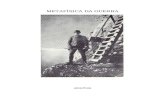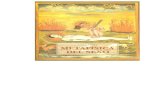lectura heideggeriana de la metafisica de descartes.pdf
-
Upload
randalangulo -
Category
Documents
-
view
213 -
download
0
description
Transcript of lectura heideggeriana de la metafisica de descartes.pdf

Factótum 9, 2012, pp. 34-42ISSN 1989-9092http://www.revistafactotum.com
La lectura heideggeriana de la metafísica de Descartes
Natanael Pacheco Cornejo
Universidad de las Islas Baleares (España)E-mail: [email protected]
Resumen: Una de las interpretaciones históricas más relevantes de la filosofía cartesiana es la de Martin Heidegger. El objetivo del presente escrito es reconstruir esta interpretación a partir de las dos grandes etapas de su reflexión. En la primera etapa veremos cómo Heidegger explora lo no pensado por Descartes (la naturaleza ontológica de la res cogitans y de la res extensa) y critica su olvido a la luz de la pregunta por el sentido del ser. En la segunda etapa se centra en determinar el lugar y las consecuencias históricas de la metafísica cartesiana, ateniéndose a lo que Descartes pensó explícitamente acerca del ego cogito en tanto que subjectum. Ambas lecturas son complementarias y, además, están vinculadas por el tema de la “vuelta” (die Kehre).Palabras clave: Heidegger, Descartes, sujeto moderno, metafísica.
Abstract: One of the main historical interpretations of Cartesian philosophy is Martin Heidegger's. The aim of this paper is to reconstruct that interpretation from the two big phases of his thought. In the first one we will see how Heidegger explores that which wasn't thought by Descartes (the ontological nature of res cogitans and res extensa) and criticises his oversight of these matters from the point of view of the question of the sense of being. In the second phase he focuses in determining the place and historical consequences of the Cartesian metaphysics, relying on what Descartes thought about ego cogito as subjectum. Both interpretations are complementary and they are joined by the concept of die Kehre.Keywords: Heidegger, Descartes, modern subject, metaphysics.
Reconocimientos: Agradezco los comentarios y aportaciones del Dr. Joan Lluís Llinàs Begon (UIB), del Dr. Andrés L. Jaume Rodríguez (UIB) y de mi estimada amiga Marina Mulet Busquets.
1. Las dos lecturas de Descartes en el proyecto filosófico de Heidegger
Buena parte de la reflexión filosófica del siglo XX ha dirigido su atención al pensamiento de Descartes, hasta el punto de que no hay problema vivo de la filosofía en cuyo trasfondo no aparezca.1 De hecho, dos de las corrientes capitales del pensamiento actual han dedicado una atención especial al cartesianismo: la fenomenología y la hermenéutica. Por un lado,
1 Al respecto podemos citar algunos de los más importantes: la recuperación del cuerpo o la carne frente a la tradición platónico-cartesiana, el replanteamiento de la relación cuerpo/mente, el problema del otro, la crisis de la razón, el debate en torno a la epistemología como discurso conmensurable, el carácter natural o bien instrumental del lenguaje, etc. Todos ellos nos obligan, en última instancia, a adoptar una postura determinada con respecto al cartesianismo.
Edmund Husserl llevó a cabo un renacimiento del estilo cartesiano en sus Meditaciones cartesianas, donde reconoce abiertamente su deuda con el filósofo francés respecto al planteamiento trascendental del ego cogito. Por otro lado, Martin Heidegger criticó dicho planteamiento, surgido de una interpretación metafísica no cuestionada que se habría extendido a lo largo de toda modernidad. Ambas lecturas tendrían una importante continuidad en las interpretaciones posteriores, situando el pensamiento de Descartes en el centro de numerosos debates.2
2 El debate en torno al dilema idealismo-realismo, que prosperó al principio del siglo, la fenomenología existencial o mundana, la hermenéutica de la facticidad histórica, la problemática de la crisis de la Ilustración y el inicio de los planteamientos de la postmodernidad son algunos de los ejemplos más relevantes.
CC: Creative Commons License, 2012

35 Natanael Pacheco Cornejo
Si bien podemos circunscribir la lectura heideggeriana de la metafísica de Descartes en el contexto de su crítica a la filosofía de Husserl, resulta más instructivo enfocarla desde la perspectiva de su proyecto histórico de revisión y cuestionamiento de los fundamentos de la metafísica moderna.
La lectura de Descartes que hace Heidegger en su primera etapa se encuadra dentro de su proyecto de “destrucción” (Destruktion) de la ontología occidental desarrollado en Ser y tiempo. Esta destrucción consiste en el replanteamiento de la historia de la metafísica a la luz de la pregunta por el sentido del ser. Para Heidegger, esta pregunta se encuentra históricamente determinada, de manera que que se ve obligada a traer a la luz la historicidad a la que pertenece y a enfrentarse a la tradición precedente. Heidegger nos advierte entonces de que, en virtud del carácter ingenuo o dogmático en que se está en la tradición, la pregunta por el ser suele pasar desapercibida, o bien le confiere a sus contenidos la apariencia de lo incuestionable:
“[L]a tradición que así viene a imperar, hace inmediata y regularmente lo que transmite tan poco accesible que más bien lo encubre. Considera lo tradicional como comprensible de suyo y obstruye el acceso a las fuentes originales de que se bebieron, por modo genuino en parte, los conceptos y categorías transmitidos. La tradición llega a hacer olvidar totalmente tal origen.” (Heidegger, 2003: 7)
Por esta razón, Heidegger se propone llevar a cabo una vuelta rememorativa a los orígenes con vistas a una “apropiación positiva del pasado”, mediante la cual se logre una iluminación del presente (cf. Cerezo, 1999: 220). En la medida en que la pregunta heideggeriana se interroga por el sentido del ser, es decir, no simplemente por qué es el ente sino por cómo aparece o como se muestra en cuanto tal conforme al modo temporal de su aparición (y esto es precisamente lo que indica la conjunción de Ser y tiempo), está dicha pregunta en condiciones de llevar a cabo un cuestionamiento radical de la historia de la ontología en función del modo mismo del aparecer del ser.
¿Qué lugar ocupa la filosofía de Descartes en el itinerario histórico que Heidegger tiene en mente? La respuesta es bien conocida: Descartes es un punto crucial de recepción y de inflexión entre la Edad Media y la Edad Moderna. Por un lado, aplica
sin cuestionarlo las categorías ontológicas medievales a su nuevo punto de partida en el ego cogito, interpretándolo a la luz de la metafísica griega de la ousia o sustancia; pero, por otro lado, modifica decisivamente lo transmitido haciendo emerger la categoría fundante de sujeto, llevando a cabo el viraje moderno de la sustancialidad del ser a la subjetividad (Cerezo, 1999: 220). Heidegger observa que en Descartes tiene que estar latente una de las más importantes “ocultaciones” de la originaria pregunta ontológica por el sentido del ser, y con ello, el olvido más radical y extremo de la “diferencia ontológica” en una cultura antropológico/humanista dominada por la técnica.
La crítica al humanismo, vinculada al fenómeno de la consumación de la metafísica occidental en la técnica moderna, es el trasfondo de la lectura de Descartes que hace Heidegger en su segunda etapa. En su curso “El nihilismo europeo” constata que el descubrimiento de la esencia de la metafísica sólo es posible en cuanto la metafísica llega a su conclusión, y esto ocurre en el pensamiento de Nietzsche. Heidegger observa que, pese a su expresa voluntad de desmarcarse de la tradición filosófica, la metafísica de la voluntad de Nietzsche habría sido su último gran exponente:
“Toda la metafísica moderna, incluido Nietzsche, se mantendrá dentro de la interpretación de lo ente y la verdad iniciada por Descartes.” (Heidegger, 1995: 86)
Y es que, al haber concebido el ser del ente como “voluntad de poder” (y que Heidegger entiende como “voluntad de voluntad”), Nietzsche habría hecho manifiesta la completa falta de fundación que caracteriza al ser de la modernidad, proceso que arranca precisamente en la metafísica de Descartes: la reducción cartesiana del ser verdadero (y del verdadero ser) a la certeza del sujeto no fue otra cosa que la reducción de las cosas a sí mismo por parte del yo, la cual tiene el carácter de una “toma de posesión”; así, la reducción del ser a la representación cierta del ego cogito es, a la postre, la reducción del ser a la voluntad del sujeto.
En esta “segunda” lectura, Heidegger profundiza en las implicaciones históricas de la filosofía cartesiana y, especialmente, en su gran aportación: la transformación del hombre en sujeto, en subjectum o fundamento sobre el que se funda el ser de
CC: Creative Commons License, 2012

Factótum 9, 2012, pp. 34-42 36
lo ente y la verdad. Se trata de una lectura que comparte los rasgos “destructivos” de la primera pero ya no tanto desde la perspectiva de la pregunta por el sentido del ser y del Dasein, sino desde la perspectiva de la “historia del ser”.
2. La lectura del primer Heidegger: lo no-pensado por Descartes
2.1. La indeterminación ontológica del sujeto cartesiano (ego cogito)
En el parágrafo 6 de Ser y tiempo, Heidegger afirma sobre su proyecto de destrucción de la historia de la ontología que “no puede llevarse a cabo sino en algunas de las etapas decisivas y fundamentales de esa historia” (Heidegger, 2003: 46). Descartes representa una de esas etapas y su peculiaridad consiste en la radicalización del olvido de la diferencia ontológica, omisión que se habría producido en el mismo comienzo de su filosofía:
“Con el cogito sum Descartes pretende proporcionar a la filosofía un fundamento nuevo y seguro. Pero lo que en este comienzo ‘radical’ Descartes deja indeterminado es el modo de ser de la res cogitans, más precisamente, el sentido de ser del “sum”. (Heidegger, 2003: 47-48)
El problema al que apunta Heidegger es que, si bien en la formulación del principio “cogito, ergo sum” Descartes examina el enlace de los dos términos, se centra exclusivamente en el primero (el cogito, la cogitatio) y pasa por alto el segundo (el sum). En otras palabras, Descartes analiza la naturaleza del cogito y concluye que es, pero deja indeterminada la naturaleza de este ser. Dos razones parecen dar cuenta de esta omisión. La primera es que:
“[C]on el absoluto ‘estar cierto’ del cogito, Descartes se sintió dispensado de interrogarse por el sentido del ser de este ser.” (Heidegger, 2003: 48)
Habría sido, entonces, la misma evidencia con que se le impuso a Descartes el factum de la cogitatio, su propia “certeza”, la que le impidió problematizar el sentido de su ser. A ello se refiere Descartes en el Discurso del método cuando afirma:
“Al examinar después atentamente lo que yo era y ver que podía fingir que no tenía cuerpo alguno y que no había mundo
ni lugar alguno en el que no me encontrase, pero que no podía fingir por ello que yo no fuese, sino al contrario, por lo mismo que pensaba en dudar de la verdad de las otras cosas se seguía muy cierta y evidentemente que yo era, mientras que, con sólo dejar de pensar, aunque todo lo demás que hubiese imaginado hubiera sido verdad, no tenía ya razón alguna para creer que yo fuese, conocí por ello que yo era una substancia3 cuya total esencia o naturaleza es pensar, y que no necesita, para ser, de lugar alguno ni depende de ninguna cosas material.” (Descartes, 2011: 122-123)
Así, para Descartes, el lugar originario de todo “darse cuenta” no puede no ser, pues tiene la prueba irrefutable de su acto, y dicho acto es pensamiento. Y dado que la presencia o constancia de lo presente era lo mentado por la categoría griega de la ousia (substantia en latín), Descartes entendió que tal acto no podía ser otra cosa que una realidad sustancial.
Esta idea nos lleva a la segunda razón de la omisión cartesiana de la naturaleza del sum: más que dejarla indeterminada,4 Descartes la presupone tomándola de la tradición metafísica medieval: “Descartes lleva a cabo las consideraciones fundamentales de sus Meditationes mediante la aplicación de la ontología medieval al ente puesto como ens, y el sentido de ser del ens, para la ontología medieval, queda fijado en la comprensión del ens como ens creatum”, el cual, a su vez, “es un momento estructural esencial del concepto de ser de la antigüedad” (Heidegger, 2003: 48). Así, a pesar de sus pretensiones de comenzar desde cero, el cogito cartesiano presupone una res cogitans “sustancial” cuya naturaleza esencial es el pensamiento, de manera que:
“[E]l aparente nuevo comienzo del filosofar se revela como el injerto de un prejuicio fatal en virtud del cual la época inmediatamente posterior habría de omitir la elaboración de una analítica ontológica temática del ‘ánimo’, hecha al hilo de la pregunta por el ser, y entendida como una confrontación crítica con la ontología legada por la antigüedad.” (Heidegger, 2003: 48)
3 La cursiva es nuestra.4 Respecto a esta cuestión, Marion (1986: 177-180) ha
rechazado con muy sólidos argumentos que Descartes dejara indeterminado, en el sentido de “no-tematizado”, el sum del cogito, puesto que reinterpreta a su luz en un sentido egológico la categoría de sustancia.
CC: Creative Commons License, 2012

37 Natanael Pacheco Cornejo
Así, vemos que la dimensión propiamente ontológica del primer principio del filosofar cartesiano no es examinada a causa de su certeza factual y de los presupuestos conceptuales de Descartes. Podemos entender entonces que la analítica existencial de Ser y tiempo es una vía para profundizar en aquello que Descartes dejó sin pensar. Pero no solamente eso. También puede verse como un programa de inversión radical del cartesianismo (cf. Cerezo, 1999: 224):
“Si el cogito sum hubiera de servir como punto de partida de la analítica existencial del Dasein, no sólo sería necesario invertir sus términos, sino que además se requeriría una nueva verificación ontológico-fenomenológica de su contenido. La primera afirmación sería entonces el “sum”, en el sentido de yo-estoy-en-el-mundo. En cuanto tal ente, “yo soy” en la posibilidad de estar vertido hacia diferentes comportamientos (cogitationes), como modos de estar en medio del ente intramundano. En cambio Descartes afirma que las cogitationes están-ahí, y que junto con ellas está presente un ego, como res cogitans carente de mundo.” (Heidegger, 2003: 232)
A partir de esta indicación de Heidegger, es posible entender la analítica existencial como la destrucción de la tesis cartesiana del cogito,5 yendo por detrás de sus propios supuestos hacia una estructura o modo de ser que pudiera dar cuenta y derrocar a la vez la primacía de la autoconciencia: el Dasein.6 La estrategia heideggeriana consistiría entonces en poner en entredicho la primacía de la cogitatio, lo cual equivaldría cuestionar el planteamiento epistemológico cartesiano. A juicio de Heidegger, dicho planteamiento fue el responsable del encubrimiento de la naturaleza ontológica no sólo del sujeto (el ego cogito) sino también de los objetos (los cogitata) interpretados como “mundo” (res extensa).
5 Esta idea requiere de una precisión. En el parágrafo 18 de Ser y tiempo Heidegger anuncia que la destrucción fenomenológica del cogito sum sería desarrollada en la segunda parte de la obra, la cual nunca llegó a aparecer. Ahora bien, podemos considerar que en la analítica existencial ya se da, al menos en parte, esta destrucción en la medida en que la consideramos como un proyecto de inversión del cartesianismo en la configuración del Dasein.
6 Respecto a los planteamientos trascendentales propios de la filosofía de la conciencia, Heidegger expresa su completo desacuerdo: “las ideas de un yo puro y de una conciencia general están tan lejos de encerrar lo a priori de la real subjetividad, que pasan por alto o ni siquiera ven los caracteres ontológicos de la facticidad y de la constitución del ser del Dasein” (Heidegger, 2003: 249).
2.2. La indeterminación ontológica del objeto cartesiano (res extensa)
En la organización del tema del mundo, desde el parágrafo 14 hasta el 24 de Ser y tiempo, Heidegger establece tres apartados (A, B, C), el segundo de los cuales está destinado a la discusión con Descartes respecto a su concepción del mundo. Dada la relevancia de esta apartado en el conjunto de la obra, podemos considerar que la refutación del enfoque cartesiano es determinante para su articulación y planteamiento. (Gabás, 1999: 326).
Heidegger considera que la concepción cartesiana de “mundo” es la forma más extrema del “pasar por alto” el fenómeno de la mundanidad que se da en la metafísica moderna.7 Esto no quiere decir que Heidegger afirme que el carácter ontológico del mundo no haya sido abordado filosóficamente por Descartes, sino que, al establecerlo de entrada como res extensa en oposición a la res cogitans, no fue problematizado como mundo en el aspecto de su mundanidad, ignorando así uno de los aspectos constitutivos del Dasein: su ser en el mundo. Para Heidegger, este “pasar por alto” origina y justifica una determinada interpretación del conocimiento que recorre toda la metafísica moderna. La estrategia que seguirá Heidegger para criticar esta interpretación consistirá en mostrar el equívoco que radica en una de sus convicciones más fundamentales: el carácter “espacial” o “extenso” del mundo.
7 La lectura heideggeriana de la definición cartesiana de “mundo” y de sus fundamentos la encontramos en el capítulo III de Ser y tiempo, secciones 19-24. Antes, al principio del capítulo II, Heidegger desarrolla y justifica la idea de que la estructura fundamental del Dasein es la de “ser en el mundo”, pero no ya en el sentido de “estar situado espacialmente en” sino en el sentido más preciso de “habitar en”. Posteriormente, pasa a criticar los presupuestos de la metafísica moderna tal como se había planteado desde Descartes, una metafísica que ha “pasado por alto” la estructura esencial del Dasein en tanto que “ser en el mundo”, y, por ello, ha ignorado el fenómeno de la “mundanidad”. Y es que, para Heidegger, es necesario emprender nuevamente la tarea de examinar el fenómeno del mundo con el fin de determinar cuál es su “mundanidad”, es decir, concretar en qué consiste la estructura de aquello sobre lo cual se constituye el Dasein. Dicho examen revela el mundo como Umwelt, como mundo que envuelve, rompiendo así con la idea de “mundo” como una substancia independiente frente al sujeto y como una mera “categoría” para pasar a ser un “existenciario” en sentido pleno. Este análisis plantea entonces la cuestión sobre el papel que juega el espacio (la extensio) dentro de la configuración de la mundanidad, revelando dos opciones posibles: o bien es el espacio lo que nos proporciona el atributo constitutivo de la mundanidad y, entonces, la exégesis del mundo debe hacerse partiendo de la espacialidad como hace Descartes; o bien, al contrario, la espacialidad sólo puede ser explicada partiendo de la estructura misma de la mundanidad. Heidegger sostendrá esta segunda opción pero para ello necesitaba revisar la postura cartesiana mediante una crítica de sus presupuestos ontológicos (Antich i Valero, 1991: 61).
CC: Creative Commons License, 2012

Factótum 9, 2012, pp. 34-42 38
Para Descartes, “mundo” es una de las dos substancias que constituyen la res finita, aquella que se opone a la res cogitans y cuya determinación fundamental es la extensio, la extensión. Por otra parte, la extensión contribuye a constituir la espacialidad hasta el punto de que, según Heidegger, Descartes acaba identificándolas (cf. Heidegger, 2003: 116).
De este modo, la extensión y la espacialidad constituyen el verdadero “ser” de la substancia corpórea “mundo”, y en ese sentido constituyen el fundamento ontológico del resto de sus determinaciones:
“En efecto, la extensión a lo largo, ancho y profundo constituye el ser propiamente dicho de la sustancia corpórea que llamamos “mundo”. ¿Qué le da a la extensión este carácter privilegiado? Nam imne aliud quod corpori tribui potest, extensionem praesupponit. La extensión es aquella estructura de ser del ente en cuestión, que ya tiene que “ser” antes de todas las demás determinaciones de ser para que éstas puedan “ser” lo que son. La extensión debe “atribuirse” primariamente a la cosa corpórea. Por consiguiente, la demostración de la extensión y de la sustancialidad del “mundo” caracterizada por aquella se realiza mostrando cómo todas las demás determinaciones de esta sustancia… sólo pueden concebirse como modi de la extensio y que, a la inversa, la extensio resulta comprensible sine figura vel motu.” (Heidegger, 2003: 117)
Esta perspectiva determina de entrada toda investigación posterior de la substancia corpórea: el estudio del mundo sólo puede ser concebido como explicación a partir de la espacialidad, en tanto que ésta nos proporciona la estructura de ser del mundo, la extensión. Y ésta se determina mediante un peculiar modo de conocer los objetos, el conocimiento físico-matemático, el cual se sustenta en un criterio de certeza y en un tipo de objetivación teorética que “desmundaniza” la realidad de los objetos aprehendidos.
Respecto a este enfoque, Heidegger reprocha a Descartes el haber adoptado acríticamente el tipo de determinación ontológica del mundo de la Edad Media: la determinación del mundo como res extensa se basa en una idea de sustancialidad “no sólo no aclarada en su sentido de ser, sino tenida por inaclarable, y expuesta mediante el rodeo a través de la característica sustancial más importante de la sustancia en cuestión”, esto es, la extensión (Heidegger, 2003: 120). Descartes cae así en el extravío de toda la metafísica occidental: dado que el
ser no resulta accesible como ente, no queda más remedio que expresarlo mediante sus atributos. De este modo, si bien mentamos la sustancia (en este caso, la sustancia corpórea que subsumimos en el concepto “mundo”) no la comprendemos en su estructura de fundamento ontológico, sino a partir de una de las propiedades ónticas que expresan aquella estructura. Descartes confunde así el dominio de lo ontológico con el de lo óntico, y con ello reproduce el olvido del ser, en este caso por la negligencia de su propia interrogación, la cual se ha quedado en la superficie del fenómeno de la mundanidad y ha dejado el ser fuera de su búsqueda (cf. Antich i Valero, 1991: 62)
Finalmente, Heidegger observa que al reducir el ser del mundo a la extensión, Descartes hace imposible el acceso de la estructura de la mundanidad por parte del Dasein en tanto que el mundo (res extensa) y el hombre (res cogitans) son substancias radicalmente distintas. Dentro de su esquema metafísico, Descartes presenta dos substancias heterogéneas, una pensante y otra corpórea, que se hacen frente recíprocamente como dos entes heterogéneos y contiguos,8 y todo ello debido, según Heidegger, a una sobrevaloración del carácter del espacio en la constitución ontológica del mundo. De esta manera:
“Descartes no sólo ofrece posiblemente una determinación ontológica errada del mundo, sino que su interpretación y los fundamentos de ella conducían a pasar por alto tanto el fenómeno del mundo como el ser del ente intramundano inmediatamente a la mano [el Dasein].” (Heidegger, 2003: 121)
3. La lectura del segundo Heidegger: lo pensado por Descartes
3.1. El lugar histórico de Descartes: fundador del pensamiento moderno
En su escrito “La época de la imagen del mundo” (1938), Heidegger afirma que la metafísica constituye el fundamento de una época “desde el momento en que, por medio de una determinada interpretación de lo ente y una determinada concepción de la verdad, le procura a ésta el fundamento de la forma de su esencia” (Heidegger, 1995: 75). Respecto a la Edad Moderna, Heidegger
8 Descartes establecería así el esquema básico de la metafísica moderna, esquema que llevaría la problemática metafísica a la problemática epistemológica respecto a la relación sujeto-objeto.
CC: Creative Commons License, 2012

39 Natanael Pacheco Cornejo
cree haber identificado ambos principios que le son propios: por un lado, lo ente es entendido como aquello que puede ser objeto de la representación del sujeto y, por otro lado, la verdad es comprendida como la certeza que tiene el sujeto respecto a su representación (cf. Heidegger, 1995: 86). Ambos principios, dirá Heidegger, tienen su origen en la metafísica de Descartes,9 de ahí que debamos considerarlo como el inaugurador una nueva época:
“En el comienzo de la filosofía moderna se encuentra la tesis de Descartes: ego cogito, ergo sum, ‘pienso, luego existo’. Toda conciencia de las cosas y del ente en su totalidad es reconducida a la autoconciencia del sujeto humano como fundamento inquebrantable de toda certeza. En la época subsiguiente, la realidad de lo real se determina como objetividad, como aquello que es comprendido por medio del sujeto representante y para él como lo que está arrojado y mantenido enfrente de él. La realidad de lo real es el ser representado por medio del sujeto representante y para este.” (Heidegger, 2000: 109)
Ahora bien, en qué sentido Descartes puede ser considerado el “comienzo” de la época moderna es algo que debe ser comprendido adecuadamente, y para ello es necesario precisar que es “lo nuevo” de la modernidad. Heidegger es claro al respecto: “lo nuevo de la época moderna respecto de la medieval, cristiana, consiste en que el hombre se dispone a conseguir desde sí mismo y con su propia seguridad, la certeza y la seguridad de su ser hombre en medio del ente en su totalidad” (Heidegger, 2000: 112). Ya desde el Renacimiento, la naturaleza del hombre y del mundo es algo cuya respuesta ya no se busca en elementos extrínsecos (la revelación o la tradición), sino mediante el libre despliegue de las facultades humanas. Esta pretensión no surge solamente de una voluntad de emancipación, sino también de una firme voluntad de obtener un conocimiento cierto y seguro frente al desafío escéptico. De ahí que en los albores de la modernidad adquiera protagonismo la pregunta sobre cómo puede lograrse y fundamentarse una certeza de este tipo: la pregunta por el “método” en tanto que “camino a tomar” para conseguir “una determinación esencial de la verdad que sea fundamentable por
9 Al respecto afirma Heidegger que “lo ente se determina por vez primera como objetividad de la representación y la verdad como certeza de la misma en la metafísica de Descartes” (Heidegger, 1995: 97).
medio de las facultades del hombre” (Heidegger, 2000: 113).
En este sentido, Heidegger entiende que la filosofía moderna continúa en la senda de la metafísica clásica pero su pregunta rectora tradicional, “¿qué es el ente?”, se transforma en la pregunta por el método a la hora de buscar un fundamentum inconcussum veritatis. Esta transformación, dirá Heidegger, “es el comienzo de un nuevo pensar por el que la época se vuelve una época nueva y la edad que le sigue se vuelve edad moderna”, y es en la filosofía de Descartes donde ella recibe su impulso fundamental:
“En el contexto de la liberación del hombre de los vínculos de la doctrina de la revelación y de la Iglesia, la pregunta de la filosofía primera reza: ¿de qué manera llega el hombre, desde sí y para sí, a una verdad inquebrantable, y cuál es esta verdad? Descartes pregunta por primera vez de este modo en una forma clara y decidida. Su respuesta es: ego cogito, ergo sum, “pienso, luego existo”… En la proposición de Descartes… se expresa de modo general una preeminencia del yo humano y con ella una nueva postura del hombre. Éste no asume simplemente una doctrina como artículo de fe, pero tampoco adquiere él mismo meramente por cualquier vía un conocimiento del mundo. Lo que aparece es otra cosa: el hombre sabe con certeza incondicionada que él es el ente cuyo ser posee mayor certeza. El hombre se convierte en el fundamento y la medida, puestos por él mismo, de toda certeza y verdad.” (Heidegger, 2000: 113)
Así, para Heidegger, la Edad Moderna es una “época nueva” en la medida en que se ha colocado al hombre como fundamento de la certeza, de la verdad, encontrada y asegurada por él mismo. Este profundo cambio tiene dos grandes implicaciones: en primer lugar, supone una “liberación” del hombre respecto de la verdad revelada bíblico-cristiana y, en segundo lugar, supone una transformación de la esencia del hombre.
Según Heidegger, podemos ver la esencia de la Edad Moderna “en el hecho de que el hombre se libera de las ataduras medievales liberándose a sí mismo” (Heidegger, 1995: 86). Aunque reconoce que se trata de una caracterización incompleta, ella constituye un buen punto de partida para su análisis. Mientras que el fundamento metafísico de la Edad Media encontraba su base en la “certeza de salvación” (certeza proporcionada al hombre desde fuera de sí), en la Edad Moderna se
CC: Creative Commons License, 2012

Factótum 9, 2012, pp. 34-42 40
pretende situar dicho fundamento en una certeza en la que el hombre se asegurase lo verdadero desde sí mismo. En este contexto, el papel de Descartes es crucial pues:
“[S]u tarea fue la de fundar el fundamento metafísico para la liberación del hombre hacia la nueva libertad en cuanto autolegislación segura de sí misma.”10 (Heidegger, 2000: 123)
De acuerdo con esta nueva concepción de la libertad, el hombre que se autolibera es el mismo que establece la obligación vinculante para su acción.11 Ahora bien, Heidegger observa que detrás de esta pretensión no solamente hay un impulso “moral” de liberación, sino una voluntad de dominio:
“Dentro de la historia de la época moderna y como historia de la humanidad moderna, el hombre intenta desde sí, en todas partes y en toda ocasión, ponerse a sí mismo en posición dominante como centro y como medida, es decir, intenta llevar a cabo su aseguramiento. Para ello es necesario que se asegure cada vez más de sus propias capacidades y medios de dominación, y los tenga siempre preparados para una disponibilidad inmediata.” (Heidegger, 2000: 122)
Para Heidegger todos estos cambios encuentran su base filosófica en la metafísica de Descartes. Y si bien es cierto que Descartes no fue el primero que reivindicó esta liberación del hombre, sí fue el primero en pensar el fundamento de su liberación “en un sentido auténticamente filosófico” (Heidegger, 2000: 123).
10 Según Heidegger, este proceso no sólo implicó un cambio de fundamento de la libertad, sino también una transformación en su concepción misma: ser libre querrá decir que “el hombre pone una certeza en virtud de la cual y en la cual alcanza certeza de sí como de aquel ente que de ese modo se coloca a sí mismo como su propia base” (Heidegger, 2000: 120). En este sentido, la nueva determinación de la libertad no consiste en un libero arbitrio completamente abierto y sin dirección, sino en la libre elección, por parte del hombre, de lo que es vinculante para él y su consiguiente libre vinculación a ello. En otras palabras: la nueva esencia de la libertad consiste en la libertad como autodeterminación (cf. Heidegger, 2000: 120-121).
11 El establecimiento de una “moral provisional” (morale par provision) en el Discurso del método y el proyecto de una “moral definitiva” que se siga del conjunto del saber humano por parte de Descartes es una clara muestra de lo que aquí quiere significar Heidegger con la “transformación de la esencia de la libertad”. La dirección de la acción humana ya no es buscada por Descartes en un agente externo sino en sus propias facultades. La “moral provisional” es, sin duda, una moral imperfecta o, si se prefiere, incompleta, pero posee la cualidad de haber sido establecida desde el ejercicio de la propia razón y, por ello mismo, posee un carácter vinculante. El proyecto de una moral definitiva comparte dicho carácter.
3.2. La transformación de la esencia del hombre: el “yo” como sujeto
El examen heideggeriano de la concepción cartesiana de “sujeto” la encontramos desarrollada principalmente en dos textos: en los suplementos de su escrito “La época de la imagen del mundo” (1938)12 y, de manera mucho más amplia en “El nihilismo europeo” (1940), quinta lección de su obra Nietzsche (1961).13 En este último texto, Heidegger afirma: “con Descartes y desde Descartes, el hombre, el “yo” humano, se convierte en la metafísica de manera predominante en ‘sujeto’” (Heidegger, 2000: 119). Como ya hemos mencionado, Heidegger ve en los orígenes del pensamiento moderno un proyecto de emancipación del hombre respecto de la fe revelada, en el cual éste se afirmaría a sí mismo como centro y medida de todo conocimiento y acción. Según Heidegger, fue Descartes quien pensó por adelantado y fundamentó ese concepto de hombre, que se resume en su principio cogito, ergo sum:
“Pero advertí en seguida que aun queriendo pensar, de este modo, que todo es falso, era necesario que yo, que lo pensaba, fuera alguna cosa. Y al advertir que esta verdad –pienso, luego soy [cogito, ergo sum]– era tan firme y segura que las suposiciones más extravagantes de los escépticos no eran capaces de conmoverla, juzgué que podía aceptarla sin escrúpulos como el primer principio de la filosofía que buscaba.” (Descartes, 2011: 122)
Descartes enuncia esta proposición como un conocimiento primero y de rango supremo mediante el cual queda establecida una nueva determinación de la esencia del hombre: el hombre se convierte en subjectum, en fundamento ontológico del ser
12 Die Zeit des Weltbildes es una conferencia pronunciada por Heidegger el 9 de junio de 1938 bajo el título “La fundamentación de la moderna imagen del mundo por medio de la metafísica”, última de una serie que fue organizada por la “Kurstschaft” de Friburgo de Brisgovia y que tenía como tema la fundamentación de la moderna imagen del mundo. Los amplios suplementos que Heidegger adjuntó a este texto fueron escritos al mismo tiempo, aunque no fueron pronunciados en la conferencia.
13 La obra Nietzsche recoge en dos volúmenes publicados en 1961 una serie de cursos universitarios dictados en Friburgo entre 1936 y 1940, además de otros escritos y esbozos de menor bulto. Esta obra constituye algo así como una summa de las indagaciones de Heidegger no sólo sobre Nietzsche sino sobre toda la historia de la metafísica, y ocupa una posición significativamente central en el desarrollo del Heidegger posterior a Ser y tiempo, precisamente porque la reflexión sobre la metafísica constituye la continuación del esfuerzo por concretar de manera extrema la analítica existencial, empeño en virtud del cual Heidegger se orienta para clarificar el sentido del ser, que era el objetivo al que tendía Ser y tiempo (Vattimo, 1986: 80).
CC: Creative Commons License, 2012

41 Natanael Pacheco Cornejo
de lo ente, en “sujeto”.14 Esto equivale a decir que “toda conciencia de las cosas y del ente en su totalidad es reducida a la autoconciencia del sujeto humano”, en tanto que este constituye “el fundamento inconmovible de toda certeza”. De este modo, la realidad de lo real queda establecida como “la representatividad mediante el sujeto representador y para éste” (Heidegger, 2000: 120).
Para comprender correctamente la lectura heideggeriana de la transformación del hombre en “sujeto” es conveniente precisar qué se entiende por subjectum. Esta palabra latina es la traducción de la palabra griega hypokéimenon, que significa lo que está debajo, lo que yace como fundamento, y que como tal “reúne todo sobre sí”15 (Heidegger, 1995: 87). Como observa Heidegger, la cuestión decisiva del paso de la Edad Media a la Modernidad es la constitución del hombre como el auténtico y único subjectum, fundamento absoluto e indudable de la realidad ante el cual se debe legitimar el ser de las cosas.16
Siguiendo los principios de su lectura de la historia de la metafísica, Heidegger observa que la proposición cartesiana fundamental debe ser correctamente comprendida. Cogito suele traducirse por “pienso”, pero ello no da cuenta de manera suficiente de lo que Descartes pretende significar. Para iluminar su sentido preciso, Heidegger señala que en algunos pasajes importantes17 Descartes utiliza en lugar de cogito la palabra percipere (per-capio), la cual quiere decir tomar algo en posesión, apoderarse de una cosa “en el sentido de re-mitir-a-sí [Sich-zu-stellen] en el modo del poner-ante-sí [Vor-sich-stellen], del re-
14 “Lo decisivo”, nos dice Heidegger en La época de la imagen del mundo, “no es que el hombre se haya liberado de las anteriores ataduras para encontrarse a sí mismo” sino que “la esencia del hombre se transforma desde el momento en que el hombre se convierte en sujeto” (Heidegger, 1995: 87).
15 Podemos ver entonces que, originalmente, “subjectum” hacía referencia a la substancia, esto es, a la base que rige todos los caracteres “accidentales” o propiedades del ente. Por eso Heidegger observa que “subjectum” no indicaba de por sí al hombre ni al yo humano, sino que podía ser aplicable también a las piedras, a los animales o a las plantas (Heidegger, 2000: 119).
16 De este modo, es el propio hombre el que pasa a determinar aquello que puede ser considerado como subjectum y precisamente por eso se constituye como tal. Además, gana para sí mismo la libertad y la capacidad de fundamentar y, por ello, dominar, desde sí mismo, todo lo que puede ser conocido por él. En este sentido, nos dice Gianni Vattimo, cogito ergo sum no es sólo un fenómeno que corresponde al desarrollo de cierta mentalidad o una cuestión de puras palabras, sino que se trata de un hecho que atañe al ser mismo, es decir, el modo en que el ente se manifiesta al Dasein y, por consiguiente, el modo en que el ente es (Vattimo, 1986: 84).
17 Desafortunadamente, la alusión de Heidegger no viene acompañada por ninguna referencia concreta.
presentar [Vor-stellen]” (Heidegger, 2000: 126). Así, si entendemos cogitare como representar (Vor-stellen, poner-ante) en sentido literal, nos acercaremos más al concepto cartesiano de cogitatio y perceptio.18 Ahora bien, no debemos obviar que el cogito remite a un “yo” y no a una mera representación de un objeto, de ahí que para Heidegger, ego cogito corresponda a cogito me cogitare: todo “yo represento algo” implica de manera igualmente inmediata que “me” pongo o “me” represento a mí, que soy el que represento, ante mí mismo. De este modo, el yo, que representa, es también “co-representado”, subyace en toda representación o cogitatio.
Cuando Descartes afirma cogito, ergo sum dice mucho más que un simple “pienso, luego existo”, pues en esta sentencia se resumen la certeza fundamental e inamovible de la que se deriva el resto de principios, la nueva determinación del ser de lo ente y de la verdad que pasarán a dominar el pensamiento moderno y, fundamentalmente, la nueva esencia del hombre:
“La proposición [cogito, ergo sum] habla de una conexión entre cogito y sum. Dice que soy en cuanto aquel que representa, que no sólo mi ser está determinado esencialmente por este representar sino que mi representar, en cuanto re-praesentatio determinante, decide sobre la praesentia [Präsenz] de todo representado, es decir sobre la presencia [Anwesenheit] de lo en él mentado, es decir sobre el ser de este mismo en cuanto ente. La proposición dice: el re-presentar, que está esencialmente re-presentado a sí mismo, pone el ser como re-presentatividad y la verdad como certeza. Aquello a lo que se retrotrae todo como fundamento inquebrantable es la esencia plena de la representación misma, en cuanto que desde ella se determinan la esencia del ser y de la verdad, pero también la esencia del hombre, como aquel que representa y el modo en que sirve de medida.” (Heidegger, 2000: 135)
La nueva esencia del hombre resumida en la sentencia cogito sum puede
18 Esta observación etimológica de Heidegger requiere de una breve puntualización. La palabra alemana para “representar es “vor-stellen” (representación = Vorstellung). La traducción de estos términos resulta a veces difícil, ya que Heidegger aprovecha su contenido para expresar matices de su contenido. Escrito Vor-stellen significa literalmente: poner ante (sí), como la expresión citada: Vor-sich-stellen. Pero el prefijo Vor- indica también la anterioridad, de antemano propio del representarse algo. Todos estos matices hay que tenerlos en cuenta cuando se habla de representación o de representar, aunque no sea posible expresarlos juntos en esta traducción (Berciano, 1990: 53).
CC: Creative Commons License, 2012

Factótum 9, 2012, pp. 34-42 42
caracterizarse entonces en los siguientes términos: yo, como representador, soy (existo), y mi ser se caracteriza por este representar. De este modo, todo ente tiene el ser en el carácter de representación y toda verdad del representar consiste en asegurar lo representado para el que representa. La representación del sujeto se convierte así en el fundamento ontológico de la realidad de lo real.
Con lo dicho anteriormente, Heidegger observa que es posible comprender mejor la razón por la que Descartes deduce de la proposición ego cogito la proposición sum res cogitans. Ella no significa que yo sea una cosa que tiene la facultad de pensar, sino que “soy un ente cuyo modo de ser consiste en el representar [esto es, en el poner-ante-mi], de modo tal que ese re-presentar pone también en la representatividad al re-
presentante mismo” (Heidegger, 2000: 136). De esta manera resulta que:
“El ser del que representa, asegurado en el representar mismo, es la medida para el ser de lo representado, tomado en cuanto tal. Por ello, todo ente se mide de acuerdo con esa medida del ser, en el sentido de la representatividad asegurada y que se asegura a sí misma.” (Heidegger, 2000: 136)
Con esta clarificación del principio cartesiano cogito, ergo sum, Heidegger considera haber aclarado lo que significa el sujeto cartesiano en tanto que subjectum, hypokéimenon o fundamentum inconcussum veritatis. Todo se remite a la representación del sujeto, y por eso decimos que éste se constituye como la medida del sentido, del conocimiento y del ser de la realidad.
Referencias
FUENTES PRIMARIAS
Descartes, R. (2011) Discurso del método. Trad. de Risieri Frondizi. Madrid: Alianza.
Descartes, R. (2005) Meditaciones metafísicas. Trad. de Jesús M. Díaz Álvarez. Madrid: Alianza.
Heidegger, M. (2003) Ser y tiempo. Trad. de Jorge Eduardo Rivera Cruchaga. Madrid: Trotta.
Heidegger, M. (1995) La época de la imagen del mundo. En Caminos de bosque. Trad. de Helena Cortés Gabaudan y Arturo Leyte Coello. Madrid: Alianza.
Heidegger, M. (2000) El nihilismo europeo. En Nietzsche II. Trad. de Juan Luís Vermal. Barcelona: Destino.
FUENTES SECUNDARIAS
Antich i Valero, X. (1991) La crítica de la mundanitat cartesiana i la noció d’espai a Heidegger. En Acadèmia de filosofía Liceu Joan Maragall, Lectura de Heidegger. Barcelona: PPU.
Berciano, M. (1990) La crítica de Heidegger al pensar occidental. Salamanca: Universidad Pontificia de Salamanca.
Cerezo Galán, P. (1999) La destrucción heideggeriana de la metafísica del cogito. Enrahonar, 19 (número extraordinari), pp. 217-230.
Escudero, J. A. (1999) La destrucción fenomenológica del ego cartesiano y el tránsito hacia el Dasein. Enrahonar, 19 (número extraordinari), pp. 173-174.
Fernández Brezmes, D. (2000) La interpretación germana de Descartes. Anales del Seminario de Historia de la Filosofía, 17, pp. 101-112.
Gabás, R. (1999) Antes del pensar: las aventuras del ‘ergo’ desde Descartes hasta Heidegger. Enrahonar, 19 (número extraordinari), pp. 323-332.
Marion, J.-L. (1986) Sur le prisme métaphysique de Descartes. Paris: PUF.
Vattimo, G. (1986) Introducción a Heidegger. Barcelona: Gedisa.
CC: Creative Commons License, 2012