Cultural 15-01-2016
description
Transcript of Cultural 15-01-2016
Pág.
3
¿Del
tie
mPo
Del
ra
cism
oa
l ti
emPo
De
los
Pueb
los?
supl
emen
to s
ema
na
l d
e la
ho
ra, i
dea
ori
gin
al
de
rosa
uro
Ca
rmín
Q.
Guat
emal
a, 15
de
ener
o de
201
6
Foto
graf
ía d
e Fe
rnan
do C
huy
Página 2 / guatemala, 15 De enero De 2016
“¿Qué es lo que ha pasado con tu corazón?
ya no marca el paso que marcaba ayer
nunca fuiste libre y esa es la razónsiempre algún idiota para
convencer…” Los Fabulosos Cadillacs - El Satánico
Dr. Cadillac
El último toque en ciudad de Guatemala juntos. Presentación de El Sargento en Bar Los Lirios, diciembre 2015.
Gazu, batería. Teto, guitarra. Pepe, bajo.
Gabriel, guitarra y voz.
F
Pocas veces en Guatemala una banda irrumpe y atrae con tanta fuerza como lo hace El Sargento Pimienta. Recuer-do que mi escepticismo y dejadez me hicieron postergar ver su sesión en vivo en Plataforma Celeste. Sin embargo días después volviendo sobre mis men-sajes recuperé las ganas de ver aquella recomendación que el buen García Solares me había hecho llegar al feis-buc con tanto cariño y generosidad.
ue allí cuando mi cabeza explotó.Y es que en estos medio-
cres días donde cualquier personaje sin capacidades puede optar a ocupar un cargo público y los tributos
a Ricardo Andrade y Héroes del Silencio están a la orden del día, toparse con una banda guatemalteca con argumentos está medio difícil.La propuesta de El Sargento Pimienta
es original y fresca. Las dosis de energía que estos jutiapanecos nos han regalado en sus presentaciones en vivo satisfacen hasta los corazones más duros y arrítmi-cos. Sus vestimentas le imprimen el sello de calidad a la experiencia.Hace un año me comuniqué con ellos.
Su música me impactó tanto que no po-día dejar pasar la oportunidad de co-nocerlos y profundizar en el misterio de cómo una banda de Jutiapa se había convertido en un fenómeno que crecía cada vez más y que este año los llevará (primero dios) a tocar al Empire Music Festival junto a Incubus.Sobra decir que hicimos buenas migas y
los litros de cerveza Cabro fluyeron. Los llevé a mi lugar favorito en la ciudad (Mi Verapaz) y ellos me llevaron a su taberna preferida en todo el oriente del país (Don-de Chanay), claro está, todo lleva su tiem-po y este intercambio cultural no paso de la noche a la mañana.En medio hubo momentos increíbles de
euforia y situaciones tristes que empu-jaron a la banda a cancelar algunas pre-
El SargEnto PimiEnta: fin dE una éPoca
Por Salazar ochoa
sentaciones y no poder presentarse en el Beatles Day 2015, un evento concebido por los dioses precisamente para ellos. A veces la inestabilidad de un bajista puede dejar a la deriva a una banda.Hubo episodios épicos, como cuando
salimos juntos en su primera gira inter-nacional. Nuestro destino: Santa Tecla, El Salvador. Una noche intensa llena de risa y anécdotas que no voy a enumerar pero estoy seguro que serán dignas de contar si algún día se merecen una biografía.Hoy la banda entra en una nueva época,
uno de sus integrantes sale a enfrentar su destino, ojalá y pueda cruzar tranquilo el Río Bravo. Lo mejor para tus baquetas y vos Gazu.Conversando anoche con una amiga de
pelo morado caímos en cuenta que las bandas buenas que hay en este país la tie-nen difícil, muy difícil si quieren posicio-narse y ser parte del imaginario colectivo de gente que tiene la curiosidad dormida,
que por años ha sido víctima del intelici-dio audiovisual y el bombardeo de pro-puestas repetitivas a través de la radio y la televisión. Quizá para algunos de noso-tros no fue tan malo que la única radio de puro rock desapareciera de la frecuencia modulada. Eso nos llevó primero de la in-dignación, a movernos, buscar y encon-trar con lágrimas en los oídos a una ban-da que merecíamos tener, una banda sin tanta paja, una banda como El Sargento Pimienta.
FotograFías de garcía solares
Guatemala, 15 De enero De 2016 / PáGina 3
El último toque en ciudad de Guatemala juntos. Presentación de El Sargento en Bar Los Lirios, diciembre 2015.
Pepe, bajo.
Gabriel, guitarra y voz.
Ciclos, el tiempo de los pueblos se trata de ciclos, de procesos construidos, no (únicamente) de minutos, segun-dos y (demás) subdivisiones. Procesos que han implicado cambios, algunos forzados y otros como pura evolución. Nuestros abuelos y abuelas no nece-sitaban de un reloj para saber en qué momento del día se encontraban, sus conocimientos sobre el tiempo eran ancestrales: saber cómo leer el cielo, la posición de las estrellas, cómo inter-pretar los rayos del sol, los momentos del día, entender la luna, saber en qué momento cultivar la tierra y atender-la. Recuerdo a mi abuelo dibujando un círculo en la tierra, en frente de la cocina, nos decía que había que obser-var la sombra (de la cocina reflejada en el círculo) para leer los movimientos de los rayos del sol, porque marcaban momentos del día necesarios para la vida de las personas: comer, trabajar los alimentos, convivir con la familia, estar con la naturaleza, su concepción del tiempo era por momentos y no una obsesión constante como se ha convertido para muchos ahora o como intentan que lo concibamos para no dejar de producir y consumir.
Nuestro año Nuevo fue eN octubre (Parte II)¿Del tIemPo Del racIsmo al tIemPo
De los Pueblos?Por Sandra Xinico
A quién no le ha parecido por ejemplo, que fuera de la ciudad, el tiempo parece tener otro ritmo, es como si tras-curriera menos apresurado? El tiempo es natural, no nos pertenece y no podemos con-trolarlo, pero si estudiarlo y
preverlo. Es por eso que el conocimien-to/concepción que los pueblos indíge-nas poseen (aún) sobre el tiempo, no es simple (como desconocidamente se le ha calificado) sino que ha sido heredado y proviene de un amplio campo de estudio, investigación y documentación que los las abuelas y abuelos -los antiguos ma-yas- realizaron sobre la astronomía y el tiempo. El tiempo no significaba única-mente la ubicación de un momento, sino la posibilidad de prevenir o pronosticar el futuro. Grandes y generacionales trabajos de observación del cielo se realizaron y permitieron la creación de múltiples ca-lendarios. La construcción de edificios y ciudades estaban también influidas por fenómenos astrales y la ciencia del tiempo les permitía ubicar en el futuro estos fe-nómenos que fueron documentados con precisión y arte en los manuscritos o có-dices. El Códice de Dresde por ejemplo, Fotografía de Ban Vel
el sargeNto PImIeNta: fIN De uNa éPoca
es una fuente extraordinaria de esto, sus páginas contienen datos sobre eclipses, representaciones de la vía láctea (Coco-drilo Cósmico), la importancia de Venus; denota el trabajo y la importancia por plasmar la historia, sus conocimientos, sus concepciones de la vida y el universo. Pero entre todo esto tan maravilloso (qui-
zá haya pensado usted), esta historia amplia, diversa y que no tiene nada que envidiar a otras culturas en el mundo (por decirlo de alguna forma) porque nuestros antepasa-dos habían sido capaces, por ejemplo, de tener un sistema de numeración que “utili-zó el cero y el valor posicional de los signos, desde más o menos mil años antes que los hindúes, los primeros en el Viejo Mundo en crear estos conceptos” (según el libro: Los Mayas su tiempo antiguo, UNAM, México 1996); ¿qué sucedió que sabemos muy poco (por no decir nada) de esta nuestra historia y que ni las escuelas ni las universidades nos permiten acceder o acercarnos a lo que nos pertenece? ¿la arqueología y la antropología guatemalteca seguirá negando que los au-tores de los códices son los ancestros de los pueblos mayas actuales? Y de la ciencia de la historia en Guatemala no hay mucho que decir (aunque sí mucho por cuestionarle) porque es declaradamente colonial, lo que contribuye a mantener el círculo vicioso del colonialismo y racismo. Durante la colonia, toda esta ciencia y ri-
queza fue quemada, regalada (a extranje-ros) o saqueada y ahora (lo poco que queda) en propiedad de otros países. Al desapare-cer la prueba material de los pueblos o cul-turas indígenas intentaron exterminarnos (aunque no lo quieran aceptar) y no hubo una conciliación entre culturas (europea-nativa) sino una imposición en todos los ámbitos de la composición de la vida social de los indígenas que no asesinaron. Desde entonces o sea desde la muerte, se genera-ron mentiras (no hoy otra forma de definir-lo) alrededor de la historia de los indígenas convirtiéndonos en la escala más baja del esquema social que habían creado, donde (incluso hasta la actualidad) se prefiere ser pobre que “indio”. Esa configuración colonial del “indio”
como sucio, ignorante, atrasado, tonto, “sin gracia”, hizo del tiempo una herra-mienta fundamental, porque mientras pasaron los años, a través de la violencia, la destrucción y la mentira, constituyeron una sociedad que aparentemente prefiere reconocer una historia europea aunque no la conozca primero, porque producto de esa colonia posee una pésima educa-ción (en la que se “aprende” de memoria y se repiten fechas como loros) y segun-do porque no han viajado y por lo tanto no han conocido esas tierras de donde dicen provenir, porque a efecto también de la colonia, hasta ahora, viajar para un guatemalteco de “clase media” (o sea po-bre) a Europa con sus propios recursos económicos es algo casi imposible; pero es preferible esto que reconocernos como mestizos u originarios de estas tierras, ¿quién por cuenta propia (al menos que tenga serios problemas de autoestima) querrá aceptar que proviene de esa cultu-ra atrasada? Al final de cuentas no somos completamente culpables de esto pero si tenemos una gran responsabilidad por cambiar estas erradas concepciones. Para los pueblos también significa un
compromiso grande por dar a conocer a las nuevas generaciones sobre el conoci-miento de nuestras/nuestros ancestros, continuar investigando nuestra historia y no ser parte de la mercantilización del tiempo de los pueblos, que ha vendido una idea exotizada de los antiguos mayas mostrando una faceta falsa de esoterismo que satisface las demandas del mercado turístico pero no contribuye a que los pueblos avancemos con la reconstrucción de nuestra historia, lo cual permitiría a los otros pueblos como el mestizo, acer-carse, conocer y por qué no, apasionarse con el amplio conocimiento y ciencias que los pueblos mayas poseemos y que son producto de miles de años. Quiero pensar que el principal rechazo hacia los pueblos mayas se ha generado por la ig-norancia y que conociéndonos podremos avanzar del tiempo del racismo (actual) al tiempo del respeto entre los pueblos, los pueblos del mañana.
¿
Guatemala, 15 De enero De 2016 / PáGina 5PáGina 4 / Guatemala, 15 De enero De 2016
Luces y sombras de La hidroeLéctrica de PuebLo Viejo-QuixaLPor Horacio Martínez Paiz
urante la década de 1970 el Instituto Nacional de Electrificación (INDE), contempló la posibili-dad de la construcción de varias hidroeléctri-
cas en el país. El programa proyectó parti-cularmente sobre el río Negro o Chixoy la construcción de varias presas escalonadas. El ambicioso proyecto que tenía por obje-tivo liberar a Guatemala de la dependencia del petróleo para generar energía eléctrica, se redujo posteriormente a la construcción de una presa única, recibiendo el nombre de Pueblo Viejo-Quixal, ubicada en los actuales
D
La Cuenca Media del río Chixoy.
Fondo del río Chixoy durante la estación seca.
departamentos de Alta Verapaz, Baja Vera-paz y Quiché. La construcción de la hidroeléctrica abar-
có la inundación de la Cuenca Media del río Chixoy, con el saldo de 23 aldeas o locali-dades desplazadas, áreas de cultivo, recursos naturales y 45 sitios arqueológicos anegados. Hasta antes de este proyecto, la Cuenca Me-
dia del río Chixoy era una región árida y de difícil acceso, con una población que ascen-día a unas 3 mil 336 personas, que basaban su economía en una agricultura de subsis-tencia, combinando crianza de ganado, arte-sanías y trabajo asalariado. Todo esto regido por un estilo de vida, costumbres y tradicio-
nes comunes, compartidas entre las 23 co-munidades que se encontraban diseminadas en la ribera del río Chixoy y sus afluentes, o bien, próximos a los sitios arqueológicos. Así el espacio territorial ocupado por las co-munidades se asemejaba al presentado du-rante la época prehispánica. Pero todo esto cambio a partir del 15 de
enero de 1976, cuando fue suscrito por el presidente de la república General Laugerud García y por el señor Ortiz Mena, entonces secretario general del BID, el primer monto destinado para la construcción de la presa, que inicialmente costaría 365 millones de dólares, pero que posteriormente se elevaría a 825 millones más intereses. La construcción de la hidroeléctrica bajo la
supervisión del INDE se inició en abril de 1977, durante el gobierno antes descrito y fue concluida el 27 de noviembre de 1983, en el gobierno del General Lucas García. Por un error de ingeniería en la construcción del túnel de aducción -que conduce el agua del
lago a las turbinas- la hi-droeléctrica no funcionó formalmente hasta 1986. En la actualidad genera un 25 % de la energía consu-mida.Dentro de las cláusulas
incluidas en los convenios firmados con los organis-mos financieros, se con-templaba en una partida de indemnización, la compensación econó-mica y material de las familias perjudicadas. Así, El INDE, además de ser la institución gubernamental encargada de la supervisión de la construcción del embalse, también quedó bajo la responsabilidad legal de rea-sentar a quienes resultaran desplazados, de dotarlos de viviendas y de terrenos para sus cultivos. El acuerdo, ante todo, contempla-ba el respeto de los derechos humanos de los damnificados. A pesar de haberse fir-mado estos acuerdos, la construcción de la
hidroeléctrica se inició sin realizarse un censo general de las personas afectadas, sin la adquisición legal de todo el terreno para apoyar las obras de construcción de la central y las tierras que serían inundadas por el embalse. El INDE, como encargada
de llevar el control de las acciones, no pudo ser la institución líder que todos esperaban, para afrontar la situación. Al contrario, se notó su total incapacidad y desinterés en articular adecuadamente a las instituciones que debían ser la base del pro-yecto de reasentamiento. Los pocos avances que se lograron en este período, más bien, dan la sensación que son producto de la ca-sualidad, pues durante este lapso, no existió ninguna unidad específica dedicada a resol-ver los múltiples problemas que se estaban suscitando. Fue hasta 1978, cuando el INDE
encontró en el Comité de Reconstrucción Nacional, apoyo, para iniciar el proceso del estudio del impacto que acarrearía la hi-droeléctrica. Esta última institución le asig-nó al sociólogo Dr. Gustavo Gaitán Sánchez la responsabilidad de llevar a cabo un estu-dio sociológico en la Cuenca, para tener un criterio de intervención en los problemas derivados por la construcción del embalse. Esto reafirma que el INDE inicio la ejecu-
ción del proyecto sin una idea clara de las medidas que se debían tomar y de los ver-daderos problemas que implicaba el reasen-tamiento de la población fuera del área. Así, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, concedieron los créditos iníciales para la planificación y construcción, sin ninguna evidencia clara de que el INDE tuviera un programa adecuado para resolver los múltiples inconvenientes derivados de la inundación. Al parecer, entre los años de 1975 a 1978, el programa de reasentamiento estuvo en marcha, pero el desplazamiento se
hacía con resistencia y bajo amenazas. Fue hasta el año de 1979 cuando se creó
una verdadera Oficina de Reasentamientos de las comunidades, evidenciando la defi-ciente planificación y la falta de voluntad del INDE para resolver esta problemática. Esta deficiencia significó que, cuando fueron identificados los problemas, se les postergó indefinidamente, creando un clima de an-siedad y desconfianza entre las comunida-des, contribuyendo al rechazo del proyecto. El hecho de que el INDE no adquiriera los terrenos legalmente y el incumplimiento de las entidades que proveyeron los créditos con responsabilidad fiduciaria para asegu-rar que los terrenos fueran adquiridos, creó un ambiente de ambigüedad e irresponsa-bilidad. Por consiguiente, las comunidades afectadas no tuvieron oportunidad de dar información sobre sí mismas, y cuando las dieron, fueron brutalmente reprendidas. Fue bajo este clima que se inició de mane-
ra discrecional la construcción de la colonia modelo de Río Negro Pacux en el actual mu-nicipio de Rabinal. Para cuando fue termi-nada la construcción de esta colonia, la aldea de Río Negro en un 90 % ya no existía, sus habitantes ya habían sido masacrados. Al final, solo un grupo de sobrevivientes logra trasladarse a este lugar, donde todo es dife-rente, en especial las casas, sin un espacio amplio con terrenos para llevar a cabo sus múltiples actividades, como la crianza de animales o bien el cultivo de sus productos.Al momento de iniciarse el proyecto en la
década de 1970, las tierras en posesión de las comunidades estaban legalmente adjudicadas desde el siglo XIX, e históricamente el registro arqueológico comprobó que estos grupos se asentaron en dicho territorio desde la época prehispánica. Las tierras de la Cuenca brin-daban las cosechas necesarias para el mante-nimiento de las familias; los peces y la cacería eran un recurso complementario. Las tierras
comunales alimentaban al ganado, permitían la adquisición de palma y otros recursos utili-zados para hacer artesanías para la venta. Los animales de crianza también eran comercia-lizados. El tejido sociocultural se vinculaba estrechamente en un paisaje mantenido por el comercio, los lazos familiares, las creencias culturales y las relaciones históricas. Las ru-tas comerciales antiguas conectaban a toda la región y los sitios arqueológicos daban a sus habitantes un sentido de pertenencia, con rituales y una cosmología comunitaria cons-truida a través de los siglos. Ahora bien, desde la construcción de la
hidroeléctrica, las personas que aún habi-tan las márgenes del ahora lago artificial, se encuentran sumidas en una nueva dinámi-ca, como es el caso de las comunidades de San Juan las Vegas, Chicruz o Chitomax, por mencionar algunas. Hoy día las relaciones internas de las aldeas, están marcadas por la necesidad de acoplarse al nuevo territorio y recursos que el lago artificial provee, como lo es la pesca. Como lo indican las personas, el consumo de carne varió al reducirse el espacio de crianza de animales domésticos y la cacería. Además debe agregarse la dis-minución y acceso a la leche y sus deriva-dos. La incapacidad de producir suficientes alimentos e ingresos con base a los recursos disponibles a nivel local, han obligado a cada vez más personas a abandonar sus hogares en busca de empleo. Por último, se debe mencionar que, en la
actualidad, el gobierno de Guatemala aún tiene pendiente el pago y resarcimiento prometido a las comunidades desplazadas, compromiso que tuvo que ser nuevamente adquirido debido a la presión del gobier-no de los Estados Unidos. Asimismo, se ha pensado en la construcción de nuevas mega hidroeléctricas en el país, por lo que surge la interrogante ¿estaremos a las puertas de un nuevo Chixoy?
Sitio arqueológico de Kawinal que se puede observar cuando el nivel del agua de la hidroeléctrica desciende.
En Cifras
De la energía eléctrica consumida en el país se produce en
la hidroeléctrica de Pueblo Viejo-Quixal
25 %
Guatemala, 15 De enero De 2016 / PáGina 5PáGina 4 / Guatemala, 15 De enero De 2016
Luces y sombras de La hidroeLéctrica de PuebLo Viejo-QuixaLPor Horacio Martínez Paiz
urante la década de 1970 el Instituto Nacional de Electrificación (INDE), contempló la posibili-dad de la construcción de varias hidroeléctri-
cas en el país. El programa proyectó parti-cularmente sobre el río Negro o Chixoy la construcción de varias presas escalonadas. El ambicioso proyecto que tenía por obje-tivo liberar a Guatemala de la dependencia del petróleo para generar energía eléctrica, se redujo posteriormente a la construcción de una presa única, recibiendo el nombre de Pueblo Viejo-Quixal, ubicada en los actuales
D
La Cuenca Media del río Chixoy.
Fondo del río Chixoy durante la estación seca.
departamentos de Alta Verapaz, Baja Vera-paz y Quiché. La construcción de la hidroeléctrica abar-
có la inundación de la Cuenca Media del río Chixoy, con el saldo de 23 aldeas o locali-dades desplazadas, áreas de cultivo, recursos naturales y 45 sitios arqueológicos anegados. Hasta antes de este proyecto, la Cuenca Me-
dia del río Chixoy era una región árida y de difícil acceso, con una población que ascen-día a unas 3 mil 336 personas, que basaban su economía en una agricultura de subsis-tencia, combinando crianza de ganado, arte-sanías y trabajo asalariado. Todo esto regido por un estilo de vida, costumbres y tradicio-
nes comunes, compartidas entre las 23 co-munidades que se encontraban diseminadas en la ribera del río Chixoy y sus afluentes, o bien, próximos a los sitios arqueológicos. Así el espacio territorial ocupado por las co-munidades se asemejaba al presentado du-rante la época prehispánica. Pero todo esto cambio a partir del 15 de
enero de 1976, cuando fue suscrito por el presidente de la república General Laugerud García y por el señor Ortiz Mena, entonces secretario general del BID, el primer monto destinado para la construcción de la presa, que inicialmente costaría 365 millones de dólares, pero que posteriormente se elevaría a 825 millones más intereses. La construcción de la hidroeléctrica bajo la
supervisión del INDE se inició en abril de 1977, durante el gobierno antes descrito y fue concluida el 27 de noviembre de 1983, en el gobierno del General Lucas García. Por un error de ingeniería en la construcción del túnel de aducción -que conduce el agua del
lago a las turbinas- la hi-droeléctrica no funcionó formalmente hasta 1986. En la actualidad genera un 25 % de la energía consu-mida.Dentro de las cláusulas
incluidas en los convenios firmados con los organis-mos financieros, se con-templaba en una partida de indemnización, la compensación econó-mica y material de las familias perjudicadas. Así, El INDE, además de ser la institución gubernamental encargada de la supervisión de la construcción del embalse, también quedó bajo la responsabilidad legal de rea-sentar a quienes resultaran desplazados, de dotarlos de viviendas y de terrenos para sus cultivos. El acuerdo, ante todo, contempla-ba el respeto de los derechos humanos de los damnificados. A pesar de haberse fir-mado estos acuerdos, la construcción de la
hidroeléctrica se inició sin realizarse un censo general de las personas afectadas, sin la adquisición legal de todo el terreno para apoyar las obras de construcción de la central y las tierras que serían inundadas por el embalse. El INDE, como encargada
de llevar el control de las acciones, no pudo ser la institución líder que todos esperaban, para afrontar la situación. Al contrario, se notó su total incapacidad y desinterés en articular adecuadamente a las instituciones que debían ser la base del pro-yecto de reasentamiento. Los pocos avances que se lograron en este período, más bien, dan la sensación que son producto de la ca-sualidad, pues durante este lapso, no existió ninguna unidad específica dedicada a resol-ver los múltiples problemas que se estaban suscitando. Fue hasta 1978, cuando el INDE
encontró en el Comité de Reconstrucción Nacional, apoyo, para iniciar el proceso del estudio del impacto que acarrearía la hi-droeléctrica. Esta última institución le asig-nó al sociólogo Dr. Gustavo Gaitán Sánchez la responsabilidad de llevar a cabo un estu-dio sociológico en la Cuenca, para tener un criterio de intervención en los problemas derivados por la construcción del embalse. Esto reafirma que el INDE inicio la ejecu-
ción del proyecto sin una idea clara de las medidas que se debían tomar y de los ver-daderos problemas que implicaba el reasen-tamiento de la población fuera del área. Así, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, concedieron los créditos iníciales para la planificación y construcción, sin ninguna evidencia clara de que el INDE tuviera un programa adecuado para resolver los múltiples inconvenientes derivados de la inundación. Al parecer, entre los años de 1975 a 1978, el programa de reasentamiento estuvo en marcha, pero el desplazamiento se
hacía con resistencia y bajo amenazas. Fue hasta el año de 1979 cuando se creó
una verdadera Oficina de Reasentamientos de las comunidades, evidenciando la defi-ciente planificación y la falta de voluntad del INDE para resolver esta problemática. Esta deficiencia significó que, cuando fueron identificados los problemas, se les postergó indefinidamente, creando un clima de an-siedad y desconfianza entre las comunida-des, contribuyendo al rechazo del proyecto. El hecho de que el INDE no adquiriera los terrenos legalmente y el incumplimiento de las entidades que proveyeron los créditos con responsabilidad fiduciaria para asegu-rar que los terrenos fueran adquiridos, creó un ambiente de ambigüedad e irresponsa-bilidad. Por consiguiente, las comunidades afectadas no tuvieron oportunidad de dar información sobre sí mismas, y cuando las dieron, fueron brutalmente reprendidas. Fue bajo este clima que se inició de mane-
ra discrecional la construcción de la colonia modelo de Río Negro Pacux en el actual mu-nicipio de Rabinal. Para cuando fue termi-nada la construcción de esta colonia, la aldea de Río Negro en un 90 % ya no existía, sus habitantes ya habían sido masacrados. Al final, solo un grupo de sobrevivientes logra trasladarse a este lugar, donde todo es dife-rente, en especial las casas, sin un espacio amplio con terrenos para llevar a cabo sus múltiples actividades, como la crianza de animales o bien el cultivo de sus productos.Al momento de iniciarse el proyecto en la
década de 1970, las tierras en posesión de las comunidades estaban legalmente adjudicadas desde el siglo XIX, e históricamente el registro arqueológico comprobó que estos grupos se asentaron en dicho territorio desde la época prehispánica. Las tierras de la Cuenca brin-daban las cosechas necesarias para el mante-nimiento de las familias; los peces y la cacería eran un recurso complementario. Las tierras
comunales alimentaban al ganado, permitían la adquisición de palma y otros recursos utili-zados para hacer artesanías para la venta. Los animales de crianza también eran comercia-lizados. El tejido sociocultural se vinculaba estrechamente en un paisaje mantenido por el comercio, los lazos familiares, las creencias culturales y las relaciones históricas. Las ru-tas comerciales antiguas conectaban a toda la región y los sitios arqueológicos daban a sus habitantes un sentido de pertenencia, con rituales y una cosmología comunitaria cons-truida a través de los siglos. Ahora bien, desde la construcción de la
hidroeléctrica, las personas que aún habi-tan las márgenes del ahora lago artificial, se encuentran sumidas en una nueva dinámi-ca, como es el caso de las comunidades de San Juan las Vegas, Chicruz o Chitomax, por mencionar algunas. Hoy día las relaciones internas de las aldeas, están marcadas por la necesidad de acoplarse al nuevo territorio y recursos que el lago artificial provee, como lo es la pesca. Como lo indican las personas, el consumo de carne varió al reducirse el espacio de crianza de animales domésticos y la cacería. Además debe agregarse la dis-minución y acceso a la leche y sus deriva-dos. La incapacidad de producir suficientes alimentos e ingresos con base a los recursos disponibles a nivel local, han obligado a cada vez más personas a abandonar sus hogares en busca de empleo. Por último, se debe mencionar que, en la
actualidad, el gobierno de Guatemala aún tiene pendiente el pago y resarcimiento prometido a las comunidades desplazadas, compromiso que tuvo que ser nuevamente adquirido debido a la presión del gobier-no de los Estados Unidos. Asimismo, se ha pensado en la construcción de nuevas mega hidroeléctricas en el país, por lo que surge la interrogante ¿estaremos a las puertas de un nuevo Chixoy?
Sitio arqueológico de Kawinal que se puede observar cuando el nivel del agua de la hidroeléctrica desciende.
En Cifras
De la energía eléctrica consumida en el país se produce en
la hidroeléctrica de Pueblo Viejo-Quixal
25 %
Página 6 / guatemala, 15 De enero De 2016
Leonel Juracán es un tipo que nació hace como 34 años, salió del IGGS de Pamplona en brazos de su madre. Juracán lee, camina mucho, dizque estudia, a veces ciencias y otras veces pajas humanistas, se embriaga con facilidad y se apa-siona por la cultura, sea ésta alta o baja. Caqchikel desclasa-do, según linaje y racismo guatemalteco.
“La farandoLe”, PIntura de eduardo de León GarrIdo (eSPaña).
N
Ser visto es ser percibido, dice George Berkeley, y Octavio Paz, en su poema “Piedra de Sol”: “Para ser yo he de ser otro, bus-carme entre los otros, los otros que me dan plena existencia”. ¿Significa esto que pasar una vida sin reconocimientos impli-ca “No ser nadie”, o que vivir sin ser visto es carecer de una existencia plena”?
o confundamos las cosas: el culto a la imagen es sólo un invento del siglo veinte. Y aunque ciertamente Ber-keley no pensaba en imá-genes televisivas, y Octavio Paz no se refería a su cuen-
ta de facebook, sus reflexiones pueden ayu-darnos a entender éste fenómeno que nació con el crecimiento desmedido de los medios masivos de comunicación: La dispersión de la identidad.
La libertad, es un concepto que se vuelve popular en épocas de crisis, cuando es ne-cesario que el orden social en decadencia sea renovado. San Agustín describe El libre albedrío, cuando el orden social romano se estaba disolviendo. Los pensadores de la ilustración hacen bandera de la autonomía de la voluntad, precisamente cuando las mo-narquías habían perdido ya el poder político y económico. Antes de eso, durante el ejerci-cio del orden y el poder, nadie se atreve, salvo algunos mártires.
Hoy la moral capitalista, desde discursos religiosos, charlas motivacionales o guías de autoayuda repite incesantemente, que “La capacidad de elegir está en nosotros”, “El fu-turo está en nuestras manos”, o “La voluntad impulsa la historia”. Frases que van quedan-do vacías, pues lo que rara vez se menciona son las escasas opciones que nos dejan para elegir, lo incierto que resulta el futuro cuan-do faltan los recursos, y más importante aún, los conocimientos para construirlo; o se pasa por alto el hecho de que todo cambio histó-rico resulta de la sumar diversas voluntades.
A ésta memorización de frases positivas se le llama tener “mentalidad triunfadora”; mientras que enfocarse en ésas otras condi-ciones ante las cuales nos hallamos diaria-mente, pero de las que ni siquiera hablamos, es considerado como una actitud confor-mista, resignada y “negativa”. Ninguna de ambas visiones carece de sentido, pero son verdades a medias. El optimismo a ultranza es parte de la retórica neoliberal, para evitar que veamos la escasa libertad que se nos per-mite, mientras que cifras estadísticas, causas materiales, “hechos crudos y descarnados”, son los argumentos favoritos de la izquierda para afianzar la sospecha, el recelo y la resis-tencia al cambio.
¿Dónde está el engaño?Tanto en la antigüedad como en los regí-
menes absolutistas actuales, los derechos individuales son inexistentes, solamente hay
Por LeoneL Juracán
FaránduLa en 10 minutos
de gesta medievales acabaron por ser ridicu-lizados a finales del siglo XVII.
Ahora bien, si en las monarquías antiguas la capacidad para elegir ni siquiera estaba contemplada, la libertad moderna es una farsa. Sujeta a los vaivenes del mercado, de-pendientes de una nobleza rezagada, pero todavía influyente, la vida cultural posterior a la revolución burguesa pasó a ser una mez-cla de diletancia y entretenimiento refinado. Los ricos no tenían cultura, e inventaron el teatro de variedades. Los nobles habían em-pobrecido, y vivieron de las apariencias, para hacer creer al pueblo que nada había pasado. Aún no había “medios masivos”, pero ya em-pezaba a existir la cultura de masas.
Partituras de música, grabados cómicos, panfletos obscenos, corrían de mano en mano junto a la prensa escrita. Fomentando mitos urbanos, divulgando chismes, repi-tiendo personajes y estructuras narrativas con la única intención de vender, pero que estaban permitidas porque indicaban crea-ban confusión y condicionaban el deseo ¿Libertad de opinión? Kant murió sin di-vulgar algunas de sus obras, porque podían molestar Federico II, Mozart fue tal vez el primer rockstar de la historia, pero la fama de que disfrutaba no impidió que terminara enterrado en una fosa común, Voltaire fue el vocero de la tolerancia religiosa, pero vivió como vagabundo entre salones donde el co-mentario agudo se mezclaba con el chisme, la sentencia religiosa con la superstición, antecedente directo de talk shows de la ac-tualidad.
La farándula actual, comentario y show de glorias y miserias de quienes consideramos “famosos”, tiene su origen en el teatro espa-ñol del siglo XVIII, cuando las compañías ambulantes se habían convertido ya en una entretención frecuente. El hecho de ser fami-lias nómadas, con una cultura que mezclaba muchas otras y una religiosidad más que du-dosa, provocaron que a su alrededor se tejie-ran todo tipo de historias. Tanto así, que la vida de éstos actores despertaba más interés que el espectáculo representado.
Desde entonces, y potenciado hasta abarcar el planeta entero gracias a la televisión, la vida de ricos y famosos, pasó a ser otra for-ma de control social, indicando al público lo que debe ser desear y ofreciendo condiciones de vida que ningún estado garantiza, pero eso sí, haciendo creer a la gente que tiene el poder de elegir.
Afortunadamente, y gracias también a la omnipresencia de los medios, el culto a la personalidad está llegando a su feliz térmi-no. Hoy gracias a internet, todos pueden colocar su retrato en la pantalla y sentirse reconocidos, aunque sin existencia plena. El poder no está en restringir la imagen, sino la información. Volvamos a Berkeley, si el ser de las cosas es ser percibido, pero el poder está en conocer lo que percibimos.
obligaciones de los súbditos hacia quienes de-tentan el poder. Y como la ley se funda en la fuerza, ésta no sirve para proteger, sino para castigar. Poco a poco, el poder cambia, ad-quiere tecnología y conocimientos. De modo que la edad media ya no se vale solamente de la fuerza, sino también de la persuasión, luego, en el renacimiento, hace uso del cono-cimiento científico y el poder económico, sin que por ello se abandonen los métodos de la inquisición. En la última centuria, el poder político, económico y militar se ha fortale-cido mediante el control de la información, restándole fuerza a las religiones, sin que por ello desaparezca la “violencia necesaria”.
De éste conflicto entre la libertad indivi-dual y el poder coercitivo, es de donde nace ése fenómeno que hoy conocemos como “mass media”.
En la antigüedad, y en sociedades conser-vadoras, cada quien ocupa un lugar y cum-ple una función asignada por el estado, la ley, las costumbres y la familia. Que el individuo esté o no de acuerdo, que contradiga la ley o la religión y siguiendo sus propias convic-ciones se enfrente al orden establecido, es el tema de todas las tragedias. De ahí su con-
dición moralizante. Lo que se busca es que cada uno se identifique con el papel que ocu-pa en la sociedad, que viva, trabaje, procree una familia y sea feliz sin pretender nada más. Si no se da por satisfecho, vea ahí lo que pasó con Antígona, Hamlet, Tristán e Isolda.
El héroe de la antigüedad es así un modelo en negativo, no uno que no deba ser imitado, sino recordado y admirado con temor, que es lo que hay en el fondo de todo culto hacia un personaje.
Sin embargo, el héroe griego no hubiese lle-gado hasta nuestros días, sin el dramaturgo, el actor y por supuesto, los ciudadanos ricos que patrocinaban la representación teatral. Las crónicas sobre reyes de la baja edad me-dia no tuvieron tanta suerte, y los cantares
Guatemala, 15 De enero De 2016 / PáGina 7
P
El tashmul es un plato tradicional de Centroamérica y el Cari-be que combina una explosión de sabores dulces y salados, sa-bores que nos recuerdan una playa calurosa con música para bailar y grandes palmeras llenas de cocos. Es un plato que representa fielmente la felicidad de los pueblos que se encuen-tran a la orilla del mar.
odemos encontrar platillos similares al tashmul alre-dedor de América Latina. También existen similitu-des en la cocina asiática. No obstante, el tashmul guarda
Por AzucenA cAbrerA
PescAdo relleno envuelto en hojAs de PlátAno
Ingredientes
1 pescado entero limpio1 limón
1 cebolla en juliana1 chile pimiento rojo en juliana
1 chile pimiento verde en juliana1 tomate en rodajas
3 ajos picados finamente1 ramita de laurel
1 ramita de tomillo1 ramita de cilantro
1 coco pelado1 litro de aguaSal y pimienta
(Mojo de ajo opcional para barnizar)1 hoja de plátano
recetAs de lA negrA
fueron ellos quienes me enseñaron que cocinar va más allá de estar únicamen-te en la cocina sino también se trata de compartir y disfrutar con la gente que se reúne en tu mesa.
Mejoré la receta de tashmul luego de hacer dos viajes. Uno a Livingston, Izabal y otro a las playas de Tela en Honduras. Es fascinante poder cocinar tashmul des-de las raíces garífunas en Livingston, allí hay una gran variedad de comidas tradi-cionales que se pueden aprender con fa-milias que le abren a uno las puertas de su casa y cocinan de forma tradicional con una calidez que ningún restaurante po-dría ofrecer, nada supera al hogar.
A mi maestra la conocimos casi inme-diatamente después que bajamos de la lancha. Cuando empezamos a caminar en Livingston, en el muelle nos encon-tramos con lugareños que nos ofrecían prácticamente de todo; desde hoteles y visitas a Siete Altares hasta viajes en lancha a Belice. Nosotros estábamos hambrientos y buscábamos comida y una de estas amables personas nos lle-vó a la casa de su tía que por suerte tenía donde hospedarnos. Se trataba de un sitio con una increíble vista y un pedacito de playa. Recuerdo que me metí a la cocina y le ofrecí a nuestra anfitriona mis servicios como cocine-ra, justo en ese momento me percaté que ella hacia su propia leche de coco. Hablamos al respecto y me confesó que jamás se imaginaría comprando una lata de leche de coco en la tienda o en el supermercado, situaciones que a nosotros los citadinos nos resultan inevitables. Ella comentó algo que me pareció lleno de lógica y es que es más fácil y natural ir a cualquier mercado
como característica principal y se dife-rencia de los demás por estar envuelto en una hoja, en este caso de plátano. Apren-dí a cocinar este plato por primera vez con mi padre que tiene un restaurante de mariscos y parrilladas en Chimal-tenango. Él junto con mi abuela cons-tituyen una gran inspiración para mí y
a comprar un coco, pelarlo, rallarlo, remojarlo y ya tenemos todo listo. La leche de coco artesanal le da el toque perfecto y hace que la receta de tash-mul sea tan buena.
Este plato en Honduras se cocina a fue-go lento enterrado en la arena. El plati-llo se puede crear con cualquier pescado que sea consistente, se pueden hacer por-ciones individuales o con pescados gran-des para varias personas. Luego de abas-tecernos de los ingredientes necesarios estamos listos para empezar a cocinar.
PreParación
Leche de cocoRallamos el coco y lo dejamos remojan-
do en agua alrededor de dos horas. Tapa-mos con una manta limpia y reservamos. Luego de ese lapso colamos y guardamos en la refrigeradora.
eL PescadoEmpezamos a limpiar el pescado y qui-
tar escamas y agallas. Hacemos incisio-nes transversales en el lomo del pescado y con un cuchillo bien filoso partimos por la mitad de manera que podamos rellenar, sazonamos con limón, ajo, sal y pimienta y vamos rellenando por ca-pas. Primero la cebolla, chiles pimiento, tomate, laurel, tomillo y cilantro. Lue-go agregamos 5 cucharadas de leche de coco (todo depende del tamaño del pes-cado). Cerramos con palillos para que no se salgan los vegetales. La hoja que va-mos a utilizar debe ser más grande que el pescado, lo envolvemos dándole dos vueltas, aseguramos que no se abra con cáñamo o palillos y lo podemos cocinar al vapor, a la parrilla o al horno durante 20 minutos.
Como recomendación si lo hacen al vapor se puede aromatizar el agua con gajos de limón, hojas de laurel y tomillo. Esta es una receta que seguramente dis-frutaran. Hasta pronto y ya saben que si no se animan a cocinarla pueden encon-trar este platillo conmigo en Restaurante “La Negra”. 3ra calle 0-77 zona 1, ciudad de Guatemala, Barrio La Recolección.
Página 8 / guatemala, 15 De enero De 2016
Cecilia Cóbar se proyecta como rara avis en el campo fotográfico guatemalteco, porque aborda el cuerpo masculino, con lo que de entrada causa miedo a más de uno. En la representación masculina a través de la fotografía, solo se le han ade-lantado Susy Vargas y Adela Marín en Costa Rica a principios de este siglo. En su calidad de mujer y fotógrafa, ha teni-do que sortear la visión ortodoxa de cor-te eminentemente patriarcal, que tienen tanto los modelos locales, como el apa-rato institucional guatemalteco. Porque sus fotografías hacen emerger emociones sensibles.Para la sociedad de doble moral como la guatemalteca, el desnudo en arte es sinó-nimo de belleza de mujer, el cual es permi-tido mostrar en cualquier escena, ocasión y medio. Pero cuando se trata del desnudo del varón la primera reacción histérica es de tacharle de obsceno y pornográfico, lo que no debe estar en escena –mostrarse-, lo que debe permanecer oculto, y se ape-la a la moral y buenas costumbres para su contención.Una exposición como esta, además, pone en acción la construcción personal de la masculinidad del observador, construida
GtCultura y esQuisses organizan un convivio para los actores culturales y artísticos de Guatemala:
• Los periodistas de la marginalidad
• Los gestores de las batallas perdidas
• Los entusiastas de la inconformidad
Un encuentro informal entre quienes apoyan lo que a veces parece inapoya-ble, en busca de formar alianzas, ex-pandir contactos e intercambiar histo-rias de guerra.La cita es esta noche a partir de las 19:00 horas en La Casa Centro Cultu-ral, 3ra calle 3-59 Zona 1, Ciudad de Guatemala. Entrada libre.
El quE EncuEntra una flor, Exposición fotográfica dE cEcilia cóbar
convivio dE los kamikazEs dE las causas pErdidas
Fotografía de Ameno Córdova
generalmente bajo preceptos patriarcales soportados por cuatro pilares poderosos: violencia, competitividad entre iguales, autosuficiencia y homofobia. Cecilia Có-bar destruye estas pilastras decimonóni-cas y pone en escena al varón frágil, inde-fenso y proclive al amor. Esta fotógrafa ha roto la tradición del ocultamiento del sexo masculino, y no esta dispuesta al ostracis-mo al que se le ha confinado a tantas muje-res por mostrar un pensamiento audaz. El que encuentre una flor… debe gozarla con el alma y el espíritu.
Por Miguel Flores Castellanos











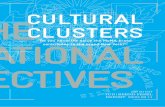





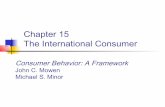







![Washington State Register, Issue 15-01 WSR 15-01-022 WSR ...lawfilesext.leg.wa.gov/law/wsr/2015/01/15-01PROP.pdfWSR 15-01-022 Washington State Register, Issue 15-01 Proposed [ 2 ]](https://static.fdocuments.in/doc/165x107/5f55db3e74e808733b010351/washington-state-register-issue-15-01-wsr-15-01-022-wsr-wsr-15-01-022-washington.jpg)

