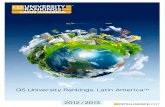Universidad Latina de Costa Rica · 2017. 9. 22. · (2013). Gaudeamus, 5(1).pp. 9-10 Nos complace...
Transcript of Universidad Latina de Costa Rica · 2017. 9. 22. · (2013). Gaudeamus, 5(1).pp. 9-10 Nos complace...





Publicación AnualAño 5, No1, 2013
Arquitectura y Sostenibilidad
Editorial GaudeamusUniversidad LATINA
Tema central
ISSN: 1659-4460

Gaudeamus, Revista Académica / Universidad Latina de Costa Rica
Año 5 (1), 2013. Heredia, C.R.: Editorial Universidad Latina de Costa Rica (EULCR). Periodicidad Anual
ISSN: 1659-4460
1. Ciencias Económicas y Empresariales, Ciencias Sociales, Ciencias de la Salud, Derecho, In-geniería, Arquitectura, Ingeniería de Sistemas Computacionales, Educación, Hotelería, Artes Culinarias, Turismo.
2. Publicaciones periódicas costarricenses.
GAUDEAMUS es una publicación anual de la Universidad Latina de Costa Rica, miem-bro de la red mundial de universidades Laureate International Universities; acepta artícu-los originales de creación individual o colectiva, en los primeros campos del saber, de la cultura y de las artes, que correspondan a las áreas de formación de la Universidad Latina de Costa Rica, producidos en la actividad académica institucional, o en las comunidades académicas y profesionales afines: Administración, Ciencias Sociales, Ciencias de la Sa-lud, Derecho, Ingeniería, Informática, Arquitectura, Educación, Hotelería, Artes Culinarias, Turismo. Cada trabajo debe cumplir con las siguientes condiciones:
1. Todo artículo deberá remitirse en original y fotocopia.
2. La extensión mínima de los artículos debe ser de 30 páginas (incluyendo ilustraciones), las notas y bibliografía de un máximo de 5 páginas. En el caso de la máxima extensión, el límite es de 50 páginas (incluyendo ilustraciones), las notas y bibliografía de una máximo de 10 páginas.
3. Los artículos deben escribirse en papel blanco (tamaño carta 21.5 x 28 cm.), a máqui-na, a doble espacio y dejando un margen de por lo menos 2.5 cm. en los cuatro lados de la hoja. La letra será Arial del número 12.
4. Deberá incluirse toda la información del autor: nombre completo, institución de traba-jo, puesto que ocupa, dirección electrónica y apartado postal.
5. Los autores deberán, además, enviar su trabajo en CD de computador, en procesa-dor Word o Word Perfect (versiones recientes), o Macintosh de texto compatible con PC (indicando el programa empleado). Podrán enviarse los artículos vía correo elec-trónico, en este caso los archivos deberán mandarse con los estándares del caso y sin olvidar incluir la extensión original del programa utilizado.
6. Todos los artículos deberán incluir un resumen en español y en inglés. En términos ge-nerales, tendrá un mínimo de 60 palabras y un máximo de 110.
7. En lo referente al estilo de publicación, los autores deben guiarse por la normativa de APA (American Psychological Association), actualizada.
8. Todo manuscrito presentado para su publicación se someterá a evaluación por parte de pares anónimos, especialistas en el tema y ajenos al Consejo Editorial (sistema de arbitraje). Así se decide si el artículo será publicado.
La Revista Gaudeamus de la Universidad Latina de Costa Rica se encuentra indexada en Latindex: Sistema de información en línea para revistas científicas de America Latina,
el Caribe, España y Portugal: www.latindex.org

Año 5, No1, 2013
ISSN: 1659-4460
DIRECTOR Óscar Fonseca Z., Director institucional de publicaciones, Universidad Latina
SUB-DIRECTOR José Manuel Bello H., Director del Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI), Universidad Latina. CONSEJO EDITORIAL M. Sc. Óscar Fonseca Z., Director Revista Lic. José Bello H., Subdirector RevistaMPA. Clodilde Fonseca Q., Rectora, Universidad Latina Dr. Juan Aguirre G., Coordinador Cátedra de Emprendeduría, Escuela de Ad-ministración de Negocios, Universidad Latina Dr. Marcos Moya N., Profesor Ingeniería Industrial, Universidad Latina Dr. Rodrigo Villalobos J., Decano Facultad de Odontología, Universidad Latina
COMITÉ CONSULTIVOMBA. Ronald Álvarez G., Vicerrector Universidad Latina Dr. Néstor Azofeifa D., Decano Ciencias de la Salud, Universidad LatinaMBA. José Ángel Chacón M., Decano Postgrados, Universidad LatinaIng. Giovanni Gutiérrez de la O., Director Campus Heredia, Universidad LatinaMA. Benito Avilés S., Decano Hospitalidad, Universidad LatinaMA. Diógenes Álvarez S., Decano de Ingeniería, Universidad LatinaMED. Laura Ramírez S., Decana Ciencias Sociales, Universidad Latina
FILÓLOGOLic. Jorge Fonseca Vargas
REPRESENTANTE LEGALSimón Cueva A, CEO Laureate, Costa Rica
Publicada porUniversidad Latina de Costa RicaCampus Heredia: (506) 2277-8000Campus San Pedro: (506) 2224-1920Sedes Regionales: (506) 2207-6000Campus virtual: www.ulatina.ac.cr Año 5, N° 1, 2013Depósito LegalReservados todos los derechos de ley. Prohibida toda reproducción parcial o total de esta Revista y su contenido por ningún medio ni forma sea este electró-nico, mecánico, fotoquímico, magnético, electroóptico, fotocopia, grabación o cualquier otro, sin el permiso previo por escrito de los titulares de la propiedad intelectual. La Universidad Latina no comparte, necesariamente, todas las opiniones de los autores.
Diagramación:Esteban Murillo Chinchilla, Diseñador Gráfico,Mercadeo, Laureate International Universities Costa Rica.
Información: canjes y suscripcionesCorreo electrónico: [email protected]éfonos: (506) 2277-8248
Dirección PostalRevista GaudeamusEditorial de la Universidad LatinaApartado Postal. Apdo.6405-1000 San José, Costa Rica, América Central


CONTENIDOSección:Desde la Universidad Latina
Sobre Arquitectura y sostenibilidad: comentario del editorÓscar Fonseca Zamora
¿Sostenibilidad o sustentabilidad?Abel Salazar Vargas
La práctica de la arquitectura sostenible, ¿corolario o ruptura del siglo XX? Alejandro H. Ugarte Mora
Aplicación en la práctica arquitectónica, urbanística y territorial de criterios de sostenibilidad: los casos de Vitoria-Gasteiz (España) y Heredia (Costa Rica)Kenia García Baltodano y David Porras Alfaro
La arquitectura como ecosistema: ejemplos de China, aciertos y desaciertosJoshua Cubero Arias (autor invitado)
Arquitectura, simplemente arquitecturaCarlos A. Álvarez Guzmán
Proceso creativo y sostenibilidadJeannette Alvarado Retana (autor invitado)
Biomímesis y sustentabilidad: la creatividad de la vidaMario A. Azofeifa Camacho
La ciudad transmoderna: perspectivas del nuevo paradigmaMargherita Valle Pilia y Gianni Baietto (autores invitados)
17
13
11
175
25
65
99
117
139
157
Arquitectura y sostenibilidadAño5, No1, 2013
7
ISSN: 1659-4460

8

9
Presentación
(2013). Gaudeamus, 5(1).pp. 9-10
Nos complace presentar el número 5 de Gaudeamus, la revista académica de la Universidad Latina de Costa Rica. Es momento (han pasado ya cinco años) de recapitular sobre el objetivo que nos trazamos originalmente y lo que hemos logrado. El número de Arquitectura y sos-tenibilidad, va de la mano con la madurez que sentimos después de la labor realiza-da. Gaudeamus se ha convertido en un foro en el que nuestra academia, junto con autores invitados, presenta sus expe-riencias y reflexiones profesionales sobre diversos temas, propios de las diferentes carreras que nos ocupan. Sentimos que cumplimos así con esa necesidad de di-namizar el conocimiento que tiene toda casa de enseñanza superior. Los números han partido de monotemas que están en acuerdo con las discusiones que preo-cupan a nuestro claustro. Su variedad es producto de nuestra generalidad como universidad y, cumpliendo con el objetivo buscado, han logrado generar una ade-cuada discusión entre los docentes quie-nes, sometidos a la rigurosidad de una revista académica, han crecido con las riqueza de las discusiones presentadas du-rante el montaje de cada número. Nues-tra conclusión sobre la misión cumplida es positiva y no nos queda más que, tal y como nos sugiere el título de nuestra revis-
ta, disfrutar, gozar y alegrarnos con el pro-ducto académico que hemos logrado, y con el que seguimos comprometidos.
El número que nos ocupa en esta edición ha implicado una fuerte discusión que, por medio de un comentario, nues-tro editor ha tratado de explicitar. Nos pa-rece importante señalar que, tal y como sugiere la nota, la lectura de cada uno de los trabajos debe hacerse en el senti-do dialógico que tienen, pues, un tema tan abstracto, complejo y actual como el abordado, tiene muchas aristas y no que-daría completo sin una reflexión que, en sí misma, sea complementaria; es decir, que al menos incluya una discusión repre-sentativa de los enfoques que le son per-tinentes. Nuestros autores discuten desde el cuestionamiento del concepto mismo de sostenibilidad, pasando por la discu-sión de los distintos enfoques y criterios de sostenibilidad adoptados por la disciplina, hasta aquellos trabajos que tocan nuevas necesidades de análisis: enfoque ideoló-gico, inter y transdisciplinariedad e incluso, la discusión de la necesidad de un nue-vo paradigma para responder, realmente y de manera holística, a las necesidades que enfrenta la realización de una arqui-tectura sostenible o sustentable.

10
Seguiremos comprometidos con apoyar la dinamización del conocimiento en nuestra Universidad y aportar, junto con las otras universidades, nuestro grano de arena a esa inmensa tarea nacional que consiste en la generación y consolidación de una academia, cada vez más sólida y madura, la única manera de participar en el diálogo universitario que se desarrolla en el mundo.
Aunque cumplimos solo cinco años y, por lo tanto, no tenemos mayoría de edad, nos sentimos lo suficientemente fuertes como para aprovechar este es-pacio y manifestarlo. Desde aquí doy las
gracias a todos los que hacen posible que este esfuerzo académico se cumpla año a año. Deseamos resaltar a los pares eva-luadores, quienes, desinteresadamente, nos han apoyado en el montaje de cada uno de los números. Estimados lectores, espero que gocen del ejemplar que les entregamos, así como nosotros lo hemos hecho al prepararlo.
Clotilde Fonseca Quesada
Rectora Universidad Latina, Costa Rica
Presentación (2013). Gaudeamus, 5(1).pp. 9-10

1111
Sección:
Desde la Universidad Latina
(2013). Gaudeamus, 5(1)


13
(2013). Gaudeamus, 5(1). pp. 13-16
Este número de Arquitectura y sostenibilidad se refiere a un tema controversial, pues, desde el uso mismo del adjetivo sostenible se generan inquietudes y desacuerdos. Di-ferentes autores han señalado la necesidad de cambiar el adjetivo sostenible por el de sustentable:
Particularmente relevante nos parece la crítica de diversos autores que apuntan hacia la necesidad del abandono del concepto de sostenibilidad en la medida en que el primero insinúa la posibilidad de sostener el desarrollo desde fuera cuando,… la continuidad y la armonía social y ecológica del proceso de desarrollo requie-re, claramente, procesos de sustentación desde la base socio-ecológica misma del proceso del desarrollo (Stahel y Garreta, 2011, p.40).
Aunque se usa el concepto de sostenible para enfatizar la búsqueda de un cambio de visión de la relación depredadora del ser humano en su vínculo con la naturaleza; encontramos, comúnmente, un uso desmedido del adjetivo e incluso del mismo tema de la sostenibilidad en general. Esto es lo que ocurre cuando algunos discursos adquieren un sentido hegemónico y positivo, ya que siempre se les atribuye una especie de verdad y de buen hacer, por lo que a nadie le conviene relacionarse con lo contrario. Se busca, con su uso, la legitimización de lo afirmado. A este tipo de mensajes se les ha llamado: conceptos (discursos) plásticos (véase Alonso y Galán, 2001; Staher y Garreta, 2011). Po-dríamos entenderlos, también, como conceptos vendibles.
La búsqueda sincera de la sostenibilidad o de la sustentabilidad implica cambios con-tundentes, por ejemplo, la necesidad ética y política de redefinir el concepto de bienes-tar social que las distintas sociedades se han dado a sí mismas. Un bienestar que no puede dejar de tomar en cuenta las nuevas variables mundiales, por ejemplo, la densidad de-mográfica actual. Con nuestro libre albedrío y nuestra autoconciencia debemos someter a escrutinio concepciones de bienestar social que fueron delineadas en el marco de la competencia y del acaparamiento de recursos. Al no ser posible el crecimiento indefini-do sostenible, no se debe dejar la concepción de bienestar social al margen de la ética, de la política, y del deber ser. Se abre así una responsabilidad que nos nace del conoci-miento que, con las herramientas de comunicación actuales, tenemos del otro en el mun-do, de su situación y necesidades. De tal manera que el bienestar social ya no se debe plantear desde la sociedad y la nacionalidad a la que pertenezco, sino que ha de hacer-se desde la Humanidad. Cualquier decisión al respecto, tomada desde nuestra libertad de decisión sobre una u otra manera de vivir bien y del futuro de dicho vivir, debe basarse en la totalidad de los recursos, su mejor gestión y la población total de la tierra. La inter-
Óscar Fonseca [email protected]
SOBRE ARQUITECTURA Y SOSTENIBILIDAD:
COMENTARIO DEL EDITOR

14
Óscar Fonseca Zamora (2013). Sobre Arquitectura y sostenibilidad: comentario del editor. Gaudeamus, 5 (1). pp. 13-16
uno que pasa por la equidad socioeco-nómica global y el reconocimiento de un orden natural recibido, que no puede ser alterado sin consecuencias negativas e irreversibles, se trata ya no de una postmo-dernidad sino de una transmodernidad, en fin, de una conciencia y actitud como señala Montecinos:
En la medida en que la conciencia de la ecología humana por la mis-ma consecuencia filosófica, nos re-encontramos inesperadamente…con una racionalidad normativa objetiva, un orden recibido (cursivas añadidas) es como es, independien-temente de las preferencias instan-táneas de masas (…) practicar el egoísmo radical sin contrapeso en nombre del consumismo está mal… independientemente de cualquier rating (cursivas añadidas).
[No debemos nunca olvidar el deber ser de cualquiera de las realidades a que atendamos] (...) la noción de existencia de valores objetivos, que son: una ecología humana que vie-ne dada, un orden recibido que es como es, y que conviene aprender a libremente respetar al ecosistema: porque es como es (…). Una ecolo-gía humana de la que hay tanto que aprender; por lección de la indepen-dencia social: solidaridad social. Por lección de la diversidad ecológica: la tolerancia plural. Por lección del ser como es de la objetividad eco-lógica: la noción existencia de valo-res humanos objetivos y consecuen-temente inalienables [aquellos que corresponden al deber ser del medio ambiente, los que permitirán vivir una] vida que valga la pena vivirse (cursivas añadidas) (2008, párra. 47-49).
El enfoque que comentamos debe re-conocer que la experiencia hasta ahora acumulada por las diferentes disciplinas, si bien sigue siendo necesaria, no es su-ficiente para enfrentar la realidad sin re-duccionismos ni simplismos; es necesario apartarse de la división de la realidad
conexión fácil y clara lograda por las tec-nologías de la comunicación actuales, de alguna manera, nos recuerda que para entender el Nosotros debemos incluir a, los que hasta ahora, hemos considerado como los Otros. Por lo tanto, el bienestar social ya no debe ser el que las múltiples sociedades nacionales se dan o se dieron a sí mismas, sino aquel que se puede lo-grar desde una ética y una política global, de otra manera cualquier intento de sus-tentabilidad se hace imposible. Debemos recordar la interdependencia y magnitud de nuestros modelos económico-sociales, productivos y tecnológicos, sombreados siempre por la altísima densidad demo-gráfica mundial, la que tiene un aumento exponencial. La realidad ético-política a que esto nos enfrenta, implica que el con-cepto de bienestar social debe ser glo-balizado, debemos tomar conciencia de ello, sin olvidar que la realidad de nuestra especie pasa por el respeto al entorno to-tal del que necesitamos y en el que nos desenvolvemos:
Más allá de nuestros intereses en cuanto especie, nuestras acciones hoy nos afectan al conjunto de los seres vivos y los distintos ecosistemas y equilibrios bioesféricos a escala glo-bal (Stahel y Garreta, 2011, p. 43).
La calidad de vida del ser humano, tanto en el hoy como en el mañana, im-plica la equidad social y la preservación del medio natural, base de la existencia del ser humano, ahora bien, ya no a ni-vel local sino global. El reconocimiento de las limitaciones de los modelos propios del modernismo, y de los desarrollos locales que favorecen el crecimiento de ciertas sociedades nacionales a costa de otras, debe dar paso al reconocimiento del ser humano en todas sus dimensiones y en todas las sociedades y culturas, no solo desde sus discursos y sus historias como pide el relativismo del postmodernismo, sino también en su derecho a ser y, por lo tanto, necesidad de calidad de vida, de bienestar social. Con ello es necesario un nuevo escenario, uno que acepte una ética acorde con las nuevas obligaciones de sustentabilidad en toda su magnitud,

15
Óscar Fonseca Zamora (2013). Sobre Arquitectura y sostenibilidad: comentario del editor. Gaudeamus, 5 (1). pp. 13-16
un ser humano que busca trascender su equivocada visión de amo del mundo, para acercarse al conocimiento que se requiere al reconocerse como un ser en el mundo y, si se quiere, para el mundo. Este enfoque debe involucrar no solo teorías y propuestas explicativas sino también nue-vos valores, sentimientos y mentalidades, acordes con las nuevas obligaciones de la sustentabilidad en equidad. Se requiere un nuevo paradigma.
En este número se presentan ocho trabajos, todos relacionados con la arqui-tectura y la sostenibilidad, se mueven en el marco de la reflexión arriba presentada. Van desde el concepto mismo de sosteni-bilidad y la necesidad de reconocer, en el de sustentabilidad, algo más que una dife-rencia de uso según la lengua o la región del mundo de que se trate. Pasando por la ciencia normal y la discusión del tema desde ella, incluyen artículos que recono-cen la necesidad de un nuevo enfoque trans e interdisciplinario, sustentado en va-lores, sentimientos y mentalidades propios del deber ser del humano en su contexto ambiental global. Tal vez, podemos hablar de una concepción que debe trascender la visión de época, la que necesita de un nuevo planteamiento conceptual, el que Valle y Baietto (en este número) entienden como el paradigma de la Transmoderni-dad. El número es, ante todo, motivo de recapacitación, nos recuerda que la so-brevivencia del ser humano requiere de su continua capacidad de saber enfrentar la complejidad que lo rodea, de reconocer-se en su deber ser en el mundo.
que, como acomodo de un modus viven-di, permitía a cada profesional refugiarse en el edificio monolítico de su campo. La sustentabilidad implica como comentan Funtowicz y Ravetz (2003, párra. 5):
Las tareas son totalmente diferentes de aquellas que tradicionalmente contemplaba la ciencia occiden-tal. Para ella, era una cuestión de conquista y control de la naturaleza; ahora debemos administrar, acomo-dar y ajustar. Sabemos que no somos y, de hecho, nunca lo fuimos, los amos y dueños de la naturaleza que Descartes imaginó como nuestro papel en el mundo (Descartes 1638) (Traducción del autor).
Grupos de profesionales internacio-nales han sostenido, por ejemplo, que, en temas cruciales para el ser humano, como la sustentabilidad en agricultura, no se cuenta con modelos de investigación capaces de abarcar toda la complejidad de las áreas involucradas: físicas, biológi-cas y humanas. Se reconoce, entonces, que el enfoque de la ciencia, hasta ahora practicada (Ciencia Normal), no permi-te el manejo de una realidad que debe entenderse y respetarse en todas las di-mensiones que necesitan los complejos sistemas sociales y biofísicos; no se trata de ejercicios científicos separados de la totalidad que corresponde a la realidad. Se necesita, entonces, un nuevo enfoque para la resolución de dichos problemas, los que parten de toda la complejidad e incertidumbre de los sistemas naturales y de la importancia del compromiso y los valores del ser humano con lo que nos es inseparable, la naturaleza. Esto ha promo-vido reconocer la necesidad de una nue-va manera de enfrentarse al problema: La Ciencia Postnormal (véase Funtowicz y Ravetz, 2003).
La certeza de los logros científicos son cuestionados, ante el reconocimiento del ser humano de una realidad en toda su complejidad, una realidad que nece-sita un nuevo enfrentamiento a los pro-blemas sociales y humanos, a las implica-ciones ontológicas y epistemológicas de

16
Óscar Fonseca Zamora (2013). Sobre Arquitectura y sostenibilidad: comentario del editor. Gaudeamus, 5 (1). pp. 13-16
Referencias
Alonso, A. y C. Galán. (2001). Palabras, discurso y tecnociencia: análisis lingüís-tico y filosófico. Argumentos de Razón y Técnica, 4, 57-82.
Funtowicz, S. y Ravetz, J. (2003). Post-Normal Science. Recuperado des-de: http://korny/10.bke.hu/angol/ra-vetz2003.pdf
Montecinos, H. (2008). La posibilidad trans-moderna. Recuperado desde: http://hernanmontecinos.com/2008/04/05/la-posibilidad-transmoderna/
Stahel, A. y Garreta, C. (2011). Desarrollo sostenible: ¿sabemos de qué estamos hablando?: algunos criterios para un uso consistente del término sostenibili-dad aplicado al desarrollo a partir de una perspectiva sistémica. Revista in-ternacional de Sostenibilidad, tecnolo-gía y humanismo, 7, 37-57.

17
Resumen Abstract
(2013). Gaudeamus, 5(1). pp. 17-24
Critical analysis of the sustainability ap-proach in the socio-environmental, local and global situation, pointing out some of the implications for their undifferentiated uses.
Key Words
Sustainability, Sustainable Development, Sostenibility, Global Crisis, Quality of Living, Globalization, Neocolonialism.
Análisis crítico del enfoque de la soste-nibilidad en la situación socio-ambiental, local y global, señalándose, a la vez, al-gunas de las implicaciones derivadas de sus usos indiferenciados.
Palabras claves
Sustentabilidad, Sostenibilidad, Desarrollo sostenible, Crisis global, Calidad de vida, Globalización, Neocolonización.
Abel Salazar Vargas*[email protected] [email protected]
Sostenibility or Sustentability?
¿SOSTENIBILIDAD O SUSTENTABILIDAD?
*Profesor de Arquitectura, Universidad Latina de Costa Rica.

18
Abel Salazar Vargas (2013). ¿Sostenibilidad o sustentabilidad?. Gaudeamus, 5 (1). pp. 17-24.
Durante las últimas cuatro décadas y muy especialmente en el último lustro, en el he-misferio occidental y luego en el global, los seres humanos hemos venido despertando, es-tremecidos por nuestra propia perplejidad, ante la paradoja de que muy poco de cuánto hemos hecho ha logrado revertir, o al menos mitigar, nuestro impacto sobre el medio natural.
Los intentos en las organizaciones internacionales del más alto nivel, como las Nacio-nes Unidas, no han pasado de ser acuerdos, sin ninguna aplicabilidad, ni operatividad y estas condiciones parecen constituirse en un patrón constante, en una inmensa mayoría de documentos y consensos, como el famoso informe de la ex primera ministra noruega: Nuestro futuro común (Brundtland, Gro. H., 1987), las Cumbres de la Tierra (iniciadas en Río de Janeiro, Brasil en 1992), los Objetivos del Milenio, el Programa 21, el Informe Pearce (1993) y muchos más, en los que se expone la grave situación, pero sin contar con suficien-te voluntad política o poder para implementar ninguna solución; más bien lo que se ha conseguido, además de haber producido una impresionante proliferación de un inope-rante aparato burocrático mundial, ha sido popularizar conceptos tan ambiguos como el de la sostenibilidad o el de su contradictorio correlato, el desarrollo sostenible.
Es justamente la necesidad de precisar y profundizar en el concepto de la sostenibi-lidad y sus implicaciones, en comparación con su término homólogo, la sustentabilidad, que me propuse el objeto del presente análisis, planteado no como la preservación de la rentabilidad del sistema económico vigente, sino como el objetivo para asegurar una mejor calidad de vida, a toda la población, con un impacto mínimo al ambiente, en el que se emplaza y desempeña.
Abordaje teórico
Se han realizado una importante cantidad de estudios y propuestas sobre la situa-ción socio-ambiental de la Tierra, pero con pocas excepciones, la mayoría han tendido a ser fragmentarias o parciales, lo que no ha contribuido al correcto dimensionamiento del problema, cuyo enfoque, necesariamente debe ser holístico y su solución abordada desde una participación transdisciplinaria ya que, como todos sabemos, tiene múltiples y complejísimas vertientes. Incluso, si solo lo restringiéramos a lo epistemológico, constata-ríamos su naturaleza exegética, dialéctica, semántica, biológica, socioeconómica, ética, política, etc. y, a pesar de ello, en un reduccionismo pasmoso, se le suele limitar, acríti-camente, con esa camisa de fuerza con la que se le identifica, como si fuera un conjuro mágico que al invocarse fuera suficiente para revertirlo y solucionarlo todo. Esto no puede ser casualidad.
La profundidad de sus raíces es tal que tendríamos que aventurarnos en el plano de lo hipotético, para concluir que, entre muchísimas razones, la sobrevivencia de la especie humana occidental, dentro del marco judeocristiano, evolucionó, a lo largo de los siglos, como un sistemático dominio depredante sobre la naturaleza, a partir de actos funda-mentados, en el inconsciente colectivo ancestral, en relatos, como el del Génesis.1:28 (Biblia Hebrea), al ordenársele al ser humano dominar cuanto existe:
“Fructificad y multiplicaos; llenad la tierra y sometedla y señoread sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y sobre todas las bestias que se mueven sobre la tierra”.
Este pasaje, podría parecer intrascendente; no obstante, resume gráficamente la ac-titud instintiva e insaciable que ha descrito nuestra agresiva relación con el planeta. La referencia de ese precepto bíblico sintetiza, en forma taxativa, una actitud depredadora. Este hecho simbólico tiene una significativa trascendencia por cuanto es reforzado por una diferencia radical, entre los precedentes y ese relato, ya que a este se la ha impreso una condición de historia literal (Harpur, 2006, p. 138) o verdad axiomática que, por lo tan-

19
Abel Salazar Vargas (2013). ¿Sostenibilidad o sustentabilidad?. Gaudeamus, 5 (1). pp. 17-24
to, constituye una orden divina al incons-ciente colectivo: ¡Sometan cuánto existe!, ¡sojuzguen!, ¡exterminen!, ¡exploten!, ¡do-minen!, ¡avasallen!... Sin duda, sombríos si-nónimos de los efectos (o defectos) sobre todas las reservas del Planeta Tierra, ex-poliada por nuestro insaciable patrón de consumo. Una consecuencia implícita en dicha concepción, desde una perspecti-va onto-epistemológica (y axiológica,) es que establece la diferencia y rompimiento tácito entre el ser humano, en su aspira-ción espiritual, del resto de la naturaleza.
Esto es tan sutil que en muy pocos de los estudios sobre el tema de la sostenibili-dad, se considera a la humanidad como parte de la biosfera o del ambiente, refle-jándose en ellos, el mismo postulado ideo-lógico del mandato religioso, al que nos hemos referido, casi anquilosado como un patrón genético en la mente humana.
De la misma manera, con el devenir de los siglos, sin necesidad de mencionar tampoco etapas específicas, como lo señala Panikkar (1965, p. 437), la domina-ción de unas culturas sobre otras estable-ce una alteración sistemática de las ma-nifestaciones culturales de los dominados como, por ejemplo, la transferencia de determinados conceptos que son utiliza-dos por estos, acríticamente, sin percibir la carga ideológica específica que contie-nen y que perpetúa su dependencia polí-tica, económica y tecnológica.
Valoración fenomenológica del panorama local
Costa Rica nunca ha podido, ni podrá sustraerse del modelo global dominante.
Es claro que por muchísimas razones, en especial por nuestra dependencia ideológico-técnica, importada o copiada de contextos de mayor avance y presen-cia transnacional, así como nuestra débil capacidad de innovación, tendemos a apropiarnos de conceptos y acciones, aparentemente inocuos, sin valorar que no es posible segregar las implicaciones políticas, inherentes a los mismos.
Adicionalmente, es particular y dramá-ticamente contrastante, en un país como el nuestro, que se ufana de ser verde, sin ingredientes artificiales, como lo plantean las campañas internacionales del Instituto Costarricense de Turismo o, se infiere del proyecto de la carbono-neutralidad en el 2021 impulsado por el gobierno, cuando ni siquiera hemos empezado a resolver los principales retos que, enfrentamos como nación del Tercer Mundo. Nos caracteriza un lamentable rezago en la infraestruc-tura pública, en la organización político-geográfica, en una creciente asimetría socioeconómica que impacta el frágil equilibrio ambiental y que, a pesar de la profusa legislación y del establecimiento de más de un 25% del territorio nacional como parques nacionales y zonas prote-gidas; en la práctica, tales políticas han sido insuficientes, tanto en recursos asig-nados, como en resultados. ¿Un ejemplo? Los alarmantes niveles de pobreza, en al-gunas zonas como la Región Brunca, en el sur de Costa Rica, situación que amenaza gravemente la riquísima biodiversidad (al-canza cerca del 5% de la de todo el pla-neta), como se denuncia en el impactan-te documental: Quebrando los huevos de oro (Honey, M. (Productor), y Music, Ch. y Jordan, P. (Dirección), 2010).
En forma casi sincrónica, en las últimas dos décadas han proliferado, localmente, toda clase de programas, grupos, asocia-ciones, leyes, consejos, secretarías, minis-terios, entre otros, con objetivos similares; pero con una importante limitación de sus alcances que, está implícita en el sis-tema socio-económico dominante. Con-dición paradójica, porque sin importar las gravísimas y complejas implicaciones, el crecimiento exponencial de la espiral demográfico-consumista del capitalismo de mercado, conlleva el germen de su propia destrucción y la nuestra.
En el país, a raíz de la proliferación de esas copiadas corrientes ambientalistas sostenibles, en el plano institucional (ofi-cial, académico, gremial, empresarial, etc.) especialmente a partir del 2008, en las que algunos nos hemos visto direc-tamente involucrados y, por el mínimo

20
Abel Salazar Vargas (2013). ¿Sostenibilidad o sustentabilidad?. Gaudeamus, 5 (1). pp. 17-24.
la desaparición del estado de bienestar, entre muchos otros). Ante el crecimiento exponencial de algunos de estos alar-mantes indicadores y sus consecuencias potenciales, han surgido toda clase de propuestas que apuestan por cambios di-rigidos hacia un mayor y mejor equilibrio entre las actividades antrópicas y el me-dio natural.
De esa emergente ideología, (¿de-sarrollo sostenible?) han nacido políticas que están enfocadas e implementadas, por ejemplo, en las llamadas ¿ciudades sostenibles?, ¿ciudades ecológicas?, ¿eco-ciudades?, ¿ecópolis?, ¿eco-villas?, etc. Lo sorprendente de toda esa sutil ar-gumentación es su aparente inocuidad, que a pesar de sus loables metas, es el producto de una especie de doble mo-ral, como vimos antes, similar a la implíci-ta en la expresión arquitectura sostenible, porque la premisa en la que se basan es completamente inadmisible por su inhe-rente condición oximorónica o contradic-tio in terminis.
¿Sostenibilidad o sustentabilidad?
Es imperativo, antes de continuar, esta-blecer una valoración comparativa entre los términos sostenibilidad y sustentabili-dad y, para tal efecto, vamos a basarnos en los postulados de Naredo quien rese-ña el origen, uso y contenido del término sostenible, desde una posición profunda-mente crítica, al citar a Norgaard:
El objetivo de la sostenibilidad se revela incompatible con el desarro-llo de un sistema económico cuya globalización origina, a la vez, la ho-mogeneización cultural y la destruc-ción ambiental. (La califica como la) cultura del silencio que propició la retórica del desarrollo sostenible, una verdadera corrupción de nues-tro pensamiento, nuestras mentes y nuestro lenguaje (M’Mwereria, párra. 9) (y que es, justamente), esta co-rrupción mental la que ha impedido la clarificación conceptual y la revi-sión crítica del statu quo que recla-marían los avances significativos de la sostenibilidad global, (pero que
efecto de la difusión y aplicación de las prácticas ecológicas de los años seten-tas y ochentas, (como si fuera una moda consecuente con su inconsistencia con-ceptual), recurrentemente se ha venido usando el término de Arquitectura soste-nible, y con esta iniciativa se han venido organizando congresos, seminarios, cur-sos; publicado libros, revistas, manuales; se han dictado políticas, se han promulgado leyes, establecido normas éticas, certifica-ciones, entre muchas otras actividades, en medio de un sospechoso y contradic-torio despilfarro de recursos; sin embargo, ante esto, pocos nos hemos puesto a con-siderar que, por definición, esa expresión es un absurdo pleonasmo, producto de la ignorancia o, de un peligroso interés glo-bal que, al confundir los términos, oculta la verdadera situación existente. Aún más extraño resulta algo que todos los arqui-tectos deberían conocer, puesto que una de las condiciones consustanciales al he-cho arquitectónico es el principio del fir-mitas vitruviano, porque si la Arquitectura no se sostiene, ¡no puede existir!, por lo tanto, expresar Arquitectura sostenible es una ridícula acepción tautológica, como lo refiere Pinilla (2012, p. 35) en la Revista Arquitecto de la Sociedad Colombiana de Arquitectos.
Evidentemente, el modelo socioeco-nómico se excusa, estratégicamente, con políticas y acciones publicitarias caracte-rizadas por etiquetas de este tipo, dignas de una campaña de mercadeo globa-lizado, cuyo objetivo es incrementar el consumo, pero nunca mitigar la hipertrofia del incontenible impacto socio-ambien-tal, cuyos efectos nos empujan al borde del colapso (cambio climático, aumento incontrolado de los gases de efecto inver-nadero y de las megalópolis, la paulatina desaparición de la capa de ozono, de es-pecies y áreas boscosas, el deterioro del recurso hídrico y de las áreas cultivables, la inhabitabilidad e insalubridad de exten-sas zonas en el mundo, la contaminación, el hambre, la pobreza, la escasa produc-tividad agrícola, la exclusión ambiental, la vulnerabilidad, la ingobernabilidad, la desaparición patrimonial y de la identi-dad de millones, la desintegración social,

21
Abel Salazar Vargas (2013). ¿Sostenibilidad o sustentabilidad?. Gaudeamus, 5 (1). pp. 17-24
…es decir, al equilibrio socio-ambien-tal como pauta y patrón del desa-rrollo, el uso que se hace de ellos, varía según el enfoque del contexto geográfico y, ¿por qué no? político, dónde se apliquen, (para América Latina), de lo que se trata es de sus-tentar, sinónimo de alimentar, cuidar y, en alguna medida, hacer crecer en el sentido de madurar (Yory, 2004, p. 24)
y a pesar de que sean conceptos muy cercanos y que se suelen referir a las mis-mas inquietudes, por el trasfondo de su denominación de origen, deberían utili-zarse en concordancia y, en nuestro caso, excluir de una vez por todas el término que aplaude las políticas que han daña-do nuestro ambiente.
Para profundizar en estos planteamien-tos, recomendamos: “Componentes y contenido de un proyecto sustentable de ciudad a partir del concepto de Topofilia: una aproximación al contexto urbano de América Latina” (Yory, 2007, p. 19).
De manera concordante, la llamada construcción sostenible o construcción verde se ha venido basando también en presupuestos carentes de suficiente inves-tigación y pruebas, para garantizar la ino-cuidad de sus componentes y procesos.
En el 2008, el Liberty Building Forensics Group, LLC. en coordinación con el Ins-tituto Norteamericano de Acreditación (2008), impartió una serie de seminarios con el título The Hidden Risks of-Green-Buil-dings (Odom, Scott, DuBose, 2008, párra. 1)
De la introducción cito:
The great irony of building green is that the very concepts intended to enhance a building’s performance over its entire lifetime are many of the same things that make a buil-ding highly susceptible to moisture and mold problems during its first few years of operation.
esta), no será fruto de la eficiencia y del desarrollo económico, sino que implica, sobre todo decisiones sobre equidad actual e intergeneracional.
(Coincidiendo con él, resulta evi-dente que, en lo esencial, la indefini-ción surge del empeño de tratar de conciliar las metas del crecimiento o desarrollo, con las nociones de soste-nibilidad y desarrollo sostenible), con-cluyendo que es imposible definirlo de manera operativa, con el nivel de detalle y control que presupone la lógica de la Modernidad (Norgaard, 1994, párra. 9) (véase Naredo, 1996, p. 3).
Y tal objetivo no se puede lograr, tam-poco, puesto que el problema no es solo de orden económico, ni se resolverá au-mentando la producción.
Al Gore (2006) expresa tal contradic-ción, en su libro y documental Una verdad incómoda: “No podemos proteger ade-cuadamente al ambiente, sin poner en peligro a la economía nacional y a nues-tra industria del automóvil.”
Yendo más allá de las inconsistencias conceptuales y operativas entre desarro-llo y sostenibilidad, entre la profusa biblio-grafía, sería una imperdonable omisión, no referirse a Yory (2004, p. 23) ya que en su fructífera obra, de manera lúcida, lo-gra establecer una importante diferencia entre la sostenibilidad y la sustentabilidad, asociándolas con su etimología, significa-do y origen, relacionando a la primera como una denominación europea en la medida que el trasfondo implícito, exige preservar el statu quo, como aparece en el Informe Pearce y que cito, según Yory, (2004, p 24), en un homónimo artículo (Sa-lazar, 2013): “que cada generación en-tregue a la siguiente un fondo de capital y un fondo total de recursos naturales, al menos, igual del que ha recibido de la an-terior.” Lo que significa mantener el mismo estado que ha provocado la crisis socio-ambiental, post industrial.
Así, aunque los dos criterios aludan al mismo objetivo,

22
Abel Salazar Vargas (2013). ¿Sostenibilidad o sustentabilidad?. Gaudeamus, 5 (1). pp. 17-24.
con su Moda Verde, induce a adquirir productos amigables con el ambiente y energías limpias y en la realidad, muy po-cos han sido probados e investigados… Los sellitos verdes (Tipo Leed) se adquieren pagando, al igual que las certificaciones y los servicios ambientales. Todo este es-quema promovido, en el fondo, por nego-cios interesados en dar el salto y aparecer como empresas comprometidas con la sostenibilidad, no es más que una estra-tegia tipo quien daña y paga, gana. La gran pregunta es, ¿cuántos de estos re-cursos, se destina a proteger, regenerar, investigar, preservar, reutilizar, etc.?
Ante todo esto, como profesionales (y desde nuestra organización gremial que, hace más de un lustro, asumió el liderazgo y el histórico desafío de revertir, reordenar y establecer las pautas para armonizar o mitigar su impacto como actividad pro-ductiva en el ambiente, en nuestro país,) tenemos la obligación de contribuir a tras-mitir coherencia ética en nuestro mensaje, tanto en la acción, como en la educación que debe derivarse de nuestra proyec-ción y pensamiento, puesto que la arqui-tectura, como una de las disciplinas con mayor responsabilidad, en la construcción de la calidad de vida para todos nuestros pueblos, ineludiblemente debe estar ba-sada en criterios sólidos, que garanticen la sustentabilidad, como un derecho inalie-nable para todos, en términos de, la apli-cación de todas las iniciativas que con-tribuyan a reducir o eliminar la inequidad socioambiental que caracteriza a todos los grupos humanos y culturas.
Complejidad, estrategia holística y conclusiones.
La solución al problema del des-equilibrio socioambiental es de tal com-plejidad que debe ser abordado de manera holística, con una participación transdisciplinaria.
Al responder las preguntas planteadas por Yory (2007), nos resulta evidente que el actual modelo económico de mercado, por su voracidad expoliante de los recur-sos, no puede responder a la demanda,
While green buildings have many positive benefits, there is also strong evidence to suggest a direct corre-lation between new products/inno-vative design and building failures. Simply put, departing from the tried and true often means increasing the risk of building failure.
Two strong characteristics of most green buildings are: 1) the use of in-novative, locally-produced products and 2) the implementation of new design, construction and operation approaches that are intended to re-duce energy usage and be environ-mentally sound…
Cuya traducción libre sería:
La gran ironía de la construcción verde es que, los propios conceptos destinados a mejorar el rendimiento de un edificio, a lo largo de toda su vida útil, son muchas de las mismas cosas que hacen que, un edificio re-sulte altamente susceptible a los pro-blemas de humedad y moho duran-te sus primeros años de su operación.
Mientras que los edificios verdes tie-nen muchos beneficios positivos, también hay pruebas sólidas que sugieren una correlación directa entre los nuevos productos / diseño innovador y los fallos de la construc-ción. En pocas palabras, a partir de prueba y verdad, a menudo significa aumentar el riesgo de fracaso en la construcción.
Dos fuertes características de la ma-yoría de los edificios verdes son las siguientes: a) el uso de productos innovadores, de producción local y b) la aplicación de nuevos enfoques de diseño, construcción y operación con que se pretende reducir el con-sumo de energía y paralelamente, ser ambientalmente significativo...(Traducción del autor).
Esta información resulta impactante porque revela la infiltración de los tentá-culos del mercantilismo consumista que,

23
Abel Salazar Vargas (2013). ¿Sostenibilidad o sustentabilidad?. Gaudeamus, 5 (1). pp. 17-24
Referencias
Brundtland, G.H. (1987). Our Common Fu-ture. Oxford, Oxford University Press.
Documentos de las Naciones Unidas, so-bre ambiente y sostenibilidad. Recupe-rado desde: http://www.un.org/Depts/dhl/spanish/resguids/specenvsp.htm
Gore Al. (2006). Una verdad incómoda, (documental, Paramount Pictures). Recuperado desde: https://vimeo.com/42156221
Harpur, Patrick. (2006). El fuego secreto de los filósofos. Vilaur, España: Atalanta.
Honey, Martha (Producción), Music, Char-lene y Jordan, Peter (Dirección). (2010). Cracking the Golden Egg (CREST, Cen-ter for Responsible Tourism). Recupera-do desde: http://responsibledevelop-mentfront.com/?page_id=638
Naredo, José Manuel. (1966). Sobre el ori-gen, el uso y el contenido del término sostenible. Recuperado desde: http://habitat.aq.upm.es/select-sost/aa1.html
Odon, David; Scott, Richard; DuBose, George.(2008). The Hidden Risk of Green Buildings. Liberty Building Fo-rensics Group, LLC. Recuperado desde: http://newsletters.agc.org/environment/2009/08/26/guest-article-the-hidden-risks-of-green-buildings- why-building-problems-are-likely-in-hot-humid-climates/
Panikkar, K.M. (1965). Asia y la dominación occidental. Buenos Aires, Argentina: Eudeba.
Programa 21 de Naciones Unidas. (1992). Recuperado desde: http://sosteni-bi l idad.fongdcam.org/category/proyectos-actividades-y-recursos/acuerdos-compromisos-y-cumbres-in-ternacionales/ http://www.thegef.org/gef/sites/thegef.org/files/publication/GEF.Contributions.to_.Agenda.Spanish.pdf
ni a la satisfacción de necesidades de la población. En otras palabras,
1. ¿Es factible que el actual modelo económico y su relación con la natura-leza, esté en capacidad de brindar res-puesta a las urgentes demandas de una población (en su gran mayoría pobres) irrefrenablemente en aumento? ¿Hasta dónde llega la capacidad portante de las ciudades?
2. El enfoque de la sostenibilidad de-rivado del modelo capitalista de merca-do, supone la imposibilidad de solucionar la crisis socioambiental, por sus inherentes contradicciones ideológicas y estructura-les, y ante tal gravedad es impostergable que el conocimiento, la experiencia y la responsabilidad ética ineludible, dentro del marco de la sustentabilidad, que tie-nen los arquitectos, los planificadores y los urbanistas, sirva para aportar la visión y la técnica que toda solución sociopolítica, a largo plazo, requiere, para que ¡cultura y natura, formen una armónica figura! (véa-se Salazar, 2012).

24
Abel Salazar Vargas (2013). ¿Sostenibilidad o sustentabilidad?. Gaudeamus, 5 (1). pp. 17-24.
Pinilla, Mauricio. (2012) Sostenibilidad, el reto de la arquitectura moder-na. Arquitecto. Edición N.4. Recu-perado desde: http://www.socie-dadcolombianadearquitectos.org/blog/?tag=revista-arquitecto-edicion-no-4
Salazar, Abel. (2012). Desarrollo urbano responsable, ambiente y vulnerabili-dad en Centro América. (Conferencia inaugural de la Bienal de Arquitectura, CADES, El Salvador, 2008). Recupera-do desde: http://alephcr.wordpress.com/2012/12/02/desarrollo-urbano-responsable-ambiente-y-vulnerabili-dad-en-centro-america-cades2008/
Yory, Carlos Mario. (2004). Ciudad y susten-tabilidad (Vols. 1-3). Bogotá, Colombia: Editorial Universidad Piloto.
Yory, Carlos Mario. (2007). Sostenibilidad y recomposición de la ciudad. Bogotá, Colombia: Editorial Universidad Piloto.

25
Resumen Abstract
(2013). Gaudeamus, 5(1). pp. 25-64
It is recognized that during the last years of the 20th century, the world has changed. The Economy and the Politics are recognized as different. The world is becoming smaller; the implications of what happens in a few places of the world greatly influence the other ones. It is re-cognized that the world is becoming more complex, or is it the same world, but seen in a more comprehensive manner? How is Architecture affected by this change and this recognition of the complexity of the world? It had been looked for to re-present this complexity in the shape resul-ting from design process, or should been affected the design process itself in a more complex way? There are tools that allow simulating the entire design and construc-tion in advance without any changes on the site work. The designer’s responsibility has never been as great as their possible level of information management which is very large. Is it the output itself, or the same design process that should change? On the other hand, is there one design process? And, if so, is there any explicit se-quence? There are many design process researchers, and with very different con-clusions, they agree that there are possi-ble processes where the early stages are the problems’ formulation, and the analy-sis of possible solutions. Then, the evalua-tion and the selection of solutions stages would lead to final solutions’ development
Hacia los últimos años del siglo XX se reconoce que el mundo ha cambiado; la economía, la política se reconocen como diferentes. El mundo es cada vez más pe-queño, las implicaciones de lo que suce-de en unos extremos del mundo influyen grandemente en otros. Se reconoce que el mundo es más complejo cada vez, o ¿será que el mundo sigue siendo igual, pero se ve de forma más comprensiva? ¿Cómo afecta este cambio, este recono-cimiento de la complejidad del mundo, a la arquitectura? ¿Se busca represen-tar esa complejidad en la forma, resulta-do del proceso de diseño o deberíamos afectar el mismo proceso de diseño de una manera más compleja? Se cuenta con herramientas que pueden simular el diseño y la construcción en su totalidad de antemano, sin realizar ningún cambio en el sitio de la obra, la responsabilidad del diseñador nunca ha sido tanta pues su posible nivel de manejo de la información es muy grande. Es el resultado o el mismo proceso lo que debería de cambiar. Por otro lado; ¿existe un proceso de diseño?, y si existe ¿hay alguna secuencia explícita? Los investigadores del proceso de diseño, que los hay muchos y con muy diversas conclusiones, concuerdan en que hay po-sibles procesos donde las primeras etapas son de formulación del problema y análisis de posibles soluciones, luego etapas de evaluación y selección de soluciones para
Alejandro Ugarte Mora*[email protected]
Sustainable Architecture Professional Practice and Teaching: Coro-llary from the Twentieth Century, or Rupture with It?
LA PRÁCTICA Y LA DOCENCA DE LA ARQUITECTURA SOS-TENIBLE, ¿COROLARIO O RUPTURA DEL SIGLO XX?
*Profesor de Arquitectura, Universidad Latina de Costa Rica

26
Alejandro H. Ugarte Mora (2013). La práctica de la arquitectura sostenible, ¿Corolario o ruptura del siglo XX?. Gaudeamus, 5 (1). pp. 25-64
and communication. But, many of these researchers also agree that the stage pro-cess does not always carry a strict order. It is proposed in this work and in the author’s teaching practice, one process which is the result of all these considerations found in the Literature, and put into practice in University Design Studio where the gene-ration of a concept is used. It is also deri-ved from the problem discovery and the problem-solution plan that leads into a graphic synthesis. This concept-guide, cu-rrently being developed, should reflect not only the solution itself, but the evaluation criteria generated from the problem itself.
Key Words
Sustainable Design, Design Process.
pasar al desarrollo de las soluciones finales y su comunicación; pero también coinci-den muchos de estos investigadores en que ese proceso por etapas no siempre lleva un estricto orden. Se propone —en este trabajo y en la práctica docente del autor— un proceso, resultado de todas estas consideraciones encontradas en la literatura, y de puestas en práctica en los talleres de diseño universitario, donde se utiliza la generación de un concepto, derivado del hallazgo del problema y el plan problema-solución que llevan a una síntesis gráfica. Este concepto-guía —en evolución actualmente— debe reflejar no solo la solución en sí sino los criterios de evaluación generados desde el mismo problema.
Palabras clave
Arquitectura sostenible, Proceso de dise-ño.

27
Alejandro H. Ugarte Mora (2013). La práctica de la arquitectura sostenible, ¿Corolario o ruptura del siglo XX?. Gaudeamus, 5 (1). pp. 25-64
¡El mundo ha cambiado…!
Se reconoce que el mundo ha cambiado, cada vez que se encuentra una situación o circunstancia diferente a la que reconocemos como cotidiana. Sucede mucho más a menudo de lo que se cree. El cambio es tal que ya aceptamos —sin pensarlo mucho— que lo permanente es precisamente, el cambio (Capra, F. 1998).
En el ámbito de la economía el cambio es particularmente radical. Incluso la manera de hacer dinero ha variado sustancialmente a través de la interacción de las redes y la globalización, cada vez se ven más capitales y empresas migrar de país en país sin nada que declarar en aduana, la producción de riqueza anteriormente dependía únicamente de bienes tangibles. En la nueva economía el capital intelectual domina la producción y es móvil. Muchos economistas han hecho ver estos cambios y han puesto énfasis en la velocidad del cambio. Ya en los años ´90 Walter Wriston (Wriston, 1998) comentaba cómo la antigua regla de que el número de transistores se duplicaba cada 18 meses, había sido superada por el hecho de que el ancho de banda total de los sistemas de comunicación —de Internet en todo el mundo— se triplicaba cada 12 meses y cómo, conforme el ancho de banda crece, el costo de transmisión de la información se mueve a cero.
La teoría clásica del capitalismo sostiene que la escasez crea valor, que el aumento en la oferta de un elemento determina su valor, a mayor oferta menor valor. Sin embargo, en una economía de red sucede lo contrario: al iniciar el uso de los teléfono/faxes, un solo teléfono/fax no valía nada, dos valían más; 1000 faxes conectados juntos crearon un alto valor, ese valor aumenta conforme más máquinas se conecten a la red, lo mismo sucede actualmente con redes multinivel, teléfonos, tabletas y aplicaciones para Inter-net. Esto sucede con todas las redes y cada día aparecen más ejemplos; se creía que el regalo de los productos era una estrategia de mercado de corto plazo y de bajos réditos, actualmente el regalo de productos ha creado millonarios, se puede citar a Oracle y a Netscape (Wriston, 1998).
Por otra parte, cuando se trata de bienes tangibles, es casi imposible encontrar un producto cuyos materiales y piezas sean producidas en un solo país. Este extraordinario sistema de fabricación, de valor agregado en varios países, se hace posible por el hecho de que la información se mueve a través de las fronteras nacionales como si no existieran. (Wriston, 1998).
Pero no es solo la información la que hace posible este intercambio. Marc Levinson (2006) nos presenta en su libro la historia de cómo se creó el contenedor de carga y la azarosa ruta que debió correr su adopción mundial. Actualmente, si se cuenta con una calle de acceso más o menos adecuada frente a su pequeña industria, una cantidad de producto —suficiente para llenar 56m3— buscada por un cliente, basta para ser capaz de enviarlo a cualquier parte del mundo por un precio inferior a $5 000.00; se calcula que el costo de este transporte, a nivel mundial, es del 1% del valor de los contenidos. Eso sí, usted debe de prepararse para enviar pronto el otro contenedor ya que los mercados son muy voraces, o corre el peligro de caer en el olvido. La sensación de enviar carga de este tipo es como la de recibir el periódico por la mañana en la puerta, hay toda una organización compleja detrás, transparente para el usuario. Es posible, que en el caso de bienes de consumo masivo, el transporte desde el comercio al detalle, hasta el sitio donde se con-sumirá al final el producto, sea lo más caro de todo el trayecto.
Los objetos, las personas están cada vez más cerca, lo que sucede al otro lado del mundo lo podemos presenciar en tiempo real fácilmente, ya sea la captura de un terro-rista, el deshielo de un fiordo, o la competencia encarnizada en las ventas de teléfonos inteligentes. Las fronteras ya no se trazan entre países, sino entre marcas comerciales, sistemas operativos o navegadores de Internet, ni siquiera la zona horaria nos separa, en

28
Alejandro H. Ugarte Mora (2013). La práctica de la arquitectura sostenible, ¿Corolario o ruptura del siglo XX?. Gaudeamus, 5 (1). pp. 25-64
de costumbre (business-as-usual), a la opción de crecimiento de la tec-nología inteligente, por el contrario, representa la opción del desarrollo sostenible.
Debemos reconocer las potentes nuevas herramientas y tecnologías que tenemos a mano. Utilizando avanzadas tecnologías de la infor-mación – computadoras, proce-samiento de imágenes, mapas de satélite, sistemas expertos, y más – ahora tenemos los medios para culti-var más alimentos con menos daños al medio ambiente; mejorar la salud pública para ricos y pobres por igual; distribuir más electricidad con me-nores emisiones de gases de efecto invernadero; y hacer nuestras ciuda-des más habitables y más saludables, aún con la urbanización que plantea poblaciones de miles de millones en las próximas décadas.
¿Estas palabras explican la ruta que ha tomado el crecimiento económico de los países desarrollados, o se podría decir más bien: el consumismo exacerbado?
La economía —que se supone expli-ca cómo se realizan los cambios en la manera de cómo son las cosas— se está quedando atrás. Determina a través de fórmulas, la verdad; pero cada vez más los viejos paradigmas están dando paso a una nueva ciencia de la complejidad, de lo inderterminado (Wriston, 1998).
Según los nuevos puntos de vista, aún hay reglas que sobrevivieron porque se basan, no solo en el dogma económico, sino en la naturaleza humana, que no ha cambiado. Lo que Adam Smith (1794, p. 135) describió como “el esfuerzo natural de cada persona para mejorar su propia condición…” “siendo la persona un con-sumidor ávido pero selectivo…” motiva a las personas que conducen la nueva eco-nomía como lo hicieron en la vieja. Este tema, que amerita mucho más espacio del disponible aquí, no se profundizará, aunque se debe decir que la economía sigue siendo, junto a todas las ciencias y disciplinas, solamente herramienta para
este momento de la historia del resto de la población. Tecnologías que estaban re-servadas para países desarrollados, ahora están disponibles casi en cualquier parte del planeta y existe presión por consumir-los. Definitivamente, el nivel de consumo en estos países supera con creces los de los nuestros, quiere decir esto que no todas las tecnologías de los países desarrollados son útiles en los países en desarrollo, mu-chas veces son demasiado sofisticadas, redundantes, presentan una exquisitez exagerada, supera las verdaderas nece-sidades, o simplemente se puede resolver el problema con medios más adecuados y sencillos.
A este respecto, es preocupante la conclusión que presenta Jeffrey Sachs so-bre el desarrollo económico en el siglo XX (Sachs, 2013, p. 1):
Aquí se encuentra el gran reto que determinará si seguimos el sendero de la prosperidad o la ruina. El rápido crecimiento en los países en desarro-llo simplemente no puede seguir el camino del crecimiento económico que los hoy países ricos tomaron. Si lo intentan, la economía mundial empujará al planeta más allá de las condiciones seguras de funciona-miento. Las temperaturas aumenta-rán, se intensificarán las tormentas, los océanos se volverán más ácidos, y conforme se destruya su hábitat más especies se extinguirán en gran-des cantidades.
El simple hecho es el de que la huma-nidad enfrenta una elección difícil. Si se siguen los patrones de crecimien-to actuales de la economía mundial, nos enfrentamos a un desastre eco-lógico. Si la economía mundial abar-ca un nuevo patrón de crecimien-to – uno de avanzadas tecnologías como los teléfonos inteligentes, la banda ancha, la agricultura de pre-cisión y la energía solar, podremos difundir prosperidad al tiempo que salvamos el planeta.
Llamo al patrón de crecimiento de hoy la opción del negocio como

29
Alejandro H. Ugarte Mora (2013). La práctica de la arquitectura sostenible, ¿Corolario o ruptura del siglo XX?. Gaudeamus, 5 (1). pp. 25-64
una fuente para metáforas forma-les...
El punto de vista de Newton refuerza la idea de una arquitectura que respon-da al sitio y a los requisitos del programa por cumplir, simple y llanamente. La dife-rencia y evolución que debe de hacer-se es la misma que realiza actualmente la economía, que subyace en los con-ceptos expuestos anteriormente: no se puede arribar a conclusiones desde una visión simplista, reductiva de la realidad (que podría subyacer incluso en el pun-to de vista de Jencks) sino a través de la lectura de la complejidad que presenta el mundo. Esto, dicho así, no es fácil para un diseñador, que como ser humano, tiende a reducir el problema obtenido del con-texto a las mínimas variables que pueda manejar a un tiempo. Aquí radica el énfa-sis que se le debe poner en la academia (y en la práctica) al proceso de diseño, en arquitectura.
El proceso de diseño
Este trabajo tiene como objetivo brin-darle a los profesores y a los estudiantes de arquitectura un corpus de conocimien-to del proceso de diseño. Muchos de los contenidos se han tomado de la práctica en docencia del autor en dos universida-des, de sus cursos en Taller de Diseño e Investigación y Métodos de Diseño. Se en-cuentra en más situaciones de las que se desearía, que el proceso de diseño, sobre todo en casos de estudiantes de arquitec-tura, es un atajo informe de actividades y de tiros al vacío. El consentimiento de esta situación tiene su causa en el poco o nin-gún estudio académico (posible de en-contrar en un solo lugar), que sea tomado como referencia y que pueda informar y formar en este campo adecuadamente. Así se explica que los estudiantes den pa-los de ciego tratando de organizar de al-gún modo el trabajo, cuando se declara que el estudiante debe descubrir el espa-cio por sí mismo. Existen teóricos (y prác-ticos), algunos de los cuales se exponen aquí, que han definido hasta la saciedad el trabajo del proceso de diseño y pueden acompañar a los estudiantes en su proce-
la interpretación que nos damos los seres humanos de la realidad y nunca puede sustituirla.
Según lo anterior la interpretación de hoy es que el mercado global responde a un modelo de lo que los científicos lla-man sistema complejo adaptativo, que no son lineales y tienden a parecerse a sis-temas biológicos en lugar de mecánicos (Wriston, 1998). ¡Buena interpretación de la vida!
Charles Jencks (1997) propuso incor-porar estos sistemas complejos a la arqui-tectura; sin embargo, su trabajo ha sido descrito como excesivamente formalista; una cosa es explicar una obra de arqui-tectura por lo que parece ser visualmente (ya sea una metáfora o un símil) y otra es que ese parecerse, sea anterior a la obra y efectivamente buscado en el proceso de diseño.
Barry Newton (1996, pp. 122-126), pro-fesor de la Universidad de Kansas describe las conclusiones de Jencks así:
No veo cómo la cosmogénesis, como una visión emergente del mun-do, puede razonablemente espe-rarse que guíe nuestros diseños más que cualquier teoría newtoniana. La razón es simple. La arquitectura se refiere a la realización del hábitat humano, no a la demostración de conceptos científicos. Se debe con-ceder a Jencks el privilegio de haber explicado estas ideas, pero debe-mos separarnos de su propuesta de que estas nuevas ciencias deben guiar las formas de nuestro ambiente construido...
Tenemos que empezar donde co-mienza la arquitectura, con el deseo de espacio humano, con los exigen-tes requisitos de forma y construc-ción.
Es mucho mejor buscar una arqui-tectura que se base en el sitio, y que responda a una posición crítica con respecto a la cosmogénesis en lugar de buscar las ciencias nuevas como

30
Alejandro H. Ugarte Mora (2013). La práctica de la arquitectura sostenible, ¿Corolario o ruptura del siglo XX?. Gaudeamus, 5 (1). pp. 25-64
El tema del desarrollo sostenible le ha impreso un giro al tema del diseño: la com-plejidad. En el proceso de diseño —en arquitectura— actualmente se está muy lejos de los puntos de vista de la comple-jidad; a través de procesos simples reduc-cionistas, se producen edificios fácilmente medibles que funcionarán de la misma forma siempre. La simplificación produce edificios unifuncionales, es el proceso por excelencia de la mente humana, abstrae-mos de los sistemas de la realidad solo partes (Capra, 1998). Un sistema es una entidad donde sus elementos interactúan entre sí y con su entorno, a un nivel espe-cífico; esa interacción es indeterminada, cuando la vida interviene, en un equilibrio dinámico. Por eso se dice que un sistema es más que la suma de sus partes.
Los procesos en un sistema son com-plejos cuando constan de gran cantidad de elementos, sus objetivos son inestables, no son claros, las condiciones de frontera entre elementos están en constante cam-bio, la información del proceso es incom-pleta e incierta, los resultados no están especificados, la estructura del proceso no es lineal, sino más bien consta de gran cantidad de ciclos (Godet, 2012). Sin em-bargo, hay diseñadores que dicen inspirar-se en la complejidad proponiendo obras sintéticas, simplistas y reduccionistas.
Es hora de traer el pensamiento com-plejo al diseño, no como un formalismo sino como Marco Teórico. Si se quieren aplicar los conceptos del desarrollo soste-nible, sin duda, se debe hacer.
En palabras de Piano (1992, p. 84), quien contestó a la pregunta ¿Qué en-tiende por sostenibilidad?
La naturaleza no está hecha a la medida del hombre. Yo, por ejem-plo, adoro el mar. Hace 45 años que navego, y todavía siento miedo y res-peto por el mar. Si el hombre no se protege de la naturaleza, esta aca-baría con él. Por eso la relación con la naturaleza conforma un terreno ambiguo que lleva al hombre a crear una segunda naturaleza para poder-la hacerla suya. Construyendo esta
so de formación en el diseño. Debe seña-larse aquí, el Trabajo Final de Graduación llevado a cabo por las ahora arquitectas Nancy Arias y Priscila Escoto (2009), diri-gido por el autor de este artículo, donde propusieron un manual de diseño com-prensivo para ser utilizado en el proceso. Se invita al lector a consultar el trabajo ya que obtuvo un premio en la bienal del Co-legio de Arquitectos de Costa Rica en el año 2009.
El punto de vista de este trabajo es el proclamado hace más de cuarenta años por el profesor Jones (1980, p. 33), cuando sostuvo que “Diseñar ya no es más aumen-tar la estabilidad del mundo artificial: es al-terarla, para bien o para mal, determinar el curso del desarrollo”. Siguiendo a Michel Godet (2012, p. 3): “Para nosotros el futu-ro debe ser construido; en otras palabras, un enfoque totalmente diferente de adivi-nar o profetizar.” Aquí es donde el diseño toca el tema del desarrollo sostenible, es al inicio del proceso de generación del espacio construido donde podemos tener mayor incidencia. Muy bien lo establece el Proyect Mangement Institute (PMI, 2000) en su gráfico, donde explica que la posibi-lidad de actuar sobre los costos es mucho mayor al inicio de la formulación de un proyecto que hacia el final. De igual ma-nera, la capacidad de cambios y de me-jora en los desempeños del proyecto tam-bién radicará al inicio de su formulación, no en la etapa de construcción, donde el proyecto -ya concebido- se lleva por fin a cabo. Por esta razón, en este trabajo se mencionará al diseño sostenible y no a la construcción sostenible como el concep-to que engloba el proceso hacia la ob-tención de un ambiente construido soste-nible, en todo caso ambas fases, diseño y construcción, deberían poner sus ojos en la fase de operación sostenible que es al fin y al cabo el objetivo. Todo diseño en arquitectura, por definición, tiene como fin la puesta en obra y luego su operación; la obra en sí, es programada, administra-da o ejecutada, no diseñada; esto ya se ha realizado con la participación, muchas veces y desgraciadamente sin la partici-pación, de todas las partes interesadas.

31
Alejandro H. Ugarte Mora (2013). La práctica de la arquitectura sostenible, ¿Corolario o ruptura del siglo XX?. Gaudeamus, 5 (1). pp. 25-64
tes e independientes. Este proceso intentó prescribir un control sobre las actividades del diseñador que buscaría patrones de problemas para dar patrones de solucio-nes. Posteriormente señaló que la opción del modelaje de la realidad podría dejar fuera algunas particularidades de la natu-raleza humana y natural, y se apartó de sus propios puntos de vista de años atrás (Chermayeff, y Alexander, 1976).
Edward Matchett (1968, p. 25) trabajó en Inglaterra al final de la década de los ´60 dando capacitación, principalmente a ingenieros del Estado, en temas de crea-tividad y procesos de producción. Él acu-ñó la definición, que luego se ha venido repitiendo en la literatura sobre el tema, “El diseño es la búsqueda de la solución óptima a la suma de las verdaderas nece-sidades en una serie particular de circuns-tancias”. Menciona en sus trabajos que el proceso de diseño tiene que ver con la ca-pacidad y disciplina de orientar la forma en que pensamos. Propone esas formas de pensar: planos paralelos, desde varios puntos de vista, con una matriz guía (se le puede llamar a esto prospectiva), utilizan-do conceptos, utilizando pensamientos di-rectores (ideas generatrices). Este trabajo tuvo acceso a un manuscrito sorprenden-temente no publicado aún (Matchett, 1998) donde recogió todos sus puntos de vista antes de su muerte en 1998. La viuda, que aún le sobrevivía, permitió la consulta de este material; sus últimos allegados for-maron la Fundación Matchett que trabaja en el tema del proceso de diseño con los énfasis que dejara en sus escritos.
Los siguientes son aspectos que dicho autor define como necesarios en toda so-lución a un problema de diseño:
1. La necesidad (¿Qué?) El objetivo, la magnitud, el estándar
2. La razón (¿Por qué?) El propósito, las causas, las consecuencias, la efectivi-dad
3. El tiempo (¿Cuándo?) La ocasión, la duración, la frecuencia, la sucesión
nueva naturaleza el hombre se sien-te bien. Ocurre sin embargo, que la naturaleza original es tan fuerte que solo interpretándola, solo a partir de sus propias normas, se puede crear otra. Por eso la relación entre arqui-tecto y naturaleza es de amor-odio. La sostenibilidad consiste en construir pensando en el futuro, no solo te-niendo en cuenta la resistencia física de un edificio, sino pensando tam-bién en su resistencia estilística, en los usos del futuro y en la resistencia del propio planeta y de sus recursos.
El diseñador tiene un trabajo prescripti-vo más bien que descriptivo. De forma di-ferente que los científicos, que describen y dicen cómo fue el mundo, los diseñadores sugieren cómo puede ser que sea. Los di-señadores son, por lo tanto, futurólogos. La misma esencia de su trabajo es crear el futuro, o por lo menos algunas caracte-rísticas de él. ¿Pero, su diseño resolverá el problema al que se enfrentaron? Estas y otras preguntas cruciales similares se pue-den contestar, para un proyecto especí-fico, solamente con el paso del tiempo; los diseñadores deben esperar durante el proceso, terminar su trabajo, ponerlo a prueba y esperar el veredicto.
Diferentes puntos de vista
En lo referente al problema de diseño se encuentran en la literatura varios pun-tos de vista, unos parten del concepto de que el diseño es una actividad posible de definir y de sujetar a reglas deterministas (Matchett, 1968; Jones, 1980; Broadbent, 1971; Alexander, 1974), hasta los que sos-tienen que la actividad no es posible de definir desde las reglas tradicionales del proceso científico (Markus, 1969; Rowe, 1987; Lawson, 2005).
Christopher Alexander (1974) en sus es-tudios de la década del 60, propone bus-car la estructura no visual de los problemas para buscar necesidades verdaderas y así formular un modelo de la realidad. Con base en la lista de requerimientos y sus interrelaciones, esperaba, con ayuda del computador, obtener una organización pareada de requerimientos dependien-

32
Alejandro H. Ugarte Mora (2013). La práctica de la arquitectura sostenible, ¿Corolario o ruptura del siglo XX?. Gaudeamus, 5 (1). pp. 25-64
cación de un patrón y es muy improba-ble que se llegue a altos rendimiento en el gran diseño o que lidere ideas hacia el futuro. Sin embargo, bien puede ser una táctica útil en la identificación de una se-rie de posibles formas, para el todo o sus partes, en un proyecto de diseño.
El diseño icónico
Es aún más conservador, hace que el diseñador efectivamente copie las solu-ciones existentes. A los constructores de vivienda masiva de clase media les pa-rece funcionar muy bien esta forma de proceder, donde se reproducen tipos de vivienda estándar que han probado ser efectivos, independientemente de las condiciones locales o las restricciones ex-ternas del sitio. Si bien es poco probable que apele a la mente creativa, este en-foque tiene su valor y sus seguidores. Los arquitectos no inician su proceso de dise-ño con una hoja de papel en blanco, los problemas no son completa y absoluta-mente nuevos. Mediante el uso de técni-cas de diseño icónico se podría iniciar con las soluciones ya probadas, para ir modifi-cándolas para responder a nuevas condi-ciones del programa. Esto podría llevar a una mayor seguridad, a evitar errores co-munes donde se pierde la forma adecua-da en la que la arquitectura vernácula resuelve los problemas, aunque también, debe de reconocerse, que podría multipli-carlos.
El diseño canónico
Se basa en el uso de normas genera-les en la morfogénesis, como las retículas y los sistemas de proporciones. Los estilos arquitectónicos clásicos y sus sucesores en el Renacimiento son ejemplos de este tipo de enfoque. Le Corbusier con su modulor y los principios del lenguaje internacional pueden ser vistos como intentos de produ-cir normas canónicas que permitan dise-ños más iconoclastas. Más recientemente, los sistemas de construcción modular, ba-sados en la coordinación de componen-tes estándar, han generado resultados más bien monótonos con este método.
4. Los medios (¿Quiénes?) Los hombres, los materiales, las máquinas, los recur-sos
5. El lugar (¿Dónde?) La situación, la po-sición, la relación con el ambiente
6. El método (¿Cómo?) El principio, el procedimiento, las prioridades, la ac-tuación
Uno de los trabajos más ambiciosos so-bre los métodos de diseño en arquitectura fue desarrollado por Geoffrey Broadbent (1971). En realidad, su método no trata de un solo método o proceso, sino que se basa en cuatro maneras distintas de ge-nerar el diseño de la forma en arquitectu-ra; los llamó, el pragmático, el icónico, el analógico y el canónico.
Broadbent llegó a esta conclusión basado en estudios de la historia de la arquitectura, y muestra cómo cada una de sus cuatro técnicas se ha utilizado en varios momentos históricos. Sugiere que el proceso completo de diseño puede utili-zar todos los métodos presentados por él, para luego seleccionar de entre las solu-ciones producidas, o utilizar alguna de ellas como núcleo de su formulación. No hay evidencia de que algún diseñador haya trabajado de forma consciente de-sarrollando las cuatro vertientes, pero sus tácticas son dignas de estudio, y consti-tuyen una adición muy útil al conjunto de herramientas del diseñador y para el con-trol del pensamiento en su proceso.
El diseño pragmático
Es simplemente el uso de los métodos disponibles de construcción, según los materiales utilizados, generalmente sin in-novación, como si fueran seleccionados de un catálogo. Debe cumplirse como condición, que el diseñador tenga una muy buena comprensión de las fortalezas y debilidades de las técnicas tradiciona-les constructivas, este método sin duda tiene sus posibilidades. Es esencialmente tradicional y conservador y, por tanto, un enfoque de bajo riesgo, es muy poco probable que pueda conducir al fracaso. Es prácticamente un enfoque de la apli-

33
Alejandro H. Ugarte Mora (2013). La práctica de la arquitectura sostenible, ¿Corolario o ruptura del siglo XX?. Gaudeamus, 5 (1). pp. 25-64
el caso de los recorridos muy extensos: es-tacionamientos, estadios, cines). Es usual oír a los arquitectos hablar de los perso-najes que utilizan sus espacios, del rol que juegan y de los rituales que deben ser po-sibles de llevarse a cabo, de lo que pasará cuando un usuario alcance determinado punto del recorrido. Incluso llegan a for-mular pequeñas tramas para el momento de la puesta en obra. La traducción de li-bretos de teatro a los espacios necesarios es típica de esta forma de pensar, ¿no es la arquitectura el teatro donde los seres humanos se mueven?
Ian Mc Harg (1992) propone que la ecología debe estar en el fundamento de las artes que proyectan el ambiente. Para ello, es necesario un reajuste básico entre los hombres, de carácter filosófico, ético y estético, que detenga la destrucción del planeta. Pare él, los ciudadanos son los agentes positivos del cambio: para curar el planeta, para hacerlo más verde, para restaurar su salud. El método de Mc Harg consiste en comprender los procesos que configuran los paisajes y utilizarlos como fundamento del proyecto. El método de la planificación ecológica analiza los sis-temas biofísicos y socioculturales del lugar para develar dónde deben ser estableci-dos los usos del suelo específicos. Bill Reed (2009) rescata esta idea y propone su Sol-ving for Pattern (resolver los patrones) que implica no solamente resolver el problema con un diseño, sino tomar en cuenta el todo donde se ubica (sociedad, tiempo histórico, ambiente físico y otros). Como Mc Harg (1992, p. 176) ha resumido repe-tidas veces:
El método define las mejores áreas para un uso del suelo potencial y la convergencia de todos o casi todos los factores considerados propicios para ese uso en ausencia de otras condiciones negativas. Las áreas que reúnen este estándar se estiman intrínsecamente idóneas para el uso del suelo considerado.
Para alcanzar este objetivo, es funda-mental un proceso interdisciplinar, no solo en la recogida de datos, sino en el proce-
El diseño analógico
Resulta cuando se utilizan analogías provenientes de otros contextos para crear una nueva forma de estructurar el problema, no copia de la forma, la ma-yoría de las veces la analogía no es for-mal sino funcional. El proceso de pensa-miento del ser humano es por definición analógico: tendemos a actuar por la experiencia anterior. Aquí es donde tie-ne cabida el pensamiento creativo. Hay claros ejemplos del uso de la analogía en el pensamiento creativo en el diseño. El uso de formas orgánicas, de estructuras provenientes de la naturaleza, incluso de partituras de música, o de funciones espe-cíficas que cumplen partes de las anato-mías de los animales o de las plantas, son características del diseño analógico; aquí se puede entrar en terreno tan inseguro como en el de la biomimética, que son válidos, pero raramente han sido utilizados conscientemente como el inicio real de una solución de diseño; más bien es luego de formulado, cuando se encuentran las similitudes. Son abundantes los proyectos asimilables a estas ideas, como los de una columna vertebral, extremidades, pies de-rechos, pero pocos son los que realmente continuaron a lo largo del proceso basán-dose en ellas.
Broadbent menciona en su libro (1971) cómo el diseño analógico presenta más posibilidades de uso en el mundo contem-poráneo. Esto lleva a otra táctica que se ha utilizado mucho en los talleres universi-tarios de diseño, la táctica de la narrativa. De alguna forma puede ser vista como una extensión del diseño analógico, pero puede ir mucho más allá. Podríamos lla-marle Diseño Narrativo, cuando el diseña-dor cuenta un cuento para relacionar las diferentes circunstancias que se pueden dar alrededor del problema. Aunque esto pueda parecer un juego de niños, esta táctica se utiliza mucho y ha ayudado a muchos diseñadores a resolver problemas, sobre todo cuando se encuentran en un callejón sin salida. Pareciera que la mente se libera y va más allá cuando el proble-ma se ve como una narración, muchas veces la narración ya se encuentra allí (es

34
Alejandro H. Ugarte Mora (2013). La práctica de la arquitectura sostenible, ¿Corolario o ruptura del siglo XX?. Gaudeamus, 5 (1). pp. 25-64
eventos. El proceso debe ser administrado de tal forma que no sea obligatorio tener a cada miembro del equipo todo el tiem-po en la mesa de diseño, sino las personas correctas a su debido tiempo. Esto man-tendrá el interés del equipo, mantendrá el presupuesto estimado, y se logrará una identificación mayor de los miembros. Este proceso no solo logrará un proyecto sos-tenible sino que ahorrará tiempo, esfuer-zos, y los costos asociados. No se trata de agregar cosas verdes al presupuesto sino de racionalizar su uso y sus costos.
El estudio del avance del conocimien-to en el tema, llevó a la conclusión de que hay varios momentos en el proceso de di-seño, no muy bien delimitados, ciertamen-te, donde caben no solo los acercamien-tos desde las artes y la creatividad sino desde el método científico. Se encontró que la mayoría de la literatura intenta, a través de procesos reduccionistas, formu-lar una teoría sobre el proceso de diseño, intentando explicar su complejidad desde un punto de vista particular, cuando en realidad, en palabras de Piano (1992, p. 84).
Las manipulaciones estilísticas no son nuestra salvación, la arquitectura es un gran arte contaminado por la vida: por el dinero, el tiempo, las or-ganizaciones, la tecnología, la políti-ca, la memoria, la cultura, el carác-ter local, la sociedad, las ambiciones, las aspiraciones... Hasta que esta ló-gica no sea aceptada seremos unos formalistas. ¡La arquitectura es un trabajo sucio en el mejor sentido!
Así, como la arquitectura es un trabajo sucio (en el mejor sentido), está contami-nada con todas las expectativas de los usuarios, financistas, críticos, diseñadores, vendedores, el proceso de diseño debe estarlo también. El arquitecto debe re-currir a diferentes métodos, según sean los requerimientos durante el proceso de diseño. Los científicos hacen explícitos no solo sus resultados sino sus procedimientos. Su trabajo debe poder ser replicado y cri-ticado y sus métodos pueden ser sujetos al escrutinio. Los diseñadores están lejos de
so mismo. La investigación debe preceder al plan, y el plan debe liderar la acción. Mc Harg estructura la cronología del dis-positivo que debe organizar la investiga-ción. Recoger la información desde los componentes más antiguos, como la geo-logía, hasta los más efímeros, como la vida salvaje. Luego se representa, en mapas, la distribución espacial de la información uti-lizando el proceso denominado análisis de idoneidad; estos mapas se estructuran en capas y se superponen o combinan para develar los modelos de paisaje, y para identificar tanto las limitaciones como las oportunidades de usos potenciales.
Bryan Lawson (2005) propone un pro-ceso donde no existen entradas ni salidas en un solo sentido. Tiende a comenzar con una cierta clase de problema y a acabar con una cierta clase de solución, aunque el sentido puede ser al contrario. Sostie-ne que los diseñadores, más que al pro-blema, se enfocan hacia la formulación de soluciones, las que pocas veces de-rivan de una lógica lineal. La mayoría de los problemas del diseño son demasiado complejos como para que el diseñador los cargue todos en su mente permanen-temente. Ciertamente, Lawson describe cómo es que los diseñadores enfrentan el problema de diseño, y hace una des-cripción comprensiva de las estrategias y tácticas de diseño estudiadas en su mag-nífico libro.
Proceso integrativo de diseño
El Proceso Integrativo de Diseño (Reed, B. 2009) propuesto por la American Na-tional Standard Institute (ANSI) clasifi-cado como ANSI/MTS 1.0 Whole Systems Integrated Process Guide (WSIP)-2007 for Sustainable Buildings & Communities©, se describe como un patrón repetitivo de Búsqueda/Análisis/Síntesis y trabajo de equipo. Este proceso involucra a los miem-bros del equipo en fases de diseño cada vez más detalladas pero donde se invo-lucran todos los puntos de vista al mismo tiempo. Se producen eventos de integra-ción al principio y al final de cada etapa. Sin embargo, también involucra contac-tos de los equipos entre cada uno de los

35
Alejandro H. Ugarte Mora (2013). La práctica de la arquitectura sostenible, ¿Corolario o ruptura del siglo XX?. Gaudeamus, 5 (1). pp. 25-64
ma debe ser considerado en la fase temprana de diseño.
Koenigsberger (1977) ya había distin-guido tres fases en el diseño climático:
1. Análisis preliminar que incluye la re-colección de datos y finaliza con un boceto.
2. Desarrollo del diseño que incluye el control solar, las propiedades de aislamiento globales, y los princi-pios de ventilación y zonificación de actividades al interior y al exte-rior.
3. Diseño del detalle y la optimización individual de todos los elementos del edificio dentro del marco del concepto global establecido.
Esta formulación secuencial, consecu-tiva, es típica del periodo antes de la in-troducción real de las computadoras en el proceso de diseño, cuando se vislum-braba su utilización y se vaticinaba cómo iban a contribuir, en la década de los 60 y 70. En esos procesos, algunas herramien-tas bastante simples utilizadas en el análisis preliminar proporcionaron algunos princi-pios globales iniciales. Pero en la última fase, era prácticamente imposible corregir los posibles errores iniciales; con un cam-bio en el detalle de los elementos solo se pueden lograr desempeños termales ínfi-mos. Para remediar esto es necesario brin-darle al arquitecto un juego de métodos y herramientas por integrar en el proceso de diseño, de forma que pueda avanzar o volver sobre sus pasos para lograr una buena adaptación al clima. Los datos in-tegrados y relacionados pueden ser de gran ayuda para el diseñador, las bases de datos de conocimiento, así como pa-rámetros predeterminados sensibles al contexto. Desarrollar herramientas apro-piadas, poderosas y flexibles es la meta, que incluyan evaluación y corrección ite-rativa en el sistema es, por consiguiente, crucial para integrar bien los problemas climáticos en un proceso de diseño.
La calefacción y el enfriamiento adi-cional deben representar solo un uso de
llevar a cabo semejante proceso, claro, abierto y público. Los diseñadores deben obtener soluciones, no exponer procesos. Sin embargo, el caso es que el buen dise-ño es usualmente una respuesta integrada a toda una gama de situaciones. Si hay una sola característica que pueda identifi-car el buen diseño, es la integración, com-binación y relación establecidas entre las particularidades del problema y de la so-lución. Debe de reconocerse que el méto-do científico es la herramienta adecuada para la toma de datos y la organización general del proceso, como se verá en el Proceso Relacional de Diseño más ade-lante. Recuérdese que el Proceso Cientí-fico tomó un valor inapreciable de René Descartes (1637/2012) cuando puso en duda los conocimientos que había adqui-rido con anterioridad en su vida. Debemos acudir a la comprobación de nuestros da-tos y soluciones, y no confiar en la trilogía Platónica de la Creencia-Verdadera-Justi-ficada (Platón, 1958), estaríamos basando las propuestas de diseño en presunciones muy posibles de ser falsas.
Bioclimatismo
El arquitecto Hans Rosenlund, de la Uni-versidad de Lund, Suecia, explica cómo el proceso de diseño climático requiere de atención especial (Rosenlund, 2001). Tam-bién en 2001 la Entidad de Investigación de Edificios en el Reino Unido (Building Research Establishment, BRE, 2001, p. 25), declaró:
No es factible planear un edificio ex-clusivamente desde el punto de vis-ta económico, funcional o formal y pensar en unos ajustes menores para dar un clima interior climáticamente confortable. A menos que el diseño sea fundamentalmente correcto en todos los aspectos, ningún especialis-ta puede hacerlo funcionar satisfac-toriamente. El clima debe tenerse en cuenta al decidir el concepto global de un proyecto, en su diseño y orien-tación, en la forma y carácter de las estructuras, en los espacios que van a ser cerrados, en los espacios entre los edificios. En otros términos, el cli-

36
Alejandro H. Ugarte Mora (2013). La práctica de la arquitectura sostenible, ¿Corolario o ruptura del siglo XX?. Gaudeamus, 5 (1). pp. 25-64
el BIM se le han agregado otros (recordar la adquisición por parte de Autodesk del software ECOTECT y de los módulos de Au-todesk para la evaluación y documenta-ción automática del sistema LEED, Leader-ship in Energy and Environmental Design, USGBC, 2006) que pueden modelar en tiempo real el proceso de construcción, incluso de una manera gráfica llevando a cabo una simulación tridimensional que puede ser leída fácilmente en la pantalla del computador, y aún pueden simular su comportamiento bioclimático en relación con el confort buscado en su interior y las relaciones topológicas hacia el exterior.
Algunos le llaman a esto la Era Digital del Diseño, aquí se prefiere definir como un resultado de la tecnología de la infor-mación que, claro está, va en hombros de la reducción a dígitos con las que traba-jan las computadoras, pero son el resulta-do de un pensamiento diferente, informa-do, que tiene la posibilidad de desandar lo andado (UNDO) y corregir para volver a hacer como si nada hubiera pasado, podemos vislumbrar el producto en toda su complejidad sin haber dado una sola palada en el sitio de la obra. Esto no es simplemente digital va mucho más allá, es una revolución de la información. Recor-demos cuando todavía escribíamos en la Smith Corona, aún en la eléctrica: sin po-sibilidad a realizar errores; posteriormente, se pudieron escribir unas palabras antes de que se imprimieran, la tecnología di-gital estaba presente. Ahora, hay libros enteros que ya ni se imprimen; es la or-ganización de la información, conceptos como la trazabilidad en la recolección de los datos para la obra: proveedores, con-diciones y hasta el nombre del vendedor es lo que importa.
¿Cómo debe afectar esto el proceso de diseño? En primer lugar, podemos lle-gar hasta dar una opción de solución al problema de diseño, en todas sus especifi-cidades, probarlo y aún mantener la posi-bilidad de corregir parte o todo el proyec-to. La posibilidad del UNDO, en cualquier etapa del proyecto, refuerza y consolida la tesis que se sustenta aquí: la libertad creativa del diseñador, la cantidad de
energía marginal en el edificio, el propio edificio debe ser responsable de la par-te principal de la climatización a través de sus materiales, estructura y diseño. En cualquier caso, los edificios bien adap-tados al clima logran que el usuario, aun siendo económicamente capaz, evite convertirse en un consumidor de ener-gía. Se puede mencionar algún software para el diseño climático que está siendo evaluado, como el ECOTEC (software que nació para simular la acústica en espa-cios interiores y se desarrolló hacia la si-mulación de los flujos termodinámicos, su nombre corresponde a la contracción de las palabras ECOlogy y archiTECT). Sin em-bargo, hace falta software más localizado a la realidad de Costa Rica y sencillo de utilizar o preparar y distribuir las bases de datos que utiliza ECOTECT.
Los métodos usados actualmente en países desarrollados, llamados Building Information Modeling (BIM), o en español Modelaje de la Información del Proyecto, incorporan el desarrollo de la actual era de la revolución de la información al pro-ceso de diseño.
El BIM fue desarrollado inicialmente como un gestor de la administración del proyecto de construcción, software como el alemán ARRIBA, con el cual se ha te-nido alguna experiencia, da seguimiento en tiempo real al proceso de construcción y brinda una cantidad pasmosa de infor-mación sobre su desarrollo. El concepto de cortar y pegar (cut and paste) se apli-ca a todo nivel, simplemente seleccione los ítemes (assemblies: espacios que se pueden prefigurar: desde sus dimensiones y cantidad de materiales hasta en el más mínimo detalle como acabados y mobi-liario) que desea incorporar al proyecto y suéltelos en su sitio, el BIM hará el resto. Detalles y especificaciones, que posible-mente tienen tiempo de haberse desarro-llado, cobran vida en el nuevo proyecto, habían estado esperando a ser llamados en la memoria física del computador y se integran a los elementos más específicos del diseño que se realiza. A estos módu-los, para dar seguimiento al proyecto, desde un punto de vista administrativo, en

37
Alejandro H. Ugarte Mora (2013). La práctica de la arquitectura sostenible, ¿Corolario o ruptura del siglo XX?. Gaudeamus, 5 (1). pp. 25-64
proporcionan un servicio o función, que es la razón de su existencia. Al efectuar un análisis comparativo de productos, se realiza a la función del objetivo central, y es en realidad a esta función, y no al producto físico, al que deben atribuírsele los impactos ambientales; los productos comparados, de hecho, no son más que diferentes formas de llevar a cabo una función determinada. Por lo tanto, con el objeto de hacer comparables productos distintos, se debe ser capaz de identificar la función que desempeñan y de poder medirla. Esta medida de la función es lo que se denomina Unidad Funcional, UF; Joan Rieradevall describe la oportunidad al comparar dos o más formas de resol-ver un problema u objetivo funcional: in-corporar ya en la fase inicial de diseño la previsión de los riesgos que pueden surgir después (Rieradevall, 1999, p. 23).
Si no se puede llegar a realizar un aná-lisis de este tipo, las siguientes son algu-nas recomendaciones generales (Kibert, 2005):
1. Reutilizar estructuras existentes: en la modificación de un edificio ya en funciones y la utilización de la mayor parte de su estructura y sis-temas, es posible minimizar la ne-cesidad de nuevos materiales y sus impactos asociados al transporte, extracción y uso de recursos, ener-gía, desechos, entre otros efec-tos. En este caso, se debe tomar en cuenta si la edificación aún es apta para que se pueda seguir utilizando y además si mantiene su calidad y eficiencia, ya que no vale la pena mantener un edificio que durante su vida útil ha sido in-eficiente, pues requerirá una gran cantidad de material nuevo y tra-bajo extra para un funcionamiento adecuado.
2. Reducir el uso de materiales: utili-zar la cantidad mínima requerida para un proyecto de construcción disminuye el impacto ambiental de extraer recursos naturales, ade-más, disminuye la cantidad de
información y de posibles relaciones que pueda llevar a cabo en estos momentos, lo obliga a ser mucho más cuidadoso con las soluciones a las que pueda arribar en su proceso, hay mucha más responsabili-dad por la posibilidad de control de que se disfruta, al menos en teoría. Desarrollar herramientas apropiadas en el diseñador, poderosas y flexibles es la meta, que pue-dan incluir evaluación y corrección iterati-va en el sistema es, por consiguiente, cru-cial para integrar bien los problemas en el proceso de diseño.
El asunto no es ser digital, el asunto es saber manejar grandes cantidades de in-formación y poder movernos entre ella, desentrañando lo que es relevante de lo que no. Para esto no se requiere ser digi-tal pero sí la manipulación digital de gran cantidad de información (de todo tipo, cultural, gráfica, social, etc.). Por ejemplo, para escribir 70 palabras por minuto se re-quieren diez dedos, con dos dedos no se puede.
Los criterios de evaluación del diseño sostenible estudiados se refieren específi-camente al desempeño del edificio una vez construido, al servicio que brindará a sus ocupantes, a la sociedad y a la natu-raleza. El objetivo es su construcción y esto pasa necesariamente por el tema de la selección de materiales, las metas de su desempeño y luego a la necesidad de cerrar su ciclo de vida: la utilización de un determinado material en un contexto dado debe contemplar y solucionar los procesos necesarios para que este vuel-va, posteriormente, a su estado original (el que tenía cuando fue tomado para ser utilizado, o mejor aún acercarlo a sus características primigenias), o pueda ser aprovechado de nuevo con la utilización de nuevos recursos que lo hagan econó-micamente viable. William McDonaugh (2003) llama a este concepto de la cuna a la cuna.
Sin lugar a dudas, el punto de vista por utilizar es el del análisis del ciclo de vida, donde los productos son generalmente objetos físicos, cuyo cometido es satisfa-cer una necesidad a su usuario, es decir,

38
Alejandro H. Ugarte Mora (2013). La práctica de la arquitectura sostenible, ¿Corolario o ruptura del siglo XX?. Gaudeamus, 5 (1). pp. 25-64
La arquitectura sostenible
La acción del ser humano sobre el te-rritorio es una suma de iniciativas concer-tadas para resolver el hábitat que este requiere crear para alojarse; tanto en for-ma individual y en familia, como grupal y socialmente: alojamiento familiar y aloja-miento de sus instituciones. Hemos llegado a tal nivel de desarrollo, que esta acción se ha regulado por normas y autoridades sociales, con el objetivo de controlar la forma en que esas actúan sobre el terri-torio.
La forma que toma esa acción de la cultura sobre natura consiste en un con-junto de inserciones: ecosistemas semina-turales (como, por ejemplo, zacate bajo árboles, vegetación secundaria de arbus-tos), ecosistemas manejados (agrícolas) y sistemas urbanos altamente intervenidos, que se implantan todos, —invariablemen-te— sobre ecosistemas naturales.
Si analizamos este patrón bajo el prin-cipio de una sostenibilidad de los sistemas descritos (de la cuna a la cuna) resulta obvio que los sistemas agrícolas y los siste-mas urbanos no poseen esa característica de forma intrínseca, y necesitan ser susten-tados (subsidiados) por fuentes de mate-ria y energía externa (por ejemplo agua, alimentos, trabajo, insumos) y por la dispo-sición final de desechos y residuos, una vez que han sido consumidos. Entonces existe una fuerte dependencia de los sistemas artificiales (creados por el ser humano) de los naturales, que son los encargados no solo de brindar los recursos sino de absor-ber los residuos.
El aumento del crecimiento urbano con un desarrollo basado en la abundan-cia de recursos inyectados a los sistemas artificiales, el cambio del uso del suelo y la sobreexplotación de recursos naturales, se traducen en el deterioro de las condi-ciones ambientales de sustento. Es cuan-do nos damos cuenta de la necesidad de recursos externos para sostener nuestras ciudades.
La ciudad concentra el consumo de energía, recursos y la producción de de-
desechos producidos. Sin embar-go existen excepciones como las plantas de tratamiento y sistemas de separación de aguas servidas, que a pesar de que utilizan gran cantidad de materiales y equipo (tuberías, bombas y demás acce-sorios) tiene un enorme beneficio ambiental.
3. Utilizar materiales provenientes de recursos renovables: estos ofrecen la posibilidad de crear un ciclo cerrado, ya que se pueden reuti-lizar, reciclar orgánicamente, por biodegradación. Estos procesos se llevan a cabo sin energía, material o químico adicionales, por lo que tienen un gran desempeño.
4. Emplear materiales con conteni-do reciclable: para lograr un ciclo cerrado de materiales, se requie-re que todos los materiales sean reciclables. Sin embargo, esto es muy difícil de lograr, ya que algu-nos materiales importantes como el concreto, no pueden ser reci-clados fácilmente cuando se han colado con refuerzo de acero in-terno; en este caso se reduce a productos de menor valor comer-cial, para utilizarlos en subbases de carreteras. Otros, como algunos polímeros y los metales, pueden ser reciclados y mantener sus pro-piedades de durabilidad y resisten-cia.
5. Utilizar materiales producidos lo-calmente: los recursos y emisiones asociados al transporte de ma-teriales desde los sitios de extrac-ción, producción, manufactura e instalación tienen una magnitud considerable. No hay duda de que la reducción de las distancias de transporte de materiales puede disminuir sustancialmente el im-pacto ambiental y, además, esti-mular la economía local.

39
Alejandro H. Ugarte Mora (2013). La práctica de la arquitectura sostenible, ¿Corolario o ruptura del siglo XX?. Gaudeamus, 5 (1). pp. 25-64
Tampoco son las tasas de crecimien-to de la población el desafío exclu-sivo de los países con altas tasas de aumento. Una persona adicional en un país industrial altamente consu-midor presenta mucha mayor pre-sión sobre los recursos naturales que una persona adicional en el tercer mundo. Preferencias y hábitos de consumo son tan importantes como la cantidad de consumidores en la conservación de los recursos.
A lo largo de la historia de la humani-dad, diversos puntos de vista han asumido un papel protagónico en el diseño. Puede ser simplemente una cuestión de moda o de estilo, o puede resultar algo más com-plejo en la agenda social, económica o política del momento. En los últimos años, el tema es indudablemente la cuestión del diseño verde o sostenible (si es que son sinónimos). Al respecto, el consumo de energía en los edificios ha sido tema de primer orden en todos los ámbitos de la arquitectura y el desarrollo inmobiliario y lo seguirá siendo, ojalá junto a otra veintena de aspectos que deben ser considerados en la producción del espacio construido.
El consumo de energía en la gestión del espacio construido, en la gran mayoría de países desarrollados, es muy alta con res-pecto a otros aspectos de la cultura y pre-ocupa la liberación de gases de efecto invernadero. La producción de esta ener-gía, si no es en su totalidad con combus-tibles fósiles lo es en un gran porcentaje, libera grandes cantidad de dióxido y mo-nóxido de carbono a la atmósfera, pero lo más importante: este combustible está a punto de escasear fuertemente en las ex-plotaciones de menor costo en el planeta.
Los países desarrollados dependen de esta energía y la deben utilizar lo más efi-cientemente, por ello se justifican diseños opcionales de edificaciones cero carbo-no, que aunque tienen un costo de tres a cinco veces con respecto a su equivalen-te en países en desarrollo, solucionarían la dependencia del petróleo. Estas opciones no solo no liberan carbono a la atmósfe-
sechos, se sobreexplotan los sistemas de soporte artificiales y los naturales, princi-palmente, se pierde capacidad de con-trol. Deja de funcionar como soporte de la civilización.
Las ventajas que ofrece la ciudad (agua potable, saneamiento, recreación, estudio, transporte público) se deterioran cada vez más debido a la sobreexplota-ción. Aumentan el radio de impacto en busca de recursos extra, sin capacidad de absorber los recursos que ya se han inyectado. Se encarece el costo de los recursos, conforme se agotan los que son fáciles de obtener o cercanos a las áreas de consumo.
Los que soportan la vida (agua, aire, bosques, minerales, tierra), vitales para el desarrollo de la ciudad en el futuro y ac-tualmente, se pierden o malgastan me-diante políticas urbanas inapropiadas, que intentan resolver mediante regulacio-nes generales, deterministas, problemas específicos: puntos de atasco vehicular, zonas disfuncionales en el uso urbano, aumento del ancho de vías, dotación de agua potable a barriadas que carecen de ella.
Los problemas de mayor impacto, por acumulación, se encuentran a escala do-méstica y comunitaria, y se relacionan, a gran escala, con las deficiencias de in-fraestructura y servicios urbanos de retor-no de los recursos servidos, y a pequeña escala con la falta de visión de conjunto y evaluación en el diseño y la construcción.
Las personas relegadas del desarrollo soportan el conjunto de condiciones de-terioradas porque no tienen acceso a los territorios que aún cuentan con inyección de recursos y con posibilidades de retor-nar, en alguna medida, los desechos del sistema por un lado; por el otro, a los pro-blemas del desempeño de las soluciones brindadas por el diseño y la construcción en general. Sin embargo, las personas que viven en ámbitos desarrollados no quedan libres de hacer algo. La comisión Bruntland (Brundtland, 1987, p. 69) al respecto dice:

40
Alejandro H. Ugarte Mora (2013). La práctica de la arquitectura sostenible, ¿Corolario o ruptura del siglo XX?. Gaudeamus, 5 (1). pp. 25-64
El origen de ese diseño será un proce-so eminentemente prospectivo: estrategia para hacer que el futuro deseado sea más probable que las demás opciones de fu-turo, de hecho pretendemos utilizar todos los medios, como dice Godet (1994), para conspirar para que el futuro sea diferente, por ello el diseño no solamente visualiza el futuro a través de la acción presente, es una rebeldía para que el futuro no so-lamente sea como hemos so(dise)ñado, digámosle: diseño, para luego construirlo, sino que es una conspiración para hacer-lo posible, probable y realizable; sin cons-piradores no hay garantía real de lograr nuestros más grandes anhelos. A través del diseño buscamos un punto de inflexión para actuar sobre la realidad y provocar un cambio (Jones, 1980).
Las opciones frente a los varios cami-nos que ofrece el futuro son varias: sufrir los avatares con impavidez, reaccionar para tratar de resolver las cosas, luego de que sucedan los cambios, prepararse para los cambios previsibles o conspirar para que los cambios que se den sean los que bus-camos (Godet, 1994). Es una conspiración para actuar sobre el territorio, sobre el es-pacio construido; resolver nuestro hábitat con la utilización de un instrumento que nos evalúe, nos indique el grado de cum-plimiento de criterios, en la conformación del espacio construido.
Al procurar resolver el hábitat del ser humano con arte y acierto, utilizando para ello los más altos criterios de éxito, es-tamos ante el reto, tal vez el más grande en la historia, de procurar que la natura-leza no vea menoscabada su capacidad de soporte de la vida. Debemos recurrir al conocimiento y a la creatividad desde el inicio del proceso de diseño, a los crite-rios para evaluar nuestra acción sobre la naturaleza. El camino del desarrollo por el que se quiere llevar este hábitat deberá ser muy diferente al conocido hasta aho-ra; el Banco Mundial (World Bank, 2006, p. VII) cita: “El crecimiento es esencial si los países en desarrollo quieren alcanzar los objetivos del desarrollo del milenio al 2015. Este crecimiento, sin embargo sería ilusorio si está basado en minería de suelos, ago-
ra en su producción, sino utilizan menos combustibles fósiles.
En países en desarrollo, donde toda-vía quedan recursos naturales, como Costa Rica, donde casi toda la energía se produce sin la necesidad de quemar petróleo, el énfasis debería ser otro que el control de las emisiones de dióxido de carbono, el ahorro energético, no para alcanzar la carbono-neutralidad, sino para la independencia del petróleo. Aquí arriba la verdadera consideración para lograr bajar la factura de petróleo: el pro-blema del transporte, que es un problema del planeamiento de las ciudades y del pensamiento a largo plazo. En Costa Rica carecemos de ambos.
Esas otras consideraciones que deben ser agregadas al problema de la energía, en Costa Rica son: el manejo del agua (potable, servida y de lluvia), de mención aquí es el problema del control del agua de tormenta (storm water), precipitacio-nes en cortos lapsos para lo cual no están preparados nuestros sistemas de evacua-ción urbanos; el control de las liberaciones al aire de partículas y de residuos duran-te la construcción; el manejo de algunos materiales que por su toxicidad o proble-mas en la biodegradación a corto y muy largo plazo son nocivos; y para un país en desarrollo, el problema de costos.
El diseño y la construcción sostenible deben responder a la creación del há-bitat del ser humano en sus necesidades básicas de alojarse, individual y colec-tivamente, sin intervenir en el éxito de la naturaleza como soporte para la vida en el planeta (Edwards, 2009); debe respon-der a las necesidades y las aspiraciones de la población pero concomitantemen-te mantendrá el capital natural del que depende la vida, por lo que debe ser de-rivada desde el punto de vista de varios criterios definitivamente contrapuestos. Para que este proceso tenga éxito en su objetivo, no puede más que fundamen-tarse en el conocimiento profundo de los efectos que tiene sobre natura y sobre la misma cultura.

41
Alejandro H. Ugarte Mora (2013). La práctica de la arquitectura sostenible, ¿Corolario o ruptura del siglo XX?. Gaudeamus, 5 (1). pp. 25-64
visión transdisciplinaria de los equipos que generan ese espacio.
Paradójicamente este proceso tiene su inicio en las restricciones a los recursos con que se cuenta para la realización del proyecto: recursos materiales, ecológicos, humanos, financieros, medioambientales y tecnológicos.
La teoría aceptada (Sánchez, 1970) so-bre el proceso de diseño dice que al ha-ber muchas soluciones que cumplen las restricciones dichas, son solo las que ade-más cumplen con los criterios de evalua-ción las soluciones más adecuadas. Esos criterios se utilizan al final del proceso para evaluar cuál es la solución óptima. Se cuentan alrededor de 35 criterios (véase más adelante) para la evaluación de un proyecto de arquitectura, los que se pue-den resumir en seis metacriterios (véanse figuras 1 y 4).
A lo largo de la historia, algunos crite-rios han prevalecido en ciertos períodos donde la sociedad los ha valorado más:
tamiento de la pesca y de bosques”. Aquí cabría la pregunta de si los recursos natu-rales extraídos de estos países en desarro-llo son para consumo local o el desarrollo que estarían logrando es solamente indi-recto. Se hacen necesarios el criterio y la regulación de los gobiernos.
La oferta de bienes inmuebles está de-terminada por una gran variedad de ac-tores: ingenieros, empresarios, arquitectos, inversionistas, constructores, economistas, promotores, críticos, historiadores, políti-cos, geógrafos, filósofos, sociólogos... to-dos y cada uno de ellos, intervienen juntos de una forma caótica para producir el ambiente construido con base en unas le-yes generales, escritas y no escritas. Exis-te, además, una gran cantidad de con-creciones donde no concurre ninguna de estas disciplinas: la abrumadora mayoría; sino que son producto del trabajo no in-formado, ni instruido; pero debe reco-nocerse a veces adecuado, que le dan alojamiento al ser humano y a sus institu-ciones. Pretendemos la inclusión de una
Figura 1. Organización del problema desde el punto de vista de las restricciones y criterios.
Elaboración propia.

42
Alejandro H. Ugarte Mora (2013). La práctica de la arquitectura sostenible, ¿Corolario o ruptura del siglo XX?. Gaudeamus, 5 (1). pp. 25-64
algo más cercanos a una explicación ten-tativa del proceso; a una teoría.
El resultado y el proceso dependen uno del otro, por supuesto, interesa princi-palmente el resultado pero ¿se puede ob-viar la importancia del proceso? Los dos son, sin embargo, diferentes. Descartes (1637/2012) nos enseña que los sentidos nos engañan y de cómo la mente ma-nipula la información que nos llega, una gota de cera sigue siendo cera al derretir-se, aunque no lo parezca; concebimos la tierra curva pero la vemos plana. De una manera diferente pero relacionada, ve-mos un plano pero concebimos espacio tridimensional. Lo qué el ojo ve es la prue-ba de la realidad influida por conceptos anteriores, por la experiencia. La secuen-cia cíclica en la adquisición de opiniones subjetivas y de conocimientos objetivos es natural en la investigación, aunque mu-chas veces es difícil dejar las opiniones subjetivas de lado, la formación en el pro-ceso de diseño debe tocar de lleno este aspecto, como se explica a continuación.
Se puede definir ¿qué es diseñar, y di-señar bien? Se puede relacionar la activi-dad del diseño con el método científico, que de alguna manera nos salva de ver lo que queremos, de ver solo lo que los sentidos nos dicen o de ver solo lo que la experiencia nos dice. La primera respues-ta a la pregunta es no. La primera reac-ción es que el diseño es una actividad misteriosa e individual que está más allá de definición posible; sucede, pero no es favorable al análisis, en todo caso en los últimos años se ha intentado abstraer todo esfuerzo que implique transpiración para fomentar la inspiración. Igual podría ser dicho de una gran cantidad de acti-vidades humanas, pero no concluimos in-mediatamente que están más allá de una descripción posible. Por ejemplo, un seg-mento grande de la población está invo-lucrado en alguna actividad económica, muy independientes unos de los otros. La descripción y los objetivos subyacentes de esas actividades, de su organización bási-ca, definitivamente no es convenida en-tre todos. Hay pensadores que sostienen que sí: los proponentes del libre-mercado
funcionalidad, ejecutabilidad, costeabi-lidad, estética, entre muchos más. Todos estos criterios se pueden organizar en al-gunos básicos, cada uno de ellos puede presentar una mezcla de dos o más, así como los colores obedecen a mezclas de tres básicos. Estos criterios son: el uso, el costo, la ejecución, la calidad, la estética y la ecología.
Charles Eames, arquitecto y diseñador, director de cine, explicó ante el cuestio-namiento de: ¿cuál es su definición del di-seño? , como “un plan para disponer ele-mentos con el fin de lograr lo mejor posible un propósito particular” (Neuhart, 1989, p. 14).
Esta definición pone mucho énfasis en el eventual resultado y menos en el pro-ceso de llegar a ese resultado. Implica, sin embargo, que el diseño está referido siempre a un cierto acontecimiento futu-ro; que es una tentativa de pronosticar ese acontecimiento por cualquier medio apropiado y disponible en un particular momento: un dibujo, un modelo, una simu-lación electrónica. En un sentido verdade-ro es una profecía. En las artes visuales, incluida la arquitectura, precedido a ese momento, debe estar invariablemente el pensamiento visual o gráfico. El pronósti-co de un acontecimiento futuro ocurre, por supuesto, en muchas otras búsque-das que impliquen pensamiento visual así como los que se concentren en el pensa-miento verbal. Varias de esas búsquedas realizan una cierta forma de diseño en el sentido más amplio. Lo que ocurre en la arquitectura puede ser de significación en una amplia gama de otras actividades sin relación con la arquitectura.
La pregunta interesante y relevante, es por lo tanto, ¿cómo procedemos del pa-sado y del presente a un pronóstico del fu-turo? Por otra parte, aunque sabemos que el resultado es dependiente del momento, es interesante preguntarse si el proceso, y especialmente la secuencia del diseño, es también una variable que depende del momento histórico y hasta cultural. Si cier-to patrón general emergerá en el tiempo y entre individuos, puede ser que estemos

43
Alejandro H. Ugarte Mora (2013). La práctica de la arquitectura sostenible, ¿Corolario o ruptura del siglo XX?. Gaudeamus, 5 (1). pp. 25-64
dos como análisis de matrices, de casos, organigramas o la reflexión en gabinete. Estas son herramientas que se pueden em-plear, pero en ningún caso son esenciales, ni implican en sí mismas un análisis del pro-ceso del diseño.
La prueba de la existencia de una teo-ría del diseño en arquitectura -o para esa definición en cualquier otra disciplina del diseño- sería que lograra describir, explicar, y predecir la manera que el proceso del diseño funciona. La explicación necesita ser suficientemente general, para abar-car un número significativo de ejemplos, y explicar razonablemente bien la manera con la cual diseñamos realmente, o por lo menos, la manera en que pensamos que diseñamos y luego predecir los resultados, desde el punto de vista epistemológico, que se obtendrán como derivación. Esta teoría debe ponerse a prueba, según el método científico, para contradecirla. Aquí radica la dificultad: fácilmente cual-quier diseñador puede argumentar que no es esa explicación la que se amolda a su proceso específico, por lo que com-probaría que la teoría es falsa. Es más si el diseño está influenciado por el momento histórico y la base cultural es posible que no podamos ser capaces de formular se-mejante teoría. Por esta razón, el interés de este trabajo se centra más en los mé-todos de diseño y en el proceso, que es más flexible a nuestro momento histórico y no intenta dar explicaciones o predic-ciones generales, sino orientar el diseño como tarea. Es interesante cómo en las décadas, cuando la computadora inició su entrada a las oficinas de un buen tama-ño (no ya solo en instalaciones militares o gubernamentales), el estudio del proceso de diseño tuvo gran evolución, de alguna manera se ligaba el algoritmo propio de los procesos de la computadoras con los algoritmos en la arquitectura.
Irónicamente, la revista Architects Journal cita cómo (1978, p. 8), a la en-trada del Greater London Council Archi-tects Department se podían leer las seis fases de un proyecto de diseño que son: a) Entusiasmo, b) Desilusión, c) Pánico, d) Búsqueda de los culpables, e)Persecución
y los marxistas proponen una explicación diferente para esas actividades. Lo que es más, la manera en que se conduce la ac-tividad económica de la sociedad, la teo-ría sobre ella, depende mucho de cuál punto de vista se proponga para explicar-la. La teoría y la práctica no son materias sin relación. ¿Por analogía, puede haber teorías del diseño? Las teorías, en plural a propósito, asumiendo que es poco proba-ble que una sola teoría completa pueda explicar adecuadamente el proceso del diseño en todos los escenarios posibles. La teoría aquí no se entiende como la antí-tesis de la práctica, sino en el sentido de explicación; es el sentido en que se utiliza normalmente en las ciencias para descri-bir una serie de fenómenos relacionados, para luego esgrimir una predicción.
Es importante en esta etapa hacer una distinción muy clara entre una teoría del diseño, una metodología del diseño y un proceso de diseño. Una teoría es, inicial-mente, una explicación que se utiliza para predecir -por lo menos hasta que se prue-be lo contrario- el resultado de un fenóme-no y por lo tanto no tiene, necesariamente en la visión, un final arquitectónico. Esta teoría del diseño no está relacionada con el concepto de apreciación del diseño, que en algunos sitios se pretende enseñar como instrumento para describir diseños (figuras en el espacio) que sirve de base a equívocos, lleva a engaños y en todo caso aquí no es relevante ya el concepto de diseño que se maneja, es algo mucho más dinámico, y es poco probable que pueda ser discutida de una manera signi-ficativa dentro de la arquitectura. La me-todología de diseño, por otra parte, des-cribe las operaciones fundamentales, el extracto esencial, la tipología. Definición de las actividades por utilizar para la ad-quisición del conocimiento (observación, formulación del problema, hipótesis, com-probación). Mientras, el proceso especi-fica que las secuencias que se creen son provechosas. Muchos métodos proponen secuencias, algunos no, por ejemplo la tormenta de ideas o la caja negra; mu-chos procesos utilizan diferentes métodos, por ejemplo el Proceso de Diseño Integra-tivo. Tales procesos pudieron incluir méto-

44
Alejandro H. Ugarte Mora (2013). La práctica de la arquitectura sostenible, ¿Corolario o ruptura del siglo XX?. Gaudeamus, 5 (1). pp. 25-64
que ha entrado en operación el proyecto de arquitectura. Esto es porque no todos los problemas identificados en el proce-so se relacionan con las actividades y son manejados de forma consciente. Por ejemplo, son mucho más fáciles de definir las necesidades por satisfacer en un esta-dio de fútbol que en un comedor familiar.
La actividad del diseño puede implicar algunas habilidades que sean tan genéri-cas que podrían ser aplicables a todas las formas de práctica del diseño, pero tam-bién es probable que algunas sean espe-cíficas a ciertos tipos de diseño. También debe reconocerse que el equilibrio de las habilidades requeridas por cada tipo de diseñador es diferente, incluso se po-dría sostener que cada diseñador ocupa su proceso personal. Sin embargo, todos los diseñadores necesitan ciertamente ser creativos. Algunos, tales como arquitec-tos, paisajistas, diseñadores de interior y del producto, necesitan un sentido visual altamente desarrollado y representar en algunos tipos de modelo lo que piensan, para comunicarse consigo mismos y con los demás (Rowe, 1987). Otros diseñado-res, más hacia las ingenierías, necesitarán habilidades para el cálculo y así sucesiva-mente. Christopher Jones (1980, p. 35) defi-ne lo que él miró como la última definición del diseño: “Iniciar el cambio en las cosas hechas por el hombre”. Todos los diseña-dores podrían convenir probablemente en esta definición, pero agrega algo a la discusión de ¿qué es diseño? Tal definición es demasiado general y abstracta para ser útil en ayudarnos a entender el diseño.
¿Es necesaria una definición simple del diseño o se debería aceptar que es una cuestión demasiado compleja que solo se podría resumir en un libro? La respuesta es probablemente que nunca se encontrará una sola definición satisfactoria, pero se debe reconocer que en esta actividad el buscar es mucho más importante y enri-quecedor que el encontrar Jones (1980, p. 47) reconoció cuán difícil es esta bús-queda, al dar otra de sus definiciones: “La ejecución de un acto de fe muy compli-cado”.
de quienes no participaron, f) Castigo de los inocentes.
Llegar a una definición del proceso de diseño demasiado pronto puede condu-cir fácilmente a una visión estrecha y re-ducida. Para entender completamente la naturaleza del diseño es necesario no solo buscar las semejanzas entre diversas situaciones de diseño, sino también re-conocer las diferencias. Inevitablemente, cada uno interpretará la cuestión desde su punto de vista particular de lo que en-tiende por diseño. Este es evidente cuan-do los escritores presentan una definición comprensiva del diseño. ¿Qué clase de diseñador pudo haber ofrecido la siguien-te definición?: “La solución óptima a la suma de las verdaderas necesidades a una serie particular de circunstancias” (Matchett 1968, p. 3). Lo más probable es que haya sido un ingeniero especialista en alguna de las tantas ramas o un diseñador de interiores. Solo pongamos como ejem-plo el resultado del edifico de Frank Gehri en Bilbao. ¿Es significativo hablar en este ejemplo de la solución óptima, o de las necesidades verdaderas? De hecho Ed-ward Matchett, que definió el diseño de esta manera (1968, p. 3), y de quién se ha tomado mucho en esta investigación era ingeniero mecánico.
Esta definición sugiere, por lo menos, dos maneras por las que las situaciones del diseño puedan variar. El uso de Mat-chett del término óptimo indica que los resultados del diseño se pueden medir contra criterios establecidos de éxito. Este puede ser el caso de una máquina donde su producto se puede cuantificar en una o más escalas, pero a duras penas se puede aplicar al diseño de un edificio en arqui-tectura, posiblemente si se aplica a algu-nas de sus partes podría tener éxito y solo si se ve desde el punto de vista del des-empeño o del servicio que presta, no des-de la óptica del diseño total alcanzado. La definición de Matchett también asume que todas las necesidades verdaderas pueden ser enumeradas, sin embargo a menudo, los diseñadores no son conscien-tes de todas las necesidades, además de que aparecen nuevas situaciones una vez

45
Alejandro H. Ugarte Mora (2013). La práctica de la arquitectura sostenible, ¿Corolario o ruptura del siglo XX?. Gaudeamus, 5 (1). pp. 25-64
fase 1, hasta que se haya realizado cier-ta investigación del problema en la fase 2. Los estudiantes de primeros niveles de los talleres de diseño de las escuelas de arquitectura en Costa Rica encuentran estas fases particularmente complicadas, de hecho uno de los objetivos de esos ni-veles es aprender a reconocer la informa-ción relevante de la que no lo es, y eso se logra solo si se ha realizado una investiga-ción de la naturaleza del problema (fase 2); en la gran mayoría de los casos deben de realizar de nuevo una búsqueda de in-formación.
Se les ha solicitado a los estudiantes que prepararan informes para acompa-ñar sus proyectos. Esos informes contenían mucha información recopilada al princi-pio del proyecto. El desarrollo detallado de las soluciones (fase 3) llega raramente de una manera suave, a partir de las fa-ses anteriores, a una conclusión inevitable y siempre son varias por cada estudiante. De hecho, el trabajo posterior revela las debilidades en la comprensión del proble-ma por parte del diseñador y de la falta de más información relevante. Es decir, hay una necesidad de volver a las activi-dades de la fase 2 y de la fase 1.
Incluso, cuando el arquitecto final-mente muestra las posibles soluciones a los clientes, o a sus profesores, en caso de estudiantes (fase 4), se puede descubrir que el problema se ha descrito errónea-mente (fase 1). Se podría analizar el mapa de esta manera, pero la lección general seguiría siendo la misma. Aunque parezca lógico que las actividades enumeradas se deben realizar en el orden demostrado por el mapa, la realidad es mucho más confusa. Lo que el mapa dice es que los diseñadores deben recopilar la informa-ción sobre un problema, estudiarla, idear una solución y dibujarla, aunque no ne-cesariamente en ese orden. El manual de RIBA es muy honesto en declarar que hay probablemente saltos imprevisibles entre las cuatro fases. Lo que no dice es cuán-tas veces o de qué manera se hacen es-tos saltos.
En la bibliografía consultada se ha intentado plantear una ruta del proce-so desde el inicio hasta el final. La idea común detrás de todos estos mapas del proceso de diseño es que consiste en una secuencia de actividades distintas e iden-tificables entre sí, que ocurren en un cierto determinado orden lógico. Esta parece, a primera vista, ser absolutamente una ma-nera sensible de analizar el diseño. Parece que lógicamente el diseñador tiene la ne-cesidad de llevar a cabo un número de actividades para progresar, de las prime-ras etapas de definición del problema a las finales de definición de una solución. Desafortunadamente, como se verá, es-tas presunciones son superficiales.
Se procedió a examinar algunos de estos mapas para ver lo útiles que son. El primer mapa que se pudo examinar es el presentado por RIBA (Lasdun, 1965, p. 189) para el uso de arquitectos es un manual de práctica y gestión del diseño. Esta es-pecie de manual nos dice que el proceso de diseño se puede dividir en cuatro fases:
Fase 1. Asimilación: Recolección y or-denamiento de la información de carác-ter general relacionada específicamente con el problema sujeto a estudio.
Fase 2. Estudio general: Investigación de la naturaleza del problema. Investiga-ción de posibles soluciones o de medios posibles para obtener la solución.
Fase 3. Desarrollo: Desarrollo y refina-miento de una o más de las soluciones tentativas identificadas en la fase 2.
Fase 4 Comunicación: Comunicación de unas o más soluciones al interior o al exterior del equipo de diseño.
Sin embargo, una lectura más detalla-da del manual de RIBA revela que estas cuatro fases no son necesariamente se-cuenciales, aunque parece lógico que el desarrollo total del diseño irá de la fase 1 a la fase 4. Para ver cómo esto puede fun-cionar realmente, sin embargo, hay que analizar las transiciones entre las fases. En la realidad es difícil que el diseñador sepa qué información se debe recolectar en la

46
Alejandro H. Ugarte Mora (2013). La práctica de la arquitectura sostenible, ¿Corolario o ruptura del siglo XX?. Gaudeamus, 5 (1). pp. 25-64
formas, dimensiones y colores que debían de ser acomodados, según unas reglas, para obtener unos resultados precisos de diseño, las reglas debían ser descubiertas en el proceso. Los científicos adoptaron técnicas donde probaron una serie de diseños, utilizando tantos bloques y com-binaciones como fuera posible, lo más rá-pidamente, para descubrir las reglas; una vez descubiertas procedieron a organizar la totalidad de la figura. Así, intentaron maximizar la información disponible sobre las combinaciones permitidas. Si podían descubrir las reglas que gobernaran las combinaciones de bloques permitidas, entonces podrían buscar el arreglo que optimizaría la geometría y el color reque-rido en el diseño. Por el contrario, los ar-quitectos se olvidaron de las reglas y pro-cedieron a seleccionar sus bloques para alcanzar la configuración requerida: en el proceso descubrieron las reglas.
La diferencia esencial entre estas dos estrategias fue que mientras los científi-cos centraron su atención en entender las reglas subyacentes, los arquitectos se obsesionaron con la obtención del resul-tado deseado. En su proceso, los científi-cos utilizaron una estrategia enfocada al problema, mientras que los arquitectos una estrategia enfocada a la solución. El estilo cognoscitivo de los arquitectos y de los científicos es diferente. Los arquitectos reciben la aprobación sobre la solución que proponen, no sobre el método que utilizan (Lawson, 2005). No se les solicita entender el problema o analizar una situa-ción dada, se les solicita presentar una so-lución. Tanto en la base de la enseñanza como en el mundo profesional la solución es todo, el proceso no se examina; en el mejor de los casos el proceso acompaña a la solución, pero no es vital. Al contrario, los científicos tienen una base cognosciti-va teórica. Se les enseña que la ciencia se ejecuta con un método, el que debe ser explícito y debe ser posible de repro-ducir por otros. En la vida cotidiana esto también es cierto, nuestro cuerpo ya ha aprendido a moverse durante la niñez. Re-solvemos las tareas cotidianas simplemen-te obteniendo resultados, no pensando en el cómo los vamos a obtener. Un deto-
RIBA (1965) ofrece otro mapa de una escala mucho más grande. Debido a su gran detalle, este plan de trabajo es mu-cho más completo. Consiste en doce eta-pas descritas como una secuencia lógica de acción:
a) Concepción, b) Viabilidad , c) Pro-puestas para la ruta, d) Diseño esquemá-tico, e) Diseño detallado, f) Información para la producción, g) Cuantificación de obras, h) Cotizaciones, i) Planeamiento del proyecto, j) Gestión de operaciones en el sitio , k) Terminación, l) Retroalimentación: a–b Programa, c–d Planos esquemáticos, e–h Planos de trabajo, i–l Operaciones en el sitio.
Lo que se presenta no es una descrip-ción del proceso en sí mismo, sino de los productos de ese proceso. No dice cómo el arquitecto trabaja sino, qué se debe producir en términos de informes de la viabilidad, planos y dibujos para la cons-trucción.
Markus y Maver (Markus, 1969) produ-jeron mapas más elaborados del proceso de diseño arquitectónico. Explican que el trabajo de los diseñadores es menos claro de lo que parece. El mapa de Markus/Ma-ver del proceso del diseño sugiere que los primeros momentos sean utilizados a la or-ganización y a la disposición del espacio, y las fases posteriores a la selección de los materiales usados en la construcción y al detalle de las juntas y uniones entre ellas. De hecho, este resulta ser otro ejemplo de lo que puede parecer lógico desde un punto de vista superficial, pero donde la realidad puede ser mucho más compli-cada. Hay arquitectos que piensan en los detalles primero. Es poco realista asumir que es inevitable que en el proceso de di-seño se tomen necesariamente en consi-deración niveles del detalle cada vez más minuciosos.
Es muy interesante el experimento de Brian Lawson (Lawson, 2005). Se ofreció un problema a dos grupos de personas por evaluar, un grupo de arquitectos y un gru-po de científicos (químicos, físicos, biólo-gos). El problema se refería a la organiza-ción de bloques de madera de diferentes

47
Alejandro H. Ugarte Mora (2013). La práctica de la arquitectura sostenible, ¿Corolario o ruptura del siglo XX?. Gaudeamus, 5 (1). pp. 25-64
Figura 2. Proceso general de adquisición-proceso-solución del proyecto.
Sin embargo, se da el caso que —al ini-cio— los diseñadores alcanzan gradual-mente una comprensión suficientemente buena del problema para rechazar algu-nos de los primeros pensamientos; aquí emerge una idea que es importante en el contexto de este trabajo: el concepto. Sin embargo, este rechazo puede llegar a ser asombrosamente difícil de alcanzar. Los diseñadores, principalmente neófitos, tien-den a aferrarse a las ideas y a los puntos de vista iniciales en el diseño, frente a lo qué pueden considerarse pruebas irrefu-tables. Estas mismas ideas pueden crear muchas veces dificultades de organiza-ción o de tipo técnico, que parece ex-traño que no hayan sido rechazadas más fácilmente.
En los cursos de taller de diseño se es-tudiaron algunos casos del proceso del di-seño como secuencia de actividades y se han encontrado ideas poco convincen-tes, o no muy apegadas a la realidad. Sin embargo, ciertamente para que el diseño ocurra un número de cosas debe suceder en la mente del diseñador (véase la figura 2). Por lo general debe haberse genera-do un programa correspondiente al pro-blema estudiado, ubicado en un contexto determinado, el diseñador debe estudiar y entender los requisitos, necesidades,
nador en nuestro cerebro da la orden de proceder a la solución, es una idea que surge ante las solicitaciones diarias y el ce-rebro producirá automáticamente una so-lución. Es la forma en que cotidianamente funcionamos, los aprendices del diseño también intentan funcionar de esta forma.
Esta idea, detonador o causa prime-ra, generador primario o idea generatriz, como Darke (1978) lo llama, puede ser crear una calle muy tranquila, dejar tanto espacio abierto como sea posible y así su-cesivamente. El mapa de Darke, en lugar del tradicional proceso de análisis-síntesis se lee como generador-conjetura-análisis. Primero se decide lo que puede ser un as-pecto importante del problema, luego se desarrolla un diseño preliminar sobre esta base, y después se examina para conside-rar qué más se puede descubrir sobre el problema.
Rowe (1987) describe su análisis del problema: participación -a priori- de un principio o de un modelo de organización gráfico que dirige el procedimiento de toma de decisiones. Estas ideas tempra-nas, generadores primarios o principios de organización, tienen una influencia que permea a través del proceso de diseño y son, a veces, perceptibles en la solución.
Elaboración propia.

48
Alejandro H. Ugarte Mora (2013). La práctica de la arquitectura sostenible, ¿Corolario o ruptura del siglo XX?. Gaudeamus, 5 (1). pp. 25-64
trándose cada vez en más y más detalle. Si esto fuera así, no habría límite natural al proceso de diseño. No hay manera de decidir, sin que haya lugar a duda, de cuando se ha solucionado un problema de diseño. Los diseñadores simplemente se detienen en su proceso cuando ya no hay más tiempo disponible o cuando, a su juicio, ya no tiene sentido continuar más lejos. En el diseño, como en el arte, una de las habilidades consiste en saber cuándo detenerse. Desafortunadamente, no pa-rece haber substituto válido a la experien-cia para desarrollar esta capacidad. Los estudiantes de diseño, en este punto, son muy optimistas en su valoración de la difi-cultad y del tiempo necesario para llegar a soluciones aceptables. Es demasiado fácil mirar superficialmente un nuevo pro-blema de diseño y, no siendo capaz de ver gran dificultad, imaginarse que no hay complejidad verdadera. Una de las ca-racterísticas esenciales de los problemas de diseño es que no son evidentes, sino que deben ser develados.
Los problemas del diseño no tienen límites naturales u obvios ni parecieran estar organizados jerárquicamente. Es di-fícil poder discernir exactamente hasta dónde llega un problema determinado, adónde debe uno comenzar en las esfe-ras más generales del problema y adónde detenerse en lo específico del problema. Una de las habilidades más importantes del diseñador es descubrir de forma crea-tiva las gamas, o capas, del problema y sus interrelaciones.
Philip Johnson, citado por Lawson (2005, p. 58), observó:
Ciertas personas encuentran algu-nas sillas hermosas para mirar porque son cómodas para sentarse, mientras que otras personas encuentran las si-llas cómodas para sentarse porque son hermosas para mirar. Nadie pue-de negar la importancia de ambos aspectos, visuales y ergonómicos del diseño de una silla. Las patas de una silla, posible de ser apilada vertical-mente, presentan un problema aún más multidimensional. La geometría
o más bien el problema, producir una o más soluciones, probarlas contra algunos criterios explícitos o implícitos y comunicar el diseño. La idea, sin embargo, de que estas actividades ocurren en ese orden o aún que son acontecimientos separados y altamente identificables parece cuestio-nable en la práctica profesional, pero lo será también en la etapa del aprendiza-je. En el ejercicio profesional parece más probable que el diseño sea un proceso en el cual el problema y la solución emergen juntos. Incluso podría no comprenderse el problema completamente sin una cier-ta solución aceptable para demostrarlo. De hecho, los clientes muchas veces en-cuentran más fácil describir sus problemas refiriéndose a posibles soluciones que ya conocen. Esto es muy confuso, de una manera se aprende y de otra se ejecu-ta. A los estudiantes se les ha puesto el ejemplo de aprender a andar en bicicleta o conducir automóvil, hay una secuencia para hacer las cosas, solo cuando esa secuencia se realiza automáticamente podemos liberarnos de ella, podemos ol-vidarnos de ella y proceder a enfocarnos en el lugar adonde queremos llegar al conducir. Esta es una de las muchas ca-racterísticas del trabajo del diseño que lo hacen tan interesante como tema de estudio. Esto demuestra también que una cosa es saber diseñar y otra muy diferen-te enseñarlo. La tentativa final de Lawson (2005, p. 49) para un mapa del proceso de diseño demuestra esta iteración entre el problema y la solución, donde cada uno se considera como la reflexión del otro.
Las actividades de análisis, síntesis y evaluación están implicadas en estos ci-clos de iteración, pero el mapa no indica ningún punto de inicio ni de final ni tam-poco la dirección del flujo a partir de una actividad o de la otra. Sin embargo, este mapa no se debe leer demasiado literal-mente puesto que cualquier diagrama, visualmente comprensible, es probable-mente demasiado simplificado y lejano del verdadero y altamente complejo, pro-ceso mental que se involucra en el diseño.
¿Cómo se encuentra el final de un pro-blema de diseño? No es posible ir aden-

49
Alejandro H. Ugarte Mora (2013). La práctica de la arquitectura sostenible, ¿Corolario o ruptura del siglo XX?. Gaudeamus, 5 (1). pp. 25-64
problema identificadas. La estrategia de Page sugiere que el diseñador prepa-re una variedad de lo que él llama sub-soluciones para cada criterio, y después deseche las soluciones que no pueden satisfacer todos los criterios. Así, el diseña-dor de la abertura produciría una sucesión de diseños, algunos previstos para alcan-zar una buena visión, otros para evitar la entrada del calor, obtener luz del día y la ventilación necesaria y así sucesivamente. Esta estrategia estaría pensada para au-mentar la cantidad de tiempo empleado en análisis y síntesis, y para reducir el tiem-po en la síntesis de malas soluciones, o de las que definitivamente no cumplen con varios de los criterios de evaluación.
Los problemas del diseño son multidi-mensionales pero son también altamente interactivos. El aumento en la dimensión de la abertura puede redundar en más luz hacia el interior y favorecer una me-jor visión, pero también dará lugar a más entrada de calor y puede crear mayores problemas de aislamiento acústico y pri-vacidad, sin mencionar que en el con-cepto de abertura no se menciona su posible cerramiento, transparente, trans-lúcido o inexistente que se requiere. Es la interconexión de todos estos factores lo que forma los problemas de diseño, más bien que los factores en sí mismos. A este respecto el diseñar es como llenar un cru-cigrama. Al cambiar las letras de una pa-labra, varias otras palabras necesitarán al-terarse haciéndose necesario incluso más cambios iterativos.
La solución de un problema de diseño es típicamente una respuesta integrada a un problema multidimensional complejo. ¿Cómo se puede elegir entre soluciones opcionales de diseño? ¿Es posible decir que un diseño es mejor que otro y, si es así, por cuánto? La pregunta es, enton-ces, cuál es el grado por el cual podemos medir el éxito del proceso de diseño. Si imaginamos que vamos a evaluar un nú-mero de soluciones de diseño de modo que se puedan poner en orden de prefe-rencia, necesitaríamos comenzar confron-tando cada diseño contra cada uno de los criterios y después, de alguna manera,
y la construcción de estas patas de-ben proporcionar estabilidad, deben permitir interconectarse cuando es-tán apiladas y servir a las intenciones visuales de totalidad del diseñador. El diseñador de una silla así, no tendrá éxito pensando por separado en sus problemas de estabilidad y soporte, apilamiento y las características vi-suales, puesto que deben ser satis-fechas por el mismo elemento. De hecho, el diseñador debe también estar enterado de otros problemas más generales tales como limitacio-nes del costo y de la fabricación, la disponibilidad de materiales, la dura-bilidad de los acabados y juntas.
En los edificios las ventanas ofrecen otro ejemplo. Así como dejar entrar al sol y tener en cuenta la ventilación natural, la ventana también se requiere para pro-porcionar visión al exterior, mientras que conserva la privacidad. Como una inte-rrupción en la continuidad de la pared, la ventana plantea problemas de trans-misión estructural, ganancia o pérdida de calor y de ruido, es de los elementos más complejos del edificio.
Según Lawson (2005), los métodos de la ciencia son asombrosamente inútiles al diseñador, en el tanto sean la aplicación de procesos preconcebidos para obtener el resultado esperado de antemano (al proponer hipótesis). Las técnicas estrictas modernas de la ciencia aplicada al dise-ño proporcionan solamente métodos para valorar o predecir cuán bien una solución determinada de diseño trabajará. Son simplemente herramientas de evaluación y no proporcionan ninguna ayuda en los procesos de síntesis. Cálculos de las pérdi-das o ganancias de calor, de los efectos de los reflectores de la luz, no dicen al ar-quitecto cómo diseñar una abertura ha-cia el exterior, sino simplemente cómo de-terminar su desempeño una vez diseñada. Jones (1980) propone que los diseñadores deben adoptar lo que él llama una estra-tegia acumulativa para el diseño en tales situaciones. Se deben fijar los objetivos y criterios de éxito para el desempeño de la abertura en todas las dimensiones del

50
Alejandro H. Ugarte Mora (2013). La práctica de la arquitectura sostenible, ¿Corolario o ruptura del siglo XX?. Gaudeamus, 5 (1). pp. 25-64
las situaciones donde deben considerarse varios factores cuantitativos y cualitativos. La tentativa de reducir todos los factores a una medida cuantitativa común, tal como el valor monetario, sirve con fre-cuencia para trasladar tomas de decisio-nes vitales al problema de la valuación y evitar realizar un análisis más exhaustivo.
Al respecto, es muy interesante el mar-co teórico presentado por Rudolph Scha-chler (Ruby, et. al., 2010) en la reunión del Holcim Forum de México en 2010:
Los profesionales de la construcción están entrenados para desarrollar procesos racionales, lineales y ana-líticos y así obtener edificios eficien-tes, funcionales, durables y seguros… para toda la vida! Las variables se analizan y se sintetizan y se brinda la solución óptima, pero la abstracción y el reduccionismo nos trajeron, el es-tilo internacional, la zonificación de las ciudades, la vivienda producida en masa, los barrios monótonos, los edificios unifuncionales. Hay ingenie-ros y arquitectos que se dicen ser los maestros de la complejidad, para lo cual sintetizan, simplifican y abstraen sus propuestas. ¡Nada más lejos de la complejidad!
El diseñador trabaja actualmente en una sociedad tecnócrata que está cam-biando muy rápidamente, las tradiciones culturales cambian de una año al otro, se forman nuevos hitos culturales constante-mente, de hecho, la gran mayoría del am-biente construido ha sido diseñado dentro de la actual generación. La revolución de la comunicación, desde el televisor has-ta el teléfono móvil, que lleva consigo la conexión instantánea, y además multime-dia, con todo el planeta, influencian pro-fundamente nuestras vidas como se vio al inicio de este trabajo.
Esta velocidad de cambio afecta la cultura en el curso de una sola vida. ¿Se puede diseñar para responder a un futuro incierto? Según Lawson (2005), ac-tualmente se dan solo tres formas de re-acción ante estos cambios en el proceso de diseño: el diseño dilatorio, el diseño sin
combinar ese proceso. Esto presenta va-rias dificultades. Primero, los criterios de desempeño no son probablemente igual de importantes, así que se hace necesario un sistema de ponderación. En segundo lugar, la evaluación contra alguno de los criterios no puede ser medida fácilmente, mientras que en otros casos es más una cuestión de juicio subjetivo. Finalmente, tenemos el problema de combinar estos juicios juntos en un análisis total.
Debido a que en el diseño hay tantas variables que no se pueden medir con la misma escala, los juicios de valor son inelu-dibles. Si utilizáramos el criterio del costo, el éxito de tal proceso estaría obviamente relacionado con la admisión de que todos los costos en la pérdida de características, en cada opción de diseño, se han valo-rado correctamente. La dificultad estriba aquí en que tal evaluación es poco pro-bable de que llegue a ser aceptada por consenso en una sociedad pluralista. Este proceso sí se puede dar en la evaluación del precio de los bienes inmuebles, donde un número limitado de criterios se pueden llevar a su equivalente con respecto a pérdida o ganancia de valor.
Recientemente se ha puesto mucho énfasis en los impactos ecológicos de las decisiones de diseño. La mayor parte de la energía consumida en los países desa-rrollados está relacionada con la fabrica-ción y el consumo de productos industriali-zados. Sin embargo, la parte más elevada está relacionada con la industria de la construcción y la operación de los edifi-cios y las ciudades. Consecuentemente, los niveles de contaminación y las emisio-nes atmosféricas están influenciadas en una gran medida por las decisiones de diseñadores, arquitectos y de los planifi-cadores de las ciudades. Todo esto con-duce a la necesidad de más información sobre el impacto real y completo de las decisiones de diseño, no solamente en la etapa de construcción, sino en términos del ciclo de vida completo. En el análisis final no parece razonable que se preten-da encontrar un proceso reduccionista de una actividad compleja, difícil y a veces dolorosa de ejercitar el juicio subjetivo en

51
Alejandro H. Ugarte Mora (2013). La práctica de la arquitectura sostenible, ¿Corolario o ruptura del siglo XX?. Gaudeamus, 5 (1). pp. 25-64
para la proyección de imagen y el cuer-po de conocimientos para la etapa de la prueba. Esencialmente sugiere que los diseñadores se apoyen en la información para vislumbrar cómo las cosas continua-rán siendo, pero también que utilice esa información para formular lo bien que las cosas podrían ir (Godet, 1999), se refiere la construcción del futuro. Porque la misma información se utiliza de estas dos mane-ras, el diseño se puede considerar como una forma de búsqueda, por lo tanto de investigación, una que determina desen-laces distintos a los esperados, a lo que Godet llama conspiración, y que presenta una de las diferencias de la investigación científica.
La tercera característica del diseño es que es una actividad prescriptiva. Uno de los modelos que se encontró en la litera-tura sobre metodología del proceso del diseño es el del método científico. Lawson (2005, p.125) al respecto dice:
Los problemas de la ciencia sin em-bargo parecen no caber en la des-cripción de la actividad de los di-señadores, estos no se ocupan de cuestiones como cuál es, del cómo y por qué, sino de lo que puede ser, podría estar o debería ser. Mientras que los científicos pueden ayudarnos a entender el presente y a predecir el futuro, los diseñadores pueden ser vistos para prescribir y para crear el futuro, y su proceso merece estar su-jeto a escrutinio, no solamente desde el punto de vista ético, sino también el moral. El diseño es esencialmente prescriptivo mientras que la ciencia es predominante descriptiva.
La ciencia puede colaborar para des-cubrir y describir el problema en el tanto acerca las apreciaciones objetivas. El pro-ceso de formulación de hipótesis y luego la de evaluación de ellas, dentro del pro-ceso de diseño, puede ser muy semejan-te al de la ciencia. La diferencia estriba, según el punto de vista de este trabajo, en que la ruta establecida en el método científico puede ser recorrida por el dise-ñador de forma no lineal, puede iniciar
compromiso y el diseño desechable. Sin embargo, se espera que los diseñadores actúen. Es importante reconocer que los diseñadores no solo son dependientes del futuro, según ese punto de vista, sino que también contribuyen a crearlo (Godet, 1994), tesis que se sostiene en este trabajo.
Muchos de nuestros problemas con-temporáneos de diseño, son resultado de actividades de diseño anterior: renova-ción urbana o sustitución de edificacio-nes, proporcionan muchos de los proble-mas más urgentes a los que hacen frente los diseñadores. Se propone que el diseño sea también una operación para encon-trar problemas como para solucionarlos, siguiendo a Jones (1980).
Los problemas del diseño y sus solucio-nes son interdependientes. Tanto no tiene sentido buscar soluciones sin referencia a los problemas, cómo problemas sin buscar soluciones. Cuanto más se intentan aislar y estudiar las soluciones del diseño, más importante llega a ser el estudio de los pro-blemas. En diseño, los problemas pueden sugerir ciertas soluciones, estas soluciones alternadamente crearán nuevos y diver-sos problemas. Un acercamiento más ma-duro fue presentado por Zeisel (1984), en su discusión de la naturaleza de la investi-gación en las relaciones entre el ambiente y el comportamiento. Él propuso que el di-seño se podría reconocer como teniendo cinco características. La primera de estas es que el diseño consiste en tres activida-des elementales que llamó proyección de imagen, presentación y prueba.
La primera actividad, proyección de imagen es ir más allá de la información dada. Esto lleva claramente al tema del pensamiento, la imaginación y la creati-vidad. La segunda actividad de Zeisel, la presentación, lleva al dibujo y la represen-tación, papel central que desempeñan en el proceso de diseño. La prueba, ter-cera actividad, consiste en la verificación, muchas veces poco empírica y especula-tiva.
La segunda característica del diseño es que trabaja con dos tipos de informa-ción, que él llama el catalizador heurístico,

52
Alejandro H. Ugarte Mora (2013). La práctica de la arquitectura sostenible, ¿Corolario o ruptura del siglo XX?. Gaudeamus, 5 (1). pp. 25-64
parecen encontrar la vida bastante fácil, pero para la mayor parte de los demás las ideas vienen solamente después de un esfuerzo considerable, y pueden requerir mucho para resolverse. “La genialidad de una solución es uno por ciento de ins-piración y noventa y nueve por ciento de transpiración”, según Thomas Alva Edison (véase Knowles, 1999).
Según la literatura consultada se pue-den identificar al menos cinco fases en el proceso creativo (figura 3): a) Percepcio-nes iniciales, b) Preparación, c) Incuba-ción, d) Iluminación y e) Verificación (Kne-ller, 1965). El período de las percepciones iniciales implica reconocer que existe un problema o problemas y la formalización de un compromiso para solucionarlos. La situación del problema se formula y expre-sa formal o informalmente en la mente. Este período es por lo general muy corto, pero puede también durar muchos años. En situaciones verdaderas de diseño, el problema solo ocasionalmente se formula de forma clara y precisa al principio; esta fase puede requerir esfuerzo considera-ble, depende de la complejidad que se quiera reconocer. La siguiente fase de la preparación implica esfuerzo consciente considerable en la búsqueda de solucio-nes al problema. Como hemos visto, en el proceso de diseño por lo menos, es pro-bable un ir y venir a la primera fase; en el tanto el problema puede llegar a ser refor-mulado totalmente mientras que la gama de soluciones posibles se explora. Lo que parece común entre los escritores sobre la creatividad, es que este período de tra-bajo intenso, deliberado y duro está segui-do con frecuencia por el más relajado de la incubación.
dando soluciones, o presentando hipó-tesis. La madurez estriba en el diseñador cuando es capaz de vislumbrar la puerta de acceso y el recorrido que ha toma-do en su proceso, y no dejarse engañar (Descartes, 1637/2012) por creencias que pueden llevarlo a prescribir erróneamente soluciones a priori.
La cuarta característica del diseño es que en las fases tempranas se da una es-pecie de análisis a través de la síntesis. El problema se estudia no al detalle, pero lo bastante general para identificar, no lo más importante para el cliente o incluso el problema, sino lo más crucial para de-terminar la forma o formas generales, mu-chas veces es una geometría conceptual que interpreta la situación; aquí radica una de las propuestas de este trabajo.
La quinta característica es que una vez que una idea de solución ha sido formu-lada, no obstante lo nebulosa que pue-da ser, es factible comprobarla contra el problema habiendo sido más detalla-do. El sistema más obvio de habilidades empleadas por todos los diseñadores es hacer propuestas de diseño opcionales. Como lo hemos visto, los diseñadores están enfocados en las soluciones y tra-bajan generando ideas sobre soluciones completas o parciales. Estas soluciones se desarrollan a veces más, a veces menos, o se abandonan.
El pensamiento creativo que define Poincare (1924) es: primero un período de investigación inicial del problema, seguido por un período relajado de aparente des-canso mental. Después, una idea para la solución aparece casi de repente y —pro-bablemente— de forma inesperada, en el momento y en el lugar más inverosímil. Finalmente la solución debe ser elabora-da, verificada y desarrollada, recuérdese la expresión Eureka de Arquímedes.
Sin embargo, no conviene llevarse por la noción romántica del salto creativo ha-cia lo desconocido, lo que se ha llamado salto al vacío, recuérdese lo citado de Descartes y Platón. Los pensadores crea-tivos también trabajan muy duro. Cier-tamente, los verdaderos grandes genios

53
Alejandro H. Ugarte Mora (2013). La práctica de la arquitectura sostenible, ¿Corolario o ruptura del siglo XX?. Gaudeamus, 5 (1). pp. 25-64
Elaboración propia, basado en Kneller, G. F. (1965). The Art and Science of Creativity.
London: Holt, Rinehart and Winston.
período de la verificación revela muchas veces la insuficiencia de una idea, pero la esencia de ella puede ser todavía válida. Esto podría conducir a una reformulación del problema y a un nuevo período de in-vestigación, y así sucesivamente.
Generadores de problemas
Dentro del tema de estudio se le ha dado especial énfasis al análisis de los generadores del problema del diseño, su campo de atención y su función dentro del proceso de diseño.
El problema de diseño lo traen los clientes a los diseñadores. Esto es muchas veces verdad pero no siempre es así, y resulta ser solamente una parte pequeña de la historia. Es posible que los diseña-
No se encontraron explicaciones del cómo y por qué la mente humana trabaja de esta manera. Se discute que durante el período de la incubación la mente conti-núa reorganizando y reexaminando todos los datos que fueron absorbidos durante los intensivos períodos anteriores. El de la incubación puede también llevar la línea del pensamiento a una pausa e incluso volver al problema; podría ser más fácil to-mar otra dirección que la inicial. Finalmen-te se llega al período de la verificación, en el cual se elabora, se desarrolla y se prue-ba la idea. Una vez más se debe recordar que en la realidad estas fases no están tan separadas como esta síntesis sugiere. El
Figura 3. Síntesis del proceso creativo.

54
Alejandro H. Ugarte Mora (2013). La práctica de la arquitectura sostenible, ¿Corolario o ruptura del siglo XX?. Gaudeamus, 5 (1). pp. 25-64
Mucho del diseño es hoy contratado por clientes quienes no son los usuarios fi-nales. La arquitectura pública, como hos-pitales, escuelas o vivienda es diseñada generalmente por arquitectos que tienen relativamente poco contacto con los usuarios finales.
Esta relación indirecta usuario- dise-ñador hace su tarea de comprender el problema más difícil. Aunque no haya barreras reales sí existe una distancia. Se puede hablar de clientes financistas y de clientes usuarios. Aunque haya una buena relación entre clientes financistas y diseña-dores, puede existir una distancia con los clientes usuarios.
Una cosa es diseñar para sí y otra ab-solutamente diferente diseñar para un cliente verdadero, con sus prejuicios per-sonales y motivaciones institucionales, como pueden haber constatado tantos diseñadores jóvenes al salir de las escue-las del diseño. Cuando ese cliente no es el usuario directo del diseño, el problema llega a ser aún más complicado. Esta dis-tancia, cada vez mayor entre diseñadores y usuarios finales lleva a la necesidad de estudios sobre los requerimientos del con-sumidor, sobre las restricciones (rango de consideraciones específicas entre las cua-les debe encontrarse una solución para ser acertada, según un problema dado) que el consumidor impone sobre los pro-ductos de diseño. Los diseñadores han volcado sus ojos hacia los científicos socia-les, psicólogos, ergonomistas y sociólogos urbanos en busca de indicaciones de lo que necesitan sus usuarios realmente. Las restricciones en diseño, resultan producto en gran parte de relaciones necesarias o deseadas entre varias circunstancias, par-ticularidades o condiciones que ofrecen limitantes al diseño.
Los psicólogos y los sociólogos realizan sus investigaciones, los diseñadores sus diseños, pero deben todavía reeducarse entre ellos hacia papeles más genuinos de colaboración. Los usuarios están gene-ralmente más alejados de los diseñadores que los clientes financistas. Mientras que el diseñador puede relacionarse recíproca-
dores descubran un problema de diseño sin la presencia de un cliente y debe de reconocerse que mucho trabajo de dise-ño se ha hecho bajo estas condiciones. También debe de hacerse la diferencia entre los clientes que traen los problemas de diseño con respecto a los usuarios fi-nales del proyecto. Los clientes pueden o pueden no ser los usuarios del diseño final. La legislación puede plantear cantidad considerable de problemas a la mesa de dibujo, en forma de reglamentos y pue-de muchas veces incluso estar en conflic-to con el cliente. La legislación urbana, por ejemplo, existe principalmente para proteger al público en general contra los posibles excesos de clientes individuales. Sin embargo, es discutible si tal control del desarrollo es realmente beneficioso.
En diseño al inicio, el problema ge-neralmente no se origina en la mente del diseñador por sí solo, ni en relación con el sitio, sino con el cliente: una persona que no puede por sí sola solucionar el problema, a veces incluso de entenderlo completamente sin ayuda. Mientras que el artista puede trabajar de vez en cuan-do para un cliente, el diseñador trabaja casi siempre de esta manera. La tarea del diseño, generalmente es generada y expresada inicialmente por un cliente. Sin embargo, es absolutamente engañoso pensar que los clientes son un grupo ho-mogéneo.
En el otro extremo de la escala, mu-chos edificios son contratados por perso-nas que nunca han actuado como clien-tes. El diseñador trabajará a veces con un cliente individual, y otras el cliente pue-de ser representado por un comité. Esto sugiere que el cliente no debe ser visto como la única fuente del programa arqui-tectónico, sino como un socio creativo en el proceso. El cliente entonces es el ejem-plo más obvio de una fuente de informa-ción para la formulación del problema y de sus límites. Esos límites Idealmente pue-den ser explorados de forma creativa en interacción entre el diseñador y el cliente. La relación entre el cliente y el diseñador constituye una parte significativa del pro-ceso del diseño.

55
Alejandro H. Ugarte Mora (2013). La práctica de la arquitectura sostenible, ¿Corolario o ruptura del siglo XX?. Gaudeamus, 5 (1). pp. 25-64
ne solicitaciones, o restricciones sobre la solución de diseño con diversos grados de rigidez. El más rígido impuesto por los re-glamentos y el más flexible generado por el diseñador. El diseñador puede discutir y valorar las restricciones desde el punto de vista del cliente y establecer prioridades, pero con respecto a los reglamentos la si-tuación es diferente. Es obvio que las res-tricciones autoimpuestas por el diseñador son comparativamente más flexibles. Si causan demasiadas dificultades, o no son realmente indispensables, el diseñador está libre de modificarlas o desecharlas. A los estudiantes de diseño se les dificulta reconocer estas diferencias y desechar lo que no es indispensable; no pueden reco-nocer este hecho simple, sino que, por el contrario, continúan elaborando y proce-sando sin fin y sin éxito contra problemas insuperables, que en gran parte fueron de su propia cosecha.
Una de las habilidades más importan-tes que los diseñadores deben adquirir es la capacidad de evaluar críticamente las restricciones autoimpuestas. Es importante reconocer las diversas fuentes que con-tribuyen a la formulación del problema, generadores principales de restricciones. Como hemos visto, las restricciones de los reglamentos son fijas, los usuarios bien pueden ser no consultados, el cliente pue-de ajustar sus prioridades a lo largo del proceso y el diseñador puede pensar en un nuevo sistema de restricciones.
Propuesta
El objetivo es construir un sistema au-toregulado dentro de la especificidad de la acción individual, en el accionar de las motivaciones individuales del diseñador, influenciar en el autocontrol de los gesto-res de la formación del espacio construi-do. El manejo de una pequeña parte, que junto a las otras van a dar una configura-ción determinada del todo. Sin embargo, el todo también va a influenciar las partes, por lo que también debemos de incidir en la formulación de los criterios generales.
Los diseñadores trabajan en el con-texto de la necesidad de una acción. El diseño no es un fin en sí mismo. El punto
mente con un cliente comprensivo y mo-tivado, no puede tener acceso formal a los usuarios.
El proceso creativo que puede dar lugar a obras de arte, tiene indudable-mente mucho en común con el proceso de diseño, muchos de los mismos talentos pueden ser necesarios para ambos. Se es-pera que los diseñadores, como artistas, no solamente solucionen problemas, sino que aporten sus puntos de vista e interpre-taciones en el proceso también. En este sentido el diseñador está mucho más obli-gado que el artista.
El artista puede responder al proceso creativo de forma libre, y cambiar de pun-to de vista, explorar nuevos problemas y territorios con pocas ataduras. Tales activi-dades están muy ocasionalmente articu-ladas de forma clara, más allá del trabajo que se realiza. Se espera, generalmente, que el diseñador contribuya a la formula-ción de los problemas que se le encarga solucionar. En este sentido, el papel que asumen los diseñadores con sus clientes, no es solamente pragmático (solución de problemas), se espera que sea artístico interpretativo. El cliente desea algo más que una casa con los cuartos de tamaños adecuado y con sus relaciones entre es-pacios apropiadas. La expectativa es que un arquitecto considerará más: la forma, el espacio, la luz, la estética y con esto creará no solo un edificio sino lo que lla-mamos arquitectura.
Finalmente, se debe poner atención a otro generador de problemas del di-seño, el más alejado del diseñador, los reglamentos. El arquitecto debe tomar en cuentan al oficial del cuerpo de bombe-ros, al inspector municipal, al planificador de la ciudad y además, dependiendo de la naturaleza del proyecto particular, a la corporación inmobiliaria de la vivienda, a los inspectores de salud, inspectores muni-cipales, autoridades del agua, autoridad de la compañía eléctrica, la oficina de correos, los inspectores de fábrica, y la lis-ta es interminable.
Cada uno de los generadores de los problemas del diseño identificados impo-

56
Alejandro H. Ugarte Mora (2013). La práctica de la arquitectura sostenible, ¿Corolario o ruptura del siglo XX?. Gaudeamus, 5 (1). pp. 25-64
Se propone un proceso de diseño al que se ha llamado Relacional. Varias razo-nes hay para ello. Relaciona los puntos de vista de varios investigadores. Relaciona las etapas que se han identificado hasta ahora; desde las primeras percepciones y formulación del problema hasta la identi-ficación de opciones y su comprobación. Relaciona el método de investigación científica, con los procesos creativos. Re-laciona la formulación del problema con la identificación de la solución.
El mismo proyectista y los objetos o problemas por solucionar, restricciones in-ternas del proyecto, son condicionantes específicos de su trabajo, del mundo de la arquitectura, deben ser conocidas y estu-diadas durante el proceso de diseño. Son los requerimientos propios del trabajo por realizar enmarcados en un espacio y una cultura específica. Son las funciones que este debe cumplir a un nivel de eficiencia dado, las condiciones que pone la cultu-ra, en el proyecto, para el trabajo del ar-quitecto. Las restricciones externas tienen origen en ese medio cultural, además del medio físico (natural y artificial).
La propuesta parte del reconoci-miento de las restricciones (figura 1). Si el problema se ve como un sistema, como elementos que se relacionan entre si con un objetivo dado, se pueden reconocer elementos pertenecientes al interior y ele-mentos pertenecientes al exterior, estos responderán a restricciones a lo largo del proceso de diseño.
Restricciones internas
Las restricciones internas son las más obvias y fácilmente comprendidas, for-man la base del problema. Son las acti-vidades de uso al que el sistema estará sujeto.
Restricciones externas
En el otro extremo del espectro del di-seño están las restricciones externas que son fuente de limitantes y de inspiración, como se dijo. Los factores tales como el sitio, la localización, o el contexto específi-co en el cual el diseño debe ser insertado,
es que el proceso de diseño dará lugar a una acción para cambiar el entorno de alguna manera, sea por la formulación de políticas o la construcción de edificios. Las decisiones no se pueden evitar o aún retrasar sin la probabilidad de consecuen-cias desafortunadas. De forma diferente al artista, el diseñador no está libre para concentrarse exclusivamente en esas ac-tividades que le puedan parecer más inte-resantes. Una de las habilidades centrales para el diseño es la capacidad de fasci-narse y no abrumarse rápidamente por problemas desconocidos previamente. Los diseñadores no solo deben enfrentar todos los problemas que surjan, los deben hacer emerger, y lo deben hacer en un tiempo limitado, además, resolver con una cantidad y calidad de recursos limitados. El diseñador se debe inspirar en los límites, no en las posibilidades. Nombre algún as-pecto por tomar en cuenta en el diseño y estará nombrando limitantes. El diseño es una cuestión de decisiones de compro-miso tomadas con base en información inadecuada. Los diseñadores, al contrario que los científicos, no parecen tener de-recho a estar equivocados. Mientras que se acepta que una teoría refutada pudo haber ayudado a la ciencia a avanzar, di-fícilmente se reconoce una contribución similar hecha por diseños equivocados.
Los problemas sencillos en diseño, don-de haya solamente una o dos caracterís-ticas o restricciones, son muy ocasionales, normalmente se presenta una multiplici-dad de limitantes, las restricciones, a ser satisfechas, son muchas y los criterios son también toda una gama. Lawson cita a MacCormac (2005, p. 151): “no se pueden hacer juegos malabares durante un perío-do largo, al final se caerían los elementos del juego”. Esto explica la característica particular de manejar criterios contra-puestos durante el proceso de diseño. La única manera de tenerlos todos presen-tes es divagar entre ellos como un mala-barista. Esto por sí mismo no llevará a la solución automáticamente, casi siempre vendrá después de un período relajado de incubación.

57
Alejandro H. Ugarte Mora (2013). La práctica de la arquitectura sostenible, ¿Corolario o ruptura del siglo XX?. Gaudeamus, 5 (1). pp. 25-64
Figura 4. Seis metacriterios.
Elaboración propia.
Durabilidad, Efecto en el ambiente (hue-lla), Descartabilidad, Simplicidad, Inno-vabilidad (creatividad), Mantenibilidad (aseabilidad), Seguridad , Facilidad de producción, Disponibilidad de materias primas, Alcanzable (lograble en tiempo), Constructibilidad (ejecutabilidad), Imple-mentabilidad.
Si estos criterios se organizaran por afi-nidad, se encontrarían familias de criterios o metacriterios (figura 4): estas son uso, estética, ejecución, costo, ecología y ca-lidad.
Los criterios en cuanto al uso se refieren al nivel de eficacia con que se resuelven los requerimientos del funcionamiento del proyecto. Sobre la estética al grado de la pertinencia social, en el momento his-tórico, entre el continente y el contenido tipológico y simbólico. Sobre la ejecución se refieren a la coherencia y coordinación entre las etapas de formulación, diseño, construcción, operación, adaptación, re-utilización y disposición. Sobre el costo, a la pericia en la formulación de la recupe-ración de la inversión. Sobre los aspectos ecológicos, los criterios de evaluación se refieren al control alcanzado en el efec-to en la huella ecológica que se provo-ca con el proyecto. Los criterios sobre la
crean las restricciones externas que acen-túan la naturaleza individual y particular del diseño.
El peso específico de estas restricciones depende de la libertad disponible para el diseñador. Las restricciones internas per-miten generalmente un mayor grado de libertad puesto que influyen sobre facto-res que están bajo el posible control del diseñador. Por supuesto, las restricciones internas y externas pueden ser generadas por los diseñadores, los clientes, los usua-rios, los reglamentos y el entorno.
Criterios de evaluación
A lo largo del proceso de diseño se encontrarán muchas opciones que re-suelven las restricciones impuestas, solo las que además cumplen los criterios (criterios de evaluación del desempeño) estableci-dos son las adecuadas. Hay una cantidad importante: Funcionalidad, Conformidad, Operabilidad, Confiabilidad, Compatibi-lidad, Adaptabilidad, Flexibilidad, Inter-cambiabilidad, Expandibilidad, Acepta-bilidad individual y social, Costeabilidad, Capacidad de generar ingresos, Producti-vidad, Factibilidad económica, Atractivo, Presentabilidad, Belleza, Procedencia de materias primas, Conservabilidad natural,

58
Alejandro H. Ugarte Mora (2013). La práctica de la arquitectura sostenible, ¿Corolario o ruptura del siglo XX?. Gaudeamus, 5 (1). pp. 25-64
fica. El problema se resolverá, como se ha visto, definiendo sus límites y las restriccio-nes sobre las que se discurre, el plan no es otra cosa que la definición de la red de criterios de evaluación a que deberá es-tar sometido el diseño; esto se realiza defi-niendo los principios guía (Reed, 2009) del proyecto.
al otro lado se encuentra el pensamiento científico. La entrada a este proceso pue-de ser en cualquiera de los núcleos y la salida también.
Se propone la construcción de un con-cepto (Rowe, 1987) de diseño (figura 6). Formado por la interacción del problema, el plan problema solución y su síntesis grá-
de todo esto, el diseñador debe verse a sí mismo como parte del problema, sus ex-periencias, sus expectativas, sus puntos de vista.
Cinco son las acciones o prácticas fundamentales del proceso: percepción, preparación, incubación, iluminación (selección), y evaluación (verificación y comunicación) (véase figura 3); estas in-volucran actividades relacionadas con su entorno inmediato.
Se organizan en una elipse (véase fi-gura 5) que se retroalimenta, forma un proceso que no tiene fin, similar a la figura del torón, donde de un lado del ecuador se encuentra el pensamiento creativo y
calidad, a la eficiencia de la integración entre el alcance y el costo con el tiempo establecido en el ciclo de vida del pro-yecto.
En el proceso de ir del problema a la solución en el diseño (véase figura 1), el diseñador tendrá en su mente la red de problemas conectada al problema espe-cífico, llevará a cabo procesos de caja negra y de caja de cristal, pero también vislumbrará la solución, ayudado con la construcción de los criterios de evalua-ción del desempeño; de esta forma pue-de desde el inicio dirigir sus esfuerzos hacia esas metas. Esta es la clave para iniciar el camino a un proyecto sostenible: cuan-do se controlan los desempeños. Además
Figura 5. Elipse síntesis del proceso de diseño.
Elaboración propia.

59
Alejandro H. Ugarte Mora (2013). La práctica de la arquitectura sostenible, ¿Corolario o ruptura del siglo XX?. Gaudeamus, 5 (1). pp. 25-64
Figura 6. La generación del concepto como guía del proceso.
Elaboración propia.
Finalmente, la síntesis gráfica trae todas estas consideraciones a la mesa de dibu-jo, ciertamente puede ser un símil o una metáfora, casi siempre será un gráfico (o muchos gráficos), muy complejo que sin-tetiza el diseño. La propuesta que se expo-ne radica en que el diseñador se ejercite para ser cada vez más capaz de realizar una conceptualización lo más completa y compleja posible… ¡está únicamente en sus manos!
Conclusiones
1. Los problemas del diseño no pueden ser establecidos comprensivamente de una vez por todas; una de las dificulta-des al desarrollar un mapa del proce-so de diseño es que nunca es posible estar seguro de cuándo han emergido todos los aspectos de un problema de diseño, ya que son generados por va-rios grupos o individuos con diferentes grados de involucramiento en el pro-ceso de toma de decisiones. Está cla-ro que muchos componentes de los problemas de diseño no se compren-derán hasta que se haya generado una cierta tentativa de solución. Mu-chas características de los problemas de diseño nunca se podrán revelar completamente y hacerlas explícitas.
Están llenos de incertidumbres sobre los objetivos y sus prioridades relativas. De hecho, es absolutamente proba-ble que los objetivos y las prioridades cambien durante el proceso, pues las implicaciones de las soluciones co-mienzan a emerger. Así, no debemos contar con problemas comprensivos y estáticos del diseño, deben ser vistos como algo de tensión dinámica con respecto a las soluciones.
2. Los problemas del diseño requieren de una interpretación subjetiva. Los diseñadores idean de forma diferente las soluciones, pero también perciben los problemas de forma diferente. La comprensión de los problemas del di-seño y de la información necesaria para solucionarlos, depende mucho del bagaje creativo para solucionar-los. Como se vio, se presentan muchas dificultades con la métrica en diseño y cómo los problemas son inevitable-mente valorados de forma subjetiva. En este sentido, los problemas de di-seño, así como sus soluciones, siguen siendo una cuestión de opinión subjeti-va. Lo qué puede parecer importante para un cliente, usuario o diseñador puede no parecerle a otros. Por lo tanto, no se deben esperar formula-

60
Alejandro H. Ugarte Mora (2013). La práctica de la arquitectura sostenible, ¿Corolario o ruptura del siglo XX?. Gaudeamus, 5 (1). pp. 25-64
tar con que todas las soluciones a un problema se hayan identificado.
5. No hay soluciones óptimas para los problemas de diseño (depende de los criterios de evaluación, que pue-den ser muy volubles), el diseño im-plica casi invariablemente compro-miso ya que los objetivos formulados pueden estar en conflicto directo entre sí, como cuando se le exige a un televisor la máxima resolución al menor precio y con el menor consu-mo de energía. El diseñador puede, muy extraordinariamente, optimizar un requisito sin el sufrimiento de algu-na pérdida en alguna otra parte. Las compensaciones, compromisos y bús-queda de equilibrio son cuestión de juicio experto. Así, no hay soluciones óptimas para los problemas de diseño, sino una gama entera de soluciones aceptables (con solo que los diseña-dores puedan pensar en ellas) y cada una, probablemente, será menos o más satisfactoria dependiendo de los criterios, de los diversos clientes o usua-rios. Así, como la toma de decisiones en el diseño sigue siendo una cuestión de juicio, la lectura del problema, una cuestión de experiencia y de intereses, así será la valoración y evaluación de las soluciones. No hay métodos esta-blecidos para decidir si una solución es buena o mala; la mejor prueba es que en la mayoría de los casos de diseño, sigue siendo el uso y el tiempo lo que dirá lo bien que trabaja la solución en la práctica. Las soluciones del diseño nunca van a ser perfectas, son critica-das más fácilmente que creadas, y los diseñadores deben aceptar que serán tildados invariablemente de incorrec-tos para ciertos grupos de gente, de nuevo es el tiempo y el uso los que tie-nen la última palabra.
6. Las soluciones del diseño son respues-tas holístas. Las partes de la solución no señalan exactamente a sus contra-partes identificadas en el problema, al contrario, una idea en la solución es más a menudo una respuesta holística y relacionada con un número de pro-
ciones enteramente objetivas a los problemas de diseño.
3. Los problemas de diseño pueden ser vistos como síntomas de otros proble-mas de alto nivel. Por ejemplo, el pro-blema de proporcionar un espacio urbano para los adultos mayores que vagan en las calles, podría ser visto como el resultado del diseño de las viviendas en las cuales viven, o de la política de planeamiento que permite áreas extensas de viviendas, lejos de servicios urbanos sociales o naturales, o se podría ver como un síntoma de nuestro sistema de producción, o de los patrones de empleo. No hay ma-nera objetiva o lógica para determi-nar el nivel correcto a partir del cual abordar tales problemas. La decisión sigue siendo en gran parte pragmáti-ca; depende de la energía, del tiem-po y de los recursos disponibles para el diseñador, pero parece sensible iniciar en un nivel tan alto como sea razona-ble y posible.
4. Existe un número inagotable de solu-ciones. Los problemas de diseño no pueden ser diagnosticados en for-ma comprensiva —de una vez por todas—, se concluye que tampoco puede haber una lista exhaustiva de todas las soluciones posibles a tales problemas. Algunos de los escritores basados en metodologías de diseño, desde el punto de vista de las inge-nierías y tal vez mediante la utilización de computadoras, hablan de mapear el rango de posibles soluciones. Tales nociones dependen obviamente de la aceptación de que el problema se puede delimitar clara e inequívoca-mente, según lo implicado por el mé-todo de Alexánder, además de que cada solución por evaluar es única y no permitiría variaciones en el propio proceso de evaluación (su formula-ción se encuentra siempre ya con-cluida). Sin embargo, si aceptamos el punto de vista contrario, citado tam-bién aquí, el problema de diseño es algo más inescrutable y mal definido, entonces, no parece razonable con-

61
Alejandro H. Ugarte Mora (2013). La práctica de la arquitectura sostenible, ¿Corolario o ruptura del siglo XX?. Gaudeamus, 5 (1). pp. 25-64
un rompecabezas. Al resolver rompe-cabezas, crucigramas o problemas matemáticos se puede reconocer una respuesta correcta y se sabe cuándo la tarea está completa, diferente al trabajo del diseñador. Identificar la conclusión del proceso de diseño re-quiere experiencia y buen juicio.
10. No hay proceso infaliblemente co-rrecto. Aunque algunos autores sobre la metodología de diseño pudieron haber deseado, no hay una forma in-faliblemente probada para ejecutar un proceso de diseño. La solución no es necesariamente el resultado lógico del problema, y no hay, por lo tanto, secuencia de operaciones que garan-ticen un buen resultado. La situación, sin embargo, no es tan absolutamen-te desesperada como pareciera ser, debe de reconocerse que sí hay ope-raciones más o menos identificadas, pero que no necesariamente se dan en secuencia.
11. El proceso implica el encontrar así como solucionar problemas. Del aná-lisis de la naturaleza de los problemas del diseño está claro que el diseñador debe utilizar inevitablemente mucha energía en identificar los problemas. Es un punto importante en el pensamien-to actual, que en diseño los problemas y las soluciones emergen juntos, y tam-bién que a uno lo sigue lógicamente el otro sin establecerse de antemano cuál va primero. El proceso, por esta razón, es menos lineal puesto que las actividades de encontrar problemas, ni producir soluciones, se pueden ver como actividades puras, aisladas una de otra, por lo que debemos esperar que el proceso de diseño exija los ni-veles más altos del pensamiento crea-tivo.
12. El diseño implica inevitablemente juicios subjetivos de valor. Preguntas sobre cuáles son los problemas más importantes, y qué tipo de soluciones resuelven con éxito esos problemas es una cuestión cargada de juicios de valor. Las respuestas, que los diseñado-
blemas, también es muy posible que un problema lleve a varias caracterís-ticas de la solución. Así, es muy difícil diseccionar parte de una solución de diseño y trazarla hasta la porción del problema que la provocó.
7. Las soluciones del diseño son una con-tribución al conocimiento. El mundo varía de alguna manera una vez que se haya formado una idea y un diseño haya sido llevado a la práctica. Cada diseño, esté construido o no, o aún si apenas está en proceso, representa progreso de cierta manera. Las solu-ciones de diseño son estudiadas ex-tensivamente por otros diseñadores y comentadas por los críticos. Son para la actividad del diseño lo que las hipó-tesis y las teorías son para la ciencia. Son la base sobre la cual el conoci-miento del diseño avanza. El flujo de personas entre el estacionamiento y la zona de embarque de un aeropuerto no solo lleva gente, contribuye a las ideas disponibles para los futuros dise-ñadores. Así, la conclusión de una so-lución de diseño no solo sirve al cliente, sino que permite al diseñador desarro-llar sus propias ideas de una manera pública y mensurable.
8. Las soluciones de diseño son parte de otros problemas de diseño. Las solu-ciones del diseño no son panaceas, pueden presentar posibles efectos ad-versos, así como los efectos positivos previstos. Hay un principio de base que todo lo que diseñamos tiene el poten-cial no solo de solucionar problemas, sino también de crear nuevos, se pue-den tomar como ejemplo los grandes centros comerciales.
9. El proceso de diseño no tiene fin. Al no poderse definir los problemas de dise-ño de manera comprensiva y ofrecer un número inagotable de soluciones el proceso de diseño no puede tener un final identificable. El trabajo del di-señador realmente nunca acaba y es probablemente siempre posible de mejorarse. En este sentido, el diseñar es absolutamente diferente a realizar

62
Alejandro H. Ugarte Mora (2013). La práctica de la arquitectura sostenible, ¿Corolario o ruptura del siglo XX?. Gaudeamus, 5 (1). pp. 25-64
Referencias
Alexander, C. (1974). Notas sobre la síntesis de la forma. New York: McGraw Hill.
Architects Journal. (1978). Design Process. Architects Journal. Marzo, 7-8.
Arias, N. y Escoto, P. (2009). Manual de diseño sostenible para infraestructura en áreas silvestres protegidas de Cos-ta Rica. Tesis de licenciatura en Arqui-tectura, no publicada. Universidad de Costa Rica.
Broadbent, G. (1971). Metodología del di-seño arquitectónico, Barcelona, Espa-ña: Gustavo Gili.
Broadbent, G. (1982). Diseño arquitectóni-co, arquitectura y ciencias humanas. Barcelona, España: Gustavo Gili.
Brundtland, G. H. (1987).Our Common Fu-ture: Report of the World Commission on Environment and Development. New York, USA: United Nation Organi-zation (UNO).
Building Research Establishment, BRE. (2001). MaSC: Profiting from Sustaina-bility. Managing Sustainable Construc-tion. Londres, Inglaterra: BREPRESS.
Capra, F. (1998). La trama de la vida. Bar-celona, España: Anagrama.
Chermayeff, S. y C. Alexander (1976). Co-munidad y privacidad. Barcelona, Es-paña: Gustavo Gili.
Darke, J. (1978). The Primary Generator and the Design Process. New Directions in Environmental Design Research. Lon-dres, Inglaterra: Proceedings of EDRA 9.
Descartes, R. (1637/2012). El discurso del método. Recuperado desde: http://www.weblioteca.com.ar/occidental/delmetodo.
Edwards, B. (2009). Guía básica de la sos-tenibilidad. Barcelona, España: Gusta-vo Gili.
res deben dar a tales preguntas, son por lo tanto con mucha frecuencia subjetivas. Sin embargo, esta preocu-pación no puede ser resuelta simple-mente negando la naturaleza subje-tiva de muchos juicios en el proceso de diseño. Las ideas actuales, al res-pecto, tienden hacia hacer más ex-plícitas las decisiones del diseñador y de sus juicios de valor, y a permitir que otros profesionales e interesados direc-tos participen en el proceso, pero esta trayectoria está también cargada de dificultades.
13. A pesar de todas estas conclusiones se debe reconocer también que la ob-jetividad es necesaria. Mientras el mé-todo científico aclara muy bien cómo sucedieron las cosas y brinda explica-ciones y consecuencias, el diseñador debe crear futuro, como se ha visto. A pesar de estas diferencias, el proceso de diseño creativo y el científico pre-sentan muchas similitudes: se deben recolectar datos, se debe formular el problema, se deben comprobar da-tos, se deben establecer hipótesis, se deben buscar soluciones.
14. La labor de conceptualización en arquitectura se descubre y describe —con un significado muy profundo— como piedra angular para el diseño sostenible.

63
Alejandro H. Ugarte Mora (2013). La práctica de la arquitectura sostenible, ¿Corolario o ruptura del siglo XX?. Gaudeamus, 5 (1). pp. 25-64
McDonaugh, W. (2003). Cradle to Cradle: Remaking the Way We Make Things. New York, USA: North Point Press.
Mc Harg, I. (1992). Proyectar con la natura-leza. Barcelona, España: Gustavo Gili.
Matchett, E. (1968). Control of Thought in Creative Work. Chartered Mechanical Engineer ,14, 4, 27-35.
Mattchett, E. (1998). Fundamental Design Method. Documento sin publicar.
Markus, T. A. (1969). Design and Research. Conrad, 1, 2.
Neuhart, J. (1989). Eames Design. The Work of the Office of Charles and Ray Ea-mes. New York, USA: Harry N. Abrams.
Newton, B. (1996). Charles Jencks, the Ar-chitecture of the Jumping Universe. The Structurist, 35/36, 122 - 126.
Olgyay, V. (1998). Arquitectura y clima. Barcelona, España: Gustavo Gili.
Piano, R. (1992). Perspectives: Columbus’s Saved Harbor. Progressive Architectu-re, 73, 8, 78-85.
Poincaré, H. (1924). Mathematical Crea-tion, Creativity. Londres, Inglaterra: Penguin.
Platón (387 a. C. /1970.). Menón (Traduc-ción y notas por Antonio Ruiz de Elvira). Madrid, España: Instituto de Estudios Políticos.
Project Management Institute, PMI. (2000). Program Management Body of Knowledge (PMBOK), Guide and Stan-dards. Pennsylvania, USA: Project Ma-nagement Institute, PMI.
Reed, B. (2009). Integrative Design Method. New York, USA: John Willey.
RIBA. (1965). Architectural Practice and Management Handbook. Londres, In-glaterra: RIBA.
Rieredevall, J. (1999). Ecodiseño y ecopro-ductos. Barcelona, España: Rubes.
Godet, M. (1999). From Anticipation to Ac-tion, a Handbook of Stratégie Prospec-tive. Paris, Francia: UNESCO.
Godet, M. (2012). To Predict or to Build the Future? Reflections on the Field and Di-fferences Between Foresight and the Prospective. The Futurist, Mayo/Junio, 46, 3. Recuperado desde:http://www.wfs.org/futurist/may-june-2012-vol-46-no-3/predict-or-build-future-reflections-field-and-differences-between.
Hawken, P. (2010). Natural Capitalism. New York. USA: Earthscan.
Jenks, Ch. (1997). The Architecture of the Jumping Universe. Londres, Inglaterra: Academy Editions.
Jones, J. C. y D. G. Thornley (1963). Confe-rence on Design Methods. Oxford, USA: Pergamon.
Jones, J. C. (1980). Design Methods. Seed of Human Future. New York, USA: John Wiley.
Kneller, G. F. (1965). The Art and Science of Creativity. Londres, Inglaterra: Holt, Rinehart and Winston.
Kibert, Ch. (2005). Sustainable Construc-tion: Green Building Design and Deli-very. New York, USA: John Wiley.
Knowles, E. M. (1999). The Oxford Dictio-nary of Quotations. Oxford, Inglaterra: Oxford University Press.
Königsberger, O.H. (1977). Viviendas y edi-ficios en zonas cálidas y tropicales. Ma-drid, España: Paraninfo.
Lasdun, D. (1965). An Architect’s Ap-proach to Architecture. Riba Journal, 72, 4, 187-195.
Lawson, B. (2005). How Designers Think. The Design Process Demystified. Londres, In-glaterra: Architectural Press.
Levinson, M. (2006). The Box, How the Ship-ping Container Made the World Smaller and the World Economy Bigger. New Jersey, USA: Princenton University Press.

64
Alejandro H. Ugarte Mora (2013). La práctica de la arquitectura sostenible, ¿Corolario o ruptura del siglo XX?. Gaudeamus, 5 (1). pp. 25-64
Rosenlund, H. (2001). Climatic Design of Buildings Using Passive Techniques. Building Issues, 10, 1, 1-26.
Rowe, P. G. (1987). Graphic Thinking. Cambridge, Mass., USA: MIT Press.
Ruby, I. et. al. (2010). Reinventing Cons-truction. Berlin, Alemania: Ruby Press.
Sachs, J. (2013). Writing the Future. Pro-yect Sindicate. Recuperado des-de: http://www.project-syndicate.org/commentary/creating-a-sustai-nable-development-path-for-the-g lobal -economy-by- jef f rey-d--sachs#DWh03WV6h451FofX.99
Sánchez, A. (1970). Sistemas arquitec-tónicos y urbanos. Barcelona, Espa-ña: Gustavo Gili.
Smith, A. (1794). La riqueza de la nacio-nes.Recuperado desde: http://stol-pkin.net/spip.php?article696
United States Green Building Council, USGBC. (2006). New Construction and Major Renovation. Washington, DC, USA: USGBC.
Wines, J. (2000). Green Architecture. Italia: Taschen
Wriston, W. (1998). Rules for a Wi-red World. Proyect Syndica-te. Recuperado desde: http://w w w . p r o j e c t - s y n d i c a t e . o r g /commentary/rules-for-a-wired-world#cCH2LRxmYZQc1qA3.99
World Bank, (2006). Where is the Wealth of Nations? Washington, DC. , USA: World Bank.
Zeisel, J. (1984). Inquiry by Design. Cam-bridge, Inglaterra: Cambridge Uni-versity Press.

65
(2013). Gaudeamus, 5(1). pp. 65-97
Abstract
Regional organization, urbanism, and architecture planning should consider sustainable development as a goal. This would be the product of its direct impact over land use. This article examines the re-lationship of these disciplines with sustaina-bility. We selected Vitoria-Gasteiz and He-redia as studying cases. The objective is to analyze on each context good practices that can be maintained and improved, and to correct bad practices in order to find alternatives for development through the implementation of sustainability crite-ria.
Key Words
Sustainability, Regional Planning, Urba-nism, Architecture, Costa Rica, Spain.
Resumen
El ordenamiento territorial, el urbanis-mo y la arquitectura deben considerar el desarrollo sostenible como una meta, producto de su incidencia directa sobre el territorio. Este artículo estudia la relación de estas disciplinas con la sostenibilidad, a través de los casos de estudio de Vitoria-Gasteiz y Heredia. El objetivo es analizar en cada contexto las prácticas positivas por consolidar y potenciar, y corregir las negativas, en la búsqueda de alternativas para el desarrollo, mediante la implemen-tación de los criterios de sostenibilidad.
Palabras clave
Sostenibilidad, Ordenamiento territo-rial, Urbanismo, Arquitectura, Costa Rica, España.
David Porras Alfaro**[email protected]
Kenia García Baltodano*[email protected]
Application of Sustainability Criteria on the Practice of Architectu-re, Urbanism, and Regional Planning: Study Cases of Vitoria-Gasteiz
(Spain) and Heredia (Costa Rica)
APLICACIÓN EN LA PRÁCTICA ARQUITECTÓNICA, URBA-NÍSTICA Y TERRITORIAL DE CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD:
LOS CASOS DE VITORIA-GASTEIZ (ESPAÑA) Y HEREDIA (COSTA RICA)
* Profesora de Arquitectura, Universidad Latina de Costa Rica.** Arquitecto, Universidad Autónoma de Madrid. Profesor de Arquitectura, Universidad Latina de Costa Rica.Los autores forman parte del Grupo de Investigación en Estudios Urbanos y del Turismo (URByTUR), oficialmente aprobado por la Universidad Autónoma de Madrid.

66
Kenia García Baltodano y David Porras Alfaro (2013). Aplicación en la práctica arquitectónica, urbanística y territorial de criterios de sostenibilidad: los casos de Vitoria-Gasteiz (España) y Heredia (Costa Rica). Gaudeamus, 5 (1). pp. 65-97
El debate en torno al concepto de sostenibilidad ha sido recurrente desde la segunda mitad del siglo XX, especialmente en el último cuarto, debido a la creciente necesidad de alcanzar un equilibrio entre el patrimonio territorial (Ortega, 1998) y su utilización. Este cambio, tanto en el modo de pensar como de actuar sobre los recursos, repercute en la manera de plantear estrategias para el desarrollo de los territorios en la búsqueda de un balance entre los temas ambiental, social, económico y cultural.
El territorio, como soporte de las actividades productivas que conllevan al desarrollo de la sociedad, debe hacer frente a la utilización de los recursos y a las diversas interven-ciones en el espacio que faciliten su empleo. Dichos procesos de implantación afectan, de distinta manera, el cómo estos lugares son consumidos y percibidos por la población, lo que Mata (2008) llama la territorialización del paisaje, o lo que Barrado (2010) señala como la interpretación sistémica de las interacciones sociedad – medio.
Por ello se vuelve necesario establecer lineamientos que orienten el accionar humano hacia un verdadero desarrollo sostenible, de forma que este englobe tanto los aspectos de índole conceptual como prácticos; en estos últimos, es quizás donde, a pesar de los es-fuerzos emprendidos, la sociedad todavía tenga una deuda pendiente. El presente texto aboga porque las prácticas emprendidas por diversos profesionales vinculados a la arqui-tectura, el urbanismo y la ordenación territorial, posean una mayor sensibilidad, formación técnica, responsabilidad y compromiso con el mejoramiento de la calidad de vida de las personas y la conservación de los recursos (naturales y culturales), a través del manejo de una visión holística generadora de sinergias positivas.
La implementación de criterios de sostenibilidad ha ido permeando de forma cada vez más acusada las disciplinas vinculadas con el territorio, lo que ha provocado una ma-yor conciencia en las actuaciones sobre el medio físico y la sociedad, lo que Porras (2011) da a entender como el Homo Sapiens Sostenible. Aunque no todas las innovaciones han tenido el mismo éxito, esta aportación se centra en identificar, en los casos de estudio, las prácticas sostenibles sobre el espacio urbano o periurbano y aquellas que requieran de una mejora.
Como sustento de los procesos biológicos y antrópicos, el territorio debe dar respuesta a las necesidades básicas del ser humano, por medio del equilibrio en el uso de los bienes naturales y la consolidación de los asentamientos humanos. El objetivo es mantener un constante intercambio de los flujos de recursos, materia, energía e información que permi-ta las actividades en los entornos humanos (metabolismo urbano – territorial). Sin embar-go, mientras no se ponga límite a la lógica de consumo imperante en el modelo actual, será muy complicado pensar en un desarrollo sostenible que incorpore la totalidad de actores con un criterio común.
Un espacio equilibrado contribuye a generar un bienestar económico equitativo, a partir de la implicación de los diferentes sectores productivos en los procesos de desarrollo y competitividad. El éxito de los criterios de sostenibilidad está directamente vinculado al fortalecimiento de la sociedad, a través de la cohesión social y territorial, definidas por Sepúlveda como:
(…) la construcción de sociedades que se basan en la equidad, el respeto a la di-versidad, la solidaridad, la justicia social y la pertenencia. Mientras que la cohesión territorial es entendida como el proceso paulatino de integración espacial de los te-rritorios de un país, a través de una gestión y distribución balanceada de los recursos (2008, p. 8).
Con base en los preceptos antes reseñados, la hipótesis de este artículo versa sobre la posibilidad de contribuir a la generación de alternativas para el desarrollo, a través de

67
Kenia García Baltodano y David Porras Alfaro (2013). Aplicación en la práctica arquitectónica, urbanística y territorial de criterios de sostenibilidad: los casos de Vitoria-Gasteiz (España) y Heredia (Costa Rica). Gaudeamus, 5 (1). pp. 65-97
la aplicación de los criterios de sostenibili-dad en la práctica arquitectónica, urba-nística y territorial. Para realizar dicha com-probación y como casos de estudio, se expondrán los ejemplos de Vitoria-Gasteiz (España) y Heredia (Costa Rica), con el objetivo de presentar la implementación actual, o la posibilidad a futuro de utilizar estos criterios. Las condiciones geográfi-cas y socioeconómicas inciden en gran medida en la forma de aplicarlos, a pe-sar de ello deben convertirse en prácticas contextualizadas a cada lugar.
Por este motivo se seleccionaron dos casos de estudio1 con un amplio contras-te, para evaluar, en diferentes escalas (espacial y temporal), las posibilidades de utilización de los criterios de sostenibilidad en un panorama ideal o modélico, y en otro, que a pesar de no contar aún con un avance significativo en el empleo de dichas pautas, cuenta con un gran poten-cial para llevarlo a cabo.
Aplicación de criterios de sostenibilidad por medio de casos de estudio
Uno de los principales retos que enfren-ta el artículo es la utilización de ámbitos geográficos heterogéneos, precisamente con el fin de intentar demostrar, el cómo los criterios de sostenibilidad pueden y deben estar presentes en contextos dis-tintos, con posibilidad de ser aplicados a territorios incluso con un avance dispar en la materia. Ambos países se insertan en un marco global, con tipologías de asenta-mientos humanos y condiciones de vida muy diferentes, sin embargo muestran problemas similares en diferentes escalas.
Para dar respuesta a la hipótesis plan-teada, esta aportación emplea el uso de un método propio (véase figura 1) que es-tablece un enfoque para la observación del problema, de forma que imprime un carácter disciplinado de abordaje sisté-mico que utiliza una metodología de tipo mixto (cuantitativa y cualitativa), con el fin de lograr una hibridación de los procesos.
En el contexto actual, la única forma de intentar explicar la realidad es a par-tir de la interconexión de elementos am-
bientales, culturales, sociales, económicos y políticos. “(…) la crisis actual no solo tie-ne una compleja vertiente económica y financiera, sino que ha de inscribirse en un proceso de graves contradicciones es-tructurales, generadas por los procesos in-herentes a lo que han venido a denominar Cambio Global” (Centro Complutense de Estudios e Información Medioambiental, 2009, p. 48). Esa insostenibilidad global da una muestra clara de que el fenómeno por resolver es de gran complejidad. Ante este panorama poco halagüeño, debido al incremento de los problemas en los úl-timos años, debe facilitarse el acceso a la información más actualizada de modo que permita la constante evaluación de los modelos imperantes, desde dos claras posiciones, una institucional y otra en re-lación con los procesos de participación ciudadana.
Es en las ciudades como laboratorio de estudio, donde se presenta una tendencia al aumento significativo de la población y se acumulan aún más las presiones sobre el equilibrio espacial, social y ambiental. En diversos ejemplos se evidencia cómo las zonas urbanas concentran, con mayor intensidad, las alteraciones al medio am-biente. Un caso representativo lo constitu-yen los procesos crecientes de periurba-nización2, producto de un desarrollo que muchas veces coarta el criterio ambiental desde su formulación, lo que provoca un aumento excesivo de la ciudad dispersa o difusa, y complica aún más, el problema de desigualdad rural y urbana.
Ante esta serie de factores, y para establecer una secuencia de fases y re-sultados, se propone el desarrollo de tres etapas. La primera, denominada marco de referencia, presenta las grandes líneas conceptuales en torno al proceso de im-plantación del desarrollo sostenible. Un se-gundo apartado se dedica a los ámbitos de estudio, con el fin de evaluar el modelo territorial en distintas escalas. Finalmente, el tercer apartado denominado experien-cias modelo, como síntesis, busca identifi-car buenas y malas prácticas para conso-lidar aquellas tendentes a la sostenibilidad

68
Fig
ura
1. M
od
elo
de
l pro
ce
so m
eto
do
lóg
ico
.
Ela
bo
rac
ión
pro
pia
.
Kenia García Baltodano y David Porras Alfaro (2013). Aplicación en la práctica arquitectónica, urbanística y territorial de criterios de sostenibilidad: los casos de Vitoria-Gasteiz (España) y Heredia (Costa Rica). Gaudeamus, 5 (1). pp. 65-97
res la aplicación de los criterios de soste-nibilidad. Además de la vinculación con conflictos típicos de la producción del espacio (Lefebvre, 1974), diferencias en-tre agentes y actividades, hecho que se incrementa en el caso de tener un marco
y llamar la atención sobre aquellas que impiden su implantación.
La selección de los territorios por es-tudiar, Vitoria-Gasteiz y Heredia, permite mostrar desde distintos ámbitos disciplina-

69
Kenia García Baltodano y David Porras Alfaro (2013). Aplicación en la práctica arquitectónica, urbanística y territorial de criterios de sostenibilidad: los casos de Vitoria-Gasteiz (España) y Heredia (Costa Rica). Gaudeamus, 5 (1). pp. 65-97
exiguo de planificación y en el que impe-ra la visión cortoplacista.
Para hablar de una sostenibilidad glo-bal se deben tomar acciones concretas, principalmente en el ámbito urbano, con actuaciones concertadas y en beneficio del interés general. Además deben pro-curar la eficiencia económica, funcional y ambiental, todo ello dentro de un marco de planificación en el cual prime la bús-queda de la calidad de vida de la pobla-ción.
Puntos de partida para un desarrollo sostenible
Antes de presentar el marco concep-tual de los términos ligados al desarrollo sostenible, es necesario aclarar algunos aspectos que pudieran suponerse, situa-ción que muchas veces provoca cierto grado de comodidad o incluso la inapli-cación de los criterios. La indeterminación del concepto de sostenibilidad (especial-mente en sus contenidos) y su extrema complejidad para concretar en las políti-cas del territorio, ha impedido emplearlo en distintos contextos.
El mantener un sistema en equilibrio, objetivo claro de la sostenibilidad, discre-pa con el desarrollo sostenible que busca ser dinámico. Ante esta situación, para lograr una aplicación práctica de los cri-terios de sostenibilidad, estos se deben acompañar de indicadores y metas. Los criterios dan las líneas generales de ac-tuación, el indicador permite establecer el límite positivo y negativo, mientras que las metas, son el fin de las acciones ejecu-tadas como sociedad.
Pensar en una sostenibilidad global es algo que hasta el momento ha sido inal-canzable. Sin embargo, para mantener el sistema activo y productivo a lo largo del tiempo, este artículo aboga porque los territorios afines establezcan sus intereses y prácticas en favor de la aplicación de los criterios de sostenibilidad, procurando un aporte de los asentamientos de menor ta-maño, sumando esfuerzos hasta alcanzar los espacios de mayor diversidad.
Esta idea trasladada al territorio consis-te en promover un giro de timón, toman-do como base la dificultad que han pre-sentado las grandes aglomeraciones en alcanzar un equilibrio territorial y urbano, sin dar solución a sus propios requerimien-tos ambientales, económicos, culturales y sociales. El hecho de que la gran mayoría de la población mundial viva en asenta-mientos de tamaño intermedio y pequeño (situación con tendencia a mantenerse o incrementarse), debe ser el origen para fomentar la suma de buenas prácticas, empezando desde estas escalas como ejemplo e inicio de las transformaciones. Este propósito debe unirse a la consecu-ción de actuaciones en el ámbito territo-rial, urbano y arquitectónico, con un alto grado de evaluación y aprobación ciuda-dana.
La cautela en los resultados, hasta ahora conseguidos, será la herramienta que evite muchas actuaciones encu-biertas en la sostenibilidad, simplemente como una marca. Las ambigüedades en la legislación territorial han abierto portillos de graves consecuencias, amparados en falacias de tintes gubernamentales. En la práctica urbanística, por ejemplo, can-tidades ingentes de viviendas han sido aprobadas por un planeamiento al servi-cio de los intereses económicos y especu-lativos, hecho que en contextos ausentes de planeamiento tampoco es una situa-ción encomiástica.
No puede sentirse libre de irracionali-dad la arquitectura, cómplice en muchos casos del agotamiento de recursos, la destrucción del patrimonio y el paisaje, así como las construcciones en zonas de ries-go y alta vulnerabilidad que muestran un gran desconocimiento técnico. Sin olvidar la reciente moda por términos como eco-ciudad, ecobarrio3, ecoarquitectura, edifi-cio ecológico o verde, entre muchos otros términos, que valdría la pena analizar con mayor profundidad.
Evolución conceptual del desarrollo soste-nible
En las últimas décadas, la sostenibili-dad, en sus vertientes territorial y urbana,

70
Kenia García Baltodano y David Porras Alfaro (2013). Aplicación en la práctica arquitectónica, urbanística y territorial de criterios de sostenibilidad: los casos de Vitoria-Gasteiz (España) y Heredia (Costa Rica). Gaudeamus, 5 (1). pp. 65-97
se hizo mucho más visible al aparecer el concepto de desarrollo sostenible, en un primer intento a través de la llamada Es-trategia Mundial para la Conservación (UICN, 1980) la cual hace mención a de-sarrollo sostenido. Pero sin lugar a dudas, el nacimiento del término desarrollo sos-tenible se dio con el documento Nuestro Futuro Común, también conocido como Informe Brundtland (Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo, ONU, 1987), en el cual se aboga por un creci-miento económico basado en políticas de sostenibilidad y equilibrio entre los te-mas de crecimiento económico y medio ambiente.
Una vez celebrada la segunda Confe-rencia de las Naciones Unidas sobre el Me-dio Ambiente y el Desarrollo (ONU, 1992), conocida como la Cumbre de Río, se afi-naron las ideas en torno al concepto de desarrollo sostenible y el derecho a la ca-lidad de vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza. Además, se re-saltó el papel de los estados para reducir así como eliminar las modalidades de pro-ducción y consumo insostenibles. Asimis-mo, se firman dos instrumentos con fuerza jurídica obligatoria: la Convención Marco sobre el Cambio Climático además del Convenio sobre la Diversidad Biológica.
Poco antes de celebrarse esta Confe-rencia, la UNESCO impulsó la ‘Declaración de Río sobre la ciudad’ en torno a las rela-ciones cultura, ciudad y medio ambiente. Uno de los aspectos fundamentales fue el surgimiento del Programa 21 (o Agenda 21), el cual actúa como plan detallado de acciones que deben ser emprendidas a nivel mundial, nacional y local, con el fin de corregir la orientación futura del plane-ta.
En 1996 se realizó la II Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamien-tos Humanos, conocida como Hábitat II. Esta retomó dos temas de importancia mundial: la vivienda adecuada para to-dos y el desarrollo sostenible de los asen-tamientos humanos en un mundo en pro-ceso de urbanización, consolidándolos en el Programa Hábitat. También se inició el
ha experimentado un continuo crecimien-to además de una profunda ramificación (véase tabla 1). Su impacto sobre los as-pectos ambientales, económicos y socia-les se refleja en la gran producción de ma-terial teórico, pero también en su impronta en prácticas sobre el territorio, en busca de actuaciones humanas que respondan a límites de estabilidad global.
Sin embargo, muchas de estas ideas se mantienen aún en el papel, desde que se firmó la Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Am-biente Humano (1972), conocida como la Declaración de Estocolmo. En ella se materializó el medio ambiente como un elemento fundamental para potenciar el desarrollo económico. Al respecto esta menciona que:
(…) la capacidad del hombre de transformar lo que lo rodea, utilizada con discernimiento, puede llevar a todos los pueblos los beneficios del desarrollo y ofrecerles la oportunidad de ennoblecer su existencia. Aplica-do erróneamente o imprudentemen-te, el mismo poder puede causar da-ños incalculables al ser humano y a su medio (ONU, 1972, p.1).
Sobre esta misma línea, con motivo de la Conferencia General de la Organiza-ción de las Naciones Unidas para la Edu-cación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), se elaboró en el mismo año la Conven-ción para la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, carta de gran interés para la defensa de muchos de los impactos que provocan las actividades económicas en el territorio, y los peligros para la humanidad que supone la pérdi-da del patrimonio.
Con el inicio del programa ONU-Há-bitat Por un mejor entorno urbano, y la Declaración de Vancouver sobre asenta-mientos humanos, se amplió el debate so-bre la necesidad de contar con principios básicos que orienten las políticas del hábi-tat y refuercen la importancia de contar con una planificación adecuada de los asentamientos humanos. Para la década de los ochenta, el cambio de tendencia

71
Kenia García Baltodano y David Porras Alfaro (2013). Aplicación en la práctica arquitectónica, urbanística y territorial de criterios de sostenibilidad: los casos de Vitoria-Gasteiz (España) y Heredia (Costa Rica). Gaudeamus, 5 (1). pp. 65-97
rrollo sostenible: avances y perspectivas para América Latina y el Caribe (ONU-CEPAL, 2007), se muestran las principales iniciativas de diseño y ejecución de indi-cadores sobre el tema a nivel mundial, con énfasis en la región latinoamericana, como un mecanismo de revisión de las metas y objetivos trazados. Con un carác-ter más sectorial y práctico, la Estrategia para un Diseño Arquitectónico Responsa-ble (UIA en COP 16, 2010) conocido como Comunicado de Cancún, se convierte en una herramienta para la búsqueda de un Diseño Arquitectónico Responsable. De-fiende una actitud comprometida de los arquitectos, en diversos temas ligados al objetivo de construir un mundo más soste-nible.
Finalmente, en el año 2012 se celebró la VI Conferencia Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible en Río de Janeiro, conocida con el nombre de Río +20. Aunque con grandes expectativas de poder superar a sus predecesoras, esta cumbre ha recibido fuertes críticas por la dificultad de lograr un compromiso real de las grandes potencias sobre los temas urgentes y de interés, incluso llegándola a tildar de promotora de un capitalismo ecológico.
La declaración a partir de dos ejes de actuación; la economía verde en el con-texto del desarrollo sostenible y la erradi-cación de la pobreza, se acompaña de un manifiesto de buenas intenciones, re-novación de promesas y un llamado ur-gente a realizar un cambio del modelo. Sin embargo, no concreta la forma de parar la división de esfuerzos medioam-bientales y los del desarrollo; además, el enfoque de rentabilidad, que implica la justificación de la explotación de recursos a cambio de algunas compensaciones y responsabilidad social de parte de los sec-tores productivos, no parece seguir en su totalidad los principios de sostenibilidad.
Programa de Buenas Prácticas con el ob-jetivo de instar a los comités nacionales de los diversos países a reunir ejemplos de ac-tuaciones que respondan a los criterios de la sostenibilidad.
En la pasada década la Declaración del Milenio (2000), también conocida como los Objetivos de Desarrollo del Mile-nio, estableció ocho propósitos de desa-rrollo humano promovido por las Naciones Unidas como meta a alcanzar en el año 2015, en relación con temas como la erra-dicación de la pobreza y el hambre, la educación primaria universal, la igualdad de géneros, la reducción de la mortalidad infantil y materna, el avance en el comba-te de enfermedades, el sustento al medio ambiente y el impulso por conseguir una asociación mundial para el desarrollo.
En 2001 la Asamblea General de las Naciones Unidas firmó la ‘Declaración so-bre las ciudades y otros asentamientos hu-manos en el nuevo milenio’. En ella se pro-mueve “(…) intensificar los esfuerzos para mejorar las prácticas de planificación y ordenación ambiental sostenible, y para fomentar modalidades sostenibles de pro-ducción y consumo en los asentamientos humanos de todos los países, en particular de los países industrializados” (ONU, 2001, p. 11).
Estas iniciativas contribuyeron con la Tercera Cumbre Mundial de las Naciones Unidas sobre Ambiente y Desarrollo, que dio paso a la Declaración de Johannes-burgo sobre el Desarrollo Sostenible (2002). Nuevamente, se reafirmaron algunos de los principales problemas que han sido identificados, al reconocer que:
(…) la erradicación de la pobreza, la modificación de pautas insostenibles de producción y consumo y la pro-tección y ordenación de la base de recursos naturales para el desarrollo social y económico son objetivos pri-mordiales y requisitos fundamentales de un desarrollo sostenible. (ONU, 2002, p. 2).
Entre otros materiales, en la publica-ción Indicadores ambientales y de desa-

72
Kenia García Baltodano y David Porras Alfaro (2013). Aplicación en la práctica arquitectónica, urbanística y territorial de criterios de sostenibilidad: los casos de Vitoria-Gasteiz (España) y Heredia (Costa Rica). Gaudeamus, 5 (1). pp. 65-97
Una visión europea y centroamericana del tema
Sería pretencioso pensar que se puede incluir, en pocas líneas, todo el material producido hasta el momento con motivo de la influencia europea y centroameri-cana, en materia de conceptualización y aplicación de los criterios de sostenibili-dad. Sin embargo, al igual que en la sec-ción anterior, tampoco sería válido ignorar
algunos hitos importantes y, sobre todo, su ámbito disciplinar.
La producción europea, en busca de un marco normativo y conceptual para configurar entornos urbanos y rurales más sostenibles, ha sido bastante prolífera en cuanto a temáticas vinculadas al desarro-llo sostenible, ordenación del territorio y políticas urbanas. Temas de carácter más transversal como la agenda y cohesión
Tabla 1. Principales referentes a escala global
Elaboración propia, 2012
Temática Nombre Organismo Tipo Año
Asentamientos humanos
Declaración de Vancouver sobre los Asentamientos Humanos (Há-bitat I)
ONU Declaración
1976
Declaración de Estambul sobre los Asentamientos Humanos (Há-bitat II: Programa Hábitat y el Pro-grama de Buenas Prácticas )
1996
Programa de Buenas Prácticas 1996
Declaración sobre las ciudades y otros asentamientos humanos en el nuevo milenio
2001
Conservación y desarrollo humano
Estrategia Mundial para la Con-servación
UICN Estrategia 1980
Cultura y desarrollo sostenible
Declaración de Río sobre la ciu-dad
UNESCO Declaración 1992
Desarrollo sostenible
Programa 21 (Agenda 21) ONU Programa 1992
Declaración del Milenio ONU-Hábitat
Declaración
2000
Declaración de Johannesburgo sobre el Desarrollo Sostenible
ONU 2002
Indicadores ambientales y de desarrollo sostenible: avances y perspectivas para América Latina y el Caribe
ONU - CEPAL Documento 2007
Diseño responsable y sostenible
Estrategia para un Diseño Arqui-tectónico Responsable (Comuni-cado de Cancún)
COP 16 Declaración 2010
Medio ambiente urbano
Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano (Decla-ración de Estocolmo)
ONU
Declaración 1972
Medio ambiente y desarrollo
Nuestro Futuro Común (Informe Brundtland)
Informe 1987
Cumbre de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo
Declaración
1992
IV Conferencia Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo (Río +20)
2012
Patrimonio cultural y natural
Convención para la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural
UNESCO Convención 1972

73
Kenia García Baltodano y David Porras Alfaro (2013). Aplicación en la práctica arquitectónica, urbanística y territorial de criterios de sostenibilidad: los casos de Vitoria-Gasteiz (España) y Heredia (Costa Rica). Gaudeamus, 5 (1). pp. 65-97
Temática Nombre Tipo Año
Agenda territorialAgenda Territorial de la Unión Europea 2020. Hacia una socie-dad integradora, inteligente y sostenible para una Europa de regiones diversas
Acuerdo 2011
Cohesión territorialLibro Verde sobre la cohesión territorial. Convertir la diversidad territorial en un punto fuerte (SEM 2550) (COM 616 final)
Libro verde 2008
Desarrollo sostenible
Desarrollo sostenible en Europa para un mundo mejor: Estra-tegia de la Unión Europea para un desarrollo sostenible (COM 264 final). Propuesta de la Comisión ante el Consejo Europeo de Gotemburgo
Comunicación 2001
Declaración de Liubliana sobre la Dimensión Territorial del De-sarrollo Sostenible
Declaración 2003
Incorporación del desarrollo sostenible en las políticas de la Unión Europea: Informe de 2009 sobre la estrategia de la Unión Europea para el desarrollo sostenible (COM 400 final) Comunicación
2009
Europa 2020. Una Estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador (COM 2020)
2010
Política de desarrollo de la UE en apoyo del crecimiento inte-grador y el desarrollo sostenible (COM 629 final)
Libro verde 2010
Tabla 2. Principales referentes del ámbito europeo vinculados a la escala territorial
territorial, ciudades sostenibles, regene-ración urbana integrada, paisaje, gober-nanza y cooperación, cuentan con una extensa variedad de referencias. Además de otros ejemplos con una línea más sec-torial, ligados al medio ambiente, cambio climático, eficiencia energética y patri-monio.
Llama la atención la inexistencia de competencias específicas en materia de ordenación del territorio por parte de la Unión Europea, a pesar de que en diferen-tes textos sí se promulgan ideas referentes a un desarrollo equilibrado, sostenible y armonioso de las actividades económi-cas en el conjunto de la Comunidad, así como la mejora del medio ambiente y la calidad de vida de los ciudadanos per-tenecientes a los estados miembros. Esta carencia ha sido suplida por un importan-te impulso de las políticas sectoriales vin-culadas al territorio que, en conjunto, han ido moldeando el corpus legislativo en la materia y la aprehensión de los conceptos por parte de la población.
Por su parte, la búsqueda de la soste-nibilidad y beneficios hacia el medio am-biente urbano presenta un amplio trabajo sobre las diferentes escalas, con un impor-tante énfasis en lo local. Según apunta Va-
lenzuela: “(...) el camino estaba trazado y no podía ser otro que asumir el enfoque urbano en todas las políticas públicas o, dicho en otros términos, apuntar con to-dos los medios hacia la ciudad sostenible e integradora” (2009, p. 410). Palabras que resaltan el compromiso mostrado por las distintas instancias europeas hacia lo urbano, situación que para el beneficio de todos, ha trascendido a los distintos es-tados miembros.
Se debe destacar el aporte prove-niente desde los fondos estructurales eu-ropeos, especialmente con el Fondo Eu-ropeo de Desarrollo Regional (FEDER) y el Fondo Social Europeo (FSE), los cuales se materializan a través de inversiones tangi-bles en el territorio. También se establecen diferentes iniciativas y programas dirigidos directamente hacia la sostenibilidad urba-na y territorial; entre ellos destacan Lea-der, Equal e Interreg IV C (y sus tres redes Interact II, ESPON, Urbact II), además de la iniciativa Urban II (y sus antecesoras Urban y Urban I) la cual tiene como objetivo fijar las orientaciones de la Comisión de cara a la regeneración económica y social de las ciudades pequeñas y medianas, o de los barrios en crisis con el fin de fomentar un desarrollo urbano sostenible.

74
Kenia García Baltodano y David Porras Alfaro (2013). Aplicación en la práctica arquitectónica, urbanística y territorial de criterios de sostenibilidad: los casos de Vitoria-Gasteiz (España) y Heredia (Costa Rica). Gaudeamus, 5 (1). pp. 65-97
Temática Nombre Tipo Año
Ciudades sostenibles
Nueva Carta de Atenas - La visión de las ciudades en el siglo XXI del Consejo Europeo de Urbanistas
Carta
2003
Carta de Leipzig sobre Ciudades Europeas Sostenibles 2007
Carta de las Ciudades Europeas hacia Sostenibilidad (Carta de Aalborg)
1994
Declaración de Hannover de los líderes municipales en el umbral del siglo XXI
Declaración 2000
Desarrollo sostenible
Desarrollo urbano sostenible integrado. Política de cohe-sión 2014-2020
Ficha informativa 2011
Dictamen 2012/C 54/ 07 del Comité de las Regiones - Contribución de los entes locales y regionales de la UE a la conferencia de las Naciones Unidas sobre el desarrollo sostenible de 2012 (Río +20)
Dictamen 2012
Desarrollo urbano y cohesión territorial
Ciudades del mañana. Retos, visiones y caminos a seguir Informe 2011
Medio ambiente urbano
Libro Verde del Medio Ambiente Urbano (COM 218 final) Libro verde 1990
Hacia una estrategia temática sobre el medio ambiente urbano (COM 60 final)
Comunicación 2004
Políticas urbanas Carta Urbana Europea Carta 1992
Regeneración Urbana Integrada
Declaración de Toledo y el impulso a la Regeneración Urbana Integrada
Declaración 2010
Rehabilitación urbanaDictamen 2011/C 21/01 del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema ‘La necesidad de aplicar un plan-teamiento integrado a la rehabilitación urbana’
Dictamen 2010
Sostenibilidad local Declaración de Dunkerque de Sostenibilidad Local Declaración 2010
Desarrollo sostenible y coo-peración
Integración del medio ambiente y el desarrollo sostenible en la política de cooperación económica y para el desarrollo. Ele-mentos para una estrategia general (COM 264 final)
Comunicación 2000
Desarrollo territorial
Estrategia Territorial Europea. Hacia un desarrollo equilibrado y sostenible del territorio de la Unión Europea
Estrategia 1999
Declaración de Lisboa sobre ‘Redes para el desarrollo terri-torial sostenible del continente europeo: Puentes a través de Europa’
Declaración 2006
Medio ambiente y desarrollo sostenible
Directiva 2001/42/CE relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente
Directiva 2001
Decisión 1600/2002/CE por la que se establece el Sexto Progra-ma de Acción Comunitario en Materia de Medio Ambiente.
Decisión 2002
Ordenación del territorio
Carta Europea de Ordenación del Territorio Carta 1983
Europa 2000: Perspectivas de desarrollo del territorio de la Co-munidad
Comunicación
1990
Europa 2000 +: Cooperación para el Desarrollo del Territorio Urbano Europeo
1994
Paisaje Convenio Europeo del Paisaje Convenio 2004
Elaboración propia, 2012
Elaboración propia, 2012
Tabla 3. Principales referentes del ámbito europeo vinculados a la escala local

75
Kenia García Baltodano y David Porras Alfaro (2013). Aplicación en la práctica arquitectónica, urbanística y territorial de criterios de sostenibilidad: los casos de Vitoria-Gasteiz (España) y Heredia (Costa Rica). Gaudeamus, 5 (1). pp. 65-97
En el ámbito centroamericano, distintos procesos marcan su configuración actual. A lo interno, algunas situaciones distin-guen el subcontinente como un espacio lleno de dificultades económicas, limítro-fes y de enfrentamientos bélicos, lo cual lo identifica como una zona vulnerable y llena de inestabilidad, principalmente en
la década de los ochenta (década pér-dida). Además de otros con un enfoque exógeno, relacionado con las influencias provenientes de otras latitudes (o poten-cias económicas como Estados Unidos) o su propia inmersión dentro del ámbito lati-noamericano de forma jurídica, adminis-trativa y comercial.
Temática Nombre Tipo Año
Desarrollo sostenible
Protocolo de Tegucigalpa (modifica la Segunda Carta de la ODECA y crea el Sistema de la Integración Centroame-ricana)
Protocolo 1991
Declaración de Guácimo Declaración 1994
Alianza para el Desarrollo Sostenible de Centroamérica (ALIDES)
Estrategia 1994
Estrategia regional
Plan Puebla Panamá. Una perspectiva del desarrollo regional en el contexto de los procesos de la economía mundial
Plan 2001
Plan Puebla - Panamá. Inicia-tiva Mesoamericana de Desa-rrollo Sustentable (IMDS)
Plan 2001
Declaración de Villahermosa (Lanzamiento Proyecto Meso-américa)
Declaración 2008
Integración social (Desarrollo sostenible)
Tratado de Integración Social Centroamericana (Tratado de San Salvador)
Tratado 1995
Medio ambiente (ordena-miento territorial)
Compromisos en materia de medio ambiente y recursos naturales
Compromisos 1994
Patrimonio culturalConvención Centroamerica-na para la protección del pa-trimonio cultural
Convención 1995
Paz (Desarrollo Sostenible) Declaración de Antigua Declaración 1990
Plan Puebla - Panamá Declaración de Tuxtla Declaración 2001
Seguridad jurídica regional (Desarrollo sostenible)
Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamé-rica
Tratado 1995
Elaboración propia, 2012
Tabla 4. Principales referentes vinculados al ámbito centroamericano
Organismos como la UNESCO, la OEA y el Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA) cuentan con una im-portante producción de lineamientos refe-ridos al desarrollo sostenible en el contexto de América Latina, que indudablemente han marcado su huella sobre el contexto centroamericano. Además, la producción endógena de la región, sistematizada en la tabla 4, destaca el concepto de paz y
estabilidad democrática, como elemen-tos claves para conseguir un proceso de sostenibilidad y estrategia de crecimiento regional.
A pesar de los múltiples esfuerzos em-prendidos por las naciones centroameri-canas y por otros países del ámbito mun-dial, lamentablemente el Cuarto Informe Estado de la Región en Desarrollo Huma-

76
Kenia García Baltodano y David Porras Alfaro (2013). Aplicación en la práctica arquitectónica, urbanística y territorial de criterios de sostenibilidad: los casos de Vitoria-Gasteiz (España) y Heredia (Costa Rica). Gaudeamus, 5 (1). pp. 65-97
de salud, esperanza de vida, educación (cobertura) y servicios básicos.
El desarrollo sostenible, una forma de cui-dar y aprovechar el territorio
El concepto de territorio más allá de una simple espacialidad o medio físico, puede entenderse como:
(…) un constructo social histórica-mente establecido – que le confiere un tejido social único –, dotado de una determinada base de recursos naturales, ciertos modos de produc-ción, consumo e intercambio, y una red de instituciones y formas de orga-nización que se encargan de darle cohesión al resto de elementos (…) (Sepúlveda, S. et al. 2003, citado por Sepúlveda, S. 2008, p.10).
Desde este punto de vista, cada terri-torio está marcado por singularidades da-das por sus propias características físicas, pero también influenciado por la socie-dad que lo habita y las alteraciones que realiza en su entorno. Esto da pie a una relación estrecha entre sociedad y medio físico (natural y construido) que debe ser equilibrada para lograr objetivos de desa-rrollo y conservación.
Si bien la consideración de un uso ra-cional y sostenible4 de los territorios debe darse en todos los ámbitos, con especial incidencia, debe hacerse una llamada de atención a las ciudades. Actualmente, estas son los espacios con mayor conglo-meración de personas, servicios y equi-pamientos, donde se asume un amplio desarrollo urbano, económico y social; sin embargo, en muchos casos este es des-igual y sin ningún compromiso con el am-biente o la sociedad.
Pero, ¿hacia dónde se dirigirán las sociedades que siguen un rumbo como este? Posiblemente a un futuro con gran-des problemáticas urbanas, como las que ya presentan muchas ciudades alrededor del mundo que sufren de contaminación, pérdida de identidad producto de un in-adecuado manejo del patrimonio natu-ral y cultural, especulación inmobiliaria,
no Sostenible, que analiza el trienio 2008 – 2011, evidencia que la región:
(…) experimentó preocupantes re-trocesos económicos, ambientales, sociales y políticos, así como la am-pliación de las brechas socioeco-nómicas y políticas, especialmente entre las naciones del sur (Costa Rica y Panamá) y las del centro-norte. Asimismo, el proceso de integración regional se vio sometido a fuertes presiones debido a las crisis políticas dentro y entre países, que limitaron aún más su alcance (2011, p. 1).
Ante este panorama, difícilmente se puede hablar de una lucha centroame-ricana consolidada contra los impactos que generan las prácticas insostenibles en el territorio. Primero se debe contar con un avance en las temáticas más agobiantes para la región entre las que destacan: la exclusión y desigualdad social, un creci-miento notorio de la brecha entre zonas urbanas y rurales, además del aumento de la violencia y el crimen organizado. Respecto al tema económico es necesa-rio fortalecer estructuras de producción que permitan cierta autonomía ante los desbarajustes internacionales, con el fin de no verse tan golpeada ante los pro-cesos de crisis económica mundial. En materia ambiental se debe poner mayor atención a las consecuencias del cambio climático, al ser una de las regiones más expuestas, aplicando una gestión planifi-cada del riesgo. Asimismo, se debe revertir la huella ecológica actual, ya que esta su-pera la biocapacidad regional.
Desde el ámbito institucional se nece-sita una amplia reforma que permita do-tar a los países de proyectos, además de una organización con sentido territorial. El Sistema de Integración Centroamerica-na (SICA), así como los gobiernos de la región, hasta el momento no han mostra-do una capacidad real para emprender dichas acciones, lo que provoca serios problemas de gestión y control de los re-cursos. Como aspecto positivo, el mismo Informe, destaca un avance en materia

77
Kenia García Baltodano y David Porras Alfaro (2013). Aplicación en la práctica arquitectónica, urbanística y territorial de criterios de sostenibilidad: los casos de Vitoria-Gasteiz (España) y Heredia (Costa Rica). Gaudeamus, 5 (1). pp. 65-97
trategias en las escalas de planeamiento permite establecer sinergias positivas en-tre los diferentes instrumentos, asumiendo con una mayor responsabilidad los retos que plantea.
En este sentido, las nuevas tendencias en la planificación urbana y territorial han retomado la idea de ciudad compacta, ligado al concepto de smarth growth5, como alternativa a las problemáticas pre-sentes en el territorio y en gran medida provocadas por un modelo de crecimien-to difuso. La ciudad compacta concuer-da con la búsqueda de sostenibilidad al fomentar la mezcla de usos, la proximi-dad, la interacción social, la economía de recursos, una mayor densidad de pobla-ción, la disminución de desplazamientos, el fortalecimiento de la cohesión social. Además de incorporar la competitividad territorial, la conservación ambiental, la utilización de tecnologías limpias, la opti-mización de procesos urbanos, entre otras.
La nueva planificación, territorial y ur-bana, debe reflejar una visión integral en sus aspectos físicos y socioculturales, así también como las relaciones económicas y administrativas. Esto permite tener clari-dad respecto a los recursos y potenciali-dades que posee, además de establecer medidas tendentes a un desarrollo soste-nible basado en el reconocimiento de la propia identidad.
Las características de cada espacio, su población, sus recursos y las relaciones que entre ellos se dan, definen la identi-dad. Innegablemente tiene una estrecha vinculación a aspectos históricos y cultura-les, jugando un papel esencial el entorno construido, el paisaje, la construcción de imaginarios, el patrimonio territorial y los elementos culturales intangibles, lo cual recae en la construcción simbólica del te-rritorio. Pensar ciudad como lugar implica considerar su dimensión simbólica, de la cual Castells señala que:
La ciudad no es únicamente un con-junto funcional capaz de dirigir y administrar su propia expansión: es también una estructura simbólica, un conjunto de signos que facilita y
abandono de su población residente, po-breza, delincuencia, entre otras.
Un ejemplo claro de este tipo de de-sarrollo territorial nocivo, es el crecimien-to difuso de las ciudades. Este modelo se basa en la baja densidad, la zonificación y separación de usos del suelo, desvincu-lados entre sí, y la utilización de amplias extensiones de terreno para la creación de polígonos monofuncionales (industria, residencia, comercio, ocio, etc.). Por ello, requiere de una expansión dispersa por el territorio para cubrir sus requerimientos de suelo, que exigen una amplia red de infraestructuras para permitir la movilidad y el suministro de servicios. Este tipo de de-sarrollo a la postre resulta extremadamen-te costoso, tanto en términos económicos como ambientales, por necesitar una gran inversión de recursos para su funcio-namiento.
No obstante, las problemáticas que supone la ciudad dispersa también tie-nen carácter social, pues la separación de usos se traduce en el detrimento de los espacios públicos, la poca accesibi-lidad a centros de reunión e intercambio social, lo que genera una pérdida de las posibilidades de interacción y generación de vínculos de comunidad, así como el menoscabo de la vivencia de la ciudad. Como señala Rueda al respecto:
La ciudad, mientras tanto, se va va-ciando de contenido: las relaciones vecinales, la regulación de compor-tamientos por conocimiento y afec-tividad, la identidad con el espacio, las probabilidades de contacto que ofrece el espacio público, etc. se van diluyendo. Los barrios, que son el terreno de juego donde se hace cotidiana la esencia de la ciudad, se eclipsan (2003, p. 6).
Como se ha visto en las secciones an-teriores, una mayor conciencia por parte de las autoridades, técnicos y la misma población, ha provocado un gran interés por alcanzar el desarrollo de las ciuda-des a través de criterios de sostenibilidad, aplicados a la planificación territorial y urbanística. La incorporación de estas es-

78
Kenia García Baltodano y David Porras Alfaro (2013). Aplicación en la práctica arquitectónica, urbanística y territorial de criterios de sostenibilidad: los casos de Vitoria-Gasteiz (España) y Heredia (Costa Rica). Gaudeamus, 5 (1). pp. 65-97
de los recursos, como base fundamental para la consolidación de los vínculos so-ciales de la población, sino como oportu-nidades de desarrollo sostenible, que de-ben cimentarse en el reconocimiento de sus valores. En este sentido, la identidad territorial también asociada a aspectos culturales intangibles, se convierte en un elemento por potenciar a través del apro-vechamiento de los valores (paisajísticos, culturales, naturales, urbanos, etc.).
Este proceso va de la mano con la de-terminación de los activos por aprovechar para la competitividad territorial, median-te lo que Silva y Fernández señalan como: “(…) la revalorización del papel del terri-torio en los procesos de desarrollo y de la apuesta por la identidad como activo para su logro” (2008, p. 71).
Con ello no solo se plantea el aprove-chamiento de los recursos, sino su conser-vación, puesta en valor y exposición, bajo una óptica de atracción de beneficios orientada al desarrollo sostenible, donde las intervenciones sobre el territorio estén regidas por un conocimiento profundo de los activos, los medios y la capacidad con que se cuenta, sin que ello comprometa su integridad.
Avances y debilidades de los modelos de sostenibilidad territorial por país respecto
a su ámbito regional
Recientes estudios de escala global y nacional, por medio del uso de indicado-res, evidencian tanto las mejoras como el debilitamiento en aspectos claves para la consolidación de los criterios de un uso más sustentable del espacio. Esto permite establecer si el modelo de sostenibilidad de un determinado país es débil o fuerte.
Según la tabla 5, respecto a la medi-ción de la huella ecológica (período 1999-2008) tanto Costa Rica como su contexto latinoamericano presentan un peligroso crecimiento del impacto ambiental, pro-ducto de una mayor demanda humana de recursos. Esto a su vez se contrasta con la capacidad de dichas áreas para generar un mayor abastecimiento de sus
permite el establecimiento de con-tactos entre sociedad y espacio, y la apertura de ámbitos de relación en-tre naturaleza y cultura (1976, p. 175).
Esta mezcla única de elementos lleva a considerar el concepto de lugar, como lo plantea Augé (1992), definiéndolo como espacio de identidad, relacional e histórico.
Esta connotación simbólica se basa en la forma en que la sociedad percibe, entiende y vive el territorio, muy vincula-do a la creación de imaginarios urbanos, que García Canclini(1997) define como: “cualquier imagen que brinde una posibi-lidad de crear una crítica, y que nos haga reflexionar e imaginar la ciudad, trasla-dándola en el tiempo y espacio”. En este punto es importante hacer referencia a la percepción como aspecto fundamental en la definición de la identidad, al estar directamente vinculada al cómo se reco-noce la sociedad ante su realidad, pro-duciendo apropiación del territorio y pro-piciando el arraigo de los pobladores. La identidad también se relaciona al cómo se expone el lugar ante los foráneos, en lo que Silva (2006) señala como la ciudad vitrina, en la cual a través de la represen-tación mental que hacen los habitantes de su ciudad, se expone a los demás la lectura propia del territorio y la manera en que se pretende sea vista.
En este sentido las diversas intervencio-nes producidas en las ciudades provocan la alteración de su configuración y mor-fología, su arquitectura y espacio públi-co, etc., por lo que requiere un especial cuidado. Los cambios dejan improntas sobre el territorio6, muchas veces de difícil erradicación, por ello resulta esencial que las actuaciones consideren el contexto y el tiempo donde se ubican, así como la sociedad a la que sirven para evitar la im-plantación de modelos ajenos a las con-diciones específicas, que llevan a producir los no lugares (Augé, 1992).
La planificación territorial y urbana debe prestar atención a dichos aspectos, no solo en términos de la conservación

79
Kenia García Baltodano y David Porras Alfaro (2013). Aplicación en la práctica arquitectónica, urbanística y territorial de criterios de sostenibilidad: los casos de Vitoria-Gasteiz (España) y Heredia (Costa Rica). Gaudeamus, 5 (1). pp. 65-97
País AñoIndicador
Huella ecológica* Biocapacidad*
Costa Rica
1999 1,95 2,31
2003 2 1,5
2008 2,52 1,6
América Latina y el Caribe
1999 2,17 4,02
2003 2 5,4
2008 2,7 5,6
España
1999 4,66 1,79
2003 5,4 1,7
2008 4,74 1,46
Unión Europea
1999 4,32 2,56
2003 4,8 2,2
2008 4,72 2,24
*Cifras en hectáreas globales por persona
donde se ha mejorado considerablemen-te esta situación.
Tanto España como la Unión Europea presentan una tendencia decreciente respecto a la huella ecológica, no obstan-
fuentes renovables, y de lograr absorber los desechos de su consumo, cifras que en el caso costarricense, muestran un im-portante descenso a lo largo de la última década, a diferencia de América Latina
Tabla 5. Demanda de la población sobre los recursos naturales
Elaboración propia, 2012. basada en:
World Wildlife Fund. (2002). Living Planet Report 2002. Cambridge, Inglaterra: World Wildlife Fund.
World Wildlife Fund. (2006). Informe Planeta Vivo 2006. Cali, Colombia: World Wildlife Fund.
World Wildlife Fund. (2012). Informe Planeta Vivo 2012. Gland, Suiza: World Wildlife Fund.
te esta no es significativa. Sin embargo, la situación en términos de biocapacidad es poco halagadora ya que se ha visto noto-riamente reducida.
Como se observa en la tabla 6, el Índi-ce de Desarrollo Humano (IDH) evidencia una notable mejoría en ambos países y en sus respectivos contextos regionales. Cos-ta Rica y América Latina se localizan en el
cuartil correspondiente a desarrollo huma-no alto, mientras que España, al igual que los países de la Unión Europea, se coloca en la zona de naciones con un desarrollo humano muy alto. Por su parte, la región centroamericana (contexto más próximo al territorio costarricense) mantiene la bre-cha entre los países de centro-norte y los del sur, aunque los primeros muestran una tendencia de crecimiento mayor.

80
Kenia García Baltodano y David Porras Alfaro (2013). Aplicación en la práctica arquitectónica, urbanística y territorial de criterios de sostenibilidad: los casos de Vitoria-Gasteiz (España) y Heredia (Costa Rica). Gaudeamus, 5 (1). pp. 65-97
En la escala nacional de ambos países, se puede acotar con mayor precisión as-pectos en la práctica territorial y urbanísti-ca7 que han provocado el incremento de
la huella ecológica y la insostenibilidad. En la tabla 7 se identifican algunas actuacio-nes que han incidido sobre dicha tenden-cia.
País Año IDH
Costa Rica
1990 0,656
2000 0,703
2011 0,744
América Latina y el Caribe
1990 0,624
2000 0,68
2011 0,731
España
1990 0,749
2000 0,839
2011 0,878
OCDE*
1990 0,792
2000 0,84
2011 0,873
*Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
Tabla 6. Mejora del Índice de Desarrollo Humano
Tabla 7. Algunos aspectos a resolver en materia de ordenamiento territorial
Elaboración propia, 2012, con datos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
COSTA RICA
Causas
Carencia de instrumentos de ordenación del territorio aprobados y actualizados en
las distintas escalas
Disparidad en la gestión municipal en términos económicos, recurso humano y
herramientas.
Prevalece la planificación sectorial y urbanística respecto a la territorial
Separación entre las estructuras político administrativas y los límites territoriales
Inexistencia de un marco legal e institu-cional claro en materia de ordenamiento
territorial
Fuertes presiones urbanísticas y de otros sectores económicos
La Política Nacional de Ordenamiento Territorial (PNOT) 2012 a 2040 se encuen-
tra en una situación embrionaria de aplicación
Debilidad institucional en el sector, tanto técnica como financiera
La legislación existente está dirigida hacia el ámbito urbano, con un impacto
muy débil sobre el rural
Dificultad para implementar acciones público-privadas de forma conjunta
Rechazo a la introducción de la variable ambiental y de gestión del riesgo en el planeamiento, pese a las condiciones
físicas del territorio
Conflictividad competencial, duplici-dad de funciones y trabajo a distintas escalas provocado por una deficiente
coordinación institucional (intermunicipal, ministerial, etc.)
Consecuencias
Reducida participación ciudadana y cultura urbana
Importante atraso en materia de infraes-tructura
Deseconomías urbanas Uso insostenible de los recursos naturales del territorio y crecimiento urbano des-
ordenado
Elevado consumo energético concen-trado en el sector transporte, ligado a un
ineficiente transporte público
Mayor presión sobre las áreas protegidas, áreas costeras, zona marítimo terrestre y
de recarga acuífera

81
Kenia García Baltodano y David Porras Alfaro (2013). Aplicación en la práctica arquitectónica, urbanística y territorial de criterios de sostenibilidad: los casos de Vitoria-Gasteiz (España) y Heredia (Costa Rica). Gaudeamus, 5 (1). pp. 65-97
Marcados desequilibrios territoriales entre las áreas urbanas y rurales
Incremento de la contaminación sónica, hídrica, atmosférica y del suelo
ESPAÑA
Causas
Sistema productivo excesivamente vin-culado a la construcción (actualmente
estancado)
La cantidad de vivienda y el suelo vacante presenta dificultad para su
cuantificación
La evaluación y seguimiento de los instrumentos de ordenación carecen de
una estructura de verificación
La participación pública no es un aspecto prioritario dentro de los planes,
por lo que se limita al simple proceso administrativo
La aprobación y elaboración de instrumentos de ordenación territorial a
escalas regional y subregional no ha sido realizado en la totalidad del territorio, por lo que no se concibe como algo
consolidado
Fuertes presiones de las actividades socioeconómicas sobre el territorio condi-cionan la elaboración de los instrumentos
de planificación
La planificación sectorial prevalece sobre la territorial en buena parte de las
CC.AA.
Descoordinación en las diferentes esca-las político – administrativas en la aplica-ción de los instrumentos de ordenación
del territorio
Fuerte presión inmobiliaria ligado a un planeamiento expansivo
Duplicidad de funciones administrativas
Consecuencias
Pérdida de la superficie agrícola y forestal
Modelo de movilidad y transporte cen-trado excesivamente en los combustibles
fósiles
Fuertes desequilibrios territoriales, princi-palmente en las zonas de interior en los
ámbitos demográfico, productivo y social
La realización de obra pública y privada no es coherente con las necesidades
reales
Prevalece un crecimiento de la ciudad difusa frente a la ciudad compacta
Aumento descontrolado de la superficie artificial
Elaboración propia, 2012, a partir de:
Observatorio de Sostenibilidad. (2011). Sostenibilidad en España en 2010. Madrid: Observatorio de la Sostenibilidad
de España.
Proyecto Estado de la Nación. (2011). Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible: Decimoséptimo Infor-
me de la Nación 2010. San José, Costa Rica: Proyecto Estado de la Nación.
Proyecto Estado de la Nación. (2012). Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible: Decimoctavo Informe
de la Nación 2011. San José, Costa Rica: Proyecto Estado de la Nación.
Una visión hacia el desarrollo sostenible: los casos de estudio de Vitoria-Gasteiz y
Heredia
Una vez presentado el marco concep-tual, la situación actual y las principales di-ficultades para la integración de los crite-rios de sostenibilidad, se analizan los casos de estudio. Aunque a simple vista sean di-símiles, se pretende poner cara a la com-pleja necesidad de conseguir un cambio drástico en la forma de construir la ciudad y su vinculación al modelo territorial.
Vitoria-Gasteiz, su lucha por convertirse en un modelo de sostenibilidad
Con una superficie de 276,81 km², el muni-cipio español de Vitoria-Gasteiz (VG) está situado en el interior del tercio norte pe-ninsular, es capital de Álava y sede de las instituciones de la Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV). Según el Instituto Nacional de Estadística de España (INE, 2012) cuenta con 242.223 habitantes. Por su parte Álava, de 3.037 km², que ocupa el segundo lugar a nivel provincial dentro de la Comunidad Autónoma, cuenta con un total de 319.227 habitantes. VG po-see una importante localización histórica como punto estratégico entre la Meseta Central y Europa (eje atlántico).

82
Kenia García Baltodano y David Porras Alfaro (2013). Aplicación en la práctica arquitectónica, urbanística y territorial de criterios de sostenibilidad: los casos de Vitoria-Gasteiz (España) y Heredia (Costa Rica). Gaudeamus, 5 (1). pp. 65-97
Escala Ámbito
Instrumentos Estado
Nomenclatura: BOPV: Bol. Oficial del País Vas-co; BOTHA: Bol. Oficial de Álava; D: Decreto;
JG: Junta de Gobierno; PTS: Plan Territorial Sectorial; PTP: Plan Territorial Parcial.
Nacional España
Transferidas las competencias de ordenación del territorio a las CC.AA. Se mantiene la
Ley del Suelo y legislación de tipo sectorial / ambiental
Artículo 148. 1.3. de la Constitución Española de 1978
CC.AA (Regional)12 País Vasco13
Directrices de Ordenación Territorial (DOT) de la CAPV14 Vigente. D/28/1997
Plan Territorial Sectorial de Ordenación de Márgenes de los Ríos y Arroyos de la CAPV
(Vertiente Mediterránea)
Aprob. Def. D/455/99 de 28/12/88. BOPV 01/00
PTS de Zonas Húmedas de la CAPVAprob. Def. D/160/04 de 27/07/04.
BOPV 19/11/04
PTS de la Red Ferroviaria de la CAPVAprob. Def. D/41/01 de 27/02/01.
BOPV 09/04/01
PTS de la Energía Eólica de la CAPVAprob. Def. D/104/02 de 14/05/02.
BOPV 05/06/02
PTS de Creación Pública de Suelo para Actividades Económicas y Equipamientos
Comerciales
Aprob. Def. D/262/04 de 21/12/04. BOPV 28/01/05
Sub-regional Álava Central
Plan Integral de Carreteras de ÁlavaVigente. Norma Foral 11/2008 de
30/06/08
PTP del Área Funcional de Álava CentralVigente. D/277/2004 de 28/09/04.
BOPV Nº 32 de 16/02/2005
La práctica territorial y urbana como mar-co general
Un aspecto por resaltar de VG es su nodo institucional, en su territorio conflu-yen cinco administraciones, cada una con un presupuesto propio y con proyec-tos a futuro, lo cual se traduce en encuen-tros y sinergias en la mayoría de los casos, pero también en desacuerdos. Pese a ello, como se aprecia en la Tabla 8, la ciu-dad está inserta dentro de un completo sistema de planeamiento, este se trasmite a través de una estructura jerárquica pi-ramidal desde las Directrices de Ordena-ción del Territorio (DOT) de la Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV, 1997), junto a otros instrumentos como los Planes Territoriales Parciales (PTP) y Planes Territo-riales Sectoriales (PTS), y los de escala mu-nicipal. Desde entonces, esta situación ha permitido contar con un nuevo modelo territorial, después de un proceso de ela-boración de más de veinticinco años, en revisión actualmente.
El término municipal se implanta den-tro de la Llanada Alavesa, rodeada de un entorno tradicionalmente agrícola y un valioso sistema montañoso (Montes de Vi-toria al sur y las Sierras de Badaya y Arrato al noroeste). Su evolución urbana se aso-cia a una sucesión de distintos períodos históricos (gótico, renacentista, barroco, neoclásico y romántico), que van de la mano con una planificación constante desde su primer ensanche medieval9.
El crecimiento de la población ha sido muy importante, debido a que se ha tri-plicado en las últimas décadas, producto de una importante ampliación del sector industrial y, actualmente, el de servicios. Este hecho ha obligado a la toma de de-cisiones con el fin de revertir los problemas urbanos que podrían generarse. En el año 2012, VG fue galardonada10 con el premio Capital Verde Europea11, lo cual la vuelve un referente español en materia de me-dio ambiente, en la forma de planificar el territorio y poner en práctica las buenas actuaciones hacia el desarrollo sostenible.
Tabla 8. Marco de conexión instrumental para la ordenación del territorio

83
Kenia García Baltodano y David Porras Alfaro (2013). Aplicación en la práctica arquitectónica, urbanística y territorial de criterios de sostenibilidad: los casos de Vitoria-Gasteiz (España) y Heredia (Costa Rica). Gaudeamus, 5 (1). pp. 65-97
Ante esta situación las dificultades tam-poco han faltado, según Escobar (2010): “La elaboración de las DOT coincide con un período crítico de la reciente historia de la CAPV. Es el momento en el que se hace evidente el final del modelo econó-mico basado en la industria tradicional” (p. 236). Pese a ello, con la idea de lograr una mejor estructuración del territorio y aprovechar sus potencialidades a futuro, el modelo territorial de las DOT en grandes líneas se sintetiza en una protección del medio físico y los espacios naturales va-liosos, un sistema polinuclear de ciudades y áreas rurales equilibrado, con el menor impacto de los desequilibrios territoriales, Áreas Funcionales (ámbito supramunici-pal) con sus respectivos PTP, la interrela-ción territorial a partir de las infraestruc-turas básicas y una definición clara de su papel dentro del espacio europeo.
Quince años después la situación terri-torial de las provincias de Álava, Guipúz-coa y Vizcaya ha cambiado notoriamen-te, quizás no cumpliendo en su totalidad con los objetivos trazados, aunque sí en una gran mayoría. Entre los aspectos más
destacados se han concretado diferentes infraestructuras (vial, férrea, portuaria y aeroportuaria) apalancadas dentro de un marco territorial, se estableció una nueva forma de pensar y proyectar el territorio, hecho que se ha traducido en la impor-tante producción de planeamiento a dis-tintas escalas, con una visión más sensible de los temas medioambientales y que han permitido la consolidación y protección de los espacios no urbanizables.
Negativamente, se puede apuntar la dificultad de concebir un espacio funcio-nal en red entre las tres capitales vascas, que rompa con los intereses que impiden estructurar un espacio con funciones y perfiles definidos para cada zona. Además queda pendiente solucionar la expansión de la influencia metropolitana de sus ca-pitales, el consumo del suelo (no se han aprobado aún para la CAPV, los Planes Te-rritoriales de Suelo o PTS, para promoción pública de vivienda y el PTS Agroforestal), la localización de grandes espacios para actividades comerciales y logísticas, entre otras.
Local Vitoria - Gasteiz15
Plan General de Ordenación Urbana16 Vigente. Acuerdo CD 25/02/03. BOTHA N° 37 de 31/03/03
Nuevo Plan General de Ordenación UrbanaIniciado el proceso de estudios
previos. 18/01/08
Plan de Lucha contra el Cambio Climático de VG 2010-2020
Desde el 2010
Plan Municipal de Gestión de la Calidad del Aire de VG 2003-2010
Desde el 2003
Plan de Movilidad y Espacio Público17 Desde el 2008
Plan Integral de Gestión de Residuos Municipa-les 2008-2016
Desde el 2008
Plan de Reactivación Integral del Centro Histórico de VG 2009-2014
Desde el 2009
Plan de Indicadores de Sostenibilidad Urbana de VG 2008
Desde el 2008
Planes y proyectos de recuperación de espacios del Anillo Verde y Proyecto INBIOS de
mejora de la biodiversidadDesde 1992 hasta la actualidad
Plan Director de la Estrategia de Ciudad 2015 En desarrollo
2° Plan de Acción Local de la Agenda 21 (2010-2014)18
Vigente. Aprobado el 30/12/10 por JG
Elaboración propia, 2012, a partir de las páginas web oficiales de la CAPV y VG, véanse notas: 12, 13, 14, 15, 16,17,
18.

84
Kenia García Baltodano y David Porras Alfaro (2013). Aplicación en la práctica arquitectónica, urbanística y territorial de criterios de sostenibilidad: los casos de Vitoria-Gasteiz (España) y Heredia (Costa Rica). Gaudeamus, 5 (1). pp. 65-97
Criterios Actuaciones emprendidas Mecanismos
Nueva cultura del territorio
Utilización sostenible del suelo
Evaluación de la aptitud del territorio para usos urbanos en función del valor del medio físico y natural (huella ecológica, capacidad de carga, valor paisajístico)
Ciudad compacta, reutilización de espacios degrada-dos y mejora del centro histórico, antes de dar paso a
crecimientos difusos
96,30% de la población vive en un radio menor a 3km del centro de la ciudad
Integración del medio natural
Espacios verdes, naturaleza y biodiver-sidad
Anillo Verde (Parques de Zabalgana, Armentia, Olarizu, Salburua, del Río Alegría y del Río Zadorra) para un total de 960 ha. Centro Ataria (interpretación de humedales), jardín botánico (Olarizu), huertos urbanos (Abetxuko y
Olarizu) y jardines comunitarios
Propuesta de declaración del Parque Natural de los Montes de Vitoria y proyecto de la declaración de VG
como reserva de la biosfera (UNESCO).
Disponibilidad de zonas verdesSe utilizan como verde 46,12 m² de espacio urbano por persona. Accesibilidad a zonas verdes a menos de 300
m. Los jardines públicos ocupan 1091ha.
Metabolismo urbano y contribución al cambio
climático
Contaminación del aire y acústica Incorporación a los planteamientos urbanísticos el me-joramiento del entorno y el potencial del lugar. Integra-ción de distintos planes en materia de calidad del aire, energía, residuos, agua, movilidad y espacio público.
Utilización de indicadores y certificaciones ambientales a nivel público y privado
Producción y gestión de residuos
Consumo del agua y tratamiento
Movilidad sostenibleConectividad, proximidad y transporte
local
Red integrada de transporte público (autobús, tranvía, tren, park and ride). El 95,8% de la población a menos de 300 metros de una parada de transporte público
Aplicación del Sistema de Súper Manzana como elemento disuasorio de transporte privado y una política
tarifaria por estacionar en el centro
Fomento de la red peatonal y ciclista (33 km de sende-ros peatonales y 95 km de rutas para bicicleta)
dustrial (de actividades logísticas emer-gentes), en sus límites “(…) se localiza el 20% de todo el suelo para actividades económicas de la CAPV, y más del 60% de todo el existente en su extensa área funcional”. (Gobierno Vasco, 2012a, p.62). Quizás más valioso es lograr extender sus destacadas iniciativas urbanas y de pre-servación de espacios territoriales impor-tantes, a los demás municipios y provin-cias, con el fin de minimizar el consumo de suelo y los procesos de urbanización dispersa y de baja densidad. Respecto a los criterios de sostenibilidad19 aplicados a VG, la tabla 9 hace un sintético recuento de las principales iniciativas hacia el desa-rrollo sostenible en los últimos 30 años.
La práctica urbanística de una ciudad con tendencia macrocefálica
El PTP (Plan Territorial Parcial) de Álava Central forma parte de la consolidación de la CAPV como una gran ciudad - re-gión. Desde su escala intermedia propone mecanismos de estructuración territorial, equilibrio de dotaciones, equipamientos y servicios. Además busca un crecimiento económico y demográfico selectivo, con un reforzamiento del desarrollo industrial y agrícola, que incluya la creación de nue-vas piezas urbano-territoriales para buscar su incorporación dentro de los Ejes Tran-seuropeos.
Como cabeza de este ámbito, VG debe potenciar su importante papel in-
Tabla 9. Engranaje de buenas prácticas urbano – territoriales en aplicación

85
Kenia García Baltodano y David Porras Alfaro (2013). Aplicación en la práctica arquitectónica, urbanística y territorial de criterios de sostenibilidad: los casos de Vitoria-Gasteiz (España) y Heredia (Costa Rica). Gaudeamus, 5 (1). pp. 65-97
La práctica arquitectónica y la necesidad de actuar racionalmente
El diseño arquitectónico, así como otros campos antes descritos, poseen gran complejidad al incorporar diversas varia-bles. Lejos de ser un asunto simplemente formal, es necesario añadir a su práctica sistemas de actuación que den raciona-lidad a las intervenciones. VG no ha de-jado de lado la incorporación de criterios que cierren el sistema de actuaciones ha-cia un desarrollo más equilibrado.
Modelos expuestos anteriormente, referidos a una cultura del territorio más sostenible, como la recuperación y adap-tación del Casco Medieval de VG, de-ben ser la base de los planteamientos a fomentar. El reciclaje, la reutilización, la rehabilitación de la ciudad consolidada y, por qué no, el desarme de estructuras absurdas, deben ser las prácticas habitua-les, negando en la medida de lo posible el crecimiento difuso y disperso. Además de promover el respeto hacia los valores pai-sajísticos y patrimoniales del entorno, enal-teciendo la imagen de cada contexto.
Una vez comprendido este nivel, la ar-quitectura y el urbanismo tienen un em-pate más coherente a otras prácticas positivas. En el caso de VG, el reciclaje de materiales ha provocado modos de producción más eficientes, así como la incorporación del ahorro de recursos que
ayuden a mejorar las condiciones del me-tabolismo urbano. El diseño bioclimático, por el que apuesta la ciudad tanto a nivel urbanístico como edificatorio, promueve un ahorro energético, la revisión de los materiales por emplear, la incorporación de las energías renovables, además de un menor impacto ambiental y de mayor confort.
Heredia, descubriendo su potencial
Heredia es la cuarta provincia de Cos-ta Rica, parte de su territorio se localiza dentro de la Gran Área Metropolitana (GAM)21 en el Valle Central del país. Esta zona conforma el Área Metropolitana de Heredia (AMH), que está constituida por los cantones de Heredia, Barva, Santo Domingo, Santa Bárbara, San Rafael, San Isidro, Belén, Flores y San Pablo. Abarca una superficie de 258,82 km2, actualmen-te concentran una población de 376.530 habitantes (Censo 2011) representando el 16,6% del total de la GAM.
Tanto la provincia en general como el AMH, cuentan con valiosos recursos natu-rales, algunos de los más importantes son las montañas al norte de la provincia, el recurso hídrico, las áreas silvestres protegi-das (ubicadas dentro del Área de Conser-vación Cordillera Volcánica Central22) y la fertilidad de la tierra para cultivo. Además deben resaltarse aspectos como la rique-za paisajística y cultural (algunos con me-
Intervenciones urbanas
ViviendaPlan Renove de Vivienda. Además VG posee el mayor
porcentaje de vivienda pública de España
Equipamientos y servicios equilibrados95% de la población disfruta de acceso a servicios
básicos a menos de 500 m. de distancia
Plazas y facilidades urbanasRampas mecánicas de acceso, mejoramientos de
espacio público y sendas urbanas
Regeneración Urbana Integral
Rehabilitación del Centro HistóricoRecuperación de más de 2 km de la muralla de VG
Restauración patrimonial de la Catedral de Santa María
Integración y participa-ción ciudadana
Estrategia de sensibilización Ciudad educadora: en el marco de la Agenda 21 Local
y el Plan Director de Participación Ciudadana
Involucramiento socialCerca de 40 grupos participan en los procesos de con-
certación municipal, incluido el sector empresarial
Enfoque integrador Coordinación de instrumentos Vinculación en cascada de los distintos instrumentos de
planificación desde la escala territorial a la local. VG tiene más de tres décadas de planificación ambiental
Elaboración propia, 2012, a partir de distintos documentos20.

86
Kenia García Baltodano y David Porras Alfaro (2013). Aplicación en la práctica arquitectónica, urbanística y territorial de criterios de sostenibilidad: los casos de Vitoria-Gasteiz (España) y Heredia (Costa Rica). Gaudeamus, 5 (1). pp. 65-97
Escala Ámbito Instrumento Estado
Nacional Costa Rica
Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014 Mª Tere-sa Obregón Zamora (Plan estratégico)
Vigente
Plan Nacional de Desarrollo Urbano24 Vigente (instrumentalización parcial)
Subregional Gran Área Metropolitana
Plan Regional Metropolitano: Gran Área Metropolitana (GAM) ,1982
Vigente
PRUGAM25 Rechazado
POTGAM26 En estudio
Local
Cantones del Área Metropoli-tana de Heredia
Planes Reguladores Urbanos de Belén, Flores y San Isidro
Vigentes
Planes Reguladores Urbanos de Barva, Here-dia, San Rafael, San Pablo, Santa Bárbara y
Santo DomingoEn estudio
Cantón HerediaPlan de Desarrollo Humano Local Vigente
Plan de Desarrollo Cantonal Vigente
que correspondió a una coyuntura de bo-nanza económica y cambio en el modelo político imperante, en el cual la inversión pública en infraestructura y edificación, de manera particular en Heredia, marcó la pauta para su desarrollo.
Debe destacarse que la ciudad es sede de algunas instituciones importan-tes a nivel nacional, como el Hospital de Heredia (de los más modernos de Cen-troamérica) y la Universidad Nacional de Costa Rica (UNA). Los diversos centros de investigación e institutos adscritos a la UNA contribuyen con gran cantidad de estu-dios que apoyan la gestión del gobierno en áreas como riesgos, conservación y temas sociales. Al ubicarse la UNA en la ciudad de Heredia, supone una apertura constante al apoyo del desarrollo munici-pal.
La deuda de la práctica territorial
Costa Rica cuenta con diferentes es-calas de planificación para las que se han establecido instrumentos, según la Ley de Planificación Urbana 4240 de1968 (ver ta-bla 10); como su nombre lo indica, tiene una marcada tendencia a los temas urba-nos, dejando de lado el ámbito rural. A la fecha, el desarrollo y ejecución completa de los planes no ha logrado realizarse, lo cual se evidencia en que el AMH solo po-sea tres planes reguladores aprobados.
didas de protección y puesta en valor23), en buena medida relacionados con la actividad cafetalera, antiguamente pre-dominante en la zona y muy vinculada a la consolidación de la ciudad de Heredia.
La existencia de un importante número de industrias en el AMH influye en la eco-nomía y la necesidad de infraestructuras en el sector, convirtiéndose en un tema de interés regional (destacan empresas como Intel en Belén, las zonas industria-les en la Valencia y Barreal, entre otras.). Además, su cercanía al Aeropuerto Juan Santamaría y a la capital, le otorgan una posición estratégica.
El cantón de Heredia, la cabecera provincial, está constituido por cinco dis-tritos: Heredia (Distrito Central), Merce-des, San Francisco, Ulloa y Vara Blanca. A excepción del último, todos muestran un alto grado de urbanización que se aglo-mera en una mancha urbana continua. El Distrito Central es el centro urbano por tradición histórica, fue uno de los primeros asentamientos coloniales en el Valle Cen-tral, que si bien fue pequeño y modesto, constituyó un hito en el poblamiento y un catalizador para el desarrollo urbano de la región. Actualmente son muy pocos los vestigios de esta etapa, sin embargo la morfología urbana colonial es el mayor aporte conservado. La consolidación de la ciudad, en el llamado Período Liberal
Tabla 10. Marco de conexión instrumental para el Ord. Territorial de Heredia
Elaboración propia, 2012

87
Kenia García Baltodano y David Porras Alfaro (2013). Aplicación en la práctica arquitectónica, urbanística y territorial de criterios de sostenibilidad: los casos de Vitoria-Gasteiz (España) y Heredia (Costa Rica). Gaudeamus, 5 (1). pp. 65-97
Aunque los instrumentos de planifica-ción son coherentes con una visión jerar-quizada y en cascada, no se ha logrado completar la estructura lógica de la plani-ficación al ser la escala regional27 la gran ausente de los procesos. Esto con el agra-vante de que, si bien la ley 4240 no esta-blece una escala subregional, esta es la que ha contado con una mayor atención del Estado (principalmente debido al de-sarrollo y consolidación de la GAM como centro neurálgico del país), generando parches al problema y no una solución in-tegral.
La GAM actualmente se rige por plan que resulta obsoleto y cuya sustitución ha sido imposible de llevar a cabo. Mientras tanto, la pertinencia de los planes PRU-GAM y POTGAM se ha convertido en un tema que divide opiniones y lamentable-mente parece no tener avance, siendo perjudicados el territorio y los ciudada-nos que deben lidiar con los efectos de la mala gestión.
Las deseconomías urbanas que ac-tualmente sufre la GAM, como apunta Otoya (2009), son resultado de las debili-dades de la planificación territorial costa-rricense. Esto puede verse en el AMH con la creciente propagación de urbaniza-ciones de clase media alta en las zonas periféricas (con la tendencia a ubicarse en los sectores montañosos y siguiendo un modelo de ciudad difusa), el colapso vial de los centros urbanos y los problemas de interconexión de los cantones, la contami-nación producto de la inexistencia de un sistema de alcantarillado y saneamiento, la carencia de zonas verdes o áreas re-creativas (parque metropolitano), entre otras, que recaen en un desperdicio de recursos.
Además, temas tan sensibles como la conservación de los recursos naturales, una de las áreas por las que Costa Rica siempre ha destacado a nivel mundial, se pone en riesgo ante esta preocupante au-sencia de planificación territorial integral. Esto puede ejemplificarse con la propues-ta de la ampliación del Anillo de Conten-ción Urbana28 (Plan GAM) por decreto en
2010, su más reciente intento, aunque fue derogado por la sala Constitucional y que el POTGAM defiende.
Esta ampliación supone aumentar el límite del anillo en 200 m. con lo cual se podrían utilizar estas zonas para urbaniza-ción. No obstante, según los estudios de PRUGAM29, muchas de estas áreas se en-cuentran en terrenos con alta o muy alta fragilidad ambiental, como es el caso de algunas zonas ubicadas en el AMH, loca-lizadas sobre un importante manto de re-carga acuífera del Valle Central30, respon-sable del abastecimiento de este líquido en la región y vinculado al equilibrio eco-lógico de la zona. Este tipo de situaciones corroboran lo que Camacho (2009) seña-la como el desencuentro entre el discurso ambiental y el urbanismo desordenado producto de la conflictividad en la ges-tión ambiental y la falta de concreción de mecanismos para el ordenamiento territo-rial que sufre el país.
No obstante, vale la pena destacar esfuerzos por la conservación del recurso hídrico dentro del AMH, por ejemplo el programa Pago de Servicios Ambientales Hídricos31, llevado a cabo por la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH). Este consiste en el cobro de un porcenta-je adicional a los usuarios del servicio de agua potable y electricidad, con este di-nero, a través del Programa Procuencas se paga a los dueños de áreas boscosas en las montañas heredianas por el man-tenimiento y aumento de la superficie fo-restal.
La práctica urbanística, un proceso lento y no consolidado
A pesar de su antigüedad e importan-te crecimiento Heredia nunca ha conta-do con un instrumento de planificación urbana. La ausencia de un Plan Regula-dor que establezca lineamientos que rijan el desarrollo urbanístico, ha provocado un crecimiento desordenado y disperso, que sigue el modelo de la ciudad difusa. La construcción de urbanizaciones, con-dominios cerrados, centros comerciales (malls) y precarios en la periferia fomen-tan la fragmentación de la ciudad y la

88
Kenia García Baltodano y David Porras Alfaro (2013). Aplicación en la práctica arquitectónica, urbanística y territorial de criterios de sostenibilidad: los casos de Vitoria-Gasteiz (España) y Heredia (Costa Rica). Gaudeamus, 5 (1). pp. 65-97
en valor de antiguas haciendas cafeta-leras, utilizándolas como un recurso turísti-co35 urbano de gran éxito.
Finalmente vale la pena mencionar los esfuerzos de la Municipalidad por la dota-ción y mejora del espacio público, donde sobresalen la construcción de bulevares y el proyecto para el nuevo Campo Ferial. También la promoción de actividades culturales en dichos espacios e iniciativas como Heredia Ciudad Cultural36, que pre-tenden fortalecer los vínculos sociales y culturales de la comunidad.
Los cabos sueltos de la práctica arquitec-tónica
Como se ha visto a lo largo del artículo, la sostenibilidad debe hacerse presente en todos los aspectos que conforman el territorio. En el caso concreto de Heredia, debe hacerse hincapié en su patrimonio edificado como uno de sus recursos más importantes, en términos de su función so-cial dentro del espacio y la imagen urba-na37, además de su potencial como pun-tos de interés para el aprovechamiento turístico o cultural38.
Ha existido un especial interés, por par-te de la Municipalidad, en la conservación de estos edificios; con el apoyo del Cen-tro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural, se han restaurado la mayor parte de los inmuebles Patrimonio Histórico Arquitectónico39. No obstante, las intervenciones se han centrado en la restauración y no cuentan con planes in-tegrales que contemplen su gestión, reva-lorización o la intervención del contexto, convirtiéndose en medidas urgentes para evitar su colapso o simples tratamientos cosméticos que no involucran la adecua-ción funcional y puesta en funcionamien-to40, práctica que resulta inapropiada y cortoplacista.
Por otra parte, se ha descuidado la protección de otras edificaciones que no cuentan con declaratoria, pero que poseen valores que ameritan su conser-vación. De esta forma, dentro del mismo CHH en los últimos dos años se han de-molido varios edificios41 de gran interés,
segregación socio-espacial. Además, se convierten en presiones para el desarrollo que influyen en otros fenómenos paralelos como el despoblamiento del centro urba-no.
Como parte del Proyecto PRUGAM, se elaboró un Plan Regular para el cantón de Heredia, no obstante aún no cuenta con la aprobación definitiva del INVU. Ante esto, se mantienen las contradiccio-nes y arbitrariedades urbanas ligadas a la especialización del uso del suelo (prin-cipalmente comercial y de servicios en el distrito central), el modelo de baja densi-dad urbana32, el desperdicio de terrenos fértiles ante la urbanización, la carencia de zonas verdes de calidad y arborización urbana que respondan a las demandas de una ciudad en crecimiento.
Además existe un serio problema de movilidad33 producto de una infraestructu-ra obsoleta, deficiencias en el transporte público, un sistema vial desarticulado y la priorización del vehículo ante el peatón. Esto repercute en la generación de altos niveles de contaminación, principalmente en el centro urbano, lo cual además de los efectos medioambientales y de salud pública, provoca daños en el patrimonio edificado de la ciudad. Debe recono-cerse el esfuerzo, realizado por el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER) para reactivar el tren en el 2009 (trayecto Heredia-San José) ofreciendo una alter-nativa sostenible para paliar las complica-ciones viales.
El patrimonio cultural representa un factor importante dentro del cantón, sien-do su Centro Histórico34 (CHH) un elemen-to destacable. A pesar del interés por el reconocimiento de este conjunto urba-no, no se tiene un instrumento urbanístico (plan especial) que regule su protección y las actuaciones en su contexto inmediato, lo cual da pie a múltiples irregularidades que alteran la lectura del espacio y dificul-tan su conservación.
Por otro lado, el patrimonio cultural de la ciudad está muy ligado a la tradición cafetalera, hecho que ha aprovechado la empresa privada mediante la puesta

89
Kenia García Baltodano y David Porras Alfaro (2013). Aplicación en la práctica arquitectónica, urbanística y territorial de criterios de sostenibilidad: los casos de Vitoria-Gasteiz (España) y Heredia (Costa Rica). Gaudeamus, 5 (1). pp. 65-97
Eje
Vitoria-Gasteiz
TEN
Heredia
TENExperiencias o situaciones
Experiencias o situaciones
Transversal
PEstructura de vinculación a todas las escalas y en
actualizaciónACS
Instrumentos desintegra-dos, desactualizados y con
faltantesAC
MSistema polinuclear de ciudades compactas
(potencial periurbano)ACS
Ciudad dispersa y con desarrollos lineales en zonas
de gran valorAC
SCEA como organismo
municipalACS
UNA como motor de investigación
AP
MvSITP (6), supermanzana,
red peatonal (1) y ciclista ACS
Tren como espina dorsal de la GAM y peatonaliza-
ción (13)ACS
IImpactos paisajísticos
por infraestructuras en los montes
ACProyecto de Saneamiento
de HerediaAP
Ambiental
T
Proceso de aprobación del Parque Natural de los
Montes de VitoriaAP
Protección de los recursos del ACCVC (Reserva de la
Biosfera)AP
Aptitud de uso del territorio en función del
valor y características del medio físico
ACSArbitrariedad en el manejo del Anillo de Contención
UrbanaAC
Riesgos de contamina-ción de suelos, acuíferos
y humedalesAC
Cobro de servicios ambien-tales (ESPH)
ACS
UInfraestructura verde
urbana. Anillo verde (5 y 8) y anillo agrícola (9)
ACSDébil integración del
espacio verde para uso recreativo y deportivo
AC
AIncorporación de crite-
rios de diseño sostenibleAP
Reducida práctica de criterios de diseño sosteni-
ble (15)AC
se traduce en un fachadismo que perjudi-ca la imagen urbana llenando a la ciudad de objetos arquitectónicos irrelevantes o, que por el contrario, generarán contras-tes negativos. Además, hay una creciente contaminación visual producto de la utili-zación de rótulos de gran formato, colores llamativos en exceso, etc.
Finalmente, a pesar de un mayor co-nocimiento y profundización en temas de construcción sostenible, el uso de estrate-gias pasivas o arquitectura bioclimática, son muy escasas las aplicaciones de estas en los edificios (por lo menos en el área central), siendo uno de los principales te-mas pendientes.
con lo cual se borra tejido histórico y se debilita la memoria herediana. La arqui-tectura vernácula (principalmente las vi-viendas de abobe, madera o bahareque) sufre un alto grado de deterioro; esto no solo representa la pérdida del patrimonio material sino también el inmaterial, al irse diluyendo el acervo de los sistemas cons-tructivos tradicionales.
Otro tema que vale la pena resaltar es el desinterés por dotar a la ciudad de una arquitectura de calidad. Algunas de las edificaciones (nuevas y remodelaciones) poseen poco valor simbólico y estético, muchos de las cuales son obras efímeras que responden a intenciones comerciales carentes de una contextualización, que
Opciones hacia el desarrollo y medidas correctivas
Tabla 11. Síntesis de las experiencias dentro del sistema de sostenibilidad.

90
Kenia García Baltodano y David Porras Alfaro (2013). Aplicación en la práctica arquitectónica, urbanística y territorial de criterios de sostenibilidad: los casos de Vitoria-Gasteiz (España) y Heredia (Costa Rica). Gaudeamus, 5 (1). pp. 65-97
Económico
TArco de la Innovación
(plataforma productivo logística)
APIntegración del espacio in-dustrial con el fin de reducir
su impactoAC
UPérdida de fuerza y
posicionamiento del pequeño comercio
ACPrácticas vinculadas a la actividad cafetalera
(turismo)ACS
AEspacios creativos (2)
(Centros Cívicos, cultura-les, museos, etc.).
APRestauraciones patrimonia-les sin planificación integral
(11)AP
Socio-cultural
TMezcla de usos genera
riqueza y calidad urbana y justifican la rentabilidad
ACS
Inversión en proyectos cul-turales (14) (mascaradas, boyeo y ‘Heredia Ciudad
Cultural’)
AP
U
Rehabilitación integral del Casco Medieval
(3 y 7)ACS
Rescate del Centro Históri-co de Heredia (16) y trama
original (17)AP
Anillo de equipamientos de gran demanda de
usuarios (posición equi-distante)
APNuevos equipamientos
(Hospital de Heredia (10) y campo ferial)
ACS
Importante bolsa de Vivienda de Protección
OficialACS
Urbanizaciones cerradas en la periferia contra un
proceso de despoblamien-to en los distritos centrales
AC
Saturación de algunos de los servicios y equipa-
mientos AC
Mejoramiento de espacios públicos (12), arborización,
parques urbanosACS
ARestauración de la Cate-dral de Santa María (4)
ACSPérdida de prácticas
constructivas tradicionales (Adobe y Bahareque)
AC
Nomenclatura: Planificación (P); Modelo Territorial y Urbanístico (M); Seguimiento y evaluación (S); Movilidad y conectividad (Mv); Infraestructura (I); Ámb. Territorial (T); Ámb. Urbanístico (U); Ámb. Arquitectónico (A); Tendencia (TEN); A corregir (AC); A consolidar (ACS); A potenciar (AP)/Siglas: Centro de Estudios Ambientales (CEA); Universidad Nacional de Costa Rica (UNA); Área de Conser-vación de la Cordillera Volcánica Central (ACCVC). Nota: Los números entre paréntesis corresponden a los indicados en las figuras
2 y 3.
Figura 2. Vitoria-Gasteiz
Elaboración propia, 2012
Elaboración propia, 2012.

91
Kenia García Baltodano y David Porras Alfaro (2013). Aplicación en la práctica arquitectónica, urbanística y territorial de criterios de sostenibilidad: los casos de Vitoria-Gasteiz (España) y Heredia (Costa Rica). Gaudeamus, 5 (1). pp. 65-97
Conclusiones, aprendiendo de las experiencias
Los criterios de la sostenibilidad de-ben emplearse con el fin de brindar solu-ciones adecuadas a cada contexto y a coyunturas muy diversas. Tratar de utilizar soluciones estándares, tipo receta, sin un previo conocimiento de las condiciones históricas y físicas del territorio solo puede conducir al fracaso. La identidad territorial debe ser una variable de primer rango, no solo en términos de conservación, sino como una vía para el desarrollo.
Al analizar las buenas y malas prácti-cas empleadas en los ámbitos estudia-dos en este artículo, emergen una serie de situaciones que necesitan un tipo de tratamiento especial, algunas por corre-gir, otras a consolidar o potenciar. Estos aspectos deben orientar actuaciones o proyectos que convendría incorporar a
las agendas de planificación regional y ur-bana, con la necesidad de ser asumidas por el común de la población.
De los errores cometidos se debe aprender, el proceso emprendido por Vitoria-Gasteiz evidencia un intento por solucionar las problemáticas de insosteni-bilidad. Hasta ahora no todo lo ejecutado puede considerarse perfecto; sin embar-go, las acciones del municipio son loables y facilitan una conexión para alcanzar las metas del desarrollo sostenible.
En tiempos de crisis, donde es nece-sario que las alternativas sean eficaces y viables con una baja inversión, apostar por la consolidación de la ciudad resulta conveniente y lógico. Sacar partido de los recursos urbanos existentes, potenciarlos o reactivarlos creativamente constituye una opción que Vitoria-Gasteiz ha elegi-do, dándole hasta el momento frutos fa-
Figura 3. Heredia
Elaboración propia, 2012

92
Kenia García Baltodano y David Porras Alfaro (2013). Aplicación en la práctica arquitectónica, urbanística y territorial de criterios de sostenibilidad: los casos de Vitoria-Gasteiz (España) y Heredia (Costa Rica). Gaudeamus, 5 (1). pp. 65-97
Notas
1Los casos de estudio pertenecen a proyectos de investigación de mayor profundidad, en los ámbitos territoriales de España y Costa Rica, ya que ambos autores desarrollan actualmente sus tesis doctorales sobre las líneas de investigación: desarrollo sostenible, patrimonio territorial, arquitectura y ciudad, planifica-ción y ordenación territorial, turismo, capital cultural e industrias creativas. Las tesis se enmarcan dentro del Programa de Doctorado en Geografía de la Univer-sidad Autónoma de Madrid bajo los siguientes títulos: El patrimonio cultural como base para un modelo de desarrollo endógeno. La herencia cultural del Período Liberal en Costa Rica (1870-1940) como capital cultu-ral. Un estudio de caso (García Baltodano, K.) y De la planificación territorial a las estrategias de dinamiza-ción y desarrollo turístico sostenible. El caso de España y Costa Rica, a través de un análisis comparativo (Porras Alfaro, D., 2011). 2Sobre esta temática se recomienda consultar el libro State of the World’s Cities 2010/2011. Bridging The Urban Divide. 3Respecto al empleo de los ecobarrios como buena práctica de aplicación en el contexto español se puede consultar el artículo: Ciudad y sostenibilidad. El mayor reto urbano del siglo XXI. 4Diverso material vinculado a esta temática puede consultarse en el blog: http://territoriosostenible2011.blogspot.com/ 5Respecto al concepto de smarth growth y la evo-lución de los modelos de crecimiento urbano puede consultarse el libro: Vegara y de los Riva. (2004). Territorios inteligentes. 6En referencia a este tema se recomienda consultar el artículo ‘Cicatrices de ladrillo’ (2012), con amplios ejemplos del caso español. 7Como referencia del impacto territorial de las acciones humanas a nivel español se recomienda consultar el Informe cambios de ocupación del suelo en España (OSE, 2006); el número 47 de la revista científica Cuadernos Geográficos: El estado de la ordenación del territorio en España. Además el libro Europa en la Unión Europea. Un cuarto de siglo de mutaciones territoriales (Humbert, 2011), el cual emplea la fotografía aérea como insumo para constatar las principales transformaciones en el terri-torio y los cambios del paisaje; el artículo Progresos hacia un modelo urbano español más sostenible en el siglo XXI (Valenzuela, 2012). El libro El fenómeno de las viviendas desocupadas (Vinuesa, de la Riva y Palacios, 2011), cuantifica el parque de vivienda en España y expone las implicaciones de del fenómeno en áreas como la planificación territorial y urbanística. Asimismo, el artículo Diagnóstico y reflexiones sobre el modelo español de desarrollo urbano y territorial en la última década (2012) muestra el criterio de más de 14 expertos en la materia. Respecto a Costa Rica, el Informe Estado de la Nación en sus ediciones XVII y XVIII, anexa publicaciones dirigidas directamente a los problemas de planificación y ordenación del terri-torio, entre otras: Astorga, A. (2011); Pujol, R. y Pérez, E. (2012); y Alfaro (2012). 8En concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014, la PNOT fue aprobada en el IV Consejo Sectorial de 19 de octubre de 2012. 9Una breve reseña de la evolución del desarrollo urbanístico de VG se puede consultar en: GEO Vitoria-Gasteiz. (2009). Informe-diagnóstico ambiental y de la sostenibilidad. 10Entre otras distinciones, en el año 2002 la Catedral de Santa María de VG fue galardonada con el Pre-mio Especial Europa Nostra (Categoría 2 - Investiga-ción).
vorables. No obstante, hay que señalar el destacado papel del marketing territorial llevado a cabo, que resalta su calidad de ciudad líder en temas de sostenibilidad, hecho que se consolida con el premio de Capital Verde Europea.
En el caso de Heredia, se puede men-cionar una serie de malas prácticas vin-culadas a un modelo de ciudad difusa, esto contribuye a la degradación urbana, tanto en su centro como en el valioso en-torno periurbano. Si bien se realizan accio-nes puntuales que buscan la mejora del territorio en diversos ámbitos, la carencia de una visión holística que se manifieste en instrumentos de planificación que ar-ticulen estas actuaciones, condiciona su éxito.
Por otro lado, las prácticas insosteni-bles minan el potencial de la ciudad y hacen que se desperdicien valiosos recur-sos para su desarrollo, lo cual amerita una reconversión urgente. Sin embargo, se identifican una serie de recursos territoria-les sobresalientes, cuyo aprovechamiento es bastante factible a corto y mediano plazo, pero que deben ir de la mano de una planificación integral, que pueda in-corporar las variables social, ambiental y económica.
Finalmente, debe mencionarse la ne-cesidad de que el ordenamiento territo-rial, el urbanismo y la arquitectura asu-man los criterios de sostenibilidad como factores claves en sus proyectos, bajo un compromiso con el mejoramiento de la calidad de vida de las personas, la conser-vación de los recursos y la búsqueda del desarrollo. Sin embargo, más allá de estas disciplinas la participación de los diversos agentes resulta vital, pues la construcción de un futuro más sostenible depende de un cambio en las líneas seguidas en las actuaciones sobre el territorio, las políticas emprendidas y el comportamiento ciuda-dano en general.

93
Kenia García Baltodano y David Porras Alfaro (2013). Aplicación en la práctica arquitectónica, urbanística y territorial de criterios de sostenibilidad: los casos de Vitoria-Gasteiz (España) y Heredia (Costa Rica). Gaudeamus, 5 (1). pp. 65-97
reconocimiento a su biodiversidad y sus caracterís-ticas sociales y económicas. En el AMH y dentro del Área de Conservación Cordillera Volcánica Central, destacan las zonas protegidas: Parque Nacional Braulio Carrillo, Reserva Forestal Cordillera Volcánica Central. 23Algunos ejemplos son: Centro Histórico de Barva, el Museo de Cultura Popular, la Casa de la Cultura, el INBIO parque, el Bosque de la Hoja, entre otros. 24Ley 4240. Artículo 1: “El Plan Nacional de Desa-rrollo Urbano es el conjunto de mapas, gráficos y documentos que describen la política general de distribución demográfica y uso de la tierra, fomento de la producción, prioridades de desarrollo físico, urbano-regional y coordinación de las inversiones públicas de interés nacional”. 25El Plan Regional Urbano de la Gran Área Metropo-litana de Costa Rica (Plan PRUGAM 2008-2030) fue elaborado bajo la tutela del Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH), la cooperación técnica y económica de la Unión Europea, la parti-cipación de un grupo interdisciplinar proveniente de varias instituciones públicas, así como la colaboración de consultores externos. El plan puede consultarse en: http://www.mivah.go.cr/PRUGAM.shtml 26El Plan de Ordenamiento Territorial de la GAM (POTGAM) fue elaborado en 2010 por el INVU. El plan puede consultarse en: http://www.mivah.go.cr/POT-GAM.shtml 27Deberían existir planes territoriales regionales, acorde a lo establecido por el Consejo Nacional de Política Regional y Urbana en 1976, cuando se acordó dividir el país en regiones “para efectos de planificación, administración e investigación” (Alva-rado, R. 2003:5). Actualmente Costa Rica cuenta con seis regiones: Central, Chorotega, Brunca Pacífico Central, Huetar Atlántica y Huetar Norte. 28El Anillo de Contención Urbana, fue propuesto por el Plan GAM, el INVU en tres ocasiones fallidas, ha intentado ampliarlo. Puede consultarse información al respecto en los artículos ‘Mitos y Paradojas Respecto del Anillo de Contención Urbana de la Gran Área Metropolitana’ (Martínez, 2010) y ‘Inconsistencia del decreto de ampliación del anillo y Plan PRUGAM’ (Brenes, 2010). 29Reglamento de Zonificación Ambiental y Desarro-llo Sostenible de la GAM, aprobados por la SETENA desde noviembre del 2009, según resolución No. 2748-SETENA. 30“(..) la vulnerabilidad del recurso hídrico es una limitante (factor ambiental) con mayor fragilidad am-biental en los cantones de Heredia y Alajuela, otros factores pueden no tener limitantes a la urbanización. Esta limitante única tiene suficiente peso e importan-cia para que la potencialidad de las tierras sea de uso limitado” (Alfaro, D. 2012: 16). 31Pueden consultarse detalles en Programa de Pago por Servicio Ambiental Hídrico de la Empresa de Servi-cios Públicos de Heredia (Barrantes y Gámez, 2007). 32Ver en el tomo IV del Estudio de Análisis y prospec-ción del sistema urbano de la Gran Área Metropoli-tana (PRODUS, 2007) el acápite correspondiente al cantón de Heredia. 33Al respecto se recomienda consultar los artículos Reordenamiento vial e impacto medioambiental del transporte en la ciudad de Heredia (Somarribas, Rodríguez y León 2000) y Colapso vial en Heredia (Somarribas, Rodríguez y León, 2002). 34La Municipalidad de Heredia delimitó un Centro Histórico establecido por el edicto publicado en la Gaceta Nº 188 del 7 de octubre de 1996. No obstante el Centro de Investigación y Conservación del Patri-monio Cultural, no lo asume como tal. Actualmente la ciudad cuenta con 18 edificios declarados como
11El premio Capital Verde Europea (European Green Capital), es un galardón brindado por la Comisión Eu-ropea con el fin de reconocer aquellas ciudades que poseen un historial importante en el cumplimiento de normas medioambientales, búsqueda de objetivos hacia el desarrollo sostenible, y que inspire y sirva de modelo a otras ciudades a través de la promoción de buenas prácticas (http://ec.europa.eu/environ-ment/europeangreencapital/index_en.htm). 12La normativa autonómica del PV se contempla a través de la Ley 4/1990, de 31 de mayo, de Ordena-ción del Territorio y el Decreto 206/2003, de 9 de sep-tiembre, regula el procedimiento para la aprobación de las modificaciones no sustanciales de las DOT, PTP y PTS. 13Otros documentos e iniciativas importantes en funcionamiento a escala regional son la Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible 2002-2020 – Programa Marco Ambiental 2002-2006; Plan Vasco de Lucha contra el Cambio Climático 2008 – 2012; Udalsarea 21 -Red Vasca de Municipios hacia la Sos-tenibilidad. Puede consultarse más detalles en: http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.net/r49-565/es/contenidos/informacion/pts/es_1161/adjuntos/cuadropts.pdf 14Actualmente elabora una Modificación de las DOT luego de su Reestudio. Euskal Hiria NET. (Aprobación inicial, orden de 24/02/2012. BOPV Nº 59 22/03/2012). Algunos temas a incorporar son: paisaje, cambio climático, innovación y territorio, las redes creativas y de sostenibilidad, energías renovables, la movilidad sostenible, la reutilización del territorio, la sociedad del conocimiento, etc. 15Otros planes elaborados a escala local son el Plan Futura para el Fomento de la Utilización Racional del Agua en Vitoria 2009-2012 (su antecedente es el Plan Integral de Ahorro de Agua 2004-2008); el ‘Plan de Desarrollo de la Salud 2002-2010’ y el Plan Director de Participación Ciudadana 2008-2011. 16Destaca también el Plan Especial de Reforma Interior del Casco Medieval (POPRI) de VG incluido dentro del PGOU. 17El Ayuntamiento de VG participa desde el 2008 en la Iniciativa de la Unión Europea CIVITAS (Ciudad – Vitalidad – Sostenibilidad) por un transporte más limpio y mejor en las ciudades. Otros proyectos euro-peos son LC-FACIL: elaborando herramientas para el desarrollo de ciudades sostenibles (finalizado en 2011) y POLIS: red de ciudades y regiones europeas que trabajan juntos para desarrollar tecnologías y políticas innovadoras para el transporte local. 18VG fue la primera capital de provincia española que adoptó la Agenda 21 Local en 1998. 19A escala autonómica se puede consultar Criterios de sostenibilidad aplicables al planeamiento urbano (Gobierno Vasco, 2003). 20Se utilizó como material de referencia: European Green Capital Award 2012-2013, Geo Vitoria-Gasteiz, Plan de Indicadores de Sostenibilidad urbana de Vitoria-Gasteiz, Índice de las fichas técnicas de Vitoria-Gasteiz, Indicadores de Sostenibilidad Local. Agenda Local 21 y Vitoria-Gasteiz. Capital Verde Europea 2012. 21La Gran Área Metropolitana constituye el mayor conglomerado urbano del país, concentra más del 54% del total de la población en apenas el 3,84% del territorio nacional. Fue delimitada por el Plan GAM del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) en 1982, mediante Decreto Ejecutivo 13583. Está conformada por 31 cantones, que se agrupan en las llamadas Áreas Metropolitanas de San José, Heredia, Alajuela y Cartago. 22En 1988 la UNESCO, designó a la Cordillera Vol-cánica Central como Reserva de la Biosfera. como

94
Kenia García Baltodano y David Porras Alfaro (2013). Aplicación en la práctica arquitectónica, urbanística y territorial de criterios de sostenibilidad: los casos de Vitoria-Gasteiz (España) y Heredia (Costa Rica). Gaudeamus, 5 (1). pp. 65-97
Astorga, A. (2011). Ordenamiento territorial en Costa Rica. En Decimoséptimo infor-me Estado de la Nación en desarrollo humano sostenible. San José, Costa Rica: Proyecto Estado de la Nación.
Augé, M. (1998). Los no lugares: espacios del anonimato. Una antropología de la sobremodernidad. Barcelona, España: Gedisa.
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. (2008). Plan Director de Participación Ciuda-dana 2008-2011. Vitoria-Gasteiz, Espa-ña: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. (2011). European Green Capital Award 2012-2013. Vitoria-Gasteiz, España: Ayunta-miento de Vitoria-Gasteiz.
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. (2011). Índice de las fichas técnicas. Vitoria-Gasteiz, España: Ayuntamiento de Vi-toria-Gasteiz.
Barrado Timón, D. (2011). Recursos territo-riales y procesos geográficos: el ejem-plo de los recursos turísticos. Estudios Geográficos, LXXII, 270, 35-58.
Barrantes, G. y L. Gámez (2007). Programa de pago por servicio ambiental hídri-co de la empresa de servicios públicos de Heredia. En G. Platais y S. Pagiola. (Eds.). Ecomarket: Costa Rica’s Expe-rience with Payments for Environmen-tal Services. Washington, DC, USA: The World Bank.
Brenes, E. (2010). Inconsistencia del decre-to de ampliación del anillo y Plan PRU-GAM. Revista Ambientico, 201, 3-5.
Camacho, M.A. (2009). Conflictividad so-cioambiental y gestión integrada de microcuencas. El caso de la zona pe-riurbana de la provincia de Heredia. Gran Área Metropolitana, Costa Rica. En C. Pedrosa y C.J Álvarez (Eds.). Indi-cadores de sostenibilidad y gestión del desarrollo rural. Recursos Rurales. (Serie Cursos, número 5, pp.59-67). Santiago de Compostela, España: Universidad de Santiago de Compostela.
patrimonio histórico arquitectónico, 10 de ellos se encuentran dentro del CCH. 35Se recomienda ver el ejemplo de Britt Coffeetour en http://www.coffeetour.com/ 36Es un proyecto elaborado por la Municipalidad de Heredia, la Universidad Nacional y la Dirección Regional del Ministerio de Educación, forma parte del proyecto artístico ‘The World Giant Poem’. Consiste en la realización de actividades culturales de impac-to comunal, utilizando los espacios públicos para obras creativas de participación abierta y activida-des lúdicas. 37Se recomienda consultar el Inventario Arquitectóni-co de la ciudad de Heredia (Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural, 2000). 38Puede consultarse el libro de Zamora (2011). Circui-to de turismo cultural: ciudad de Heredia (Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural, 2000). 39El listado completo de inmuebles con declaratoria puede consultarse en: http://www.patrimonio.go.cr/inmuebles/busqueda/resultadobusquedainmuebles.aspx?declaradoPatrimonio=on&provincia=4 40Un ejemplo es el caso del edificio Jenaro Leitón cuya restauración se realizó en 2010, pero diversos conflictos entre propietarios y las entidades responsa-bles, han impedido que sea utilizado, constituyendo un verdadero desperdicio de recursos y favoreciendo el deterioro del inmueble. Ver al respecto http://www.icomoscr.org/content/index.php/noticias/96-noticia-2010-03-16 41En 2011 se derribaron los edificios conocidos como Casa del Dr., Francisco Bolaños Araya (en proceso de declaración como Patrimonio Histórico Arquitectóni-co antes de su demolición, ver http://www.nacion.com/2011-07-28/AldeaGlobal/Casa-con-73-anos-de-historia--es-hoy-una-pila-de-escombros.aspx) y la casa Rubén González Flores.
Referencias
Agencia de Ecología Urbana de Barcelo-na. (2010). Plan de Indicadores de Sos-tenibilidad Urbana de Vitoria-Gasteiz. Vitoria-Gasteiz, España: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
Alfaro, D. (2012). El Ordenamiento urbano y territorial en Costa Rica: una continui-dad muy lenta. En Proyecto Estado de la Nación: Decimoctavo informe Esta-do de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible. San José, Costa Rica: Pro-yecto Estado de la Nación.
Alvarado, R. (2003). Serie cantones de Costa Rica N°2: Regiones y cantones de Costa Rica. San José, Costa Rica: Dirección de Gestión Municipal.
Asamblea General de las Naciones Uni-das. (2000). Declaración del Milenio. Nueva York: Organización de las Na-ciones Unidas.

95
Kenia García Baltodano y David Porras Alfaro (2013). Aplicación en la práctica arquitectónica, urbanística y territorial de criterios de sostenibilidad: los casos de Vitoria-Gasteiz (España) y Heredia (Costa Rica). Gaudeamus, 5 (1). pp. 65-97
Gobierno Vasco. (2012b). Indicadores de sostenibilidad local. Agenda local 21. Vitoria-Gasteiz, España: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, Udalsarea 21.
Humbert, A.; Molinero, F. y M. Valenzuela. (2011). España en la Unión Europea. Un cuarto de siglo de mutaciones territo-riales. Madrid, España: Casa de Velás-quez.
Instituto Nacional de Estadística. (2011). Cifras oficiales de población resultan-tes de la revisión del padrón municipal, 2011. Madrid, España: Instituto Nacio-nal de Estadística.
Instituto Nacional de Estadística y Censo. (2012). Resultados generales de po-blación y vivienda del censo 2011. San José, Costa Rica: Instituto Nacional de Estadística y Censo.
Léfèbvre, H. (1974). La production de l’espace. París, Francia: Anthropos.
Mata, R. (2008). El paisaje, patrimonio y re-curso para el desarrollo territorial soste-nible. Conocimiento y acción pública. ARBOR Ciencia, Pensamiento y Cultu-ra, CLXXXIV, 729, 155-172.
Martínez, T. (2010) Mitos y Paradojas Res-pecto del Anillo de Contención Urba-na de la Gran Área Metropolitana. Re-vista Ambientico, 201, 5-6.
Observatorio de la Sostenibilidad en Espa-ña. (2006). Informe cambios de ocu-pación del suelo en España. Implica-ciones para la sostenibilidad. Madrid, España: Observatorio de la Sostenibili-dad en España.
Observatorio de la Sostenibilidad en Es-paña. (2009). Geo Vitoria-Gasteiz. In-forme-diagnóstico ambiental y de la sostenibilidad. Vitoria-Gasteiz, España: Centro de Estudios Ambientales del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
Observatorio de la Sostenibilidad en Espa-ña. (2011). Sostenibilidad en España en 2010. Madrid, España: Observatorio de la Sostenibilidad en España.
Castells, M. (1972). Problemas de investi-gación en sociología urbana. Madrid, España: Editorial Siglo XXI.
Centro Complutense de Estudios e Infor-mación Medio Ambiental. (2009). Pro-grama cambio global España 2020/50. Asturias, España: Gráficas Summa.
Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural. (2000). Inventa-rio arquitectónico de la ciudad de He-redia. San José, Costa Rica: Ministerio de Cultura y Juventud.
Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo. (1987). Nuestro futuro co-mún. Oslo, Noruega: Organización de Naciones Unidas.
Departamento de Geografía de la Univer-sidad de Granada. (2010). El Estado de la ordenación del territorio en España. Cuadernos Geográficos, 47,2.
Escobar, G. (2010). La primera genera-ción de planes territoriales de ámbito regional: las directrices de ordenación del territorio del País Vasco, (1997). En Galiana, L. y J. Vinuesa, (Eds.). Teoría y práctica para una ordenación racio-nal del territorio (pp. 235-249). Madrid, España: Síntesis.
García, N. (1997). Imaginarios Urbanos. Buenos Aires, Argentina: Editorial Uni-versitaria de Buenos Aires.
Gobierno Vasco. (1997). Directrices de ordenación del territorio de la Comu-nidad Autónoma del País Vasco. Vito-ria-Gasteiz, España: Gobierno Vasco, Departamento de Ordenación del Te-rritorio, Vivienda y Medio Ambiente.
Gobierno Vasco. (2003). Criterios de sos-tenibilidad aplicables al planeamiento urbano (Serie Programa Marco Am-biental número 22). Vitoria-Gasteiz, Es-paña: Gobierno Vasco.
Gobierno Vasco. (2012a). Re-estudio de las DOT-Nueva Estrategia Territorial Vi-toria-Gasteiz, España: Departamento de Medio Ambiente, Planificación Terri-torial, Agricultura y Pesca.

96
Kenia García Baltodano y David Porras Alfaro (2013). Aplicación en la práctica arquitectónica, urbanística y territorial de criterios de sostenibilidad: los casos de Vitoria-Gasteiz (España) y Heredia (Costa Rica). Gaudeamus, 5 (1). pp. 65-97
Informe Estado de la región centroa-mericana 2010 en desarrollo humano sostenible. San José, Costa Rica: Pro-yecto Estado de la Nación.
Programa de Investigación en Desarrollo Urbano Sostenible (PRODUS). (2007). Estudio de análisis y prospección del sistema urbano de la Gran Área Metro-politana. San José, Costa Rica: Univer-sidad de Costa Rica.
Proyecto Estado de la Nación. (2011). Esta-do de la Nación en desarrollo humano sostenible: decimoséptimo informe de la Nación 2010. San José, Costa Rica: Proyecto Estado de la Nación.
Proyecto Estado de la Nación. (2012). Es-tado de la Nación en desarrollo huma-no sostenible: decimoctavo informe de la Nación 2011. San José, Costa Rica: Proyecto Estado de la Nación.
Pujol, R. y E. Pérez, (2012). Impacto de la planificación regional de la Gran Área Metropolitana sobre el crecimiento urbano y el mercado inmobiliario. En Proyecto Estado de la Nación. Deci-moctavo informe Estado de la Nación en desarrollo humano sostenible. San José, Costa Rica: Proyecto Estado de la Nación.
Rueda, S. (2003). P5 Modelos de orde-nación del territorio más sostenibles. Recuperado desde: http://habitat.aq.upm.es/boletin/n32/asrue.html
Sepúlveda, S. (2008). Gestión del desarro-llo sostenible en métodos para la pla-nificación. San José, Costa Rica: IICA.
Silva, A. (2006). Imaginarios urbanos. (5a ed.). Bogotá, Colombia: Arango.
Silva, R. y V. Fernández. (2008). El patrimo-nio y el territorio como activos para el desarrollo desde la perspectiva del ocio y del turismo, Investigaciones Geográficas, 46, 69-88.
Somarribas, L.; Rodríguez, F. y R. León. (2000). Reordenamiento vial e impacto medioambiental del transporte en la
Organización de Naciones Unidas (ONU). (1972). Informe de la conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio ambiente humano. Estocolmo, Suecia: Publicación de ONU.
Organización de Naciones Unidas (ONU). (1992).Reporte de la conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio ambiente y el desarrollo. Río de Janei-ro, Brasil: ONU.
Organización de Naciones Unidas (ONU). (2001). Declaración sobre las ciudades y otros asentamientos humanos en el nuevo milenio. Nueva York, USA: ONU.
Organización de Naciones Unidas (ONU). (2002). Declaración de Johannesburgo sobre el desarrollo sostenible. Johan-nesburgo, Sur- África: ONU.
Organización de Naciones Unidas (ONU)-CEPAL. (2007). Indicadores ambienta-les y de desarrollo sostenible: avances y perspectivas para América Latina y el Caribe. Santiago, Chile: ONU.
Ortega, J. (1998). El patrimonio territorial: el territorio como recurso cultural y eco-nómico. Revista Ciudades, 4, 33-48.
Otoya, M. (2009). Estimación económica de las principales deseconomías pre-sentes en el Gran Área Metropolitana (GAM) de Costa Rica. Revista Ibe-roamericana de Economía Ecológica, 13, 15-27.
Porras, D. (2011). Por un Homo Sapiens sostenible… Por un uso más racional del territorio. Revista InformaTEC-Suple-mento Intersticios, 314, 1-2.
Porras, D. (2012). Diagnóstico y reflexiones sobre el modelo español de desarrollo urbano y territorial en la última déca-da. En Varela, B.; J. Vinuesa; Palacios, A. y Porras, D. (Eds.). Metrópolis. Diná-micas urbanas (pp.97-117). Madrid, España: Universidad Autónoma de Ma-drid. Argentina. Universidad Nacional de Luján.
Programa Estado de la Nación en Desa-rrollo Humano Sostenible, (2011). IV

97
Kenia García Baltodano y David Porras Alfaro (2013). Aplicación en la práctica arquitectónica, urbanística y territorial de criterios de sostenibilidad: los casos de Vitoria-Gasteiz (España) y Heredia (Costa Rica). Gaudeamus, 5 (1). pp. 65-97
World Wildlife Fund. (2006). Informe Pla-neta Vivo, 2006. Cali, Colombia: World Wildlife Fund.
World Wildlife Fund. (2012). Informe Plane-ta Vivo, 2012. Gland, Suiza: World Wild-life Fund.
Zamora, C.M. (2011). Circuito de turismo cultural: Ciudad de Heredia. San José, Costa Rica: Ministerio de Cultura y Ju-ventud. Centro de Investigación y Con-servación del Patrimonio Cultural.
ciudad de Heredia. Revista Geográfi-ca de América Central. I, 38, 27-41.
Somarribas, L.; Rodríguez, F. y R. León, (2002). Colapso vial en Heredia. Revis-ta Ambientico, 102.
UN-HABITAT. (2012). State of the World’s Ci-ties 2010/2011. Bridging The Urban Divi-de. Londres, Inglaterra: Earthscan.
Unión Europea. (2012). Vitoria-Gasteiz ca-pital verde europea 2012. Luxemburgo: Oficina de Publicaciones de la Unión Europea.
Unión Internacional de Arquitectos (UIA). (2010). Declaración de la UIA ante la COP 16. Comunicado de Cancún. Quintana Roo, México: Unión Interna-cional de Arquitectos.
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. (1980). Estrategia mundial para la conservación. Gland, Suiza: Unión Internacional para la Con-servación de la Naturaleza, Fondo Mundial para la Conservación y Pro-grama de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.
Valenzuela, M. (2009).Ciudad y Sostenibili-dad. El mayor reto urbano del siglo XXI. Lurralde. Invest. Espac., 32, 404-436.
Valenzuela, M. (2012). Progresos hacia un modelo urbano español más sostenible en el siglo XXI. En Comité Español de la UGI (Ed.). Contribución Española al 32º Congreso Internacional de Geografía. Colonia, Alemania: Comité Español de la UGI.
Vegara, A. y J. De la Riva. (2004). Territorios inteligentes. Madrid, España: Funda-ción Metrópoli.
Vinuesa, J., De la Riva, J. y A. Palacios. (2011). El fenómeno de las viviendas desocupadas. Madrid, España: Univer-sidad Autónoma de Madrid, Departa-mento de Geografía.
World Wildlife Fund. (2002). Living Planet Report, 2002. Cambridge, Inglaterra: World Wildlife Fund.


99
Resumen Abstract
(2013). Gaudeamus, 5(1). pp. 99-116
Human nature has had the need to live in organized groups in order to satisfy com-mon needs, since ancient times. This phe-nomenon is analyzed in this article using a brief reflection between natural elements and the city’s concept of a fractal structu-re of urban developing. Wuhan City, loca-ted in China will be used as an example to interpolate these considerations within ra-pidly growing city, and to generate a criti-que about their strengths and weaknesses.
Key Words
Accelerated Development, Urban Planning, Idiosyncrasy, Ecosystem, City, Dichotomy.
La naturaleza humana, desde tiem-pos inmemoriales, posee la necesidad de convivir en grupos organizacionales, con el objetivo de satisfacer necesidades en común. Este fenómeno es analizado en este artículo, utilizando una breve re-flexión entre los elementos naturales, su analogía con la ciudad y la concepción de una estructura fractal de crecimiento en el tramado urbano. Posteriormente se utiliza la Ciudad de Wuhan, ubicada en China, como un ejemplo para interpolar estas consideraciones a una ciudad en acelerado crecimiento y generar una crí-tica con respecto a aciertos y desaciertos.
Palabras clave
Desarrollo acelerado, Planificación ur-bana, Idiosincrasia, Ecosistema, Ciudad, Dicotomía.
Joshua Cubero Arias**[email protected]
Architecture as an Ecosystem: Examples in China, Successes and Failures
LA ARQUITECTURA COMO ECOSISTEMA: EJEMPLOS DE CHINA, ACIERTOS Y DESACIERTOS*
* Agradezco la colaboración de Edgar Gómez Araya y Adriela Rivas Soto.** Arquitecto y Urbanista para Pan China Construction Group. Hubei Branch, China

100
Joshua Cubero Arias (2013). La arquitectura como ecosistema; ejemplos de China, aciertos y desaciertos. Gaudeamus, 5 (1). pp. 99-116
Al realizar una breve meditación referente a ciudad, es inevitable pensar en el rol del arquitecto y urbanista para concebir y planificar el espacio que hoy se define como nú-cleo urbano; esta práctica, influenciada por teoremas y filosofías, ha dejado rezagado el elemento primordial y básico dentro de toda la organización urbana: El ser humano. El faltante de zonas verdes en la ciudad, el conflicto vehículo-peatón y la contaminación son algunos resultados visibles producidos por formas de pensamiento ajenas al verdade-ro concepto de ciudad.
La finalidad de este prólogo no es realizar una crítica vaga sobre los diferentes elemen-tos urbanos ni las problemáticas que estos generan, al contrario, es evidenciar el espíritu conceptual de ciudad y su estrecha relación con el sistema natural. En este proceso de pensamiento, observamos al ser humano como algo natural, por lo tanto, su hábitat, la urbe, se convierte en el ecosistema, sin dejar de lado, la gran cantidad de variables abió-ticas que posee.
Si se analiza la palabra ecosistema, se puede definir como: “la comunidad de los se-res vivos cuyos procesos vitales se relacionan entre sí y se desarrollan en función de los factores físicos de un mismo ambiente” (Real Academia Española, recuperado de http://buscon.rae.es/drae/srv/search?val=ecosistema), así también, desde su perspectiva eti-mológica, podemos analizar ecosistema como dos variables: casa (eco) y sistema; casa se refiere al elemento o sitio donde un individuo o individuos consideran como su espacio y sistema como un esquema abstracto de componentes que interactúan entre sí para un objetivo en común. Considerando al ser humano como el elemento vivo, cuyos procesos se relacionan entre sí y tomando los componentes urbanos como factores abióticos del medio, con certeza se define la ciudad como un ecosistema y el concepto de ecosiste-ma urbano se considera legítimo en todas sus formas, ya que se aprecia como una co-munidad constituida por la especie humana. De la misma manera, el proceso evolutivo y transformador de la ciudad posee similitudes con el proceso de transformación y crea-ción de los medios naturales, así es considerado por el Ministerio de Medio Ambiente y la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona al redactar lo siguiente:
La crecreación de las variables de entorno está íntimamente relacionada con las condiciones óptimas para la vida de los organismos en un ecosistema dado. De hecho, un ecosistema lo es porque en las fases de su sucesión hacia la madurez, la regulación de las variables de entorno se acentúa (Libro Verde, 2007, Vol. 1, p. 41).
Estas fases y la manera como la ciudad crece y evoluciona responde a las variables del entorno, así mismo como acontece en la naturaleza. Negar la ciudad como un eco-sistema es negar la misma naturaleza en el ser humano.
Dentro de la dicotomía campo-ciudad, las ciudades ya no poseen límites concretos, de manera que la percepción de la urbe real por parte de sus habitantes depende de las actividades y de los desplazamientos del núcleo sociocultural. El estudio de los inves-tigadores, como sucede en diferentes ramas del conocimiento, depende de la variable que se analice y sus límites se plantean conforme a objetivos de estudio. Por este motivo es justificable que en el estudio científico del fenómeno urbano, no se hable de ciudades, sino de sistemas o de ecosistemas urbanos.
La reinterpretación y la crítica juegan un papel protagónico en la discusión de ideas y conceptos relacionados con un tema en particular; por esta razón varios autores mantie-nen una posición opuesta al concepto de ciudad anteriormente planteado y su relación con la naturaleza. Algunos de los fundamentos básicos de la dicotomía ciudad-ecosiste-ma establecen que:
1. Los asentamientos urbano y rural: se considera lo urbano como ciudad (artificial) y lo rural como una estructura urbana más vinculada a la naturaleza.

101
Joshua Cubero Arias (2013). La arquitectura como ecosistema; ejemplos de China, aciertos y desaciertos. Gaudeamus, 5 (1). pp. 99-116
2. El concepto de sistema y sus aspectos cualitativos1.
3. Las ciencias sociales se construyeron sin naturaleza y las ciencias naturales excluyeron de su estudio al hombre.
En relación con el último fundamento, las posiciones encontradas entre quie-nes conceptualizan la ciudad como un ecosistema y aquellos que la ven como un elemento ajeno a la naturaleza, pue-de reconciliarse acogiendo el concepto del poeta y pensador Maya (2007, p. 24), quien sostiene que:
La ciudad es una expresión cultural de la sociedad: naturaleza y orga-nización social participan y deter-minan ese espacio creativo. En ese sistema creativo existen relaciones dinámicas de la economía, la téc-nica y la sociedad con el entorno. Para lograr una conceptualización adecuada es necesario profundizar en las diferencias que existen entre sistema cultural y ecosistema. Estas diferencias se manifiestan especial-mente en el espacio urbano.
El factor urbano, dado a su naturaleza artificial, creciente expansión, su rápido desarrollo y la agresividad que esta con-lleva con respecto a otros ecosistemas naturales, no es considerado como un ecosistema dentro del análisis biológico socio-urbano, sin embargo, el medio ur-bano no deja de presentar, una serie de características y analogías que lo aseme-jan a un medio natural.
Es preciso considerar el ecosistema ur-bano y el sistema socio-cultural como par-tes de un proceso o fenómeno holístico que solo puede ser entendido entre estas partes, pero que constituyen un todo. De esta manera, la interacción entre com-ponentes sociales y culturales, factores urbanos y elementos naturales pueden ser entendidos como sistemas generado-res de un macro-sistema definido como ecosistema urbano. Dentro del fenómeno del ecosistema urbano, los sistemas que trabajan para conformar un sistema mag-no pueden ser considerados parte de un
comportamiento holístico, en otras pala-bras, un sistema fractal.
La ciudad como una composición fractal
Una característica auténtica en to-dos los sistemas vivos, es la estructura de redes que interconectan sus elementos produciendo sustentabilidad y eficiencia. De acuerdo con este orden, las ciudades en su inicio fueron planificadas bajo pro-piedades fractales; sin embargo, el creci-miento de la población, la ampliación de los servicios y la necesidad del transporte, provocó cambios de pensamiento al mo-mento de planificar la urbe, imponiendo tipologías anti-fractales; es de esta mane-ra como el diseño de la ciudad tradicional fue eliminado, con graves consecuencias para el tejido urbano.
La palabra fractal es en realidad una sofisticada estructura de acoplamiento entre todas las escalas. Su procedencia se remonta a inicios del siglo XX con la teoría de la medida2 aplicándose posteriormen-te a principios matemáticos y al estudio de las formas. Según una definición más formal, fractal es entendible como un elemento geométrico o abstracto cuya estructura básica se repite a diferentes es-calas, permitiendo la conectividad entre sus partes3. Este concepto se encuentra presente en la naturaleza, desde su or-ganización formal, hasta su composición funcional, exponiendo como ejemplo, los ecosistemas naturales.
En una ciudad, el ensamble entre sus escalas es uno de los factores predomi-nantes al momento de hacer ciudad; es por esto que muchos problemas actuales del urbanismo y la planificación del nú-cleo urbano se encuentran relacionados con el crecimiento y la expansión de la urbe, considerando el tipo de conexiones que funcionan a diferentes escalas, son muy diferentes entre sí. Un claro ejemplo es la actualización de la red de transporte vehicular hacia una escala cada vez ma-yor, destruyendo las escalas más peque-ñas. Así mismo lo expresa el matemático y filósofo Nikos Salíngaros exponiendo la naturaleza de la idea en el siguiente afo-rismo: “El alma de una ciudad existe pre-

102
Joshua Cubero Arias (2013). La arquitectura como ecosistema; ejemplos de China, aciertos y desaciertos. Gaudeamus, 5 (1). pp. 99-116
miento del papel, la brújula y la pólvora. De acuerdo con los estudios, uno de los primeros nichos urbanos emerge antes del periodo de los grandes emperadores de China (10000 A.C.) bajo el concepto de reinos independientes, distribuidos a lo extenso de toda la región asiática. Poste-riormente, su desarrollo social, político, cul-tural y económico prospera en la época imperial, con la unificación de todo el te-rritorio chino bajo el mandato de las dinas-tías (véase Choo Ku-cheng, Chien Jung, Yii Sheng-wu, Wang Shi-jan, Tsai Juan-wen, Chiang Ke-fu y Wang Ching-yao, 1972).
Como consecuencia de los efectos de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), la invasión de Japón y la Guerra Civil, China se consolidó como la República Popular de China bajo el régimen comunista en el año 1945. En las últimas décadas, se han implementado una serie de estrategias, de carácter económico y social, con el fin de cumplir las metas gubernamentales, las cuales consisten en reformar la nación en potencia económica mundial y desa-rrollar sus ciudades a un nivel de primer mundo. De acuerdo con los medios infor-máticos, China es actualmente la segun-da potencia del mundo, a expectativas de convertirse en potencia máxima en los próximos años, tomando como preceden-te el desarrollo porcentual que ha refleja-do en las últimas décadas. Así lo publica el diario El País (Sérbulo, 2012) al considerar que:
…dentro de 50 años China e India se habrán convertido en las grandes potencias económicas del mundo. El organismo que agrupa a los 32 paí-ses más industrializados del planeta sostiene que estos dos países aca-pararán casi la mitad de la riqueza mundial en 2060.
En la actualidad, las evidencias de tal desarrollo se puede observar, no solamen-te en sus tablas y estadísticas, sino en el paisaje de la ciudad, sus elementos urba-nos, y en sus pobladores.
cisamente en sus escalas arquitectónicas más pequeñas” (2004, p. 38). Los inicios de la teoría anti-fractal se remontan a la des-trucción del ornamento, siendo este mis-mo, parte intrínseca de la ciudad.
Hoy en día, se ha adoptado una tipolo-gía arquitectónica y urbana de formas ar-tificiales, y por consiguiente, anti-fractales, donde el entorno educa a sus habitantes bajo un modelo no vivo del cosmos, pro-duciendo una gran dificultad en introducir un tejido urbano vivo que se opone a la concepción del orden de la mayoría de la población. Este entendimiento básico de cómo funciona el universo esta directa-mente influenciado por el entorno y aten-ta contra los modelos y procesos vivos tra-dicionales. Esto puede, sin duda alguna, ser el origen del porque la ciudad para muchos pensadores no es considerada un legítimo ecosistema, tomando como pauta, la carencia del espíritu concep-tual que la arraiguen a tal componente. Sin embargo, es imposible dejar de lado el origen de la urbe y su legado ecosistemá-tico4. Esta variable se ha desconfigurado a través de la línea del tiempo, al resultado que hoy conocemos como ciudad.
Evidentemente, el compendio de for-mulaciones que exponen la ciudad como un elemento artificial pueden ser conside-radas correctas, ya que el desarrollo de la ciudad a través de los siglos se ha divorcia-do de su concepto fundamental, sin em-bargo la esencia natural de la urbe conti-núa estando presente, así lo comparte el estadounidense Andrés Duany, miembro fundador del New Urbanism (http://www.thetatlantic.com/Specialreport/the-futu-re-of-the-city/archive/2010/05/the-man-who-reinvented-the-city/56853/), donde expresa que es necesario cambiar los có-digos, y entonces la ciudad evolucionará hacia una estructura viva, sustentable y eficiente.
China, ecosistemas en acelerado crecimiento.
El territorio asiático, sinónimo de cultura y de una tradición milenaria, es considera-do una de las civilizaciones más antiguas del planeta, responsables del descubri-

103
Joshua Cubero Arias (2013). La arquitectura como ecosistema; ejemplos de China, aciertos y desaciertos. Gaudeamus, 5 (1). pp. 99-116
La ciudad siempre será un simbolismo y una representación de la cultura, del es-tado social y de la condición económica de un país; es de esta manera como se puede observar un acelerado crecimien-to urbano acorde al crecimiento econó-mico en las principales ciudades de Chi-na. Estas ciudades, que corresponden a Shanghái, Beijing, y Shenzhen, pasaron de ser pueblos de agricultores, mercaderes y pescadores, a grandes metrópolis, vastos centros de producción a nivel mundial y de las ciudades de mayor crecimiento y
protagonismo internacional. Tal es el caso de la ciudad de Beijing, que para los Jue-gos Olímpicos del 2008, fue expuesta ante el mundo como una verdadera urbe de primer mundo; previo a este evento, la ciudad era solo otra ciudad en el extenso territorio chino; la ciudad de Shenzhen an-tes de 1991 no contaba con un aeropuer-to internacional y actualmente es uno de los centros financieros y económicos de Asia, junto a la Administración Especial de Hong Kong; la ciudad de Shanghái, ac-tualmente es considerada un espectacu-
Figura 1. Ciudad de Hong Kong.
Fotografía del autor

104
Joshua Cubero Arias (2013). La arquitectura como ecosistema; ejemplos de China, aciertos y desaciertos. Gaudeamus, 5 (1). pp. 99-116
urbano, saturado de torres residenciales, podios comerciales y grúas constructivas a lo largo del horizonte. Estadísticamen-te, esta carrera constructiva ha produci-do nuevos records en tiempo, al proceso completo de construcción. La ciudad de Hong Kong actualmente alcanza levantar una torre de oficinas o de apartamentos en aproximadamente 15 meses, entre tan-to, en el territorio Mainland5 se concluye aproximadamente en 8 meses6. Un indicio del apogeo constructivo en la ciudad de Wuhan se puede apreciar en la magni-tud de sus obras. De acuerdo con la firma del arquitecto Adrián Smith + Gordon Gill (http://smithgill.com/work/wuhan_green-land_center/), ya se encuentran en pre-venta los espacios comerciales y residen-ciales para la cuarta torre más alta del mundo para el año 2016, con aproxima-damente 600 metros de altura.
lar centro económico y turístico, sede de numerosas empresas trasnacionales, uno de los centros urbanos más poblados del planeta, el mayor puerto del mundo por volumen de mercancías según el diario de economía Elmundo.es para finales del año 2006 y principios del 2007 (Los mue-lles de Shangai se afianzan como el mayor puerto de mercancías del planeta) y una de las ciudades con mayores rascacielos por metro cuadrado de superficie; indis-cutiblemente, Shanghái es una ciudad de primer mundo que ha alcanzado su es-plendor en los últimos 20 años (1990) con las reformas gubernamentales y planes de fiscalización económica; sin embargo, antes de esta fecha, era solo una ciudad-puerto de China.
Hoy, el efecto migratorio hacia las principales ciudades de China ha sobre-poblado sus principales núcleos urbanos generando un efecto interesante en las ciudades restantes, de tal modo, el pue-blo o ciudad secundaria de hace 15 años ha evolucionado a una urbe de hasta 10 millones de habitantes en poco más de una década. De acuerdo con este fenó-meno urbano, el arquitecto Rogers (2000, p. 11) expone lo siguiente:
En 1990, solo una décima parte de la población vivía en ciudades. Hoy en día, por primera vez en la historia, lo hace la mitad de la población mun-dial, y en un plazo de treinta años ese índice puede llegar a los tres cuartos de la población. La población urba-na se incrementa en 250000 perso-nas al día, lo que equivale aproxima-damente a la aparición de un nuevo Londres cada mes.
Una clara consecuencia urbana la ob-servamos en el acelerado paso construc-tivo de complejos residenciales; así mismo, en infraestructura urbana y su transporte público. La ciudad de Wuhan, ubicada en la provincia de Hubei, posee las carac-terísticas de una ciudad en crecimiento a pasos agigantados a fin de convertirse en una ciudad de primer mundo en los años 2020-2025. Una prueba concreta de esta meta a largo plazo, lo evidencia su paisaje

105
Joshua Cubero Arias (2013). La arquitectura como ecosistema; ejemplos de China, aciertos y desaciertos. Gaudeamus, 5 (1). pp. 99-116
El fenómeno urbano en China y su acelerado crecimiento puede producir, para muchos, un sentimiento de admira-ción y fascinación, sin embargo, el efecto en la calidad de vida de sus habitantes, el método de ordenamiento urbano y las repercusiones en el medio ambiente son factores postergados, de gran importan-cia, que desameritan el actuar y la mane-ra de hacer ciudad en el territorio asiáti-co. Es de esta manera como se pueden identificar problemáticas y deficiencias en el sistema urbano, sus diferentes flujos de tránsito y los efectos sociológicos que es-tos producen.
Dicotomía urbano-social. Efectos de un acelerado crecimiento
China, en su afán de proclamarse po-tencia económica mundial, ha dejado de lado una serie de elementos primordiales para el adecuado desarrollo de la urbe y la culminación de sus metas. En el caso de la ciudad de Wuhan, se pueden enlis-tar una serie de anomalías tanto urbanas y socioculturales como en el desarrollo y la planificación urbana. Estas anomalías se encuentran en varios sectores del terri-torio asiático.
Al realizar un paseo urbano, los prime-ros elementos visibles son sus altos edificios
Figura 2: Un gran sector del escenario urbano de la ciudad de Wuhan se encuentra saturado de camiones mezcladores de cemento y grúas constructivas. La fotografía co-rresponde al sector de Wuche Yicun, lugar donde se construirá el cuarto rascacielos más alto del mundo para el 2016.
Fotografía del autor.

106
Joshua Cubero Arias (2013). La arquitectura como ecosistema; ejemplos de China, aciertos y desaciertos. Gaudeamus, 5 (1). pp. 99-116
Figura 3. Sistema de limpieza de la ciudad. Camiones con bombas de agua.
Fotografía del autor.
vehículos recolectores de basura y pe-queños camiones a base de bombas de agua, realizando una limpieza a presión de agua en las principales calles, de esta manera evitar contaminación y malos olores. En esta perspectiva, la iniciativa ha tenido éxito en la mayoría de los sectores, pero por otro lado, el impacto al medio ambiente es un precio muy alto, ya que se está consumiendo recurso hídrico y no se soluciona la problemática desde su raíz. La contaminación producida por las industrias y las masas vehiculares también son de los mayores cuerpos contaminan-tes de la ciudad. Estos efectos, sumados a la mala planificación han sido clave a la polución de la ciudad, siendo esta, una de las críticas más frecuentes para China y su acelerado desarrollo.
y su agitado tránsito vehicular y peatonal, sin embargo, al realizar un vistazo más de-tallado de la urbe, se logra apreciar un gran sector de la metrópoli carente de cordones de caño, que producen cuer-pos de agua estancados en la época de invierno. Estos cúmulos de agua no son precisamente originarios de la precipi-tación acorde con la época, ya que un gran porcentaje corresponde a la mala praxis en la manipulación de aguas sucias proveniente de pequeños locales comer-ciales, utilizados para la venta de comida rápida. Estos establecimientos, muy co-munes en la ciudad, generan contamina-ción sólida por la tipología de las comidas que se venden, por esto las autoridades han tomado la iniciativa de limpiar diaria-mente las calles de la ciudad, utilizando

107
Joshua Cubero Arias (2013). La arquitectura como ecosistema; ejemplos de China, aciertos y desaciertos. Gaudeamus, 5 (1). pp. 99-116
Un tema de gran interés para muchas personas es la misteriosa cultura china, cons-tituida de milenarias y enigmáticas filosofías, saludables estilos de vida y formas de pen-samiento que seducen la atención de sus espectadores. Esta riqueza cultural se en-cuentra en la ciudad de una manera muy sutil. No es necesario asistir a los grandes tem-plos para contemplar la cultura asiática, ya que el patrimonio cultural se encuentra, día a día, en el quehacer de sus habitantes. Un breve paseo por el parque se convierte en un museo vivo lleno de aprendizaje sobre su tradición. Personas practicando meditación bajo los árboles, prácticas de Taichí con es-padas, ancestrales melodías producidas por inusuales instrumentos, adultos realizando toda clase de ejercicios físicos, teatros y bai-les urbanos al aire libre son algunas activida-des culturales que se encuentran en la ma-yoría de estos espacios verdes de la ciudad. Lamentablemente, la planificación urbana y la forma de hacer ciudad se divorcian de esta riqueza milenaria adoptando un sistema moderno de urbe, basado en inversión y ga-nancia. Es de esta manera como se observa un tejido urbano influenciado por la globa-lización, ajeno a la idiosincrasia urbana del lugar. A este proceso, se le suma la misteriosa urgencia de levantar ciudades sin conside-rar aspectos sociológicos, culturales e histó-ricos del sitio. Las consecuencias inmediatas se pueden observar en la composición de sus edificios que han sido construidos en los últimos 20 años. Si se analiza la arquitectura como un gesto acorde con una época y asociado a un lugar, se puede legitimar el actuar arquitectónico de las últimas déca-das por construir en altura y modificar su es-tética con respecto al plano ancestral que le precede, ya que de esta manera ha suce-dido en la mayoría de ciudades del globo. En el contexto costarricense, se puede citar la ruptura en el paradigma constructivo de diseñar a base de bajareque, con estructu-ra de techos a dos aguas como se realizaba varias décadas atrás. Así mismo, la arquitec-tura china coloca su legado cultural en se-gundo plano para fijar la atención en siste-mas constructivos globales y opciones con el fin de maximizar los dividendos obtenidos.
Este fenómeno arquitectónico puede ob-servarse materializado de dos maneras:
1. La arquitectura como producción en serie: arquitectura es una manera de crear ciudad a partir de una escala reducida. Esta pequeña escala dentro de la urbe se establece, en la mayoría de las ocasiones, diseñando un pro-totipo de distribución arquitectónica acorde con las regulaciones actuales para obtener el máximo provecho de los espacios con la mínima inversión. Este fenómeno sucede muy frecuen-temente en torres residenciales, utili-zando la planta arquitectónica y de-sarrollando la estética a las fachadas. Se aplican tantas copias del diseño de acuerdo con la capacidad del sitio y como las regulaciones así lo permitan. Este copy & paste de edificios es utili-zado por gran parte de los desarrolla-dores de proyectos, lo que genera un paisaje urbano saturado de las mismas cajas habitacionales.
2. La simulación de ecosistemas ajenos: China, con su poder constructivo y su amplitud territorial, se encuentra de-sarrollando megaproyectos residen-ciales para más de 10 mil habitantes. Estos complejos, con el propósito de hacerlos atractivos hacia inversionistas y clientes chinos, se proponen como copias de villas europeas y america-nas. De esta manera, se realizan du-plicados urbanos de tal semejanza al real, que la similitud en las señales y rotulación de calles y avenidas es indi-ferenciable. Gran parte de la reputa-ción de la cultura moderna de China es la habilidad de copiar, esto se pue-de observar a cualquier escala.
3. Ornamentación. Actualmente se pue-den observar elementos interesantes que reflejan el carácter cultural; tal es el caso de los faroles de color rojo suspendidos en las fachadas de los restaurantes y negocios, esto con el fin de traer buena suerte al negocio. Asi-mismo, se pueden observar elementos escultóricos con forma de leones, lo-calizados mayormente en los accesos a parques, bancos, edificios de go-bierno y complejos residenciales con el objetivo de evitar el paso de malos espíritus.

108
Joshua Cubero Arias (2013). La arquitectura como ecosistema; ejemplos de China, aciertos y desaciertos. Gaudeamus, 5 (1). pp. 99-116
Muchas de las anomalías en el pro-ceso de desarrollo de una ciudad y la brecha entre el sistema urbano y la or-ganización sociocultural es visible en su estructura de transporte. La ciudad de Wuhan cuenta con espacios para el pea-tón, con sus ciclovías y espacios para el tránsito de vehículos públicos y privados, sin embargo, sus habitantes, faltos de una educación urbana, utilizan estos espacios de una manera inadecuada. Es del diario vivir, observar peatones caminando en la vía vehicular o las ciclovías, motorizados movilizándose por las aceras, vehículos trasladándose por las ciclovías, irrespeto por las señales de tránsito, agresión del vehículo hacia el peatón, entre otras ano-malías. Esta dicotomía entren los elemen-tos urbanos y la educación sociourbana de la población es consecuencia del acelerado crecimiento de la urbe y del sosegado desarrollo de una conciencia urbana. Una consecuencia adicional de
esta brecha urbanosocial se aprecia en el momento del diseño. Un legítimo ejemplo lo podemos observar en el contenido pro-gramático de los proyectos arquitectóni-cos, donde no se contemplan espacios de parqueos para locales comerciales y restaurantes, esto produce que los usua-rios de esos comercios estacionen en ci-clovías y aceras obstruyendo el libre paso de los demás habitantes. Una reflexión de acuerdo con el motivo primordial de ha-cer ciudad lo podemos encontrar en las siguientes palabras:
Las ciudades han crecido y han cambiado hasta convertirse en es-tructuras tan complejas y tan poco manejables que se hace difícil recor-dar que su existencia se justifica para satisfacer, ante todo, las necesida-des humanas y sociales de las comu-nidades; de hecho, suelen fallar en este punto (Rogers y Gumuchdjian , 2000, p. 15).
Figura 4: La imagen corresponde al anteproyecto de Gouzui para Guangzhou Radio Group en el distrito de Hanyang, en la ciudad de Wuhan. Claramente la vista refleja el tema de la arquitectura como producción en serie y la planificación espacial de los com-plejos habitacionales.
Fotografía del autor.

109
Joshua Cubero Arias (2013). La arquitectura como ecosistema; ejemplos de China, aciertos y desaciertos. Gaudeamus, 5 (1). pp. 99-116
Caso contrario es la ciudad de Hong Kong, donde se observa un interesante juego de conexiones tanto vehiculares, de transporte público y privado, tránsi-to peatonal, ciclovías, metro y transpor-te por agua. Hong Kong es considerada una ciudad compacta ya que el espacio territorial de su casco metropolitano es muy limitado, dando como resultado, in-geniosas soluciones a las problemáticas que puede producir cualquier ciudad del mundo. Dentro de las consideraciones con respecto al transporte, la ciudad es-tablece un elaborado sistema de layers con el objetivo de jerarquizar y ordenar los diferentes conectores de la urbe.
La primera capa corresponde al siste-ma de líneas de metro que interconectan los sectores más relevantes de la ciudad. Estas conexiones se encuentran en el ni-vel subterráneo, y está constituido por un aproximado de 10 líneas, responsables de la interconexión subterránea de la ciu-dad. La segunda capa corresponde al transporte público y al transporte privado; esta se desarrolla a nivel de suelo y cons-ta de diferentes pasos a desnivel como
cualquier otra ciudad desarrollada. Se pueden observar diferentes opciones que interactúan en este nivel de la estructura de transporte de la urbe. Algunas de es-tas opciones son el bus, el taxi y el tranvía. El tercer nivel de las interconexiones en la ciudad corresponde al peatón; este se puede movilizar libremente a lo largo de todo el casco metropolitano de la ciudad con leves conflictos con el vehículo. La ciudad de Hong Kong es un espacio ca-minable por varias razones:
1. La expansión territorial del casco no es muy extenso y se puede transitar a lo largo de la bahía, de costado a costa-do, en menos de una hora.
2. La fluida transitabilidad entre los espa-cios verdes, parques y áreas para el esparcimiento urbano. Estos espacios se encuentran a su vez, interconecta-dos con áreas comerciales y de esta manera, brindar una experiencia co-mercial muy interesante.
Figura 5: Ciudad de Wuhan. Se logra apreciar el irrespeto a las señales de tránsito, ya que el semáforo peatonal con la luz inferior se encuentra encendida, esta corresponde a la luz verde y concede el derecho de vía a los peatones.
Fotografía del autor

110
Joshua Cubero Arias (2013). La arquitectura como ecosistema; ejemplos de China, aciertos y desaciertos. Gaudeamus, 5 (1). pp. 99-116
Fotografía del autor.
Figura 6. Pasos a desnivel en la ciudad de Hong Kong. El conflicto vehículo-peatón es de mucho interés para los planificadores. En la imagen se aprecia el paso peatonal que interconecta aceras y la interconexión entre sus edificios en un segundo nivel.
tón del vehículo, y lo coloca en un nivel su-perior. Esta iniciativa genera una concien-cia social, a diferencia de otras ciudades del mundo, de cómo un ecosistema urba-no, correctamente planificado, mantiene su funcionalidad y, al mismo tiempo, ma-nifiesta un gran respeto por el transeún-te. Gran parte de la conciencia social se puede observar en el diseño de los edifi-cios que abren su segundo nivel como un espacio público, y aportan a la calidad de vida urbana de todos los habitantes. Por otro lado, se encuentran rascacielos que utilizan el paso de las personas con el fin de fortalecer las áreas comerciales y exponer sus productos al consumidor, de igual manera, estos pasos se convierten muy placenteros al momento de caminar la ciudad.
3. La baja tasa de delincuencia en com-paración con el contexto latinoameri-cano.
4. La adecuada iluminación de los espa-cios
5. El sistema de movilización en relación con los niveles, ya que la peatoniza-ción se encuentra diseñada para un adecuado funcionamiento en dos ni-veles. El primero se encuentra a nivel de suelo y el segundo corresponde a un espacio público que interconecta los edificios y los pasos peatonales, por encima de los automóviles.
La tercera capa de interconexiones en la ciudad es una manera muy interesante de hacer ciudad ya que divorcia el pea-

111
Joshua Cubero Arias (2013). La arquitectura como ecosistema; ejemplos de China, aciertos y desaciertos. Gaudeamus, 5 (1). pp. 99-116
Fotografía del autor.
Figura 7. Apropiación de la acera en las mañanas por parte de los consumidores de comida rápida.
La brecha entre el desarrollo social, una adecuada cultura urbana y una ciu-dad de primer mundo son factores que van de la mano en la ciudad de Hong Kong. Estos detalles se evidencian al reco-rrer y observar la ciudad. Caso contrario se ha evidenciado en la ciudad de Wu-han, sin embargo, esta urbe se encuentra en el proceso de desarrollo y su población no ha generado conciencia en fortalecer una cultura urbana acorde con su ciudad. Muy probablemente, el proceso de adap-tación de la población hongkonesa a una ciudad de primer mundo se encuentra en la influencia inglesa, que obtuvieron al ser colonia de Inglaterra hace más de una década atrás; esto ha desarrollado un arraigo a la cultura occidental sin perder las bases de su cultura inicial. La ciudad de Wuhan continuará desarrollando su urbe y generando, a largo plazo, una cul-tura y conciencia urbana, si es que anhe-lan cumplir la meta en convertirse en una ciudad de primer mundo en los próximos años.
Existen muchas anomalías en una ciu-dad en vías de desarrollo, sin embargo, no todas estas anomalías son necesariamen-te negativas. Un vistazo más minucioso del diario vivir en la ciudad de Wuhan, expre-
sa particularidades y ruptura de algunos paradigmas que se han tomado como definitivos. Estas particularidades se en-cuentran mayormente en la naturaleza de la población. Precisamente este carácter social repercute en el urbanismo, dado que toda actividad social contiene intrín-seco un medio para desarrollarse, en este caso, el escenario urbano. Elementos tan sencillos como las aceras se convierten en espacios protagónicos para el desenvolvi-miento colectivo y la interacción urbana, produciendo una actividad acorde a una temporalidad especifica. Una de las ma-yores actividades sociales que se desarro-llan todas las mañanas en las aceras de la ciudad, corresponde a los puestos de co-mida rápida. Estos establecimientos cuen-tan con alrededor de 15-20 metros cua-drados de construcción, contemplando un espacio para la cocina, para la prepa-ración de alimentos, almacenamiento de productos perecederos y no perecederos, espacio de venta y unas dos mesas para consumidores; sin embargo, estas áreas son insuficientes. Por esta razón los consu-midores se apropian de la acera, colocan mesas provisionales con sus sentaderas, y generan un espacio social ocasionando, todas las mañanas, una urbe llena de vi-vencias (véase la Figura 7).

112
Joshua Cubero Arias (2013). La arquitectura como ecosistema; ejemplos de China, aciertos y desaciertos. Gaudeamus, 5 (1). pp. 99-116
Otra de las actividades que cotidia-namente se encuentra es la de los bailes urbanos, estos se desarrollan en las maña-nas y en las noches. El escenario donde la actividad toma protagonismo es general-mente en los parques y las aceras de la urbe, según la hora del día. Mayormente la población femenina adulta es la que encabeza estas actividades, en forma de coreografía y ocasionalmente acom-pañadas de señores. El uso constante del espacio público y el dinamismo de las actividades que se realizan, colaboran en disminuir el impacto de problemáticas que se pueden encontrar en cualquier ciudad del mundo, como por ejemplo, la delincuencia. Actualmente la tasa de cri-men en la ciudad de Wuhan es muy baja en comparación con grandes ciudades y es apreciable al recorrer sus calles. Así mismo, se puede contemplar en sus par-ques, ya que estas zonas verdes funcionan como generadores de vida, tanto a nivel ecológico, como a nivel social. Algunas de las actividades que se realizan en las zonas verdes son las siguientes:
1. La práctica del Taichí: es parte de las tradiciones de la cultura ancestral chi-na. Un gran porcentaje de la pobla-ción adulta mayor de Wuhan disfrutan de esta actividad y generalmente es practicada en horas de la mañana.
2. Danza urbana: consiste en una danza, a estilo de coreografía, que es practi-cada por la población adulta utilizan-do bocinas y reproductores de audio móviles. Esto crea una atmósfera muy amena, no solamente al observar la danza, sino también al recorrer la ciu-dad escuchando esta música tradicio-nal, ya que estas danzas se efectúan en muchos sectores de la urbe.
3. Medicina china: muchas discrepan-cias se pueden encontrar entre la me-dicina moderna y la medicina antigua de China, sin embargo, la población todavía realiza prácticas concernien-tes a esta disciplina milenaria y que a pesar de las diferencias con la medici-na moderna, tiene buenos resultados, según relatos de sus practicantes. Es
muy común observar en los parques personas caminando hacia atrás, esto con el objetivo de fortalecer los mús-culos de la espalda baja; así mismo, ayuda a aliviar molestias de espalda y dolor lumbar. Otra actividad muy ha-bitual es autogolpearse con un puño de varas de madera, la finalidad es mejorar el flujo sanguíneo en el sec-tor del cuerpo que esta recibiendo el golpe. Es tan común esta práctica en zonas públicas que se puede observar a adultos mayores golpeándose las piernas, los brazos o algún costado del cuerpo. Según este mismo principio, si el malestar es en el pecho o las vérte-bras torácicas el sujeto se golpea con-tra un árbol, estimulando la circulación del tronco de su cuerpo.
4. Cines y teatros al aire libre: usualmente estos teatros urbanos se desarrollan en los parques de una manera muy im-provisada. Los cines públicos consisten en una proyección de un documen-tal o algún material cinematográfico sobre una manta o pared de algún edificio. Las personas se congregan en estos espacios públicos, utilizan el mo-biliario urbano y las zonas verdes para sentarse y disfrutar el cine en las lonas previamente colocadas. Esta activi-dad, por sus implicaciones, solamente se puede ver en las noches.
5. Pequeños mercados temporales: son pequeños establecimientos tempora-les colocados a lo largo y ancho de los parques. Estos mercaditos por lo gene-ral se realizan de acuerdo con alguna festividad como el Festival de la Luna o el Año Nuevo Chino, y se pueden observar a cualquier hora del día.
6. Actividad deportiva: como todo es-pacio público, y específicamente en los parques, la población utiliza estas áreas para realizar alguna clase de acondicionamiento físico. Es intere-sante ver cómo el Gobierno fomenta la actividad física colocando máqui-nas para entrenamiento, que se en-cuentran parques, zonas residenciales y espacios públicos en general.

113
Joshua Cubero Arias (2013). La arquitectura como ecosistema; ejemplos de China, aciertos y desaciertos. Gaudeamus, 5 (1). pp. 99-116
Es de esta manera, como la multipli-cidad y el arraigo de las actividades de la ciudad repercute en su temporalidad, desarrollando una actividad para cada momento del día y de la noche; como consecuencia, la vida urbana florece, la experiencia de recorrer y caminar la urbe estimulan los sentidos y algunas de las pro-blemáticas de la ciudad disminuyen, tal es el caso de la delincuencia como ante-riormente se comentó. Así se plantea en la siguiente reflexión: “El desarrollo huma-no suele entenderse, en efecto, como la construcción y disfrute de una vida larga y saludable, con acceso al conocimiento y a los recursos necesarios para un nivel de vida decente” (Giraldo, García, Bateman y Alonso, 2006, p. 32). Existen otros factores urbanos que contribuyen a esta misma fi-nalidad, sin embargo su análisis depende del entendimiento del paradigma con-ceptual para lograr una visión más clara de su condición.
Uno de los paradigmas actuales en las mayorías de las sociedades, es la relación entre el espacio público y el espacio pri-vado. Un sinnúmero de arquitectos desa-rrollan sus proyectos utilizando como pau-ta de diseño el vínculo entre el adentro y el afuera, sin embargo, en una urbe cada vez más limitada en espacio y seguridad ciudadana, el realizar la conexión de esta tipología, muchas veces puede causar in-convenientes para las personas que habi-tarán el inmueble. Una consecuencia de este fenómeno se puede apreciar en la planificación arquitectónica de algunas viviendas en Costa Rica, que adaptan en sus fachadas grandes tapias y extensas re-jas perimetrales. Grandes pensadores han analizado esta situación, tal es el caso del sociólogo y doctor en Filosofía y Letras, En-rique Tierno Galván, quién con el siguiente aforismo, comparte un poco de su pensa-miento: “Todos tenemos nuestra casa, que es el hogar privado; y la ciudad, que es el hogar público”(http://www.sabidurias.com/cita/es8458/enrique-tierno-galvan/).
En China, la integración entre adentro y el afuera, en la mayoría de las ocasiones, se perfila de acuerdo con las afirmaciones antes mencionadas, sin embargo existen
irregularidades con respecto a esta con-cepción, ya que parte importante de la vida urbana se desarrolla de otra manera. A causa de las limitaciones en el espacio de la ciudad y la mala planificación urba-na, hay un sector de la población, funda-mentalmente de clase baja, que habitan en sus locales comerciales respectivamen-te. La tipología de estos establecimientos comerciales corresponde a ventas de co-midas, cafés y puestos de artículos varia-dos; gran porcentaje de estos locales fun-cionan las 24 horas y los integrantes de la familia se alternan para abastecer la de-manda y mantener el negocio generan-do dividendos día y noche. Estos locales tienen dos niveles, el primero corresponde al negocio y el segundo a los cuartos y ser-vicio sanitario. Como consecuencia de su reducido espacio, estas personas se apro-pian de los lugares públicos con el objeti-vo de satisfacer sus necesidades básicas y crean este espacio público, una extensión de su espacio privado, de tal manera que se ven personas preparando sus alimentos en la acera, mujeres lavándose el cabello y depositando las aguas jabonosas en el lugar donde debería de existir un cordón de caño, obreros de locales privados sol-dando mallas metálicas, mujeres lavando la ropa a mano y en la acera, personas tomando una siesta utilizando una silla re-clinable y colocándola a un costado del comercio, ropa de todo tipo secándose a un lado del movimiento peatonal, adultos mayores sentados en una mesa de plásti-co jugando cartas o algún entretenimien-to de mesa simulando el estar en la sala de alguna vivienda, entre otras activida-des.

114
Joshua Cubero Arias (2013). La arquitectura como ecosistema; ejemplos de China, aciertos y desaciertos. Gaudeamus, 5 (1). pp. 99-116
Es muy interesante observar el límite entre el adentro y el afuera, que para un sector considerable de la ciudad de Wu-han, este simplemente no existe. La priva-cidad se encuentra abierta al público, ya que diariamente las personas frecuentan estos negocios, y la urbe se encuentra in-vadida por la carencia de espacio en sus pequeños y limitados habitáculos.
Estas actividades, por más insólitas que parezcan, son las generadoras de un te-jido urbano vivo y lleno de historias. Así mismo, llenan la ciudad de un carácter particular que los distingue de las demás ciudades de China y del mundo. Esta ri-queza esta indudablemente en su pobla-ción, en su identidad social y lamentable-mente su planificación urbana no explota estos valiosos recursos, con el fin de de-sarrollar un ecosistema legítimo y único
como su naturaleza misma. La respuesta para lidiar con estas particularidades no es excluyéndolos de toda planeación, al contrario, es adaptando el crecimiento de la ciudad considerando la mayor can-tidad de variables posibles, con el propó-sito de generar un diseño más acertado, acorde con las necesidades espaciales, sociológicas e idiosincráticas del lugar.
La arquitectura y el urbanismo, inde-pendientemente del tiempo y del lugar, siempre tendrán como objetivo primordial, satisfacer las necesidades básicas de la población y seguidamente satisfacer ne-cesidades económicas, políticas, de trans-porte, etc. La paradoja se manifiesta al observar las consecuencias en la calidad de vida en algunos sectores de la ciudad, producto de la ineficiente planeación. Sin embargo, este recurso humano, den-
Figura 8. El adentro y el afuera en la ciudad de Wuhan. Se observa a una mujer realizar labores de lavandería; otra, inclinada, lavándose los dientes. Ambas en la vía pública. Al fondo, los puestos de comida rápida.
Fotografía del autor.

115
Joshua Cubero Arias (2013). La arquitectura como ecosistema; ejemplos de China, aciertos y desaciertos. Gaudeamus, 5 (1). pp. 99-116
tro de todo ecosistema, posee la fuerza, la disposición y la posibilidad de moldear su entorno mediato e inmediato, con el fin de proporcionar bienestar y confort a la población que ahí reside. Esta considera-ción explica, de una manera muy gene-ral, la causa de muchas anomalías que se citaron anteriormente; en este orden de ideas, se observa a la población moldear los espacios, tantos públicos como priva-dos, con el fin de satisfacer sus necesida-des básicas.
En una época de globalización, una ciudad en acelerado crecimiento pue-de encontrar tentador adoptar sistemas ajenos, pertenecientes a otro ecosistema urbano, ya que proporcionan estructuras internacionales y formas de vida estanda-rizadas; este fenómeno es expuesto con el siguiente aforismo:
La globalización es, en fin, una abs-tracción: lo que ocurre, lo que emer-ge, incluso lo que coincide y se ase-meja en distintos lugares, lo global, ocurre y emerge siempre en un lugar concreto, lo local. Así las cosas, lo global es una institución imaginaria que, al igual que el mercado capi-talista contemporáneo, no estando en un único lugar, es el lugar de las interacciones que hacen emerger, en lo local, un intangible inmanente (Giraldo, et al., 2006, p. 54).
Sin embargo, considerar una ciudad de primer mundo no es sinónimo de ho-mogenización, por esta razón las tradicio-nes y las peculiaridades deberán fusionar-se con los elementos urbanos de primer mundo, produciendo una ciudad plena, desarrollada en todos sus aspectos. En el caso particular de la ciudad de Wuhan, las esperanzas de un amalgamiento en el desarrollo social, urbano, económico y político todavía perduran en el conscien-te colectivo; de esta manera, su pobla-ción continuará trabajando en mejorar este ecosistema urbano, y convertirlo en un mejor lugar para vivir.
Notas
1La palabra sistema, como muchas de las palabras técnicas, tiene varias implica-ciones y es imprecisa. Esta falta de preci-sión parece a un primer vistazo muy ex-puesta; sin embargo, colabora en muchos aspectos. A causa de esta imprecisión, nos permiten la creación de nuevas ideas y también que esas ideas se amplíen en lugar de limitarlas por definiciones precisas y prematuras. De esta manera, el concep-to de sistema señala dos posibles sentidos: la idea de un sistema como un todo y la idea de un sistema generador. Para al-gunos pensadores, la idea de la ciudad como un ecosistema es inadecuada, ya que en la ciudad su sistema generador funciona consumiendo los recursos natu-rales, produciendo una inestabilidad den-tro de toda la biosfera, a diferencia del ecosistema natural que funciona como un ciclo eficiente en la transformación y aprovechamiento de la materia.
2Se interpreta la teoría de la medida como un tamaño, un área, un volumen, o una probabilidad, a los subconjuntos de un conjunto dado, con el objetivo de re-flejar las propiedades fractales de un ele-mento.
3Definición del autor.
4No confundir este término con eco-sistémico, ya que el autor hace referencia a la ciudad basada en una serie de ca-racterísticas y analogías que la asemejan a un medio natural.
5Se define Mainland al territorio perte-neciente a la República Popular de China, excluyendo administraciones especiales como el caso de la ciudad de Hong Kong y Macao.
6Dato basado en la experiencia profe-sional del autor en la ciudad de Wuhan y ciudad de Hong Kong.

116
Joshua Cubero Arias (2013). La arquitectura como ecosistema; ejemplos de China, aciertos y desaciertos. Gaudeamus, 5 (1). pp. 99-116
Sérbulo, J. (2012, 9 de noviembre). China superará a EEUU y se convertirá en la pri-mera potencia mundial en 2016. El País. Recuperado desde: http://economia.elpais.com/economia/2012/11/09/ac-tualidad/1352456628_222082.html
Referencias
Alexander, Ch.; Ishikawa, S. y M. Silverstein (1997). A Pattern Language: Towns, Buildings, Construction. New York, USA: Oxford University Press.
Diccionario de la Real Academia Española. Recuperado desde: http://buscon.rae.es/drae/srv/search?val=ecosistema
Chou Ku-cheng, Chien Jung, Yii Sheng-wu, Liu Kui-wu, Wang Shi-jan, Tsai Juan-wen, Chiang Ke-fu, Wang Ching Yao (1972). Breve historia de la China contempo-ránea. Barcelona, España: Anagrama.
Giraldo, F.; García, J., Bateman, A. y A. Alonso (2006). Hábitat y pobreza. Los objetivos de desarrollo del milenio des-de la ciudad. (1a. ed.). Bogotá, Co-lombia: ONU-Hábitat.
Libro Verde de medio ambiente hu-mano. (2007). Ministerio de medio ambiente y Agencia de ecología urbana de Barcelona, España. Recu-perado desde: http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/A66EFA73-482C-4387-AC04-F735D727A3F4/167685/LibroVer-de_Tomo1.pdf
Los muelles de Shanghái se afianzan como el mayor puerto de mercancías del pla-neta. (2006, 26 de diciembre). El Mun-do. Recuperado desde: http://www.elmundo.es/mundodinero/2006/12/26/economia/1167126685.html
Mandelbrot, B. (1997). La geometría frac-tal de la naturaleza. (1a. ed.) Barcelo-na, España: Tusquets.
Maya, A. (1996). El reto de la vida. Colom-bia: Editorial Ecofondo.
Rogers, R. y P. Gumuchdjan (2000). Ciu-dades para un pequeño planeta. (1a. Ed.). Barcelona, España: Gustavo Gili.
Salíngaros, N. (2004). Principios de estruc-tura urbana, conectando la ciudad fractal. Recuperado desde: http://www.math.utsa.edu/~yxk833/fractalci-ty-spanish.pdf

117
Resumen Abstract
(2013). Gaudeamus, 5(1). pp. 117-138
During a worldwide crisis period due to the global warming and its social, eco-nomic, political, and cultural aftermaths, the Architecture’s discipline enters in a new theoretical evolution process whose consequences would be the creation of a new theoretical-operative development model.
Simply Architecture is an article that tries to develop the history and the events that carried on this evolution. It is about a responsible and organic Architecture within the environment and the cultures that are also related to the new paradigm of complexity and the Chaos’s Theory.
If at the beginning it was thought that the green Architecture was a new phe-nomenon, the true part of the case is that it responds to an evolution from different theoretical ways in which the necessary knowledge and tools are being develo-ped for what we know as Sustainable Ar-chitecture nowadays.
Regarding the case, one should say that this evolution is not born from the dis-cipline itself, but from the multidimensional knowledge of other disciplines. Those ones are theoretically and technically suppor-ting the New Architecture’s creation.
En un momento de crisis mundial de-bido al calentamiento global y sus reper-cusiones socioeconómicas, políticas y culturales, la disciplina de la arquitectura entra en un nuevo proceso de evolución teórica, cuya consecuencia será la crea-ción de un nuevo modelo de desarrollo teórico-operativo.
Simplemente Arquitectura , es un artí-culo que trata de desarrollar la historia y los eventos que llevaron a cabo esta evo-lución, la de una arquitectura orgánica responsable con el ambiente y las cultu-ras, que también están vinculadas con el nuevo paradigma de la Complejidad y la Teoría del Caos.
Si en un principio se pensó que la ar-quitectura verde era un fenómeno nuevo, lo cierto del caso es que responde a una evolución desde diferentes vías teóricas, en donde se desarrollan los conocimien-tos y herramientas necesarias para lo que hoy conocemos como arquitectura soste-nible.
Por demás está decir que esta evolu-ción no nace de la disciplina misma, sino de la transversalidad de conocimiento de otras disciplinas que, por su parte, dan sus-tento teórico y técnico para la creación de la nueva arquitectura.
Carlos Álvarez Guzmán*[email protected]
“La arquitectura es explícitamente una actividad sintética que ha de adaptarse a la forma de vida en conjunto”
Christian Norberg Schultz (1979, p.22).
Simply Architecture
ARQUITECTURA, SIMPLEMENTE ARQUITECTURA
* Profesor de Arquitectura, Universidad Latina de Costa Rica. Premio René Frank 2010, Premio Salvemos Nuestro Planeta 2010 y 2011, Medalla del Instituto Americano de Arquitectos. Consejero de la Unión Internacional de Arqui-tectos Región III, Director de la Unión Internacional en Arquitectura, responsable del continente americano.

118
Carlos A. Álvarez Guzmán (2013). Arquitectura, simplemente arquitectura. Gaudeamus, 5 (1). pp. 117-138
Finally, it is necessary to comprehend that the new knowledge paradigm is oriented to the complex relations of totali-ty where everything is indivisible, breaking all the old knowledge standards where the sum of all facts was the whole part; said in a better way, the cause and the effect, as a lineal system that could not understand the totality. It could not respond to the complex relations of one society which is becoming more technical and urban.
Simply Architecture is then an explora-tion journey towards the new paradigm of totality, in order to achieve the new Ar-chitecture for the 21th Century. One that would not be seen as one more tendency, but as a life or death situation for our whole world.
In this way, our survival’s success would depend on our consciousness, knowled-ge, and flexibility capacities to become adapted to these new circumstances.
Key Words
Sustainability, Complexity, Community, Resistence Architecture, Transdiciplinarity, Webs, Connections, Modernity.
Por último, es necesario comprender que el nuevo paradigma del conocimien-to se orienta hacia las relaciones comple-jas de la totalidad, en donde el todo es indivisible, rompiendo con ello los antiguos estándares del saber, en donde el todo era la suma de las partes, mejor aún, la causa y el efecto, como un sistema lineal que no logró comprender la totalidad ni responder a las relaciones complejas de una sociedad cada vez más tecnificada y urbana.
Simplemente Arquitectura es, por tan-to, un viaje de exploración hacia el nuevo paradigma de la totalidad con el fin de lo-grar con ello la nueva arquitectura para el siglo XXI, ya no como una tendencia más, sino como una situación de vida o muerte para todo nuestro mundo.
Así las cosas, el éxito de nuestra sobre-vivencia dependerá de nuestra capaci-dad de tener conciencia, conocimiento y flexibilidad para adaptarnos a las nuevas circunstancias.
Palabras clave
Sostenibilidad, Sustentabilidad, Com-plejidad, Comunidad, Arquitectura de resistencia, Transdisciplinariedad, Redes, Conexiones, Modernidad.

119
Carlos A. Álvarez Guzmán (2013). Arquitectura, simplemente arquitectura. Gaudeamus, 5 (1). pp. 117-138
A través de los siglos, la configuración de los sistemas operativos de la arquitectura han estado referidos a la geometría del espacio, la forma, los estilos, el lenguaje y la teoría, ultima, que trata de justificar los procesos de desarrollo de la disciplina. Esta situación nos ha llevado a la configuración creativa de normas y reglas que, de alguna manera, se en-cuentran determinadas por su propia estructura estética y no por las necesidades sociales donde estos artefactos se instalan.
En su libro, Las Formas del siglo XX, Montaner (2002), afirma lo siguiente:
Consciente o inconscientemente, los autores recurren a diversos tipos de formas que, en cada caso, pertenecen a posiciones y lógicas muy distintas, con raíces, mecanis-mos combinatorios e implicaciones científicas, filosóficas y sociales diversas. Dentro de esta gran diversidad es posible establecer distintas agrupaciones que permiten desvelar cuáles han sido los conceptos formales clave y dominantes...Los reperto-rios formales tendieron a ser inventados por un solo artista- o, como máximo, por un movimiento como De Stijl o una escuela como Bauhaus...La posibilidad de excluir sistemas alternativos - ya sean antiguos o nuevos -ha sido borrada. Los rasgos comu-nes de la arquitectura del movimiento moderno- abstracción, precisión técnica, au-sencia de decoración, espacio dinámico, elementarismo- no han comportado una base exclusivista, sino que, con el tiempo, el pluralismo de la condición posmoderna ha permitido legitimar toda posición arquitectónica.
En su Metafísica, Aristóteles hablaba de la forma como sustancia, como componen-te necesario. La forma era entendida como la acción y la energía, como el propósi-to y el elemento activo de la existencia del objeto.
A lo largo de la historia de la estética, esta interpretación especialista se fue diluyen-do en favor de interpretaciones de la belleza de las formas basadas en las reglas, en la disposición, en la apariencia visual o en los contornos (p. 8).
Así las cosas, la arquitectura se convirtió en el máximo arte habitable y por tanto au-torreferente en todos sus alcances teóricos y críticos, tal objeto aislado de una realidad contextual más allá de las formas y aproximaciones abstractas.
Padres de esta nueva comprensión de la arquitectura ajustada a la realidad de la re-volución industrial son Boullee y Ledoux (1985) quienes abordaron el problema de la arqui-tectura clásica a través del problema básico de la modernidad, donde es la geometría de las formas la que establece un nuevo alfabeto, con nuevos objetivos, en un rechazo a la forma estilística, rompiendo con ello la línea clásica del orden arquitectónico.
De esta manera nace el Movimiento Moderno, como una respuesta a los lenguajes historicistas para ajustarse a las nuevas necesidades formales de una sociedad industriali-zada, que se veía afectada por la mecanización y los inventos tecnológicos que desarro-llaron la velocidad de las ciudades y mejoraron la comunicación.
Los temas de cómo la forma sigue a la función, proclamado por Louis Sullivan o el desarrollo del concepto de rascacielos propuesto por la Escuela de Chicago, plantearon la necesidad de buscar otros lenguajes así como la creación de nuevos códigos para la nueva realidad de una ciudad industrializada. Por otro lado, nació el concepto del espa-cio tal y como lo conocemos hoy, como una respuesta al programa de necesidades cuya expresión formal estará vinculada al desarrollo de nuevas tecnologías y materiales, con lo cual, la arquitectura pasa a ser un ente en constante experimentación de su forma, fuera de cualquier canon o reglas excepto una, la negación del pasado por lo menos en el tema de la retórica formal. En este sentido, la simetría clásica es sustituida por el equilibrio de la composición de los volúmenes , con lo cual, la asimetría ,se convierte en una mani-festación de la modernidad, al tiempo que la expresión de la cubierta desaparece para

120
Carlos A. Álvarez Guzmán (2013). Arquitectura, simplemente arquitectura. Gaudeamus, 5 (1). pp. 117-138
que se pretenda dar (véase Boullee, 1985, pp. 15-16).
En este sentido, la Tendenza, plantea varios principios descritos por Ignasi de Sola-Morales (2003):
La comprensión estructural de la for-ma encuentra, en la noción de tipo, un sistema con el que describir la lógica de los procesos de la forma arquitectónica, y permite confrontar sus diferencias desde el interior de unos repertorios donde la arquitectu-ra se analiza desde sus propios datos constituyentes. La noción de tipo, por otra parte, permite establecer, en re-lación con la descripción urbana, las relaciones de producción, ruptura y distorsión con la forma de la ciudad, de manera que su estructura física y la de la edificación aparezcan rela-cionadas en un todo analítico sobre el que debe fundamentarse el cono-cimiento material de la arquitectura y del lugar del proyecto.
La arquitectura que se desarrolla a partir de este cuerpo teórico tiene evidentes características reducti-vas... Una evidente austeridad, no exenta de puritanismo caracteriza-ba, en cambio, esta concepción neorrealista de la arquitectura, al reducir sus intereses a la expresión física y estructural de lo arquitectó-nico y urbano. Su comprensión de la arquitectura nace de un procedi-miento altamente intelectualizado y abstracto. En su deseo de una nueva fundamentación no acude a las su-gerencias sensibles de otros campos de lo real, ni siquiera encuentra en el mundo técnico y artificioso de la ciudad moderna la antinaturaleza capaz de asumirse como referencia figurativa a la hora de concebir la nueva arquitectura (pp. 234-235).
Sin embargo, con este principio bási-co, nace un nuevo proceso de compren-der la arquitectura, ”esta como parte de la conciencia del sueño de la colectivi-dad” (Gossel y Leuthauser, 1991, p. 307), su significado surge de la promesa de valores
ser sustituida por la losa para techo como una proclamación de los valores univer-sales del Movimiento Moderno; expresión que, además, delata la nueva realidad arquitectónica, la de un producto indus-trializado con características genéricas , en otras palabras, sin lugar, identidad o relación con el contexto.
Así las cosas, el Movimiento Moderno, tiene una estructura y un código que es repetido gracias a su abstracción formal, con mucho éxito. Para mediados del si-glo XX, se dispersa a través de otros mo-vimientos, unos desarrollan la temática tecnológica, otros el lenguaje y otros la fe-nomenología, nació así otra modernidad más inclusiva al interno de sus parámetros ideológicos, entre ellos los conceptos del Neorracionalismo.
Neorracionalismo y la memoria construida
“Ser moderno significa simplemente exis-tir, ser racional significa poco más que poseer el
sine qua non para existir”Ernesto Nathan Rogers (1958, en Montaner, 2002).
Temas como la memoria o la racionali-dad de la forma, llevaron a los neorracio-nalistas italianos de la Tendenza a plan-tear paisajes abstractos cuyo referente era la memoria de la ciudad y cuya par-ticularidad era la ausencia de habitantes.Como si la arquitectura estuviese sola, ais-lada, totalmente geométrica y abstracta, en donde las teorías de Ledeoux o Boullee daban razón de tipologías y modelos fue-ra de todo habitar humano, fuera de toda costumbre, de raíces culturales, o mejor aún, fuera de todo contexto, a pesar de lo cual la función es la base de todo pen-samiento científico tal y como lo plantea Condillac, filósofo estudioso de la lógica, las sensaciones y el origen de todo cono-cimiento:
El geómetra, por ejemplo, puede expresar la ecuación de una curva bien cartesiana, bien con polares. Pero una de estas expresiones será en definitiva la relativamente más perfecta, porque reduce a la fórmu-la más sencilla el contenido definitivo

121
Carlos A. Álvarez Guzmán (2013). Arquitectura, simplemente arquitectura. Gaudeamus, 5 (1). pp. 117-138
historia gracias a esas dos realidades primigenias, luz y gravedad (p. 17).
Por último, el tercer concepto impor-tante es la necesidad de una continuidad histórica a través del lento desarrollo del lenguaje arquitectónico, no como re-tórica sino como un elemento más para lograr una identidad con el lugar, esa esencia que solo se podía transmitir por la constitución del muro y no del vidrio. Las configuraciones formales también pasan a la planta de distribución, en donde el uso del patio, corredores, balcones y re-laciones, comenzaron a establecer una modernidad ajustada al medio cultural donde se desarrolla.
De esta manera, la tendencia neorra-cionalista, evoluciona hacia la creación de la otra arquitectura, otra modernidad que no tiene nada que ver en su origen con la revolución industrial y las nuevas necesidades, sino con la de buscar una imagen fresca de desarrollo, prosperidad y futuro.
Octavio Paz (1972), establece esta clara situación de modernidad apropia-da sin un desarrollo histórico de evolución cultural europea o estadounidense pero adoptada como una realidad para los pueblos latinoamericanos:
La tradición de lo moderno encie-rra una paradoja mayor que la que deja entrever la contradicción entre lo antiguo y lo nuevo, lo moderno y lo tradicional. La oposición entre el pasado y el presente literalmente se evapora, porque el tiempo transcu-rre con tal celeridad que las distincio-nes entre tiempos diversos- pasado, presente, futuro- se borran o, al me-nos , se vuelven instantáneas , imper-ceptibles e insignificantes. Podemos hablar de la tradición moderna sin que nos parezca incurrir en contra-dicción porque la era moderna ha limitado, hasta desvanecerlo casi todo (en Segawa, 2005, p. 11).
Así las cosas, se presenta otro enten-dimiento de la realidad, más compleja y con un pliegue de tiempo simultáneo que,
eternos que, en conjunto, establecen los elementos básicos del sentido preciso de la arquitectura a través de la historia.
Es Aldo Rossi (en Gossel y Leuthauser, 1991), quien comprende lo anterior y lo re-laciona, en principio, con la ciudad; pero, posteriormente con la arquitectura como elemento generador de cambio, la que combina los componentes de cada obra según las leyes de la lógica, el orden, la estructura del lugar así como de los frag-mentos que del sitio nacen como suge-rencias para apelar a la memoria. En su desarrollo conceptual, es la geometría de las formas primarias, la que establece la sintaxis de la obra, en donde la arquitec-tura, aparece en el sitio como una forma razonada cuyos fragmentos se reducen o multiplican para explorar las posibilidades formales.
El segundo material de importancia es la luz, esta entendida como un elemento esencial de la forma que, a través de las sombras, logra establecer una relación con la estereometría de la forma dibuja-da, en donde las sensaciones del espacio real van más allá de la organización de los elementos constructivos, de manera tal que la arquitectura sin la luz del sur pierde sentido, vida y presencia.
La luz y la sombra, en juegos dinámicos, marcan el tiempo y las estaciones, que se-rán para la arquitectura del Mediterráneo y el trópico, el instrumento esencial de la nueva arquitectura, así lo pensaron, Luis Barragán, Mario Botta, Giorgio Grassi y el gran poeta y arquitecto, Campo (2000):
No es la luz algo vago, difuso, que se da por supuesto porque siempre está presente. No en vano el sol sale para todos, todos los días. Sí es la luz, con o sin teoría corpuscular, algo concre-to, preciso, continuo, matérico. Ma-teria medible y cuantificable donde las haya, como muy bien saben los físicos y parecen ignorar los arqui-tectos. La luz, como la gravedad, es algo inevitable. Afortunadamente inevitable, ya que en definitiva, la Arquitectura marcha a lo largo de la

122
Carlos A. Álvarez Guzmán (2013). Arquitectura, simplemente arquitectura. Gaudeamus, 5 (1). pp. 117-138
miseria alrededor de los núcleos consoli-dados, crearon problemas de seguridad, infraestructura, empleo, salud, educación, seguridad jurídica y calidad de vida. Pro-blemáticas que, por otro lado, se con-virtieron en botines políticos a través de retóricas populistas, a pesar de la poca capacidad de reacción en términos de soluciones reales.
En otras palabras, estábamos frente al germen de la megaciudad, con más de diez millones de personas, en donde al menos el 50 por ciento de la población no tenía acceso a los servicios urbanos ni a la economía formal urbana. Hoy, esto repre-senta, más de dos mil millones de personas en el mundo, de los cuales, la mitad viven bajo el nivel de pobreza.
Aunado a lo anterior, las ciudades de patrón de crecimiento acelerado y expo-nencial, perdieron su centro, lo que signi-ficó la pérdida de memoria social y cultu-ral de las urbes históricas. Esto dio como resultado, una imagen de parches cuyos retazos no solo eran de estructura sino además de características de separación étnica, económica y social.
En este sentido, Gutiérrez plantea lo si-guiente:
Lamentablemente el proceso de colonización pedagógica - que aun hoy rige en nuestras facultades- nos formó (informó o deformó) sobre la preocupación de nuestro tiempo - la obsesionante modernidad de nues-tras vanguardias, pero poco o nada nos dijo de nuestro espacio y limitó por ende, la comprensión de una de las variables culturales: la valoración de los testimonios edilicios recibidos...
Aquí radica lo difícil como se verifi-ca en las múltiples claudicaciones de quienes tenían conciencia de la falacia del sistema pero aceptaban los halagos complacientes del mis-mo e ingresaban vigorosamente a la vanguardia… No se trata de negar la modernidad sino en entender que hay una nueva modernidad propia
a pesar de las diferentes geografías será adoptado, sin importar la condición de evolución social y económica, por otras sociedades que requieren llegar al siglo XX a pesar de sus estructuras culturales.
Modernidad, no modernidad
“Cada vez más las construcciones industriales y las maquinas se basan en proporciones, juegos volu-
métricos materiales, de manera que muchas de ellas son verdaderas obras de arte ya que se basan en el
número, es decir en el orden” De Sola-Morales (2003, p. 166).
Si la Modernidad nace de las nuevas relaciones con la industria y la tecnología en un mundo desarrollado, en el hemisfe-rio sur, la concepción de modernidad se ve tergiversada por las realidades del rela-tivo atraso social, político y económico de los países que dependían de este mundo industrializado para poder adquirir bienes y servicios a cambio de la producción agrícola.
De hecho, es posterior a la Segunda Guerra Mundial que los imperios territoria-les europeos caen, al tiempo que se for-mulaban nuevas tendencias de gobierno, muchas de ellas llamadas democracias en donde algunas eran orientadas hacia el capitalismo y otras hacia el socialismo; lo que llevó a una nueva división del Mun-do en tres en donde, al fin y al cabo, la tercera vía era dependiente de las dos primeras.
En medio de este mundo dividido, la arquitectura del Movimiento Moderno adquirió fuerza como imagen de pro-greso, no solo por su muestra de futuro y prestigio, sino, además, como medio para lograr saltar al siglo XX desde el progreso tecnológico de la construcción.
Sin embargo, lo anterior planteaba un problema en el abordaje de la moderni-dad, por cuanto, si bien era cierto que se deseaba progresar, también existían rea-lidades que se tenían que resolver. Entre ellas, las migraciones de las poblaciones rurales hacia las ciudades, razón de un crecimiento desproporcionado del terri-torio urbano. Al mismo tiempo las villas de

123
Carlos A. Álvarez Guzmán (2013). Arquitectura, simplemente arquitectura. Gaudeamus, 5 (1). pp. 117-138
Tal ycomo lo afirmó Eisenman:
…la arquitectura existía solo para dar forma a la función... la arquitec-tura moderna intentó despojarse de los adornos exteriores… el resultado de este proceso de reducción fue llamado abstracción... los objetivos funcionales simplemente reemplaza-ron a los órdenes de donde despare-ció la distinción entre representación y realidad.
Desde este punto de vista, la razón se volvió sobre sí misma y así empe-zó por tanto el proceso de su des-trucción. Cuestionándose su propia situación y modo de conocimientos la razón demostró ser una ficción. Los procesos de conocimiento - medi-ción, demostración lógica, causali-dad- acabaron en una serie de argu-mentos sobrecargados de valor que no eran más que modos efectivos de persuasión (en Diez, 2008, p. 44).
En este contexto, Enrique Browne, pro-pone trabajar con la arquitectura senso-rial como un sistema abierto de identidad para la arquitectura latinoamericana, la que según él contiene rasgos comunes y en donde propone siete puntos que serán la base de una arquitectura de resisten-cia:
1. La arquitectura se apoya en la socie-dad civil, respondiendo a una reali-dad.
2. En su esfuerzo por mejorar la condición socioeconómica del lugar, la Nueva Arquitectura no trata de sobrepasar sus condiciones materiales, pero tam-poco se estanca, dando la posibilidad de crear un sistema abierto de diseño y por tanto una evolución a largo pla-zo.
3. En términos plásticos, esta otra arqui-tectura, es contemporánea al tiempo y, por tanto, tiene la posibilidad de re-interpretar libremente logros plásticos universales de sus formas, así como de planteamientos funcionales y de este
que surge de nuestra circunstancia y posibilidades (1990, p. 150).
Sin embargo, a pesar de las razones de no adoptar literalmente las formas del Mo-vimiento Moderno sin entender los con-ceptos que le dieron origen, este pasó a ser un estilo más, sin contenido ideológico pero con una imagen fuerte que se llamó Estilo Internacional, el que tendió a desvir-tuar los principios básicos de la función y el espacio, máxima expresión del sentido moderno.
Al expandirse sus formas y no su pen-samiento teórico por todo el mundo, sin importar la impronta de las sociedades re-ceptoras que en su mayoría eran agríco-las y cuyas estructuras sociales aún tenían residuos de sistemas políticos feudales, tri-bales o caudillistas. La modernidad llegó de rebote, modificando solo sus estructu-ras de imagen o forma y no el fondo del asunto, que era la adaptación de los siste-mas arquitectónicos al lugar.
De esta manera, los edificios con sus formas modernas, tendieron a representar una carga para las sociedades recepto-ras que tenían que pagar altos costos en mantenimiento y facturas energéticas para enfriar los espacios, además de so-portar, la perdida de la identidad cultural al desaparecer los rasgos que les hacían distintos de otros grupos humanos.
En cuanto a las ciudades, se tendió a botar y destruir todo tejido y edificación que, por su naturaleza, recordará su pro-pia memoria histórica, para apostar hacia la construcción de una nueva identidad cuyo vaciamiento de significado provocó la amnesia del ser para sustituirla por la imagen del quiero ser.
Desde este punto de vista concep-tual, había un vaciamiento y despojo de los contenidos orientados hacia el debilitamiento de los fundamen-tos, cualquiera que estos fuesen, creando con ello las ficciones de la representación, de la razón y de la historia (Diez, 2008, p. 43).

124
Carlos A. Álvarez Guzmán (2013). Arquitectura, simplemente arquitectura. Gaudeamus, 5 (1). pp. 117-138
dos guerras mundiales, a más de 100 con-flictos regionales y, nuevamente, a una guerra sin soldados donde el miedo es la constante, el peligro inminente y la priva-ción de nuestra libertad se justifica por la seguridad de todos.
Modernidad del despilfarro de recur-sos, recetas de todo tipo y en donde la incertidumbre es la constante.
En medio de estos conflictos se de-sarrollan nuevos conceptos de visión de mundo, la mayoría de ellos apuestan a la imagen, el consumo y a las herramientas electrónicas de expresión; todos concep-tos que alimentaron las ideas de espacios indeterminados, temporales, sin contexto, el no lugar, la arquitectura migrante, el supermodernismo, complejidades y plie-gues, etc. Que no hicieron más que ace-lerar la crisis de valores de la arquitectura contemporánea, al tiempo que se inicia-ba un movimiento de resistencia que esta-ba orientado a ser la contrapropuesta de una arquitectura sin sentido, en donde, sin negar los elementos teóricos y prácticos de la modernidad, se hacían adaptacio-nes para adecuarse al medio.
Mientras tanto, se produjo una crisis mundial de recursos energéticos produc-to de los constantes conflictos en el Medio Oriente, al tiempo que la NASA advertía sobre un gran hueco de la capa de ozo-no en la Antártica, en África se aceleraba la desertificación del territorio, en Europa y América nos ahogábamos por las lluvias torrenciales, y en Asia sufrían una tormen-ta de smog que nubló durante meses a Indonesia, Malasia, Singapur, Filipinas y Tai-landia.
El planeta estaba loco y para nosotros se acercaba el fin del mundo, los mayas lo habían predicho, Nostradamus también. Y a pesar de todo, se seguían vendiendo en combo los recursos, personas y sistemas políticos. El mundo iniciaba una nueva era, la de sobrevivencia planetaria.
Después de esta borrachera de imá-genes y consumo, descubrimos que de todo lo anterior nada era cierto, y que te-níamos que hacer un alto en el camino y
modo, se retoma la noción de carác-ter a través de la memoria construida.
4. La Nueva Arquitectura no puede elu-dir los problemas masivos tales como la vivienda social, la infraestructura ur-bana y ambiental en donde sus logros deben también ser cualitativos aña-diendo con ello el tema de la calidad de vida.
5. La Nueva Arquitectura no solo es cons-trucción, aspira a llenar las necesida-des psíquicas de nuestras sociedades, y por tanto, interpreta la necesidad humana de identificación, apropia-ción y disfrute.
6. La Nueva Arquitectura se adapta y re-fuerza al espíritu físico de lugar.
7. La mayor parte de esta nueva arqui-tectura se encuentra en las ciudades.
8. En este sentido, se apostaba por des-cubrir lo que cada lugar quiere ser, para diversificar y enfatizar la imagen urbana, respetando los rasgos históri-camente definidos así como se bus-caba la constante creación de una nueva imagen, tal y como lo propu-so Heidegger en su ensayo, construir, habitar, pensar, un puente que cruza, articula y crea un enlace temporal y de creación de una nueva forma de vivir (Fernández, Browne, Comas, et al., 1992, p.31).
A pesar de esta propuesta, los concep-tos del estilo Internacional prevalecieron, no solo por su oferta de imagen sino ade-más por los criterios y valores de desarrollo y progreso que en él se encontraban im-plícitos, tales como: la esperanza del futu-ro sustentado en el desarrollo tecnológico, la conquista del espacio y la paz universal a través del sistema democrático. Así las cosas, se planteó esta reflexión: Moderni-dad salvaguarda del desarrollo, imagen de progreso y civilización, que no pudo en realidad durante un siglo, resolver los problemas humanos de los más necesita-dos. Modernidad depredadora de los re-cursos naturales de aquellos territorios aún por explotar. Modernidad que nos llevó a

125
Carlos A. Álvarez Guzmán (2013). Arquitectura, simplemente arquitectura. Gaudeamus, 5 (1). pp. 117-138
modelos tipológicos de España y Portugal, tanto en sus funciones como en su legua-je compositivo, a pesar de lo cual, hubo adaptaciones al clima, tales como el uso de cubiertas de gran pendiente, amplios aleros, uso de pilotes, uso del paisaje como elemento de enfriamiento y relación inte-rior-exterior, la comprensión del uso de la sombra como elemento de reunión así como la luz como medio de expresión, uso del color, uso de materiales locales, uso de tecnologías locales amerindias y otras propias de la Península Ibérica, así como el uso de lenguajes arquitectónicos que estaban de moda en Europa, como el ba-rroco, el neoclásico y el romántico, último de donde se establece una relación idíli-ca de ciertos elementos del pasado, pero cuya composición libre generó una mez-cla y con ello el eclecticismo arquitectóni-co, que era tan rico en su expresión como las culturas mestizas de América.
En el continente americano se da el sincretismo cultural, donde cada situación incorporó elementos propios de otras cul-turas, así como aquellos que por el tiem-po histórico en que se incorporaron; por ejemplo la llegada de esclavos africanos, permiten la creación del concepto de Laboratorio Americano, propuesto por Ro-berto Fernández (1998).
Ante esta coyuntura de la historia americana que, durante la conquista y los procesos de desarrollo evolutivo de la cultura occidental, permitió el desarrollo de la idea de un alter ego, con la que se pasa la visión de un mundo ideal al territo-rio americano. Un campo de exploración utópica de la creencia en la posibilidad de un vaciamiento de los valores cultura-les anteriores, para ser reemplazados por las temáticas de lo nuevo.
En África esta relación de coloniza-ción arquitectónica tuvo dos vertientes, la mediterránea y la continental. La primera con raíces tan profundas como la coloni-zación de los fenicios, cartagos, griegos, romanos, egipcios e islámicos, y los segun-dos, en una amplia gama de soluciones arquitectónicas según las tribus y regiones donde se establecieron. De manera tal
replantear nuestra sociedad y, por tanto, nuestra arquitectura.
Todas las utopías del siglo XX, en cuanto se realizaban, ahuyenta-ban la realidad de la realidad, nos han dejado en una hiperrealidad vaciada de sentido ya que toda la perspectiva final ha sido absorbida, digerida, dejando una especie de residuo de superficie. Fin por tanto de la representación, del sistema de la representación, fin de la estética, fin de la imagen en la virtualidad de la superficie de la superficie de las pan-tallas... (véase Baudrillard en Fernán-dez et al., 1992, p. 22).
Y así, iniciamos una nueva búsqueda que dé sentido de lugar, en medio de una globalización cuya concepción plana de la realidad pretendió universalizar la ima-gen, como si fuese un producto de con-sumo efímero.
Arquitectura y lugar
“Solo reconociendo nuestra tradición como la herencia que continuamente evoluciona podremos
encontrar el balance entre la identidad de lo regional y lo internacional”
Hock Beng (1999, p. 295).
El pensamiento humano se desarro-lla a través de su adaptación al medio, como tal, la arquitectura debía de res-ponder a ella como una respuesta lógica del habitar.
Durante los primeros años del siglo XX, la problemática de la arquitectura euro-pea y de los Estados Unidos radicó en el uso del lenguaje, más que en la adapta-ción de estas formas a las diferentes ma-neras de vivir, y relacionarse con el contex-to social geográfico, en el entendimiento de que en cada región existían diferentes modelos de desarrollo, algunos de ellos aún ocupados por las potencias europeas como colonias, y otros en medio de la construcción de un modelo republicano, tales como los países latinoamericanos.
En el caso concreto latinoamericano, se importaron desde su colonización, los

126
Carlos A. Álvarez Guzmán (2013). Arquitectura, simplemente arquitectura. Gaudeamus, 5 (1). pp. 117-138
ciudades con lenguajes de sus respectivos países.
Nuevamente es el clima el que adap-ta el lenguaje europeo, donde en sus ciu-dades es importante la sombra, que se logra a través de los corredores externos que vinculan una calle con otra, al tiempo que la cubierta en los territorios tropicales es tan importante como el gesto de la ci-vilización europea.
En Asia, la problemática de adapta-ción al medio es tan diversa que solo me referiré al aporte de la India, a la arquitec-tura americana como lo fue la creación del bungalow que fue adoptado por los ingleses y que posteriormente evolucionó en la arquitectura victoriana. Lo que influ-yó, también, en lo que hoy entendemos como arquitectura caribeña.
Pilotes que suspenden el piso del suelo húmedo, corredores perimetrales, cubier-ta de amplios aleros y pendiente, uso de la madera como material constructivo, uso de ventilación cruzada, uso de la ar-quitectura de acompañamiento, planta libre en su primer piso y elementos repro-ducibles industrialmente son solo algunos de los aportes que la India nos dio.
En Europa, mientras tanto, se vivía otra revolución cultural relacionada con la in-dustria y su capacidad de producir artícu-los de consumo masivo, lo que dio como resultado la generación de una nueva arquitectura cuyo referente era la nece-sidad de albergar nuevas necesidades y, por tanto, nuevas creaciones espaciales que finalmente pusieron en crisis los siste-mas de composición arquitectónica, de carácter ecléctico, así como la relación del habitar con el medio, en vista de que nacía el concepto de burbuja, un edificio aclimatado mecánicamente.
En este sentido, la modernidad lucha-ba en contra de los elementos historicistas del lenguaje arquitectónico proveniente del siglo XIX, que se mezclaban para dar una nueva connotación a la arquitectura de las ciudades europeas, que querían ser modernas y cosmopolitas, situación que generó movimientos de pensamiento ha-
que la arquitectura del norte de África se constituyó, por su antigüedad, en elemen-to básico para la arquitectura ibérica, ya que todo este conocimiento fue difundido tras la ocupación musulmana de España en el siglo VIII y transferido a América a tra-vés de la conquista.
Como aporte islámico, se encuentra el uso del patio central con fuentes, jardines y áreas vegetales, que más allá del efec-to estético, tenían como función la acli-matación de los espacios habitables a su alrededor. Este mecanismo ya había sido utilizado por los egipcios, griegos y roma-nos pero fue recuperado por los árabes. En otras palabras, nacía el uso de la arqui-tectura de acompañamiento como una estrategia pasiva de bajar la temperatura de los espacios internos. Además de lo an-terior, los árabes extendieron el uso de pa-redes gruesas para lograr mantener una temperatura agradable térmicamente en los espacios internos, al tiempo que se im-plementaba el uso de la chimenea para generar corrientes de viento y mantener los espacios ventilados en forma natural.
En el resto del continente, sin embargo, la historia de los pueblos era tan antigua como la humanidad, y los recursos mate-riales podían ser tan abundantes como la geografía misma; sin embargo, la constitu-ción de estos pueblos, tan variados en su lenguaje y sistemas políticos, dieron como resultado una amplia gama de soluciones arquitectónicas, ya que algunos de ellos eran ganaderos, algunos cazadores, otros recolectores, unos conquistados por la fe islámica, otros con tradiciones animistas, sin tener en cuenta, la posterior influen-cia europea que planteó, además, una estructura política fuera del contexto afri-cano, que dividió tribus y que demarcó se-gregaciones sociales y culturales aún más profundas que la historia de los pueblos africanos.
Por lo anterior, África es un continente aún por conquistar a finales del siglo XIX, razón por la cual sus sistemas de adapta-ción al medio, por lo menos en el campo, persistieron y fueron base fundamental para los europeos que diseñaron en las

127
Carlos A. Álvarez Guzmán (2013). Arquitectura, simplemente arquitectura. Gaudeamus, 5 (1). pp. 117-138
rior, cambios de altura y, sobre todo, con el dramatismo de la forma levitada. La na-turaleza jugaba como telón de fondo, al mismo tiempo que, en un acto simbiótico, la obra complementaba la creación del lugar; lo que le dio carácter e identidad a la arquitectura propuesta.
A pesar de esta búsqueda de vincula-ción con el exterior, la organización espa-cial arranca de un centro desde el que se organiza el desplazamiento perceptual, la composición volumétrica y el diseño del emplazamiento. El centro también organi-za la expresión en una unidad indivisible, pero, articulada con las relaciones de los elementos del paisaje exterior.
En su interior se creó un pliegue, quizás, un arreglo sintáctico, en donde el uso de los materiales naturales; como madera, piedra y concreto, trataban de resignifi-car la naturaleza exterior del proyecto. Se acude, entonces, a la memoria ancestral de la vivencia humana con la naturaleza. Con ello, la mimética orientada hacia la maquina obtiene una contrapropuesta, la de la arquitectura orgánica. Sus con-ceptos buscan el acercamiento de la ar-quitectura con la naturaleza, en la que la libertad democrática es la base del equi-librio del espíritu humano con el cosmos.
Cercana a esta tendencia se encon-traba la obra de Alvar Aalto (Aalto y Bro-sa, 1998), cuya aproximación proyectual llegó a sus máximas consecuencias por medio de la relación simbiótica entre la obra, el emplazamiento, el contexto y la cultura.
La obra de Aalto, entonces, planteó una solución para la adopción de una modernidad con sentido de localidad; por cuanto, presenta un argumento apropia-do y transferible sobre los lenguajes arqui-tectónicos, que estaban condicionados por la realidad social, natural y cultural de su país de origen. Su expresión fluye de un entendimiento con el contexto, a jugar no solo con el recurso material sino también espiritual, que el mismo entorno condicio-na. Un dialogo, quizás , una necesidad de buscar al ser a través de la memoria y de la creación de un sistema abierto, en don-
cia la creación de un nuevo lenguaje, al tiempo que en Chicago y Nueva York, los edificios tocaban el cielo, tenían ascenso-res, baños privados y comodidades de un nuevo mundo que, a pesar de todo, con-tenían epidermis historicistas.
Por entonces, Loos (1908) proclamaba en su artículo, la necesidad de que la ma-nifestación arquitectónica fuese limpia, sin adornos y cuya superficie fuera moderna, acorde con los tiempos.
Años después, en 1923, Le Corbusier (http://arquitecturamashistoria.blogspot.com/2007/09/vers-une-architecture-le-corbusier-1923.html) anunciaba nuevos parámetros para la arquitectura a través de la estética maquinista, por cuanto la arquitectura se define como una máqui-na para vivir y cuya idea se abordaba a través de las imágenes de los barcos, au-tomóviles e industrias.
Movimientos y movimientos en dife-rentes direcciones de los pensadores europeos trataban solo el problema del lenguaje, no así la necesidad de crear una nueva arquitectura que planteara la problemática existencial del contexto y su cultura.
Como era de esperarse, el movimiento formal de la arquitectura moderna fue re-petido indiscriminadamente por los países en desarrollo, lo que causó conflictos en sus propias ciudades, así como una pérdi-da de la memoria y el sentido común en las soluciones climatológicas .
Como contrapropuesta, Frank Lloyd Wright (Wright y Sanz, 1993), planteó el concepto de la arquitectura orgánica, sin entrar en más detalles que la necesidad de relacionar íntimamente el interior con el exterior. En este sentido, según el crítico Bruno Zevi, la obra de Wright era la úni-ca que podría llevar el impulso necesario para el replanteamiento de la arquitectu-ra más allá de la forma. En su método la arquitectura, desde adentro, planteaba la necesidad de lograr tensiones espacia-les a través del movimiento; cuyos remates perceptuales, se encontraban relaciona-dos con los elementos naturales del exte-

128
Carlos A. Álvarez Guzmán (2013). Arquitectura, simplemente arquitectura. Gaudeamus, 5 (1). pp. 117-138
solo la arquitectura con el lugar, sino tam-bién el desarrollo de una tecnología de bajo impacto, apropiada según las condi-ciones técnicas del sitio, y con materiales locales para crear una nueva arquitectu-ra.
Para Waisman (1990), esta aproxima-ción plantea el siguiente problema:
Un mundo como el nuestro, signado por la fragmentación, por la discon-tinuidad, por la heterogeneidad, re-sultaría difícil intentar la definición y representación de esencias. Nues-tro mundo, de complejos orígenes y confuso desarrollo, puede hallar apoyo más sólido en el aconteci-miento concreto que en las ideas abstractas, porque el acontecimien-to da mejor cuenta de su verdadera naturaleza y porque, además a lo lar-go de su historia ha sido permanente la contradicción y el desencuentro entre las ideas y las practicas.
Sus expresiones, está por demás de-cir, no solo responden al clima sino a las manifestaciones culturales, logrando con ello dar sentido al proceso proyectual de la arquitectura regional sobre la cual se basa el Regionalismo Critico propuesto por Alexander Tzonis y Liane Lefaivre, y de-sarrollado por Kenneth Frampton.
Frampton (2002) establece cinco pun-tos básicos para lo que él llamó: Una Estra-tegia de Resistencia, y que a continuación menciono:
De esta manera se demarca la ne-cesidad de ir más allá de la forma para responder a las necesidades del contexto geográfico y social, con lo cual además se generó el redescubrimiento de las solu-ciones locales a los problemas ya existen-tes.
de los volúmenes son entendidos por par-tes y articulados, para confinar exteriores y provocar un evento, un estar que encierra el secreto del habitar.
Masa-vacío, movimiento-visual, auto-nomía-orientación, son los elementos que configuran el espacio aaltiano, si es que se puede definir de esta forma. Su conte-nido genera el nuevo entendimiento del espacio, de la otra modernidad entendi-da esta como arquitectura con el paisaje (véase Montaner, 2002, pp. 81-84).
Para mediados de siglo XX, la obra de Louis Kahn nos acerca a los valores espiri-tuales del sitio, más aún, hacia una nueva interpretación de la historia con elemen-tos arquitectónicos de fuerza expresiva; en donde la luz y el vacío son los prota-gonistas de una nueva relación entre las culturas y la arquitectura moderna, que dejaba su corte platónico, insinuado por Mies van der Rohe, para aproximarse más a la esencia humana.
En este sentido, Kahn nos aclara:
Se aprenden las reglas del arte viendo mucho, oyendo mucho y sintiendo mucho pero hay otras co-sas que surgen de las características mismas del aire y la luz... presencias eternas y muy simples con las que debe mantenerse una conversación permanente en arquitectura(véase Brownler y Long, 1998).
Al otro lado del mundo, Luis Barragán encarna esta preocupación con la me-moria del lugar, al tiempo que genera una nueva tendencia que influenciará a las nuevas generaciones acompañado, eso sí, de teóricos como Amos Rappa-port, Kevin Lynch, Christopher Alexander, Claude Levy Strauss, Norberg Schultz, Ma-rina Waisman, Ramón Gutiérrez, Kenneth Frampton, Bernard Rudoski, Nathan Silver, entre otros, así como una nueva gene-ración de arquitectos, entre ellos Charles Correa, Severiano Oporto, Glenn Murcutt, Fruto Vivas, Eladio Dieste, Bruno Stagno, Ri-cardo Legorreta, Lucio Costa, Álvaro Siza, Eduardo Souto de Moura, y muchos otros, quienes en sus proyectos muestran ya no
1. Espacio/Lugar, en donde un límite no es aquello en que algo acaba sino, el límite es aquello en el cual algo inicia su presencia.
2. Tipología/Topografía, definida como la dialéctica de la oposición entre am-

129
Carlos A. Álvarez Guzmán (2013). Arquitectura, simplemente arquitectura. Gaudeamus, 5 (1). pp. 117-138
franja tropical del planeta y el abordaje diferente de hacer una arquitectura bási-camente determinada por el clima, pero cuyas implicaciones son, además, de ca-rácter cultural. Ya que el clima establece las relaciones culturales y es a través de ellas que se crea el espacio construido, tal y como lo manifiesta Stagno: “La latitud tropical constituye una especie de regio-nalismo global, en donde las condiciones de vida que prevalecen se caracterizan por la propia identidad y forma de pensar a través del clima”(Stagno, en Tzonis, A., Lefaibre, L. & Stagno, B., 2001, p. 78).
Además, podríamos decir que la ar-quitectura es el reflejo de lo que somos, más aun, es el reflejo de una historia aún sin contar y cuya situación particular, es la de territorios aún por conquistar y desa-rrollar. Se conforma, así, una identidad en constante transformación cuyo sentido es elástico y flexible, quizás, con una amplia capacidad de adaptación.
Stagno argumenta: “ que la arquitec-tura tropical obedece a un sincretismo entre lo cultural y ambiental en donde se manifiesta un compromiso con el ambien-te así como una actitud en la selección de influencias orientadas a enriquecer nues-tra cultura”(p. 78); afirmación por demás pertinente, si aceptamos que la arquitec-tura obedece a las relaciones complejas del contexto no solo climático, sino tam-bién social.
Si el trópico plantea la poética del espacio sensorial, evocada como un ins-trumento más del diseño, entonces, es un juego de luces y sombras que provoca el estar, el que es consustancial con la fun-ción del espacio.
Sin embargo, no tiene que entenderse este juego de la luz tal y como lo entendió Le Corbusier, lo debemos hacer como un elemento que no tiene que abstraerse de la realidad del clima. Por cuanto, si hay luz hay calor y ahí radica la eventual es-tructura de comprensión formal y funcio-nal que, a través de la historia construida de esta latitud, establece parámetros de cómo abordar el tema de confort.
Se volvían los ojos a las soluciones ver-náculas como elementos de instrucción para resolver los problemas actuales, si-tuación que nos llevó al siguiente nivel, ar-quitectura apropiada y apropiable, tema desarrollado en muchos países latinoame-ricanos, asiáticos y africanos. En este con-texto, la modernidad arquitectónica tomó otro rumbo que fue madurando con el tiempo, por cuanto su mensaje aún tenía que competir con las imágenes icónicas del mundo desarrollado, en donde aún prevalece la arquitectura de estilo, que se vende como artículo de consumo global.
Arquitectura tropical
“Los arquitectos no inventan nada, ellos trans-forman la realidad”
(Siza, en Toca, 1990, p. 12).
Para finales de los años 90, en Costa Rica se gesta el Instituto de Arquitectura Tropical dirigido por los arquitectos Bruno Stagno y Jimena Ugarte (2006), quienes buscan establecer una relación entre la
bas que se potencia en cualquier nivel para lograr una integración de la nue-va intervención con el entorno existen-te en donde se incluyen los aspectos ecológicos, climáticos y simbólicos para dar forma al lugar.
3. Arquitectónico/Escenográfico, en don-de la arquitectura debe de ser capaz de identificar el principio de la estruc-tura esencial del lugar
4. Artificial/Natural, para lograr todo lo anterior se debe de comprender el im-pacto ecológico de lo que hacemos para luego lograr, a través de su equi-librio, el sentido común de la natura-leza.
5. Visual/Táctil, que es la apertura a los diferentes niveles de percepción. En este sentido, se entiende que la na-turaleza es dinámica y que por tanto debemos de aplicar una política me-tabólica de valores de determinación.

130
Carlos A. Álvarez Guzmán (2013). Arquitectura, simplemente arquitectura. Gaudeamus, 5 (1). pp. 117-138
Así mismo, el arquitecto Tay Kheng Soon (2007) establece un modelo de desarrollo para las megaciudades en el trópico, en donde las redes de interconectividades biológicas logran establecer una relación íntima entre el territorio y la ciudad, situa-ción que favorece la creación de nuevas redes genéticas así como la creación de ambientes sanos y sostenibles.
En este sentido, el estudio de las dife-rentes capas de información y sus redes de conexión determinaron la necesidad de comprender la relación antropológica del hombre con su espacio y de cómo se influencian mutuamente el espacio cons-truido con las diferentes estructuras bio-lógicas relacionadas dentro del territorio, dando como resultado el concepto de ecología urbana, del cual Salvador Rue-da (2012) es uno de sus pioneros.
Como resultado de los anteriores es-fuerzos ideológicos tenemos la materiali-zación de ciudades como Medellín, Curi-tiba, Singapur, Miami y otras que están en proceso de renovación.
Lo más importante, la decantación de un producto diferenciado, cuya estructu-ra nace de las experiencias previas de la arquitectura sin arquitectos, así como de la aproximación científica en el desarrollo del marco conceptual antes que el pro-ceso de diseño.
Arquitectura y sistema
“Sabemos que la mayor parte de la natu-raleza está compuesta de sistemas complejos no lineales, y sabemos que algunos de esos sistemas,
aun cuando pueden ser descritos con ecuaciones simples, divergen de forma espectacular”
Stu Kauffman (en Lewin, 2002, pp. 218-219).
Sin embargo, la noción de la arquitec-tura para el lugar tomó otra connotación al incorporar los temas de ecología, biolo-gía y la teoría de Gaia, ultima que entien-de al planeta como un organismo vivo del cual somos solo una parte del sistema.
En estos términos, la definición de lo construido alcanzaba un nuevo nivel, ya no solo como hábitat humano sino como una extensión de un sistema ecológico
Además, se establece la necesidad de que la arquitectura logre incorporarse con el contexto natural exterior, ya que es ahí donde se inicia el aclimatamiento interior de los edificios. Ejemplo de lo anterior, es la mancuerna que hizo Burle Marx con Oscar Niemayer en la mayor parte de sus proyectos o, mejor aún, los ejemplos da-dos por la arquitectura vernácula o bien, los de las haciendas o Fazendas de toda América.
La arquitectura tropical requiere de un manejo exterior natural y fluido, para lo-grar mejores resultados; es decir, el logro de una poética como ninguna otra. Esta situación llamó la atención mundial por su contenido, dio como resultado la crea-ción de una nueva tendencia en la esté-tica de la arquitectura universal, que con los años se ha ido consolidando.
En este sentido, Stagno plantea ade-más, la necesidad de lograr una aproxi-mación hacia una arquitectura de recur-sos más que al uso de tecnologías, para resolver el tema de aclimatación interna de los edificios, así como lo relacionado con el diseño de espacios públicos, en donde la sombra reúne y la arquitectu-ra de acompañamiento logra mejorar las condiciones del estar.
Aquí no solo los efectos de los factores térmicos contribuyen a diseñar, sino que se establece una necesidad de lograr una aproximación conceptual para el de-sarrollo de instrumentos activos, en donde la técnica de diseño y uso determinan el desarrollo del diseño, más que el uso de la tecnología pasiva, para lograr los efectos deseables del habitar humano en las re-giones tropicales.
Por otro lado, Kenneth Yeang (1996), al otro lado del mundo, establece una nue-va relación de diseño para los edificios en altura, conceptualizándolos como un organismo vivo que contribuye por medio de los diferentes pisos a una biodiversi-dad localizada de especies, así como el uso de los elementos y factores naturales para crear un microcosmos dentro de la ciudad.

131
Carlos A. Álvarez Guzmán (2013). Arquitectura, simplemente arquitectura. Gaudeamus, 5 (1). pp. 117-138
plejas que nos llevaron a la transdiscipli-nariedad del abordaje arquitectónico, así como en la necesidad de un diseño más científico. La ciencia se convirtió, enton-ces, en la base del nuevo conocimiento teórico de la arquitectura, en donde la comprensión del espacio se hace a través de la neurociencia, la sicología, la expli-cación de los fenómenos perceptuales, así como de las relaciones complejas de la arquitectura con el contexto más allá de los entornos inmediatos, para conver-tirse en la solución global de un problema planetario.
Así mismo, la forma volvió a su razón de ser, la de solucionar las condiciones del clima a través de los estudios de termodi-námica, meteorología y el desarrollo de tecnologías que cuantifican los factores térmicos, de cargas de viento y otros. En el caso específico de la sostenibilidad, la ar-quitectura entró en el estudio de la biolo-gía y la ecología, para poder comprender su impacto en el ambiente. Entramos en otro siglo, con la ciencia y la tecnología de la mano, con la manifestación arqui-tectónica.
Arquitectura y complejidad
“Que significaría aplicar la teoría de los sistemas a la arquitectura contemporánea. Para
empezar, oponerse a todo reduccionismo y meca-nicismo, intentar acercarse a un pensamiento de la complejidad y de las redes. Significa, por tanto, dar
prioridad a una búsqueda para desvelar las estructu-ras complejas...”
Josep María Montaner (2009, p.11).
Por todo lo anterior, el proceso de di-seño adquirió mayor complejidad, la de sistematizar la información y procurar la conectividad de relaciones por medio de las necesidades y efectos colaterales al proyecto específico.
Si la complejidad es la capacidad de combinar capas de informaciones múlti-ples, simultáneas y no siempre armónicas, entonces, la teoría de la complejidad po-dría llegar a ser el método buscado, para lograr una estructura coherente de inves-tigación y abordar la sostenibilidad desde
que se encontraba dentro de un territo-rio, compartiendo sus recursos, diversidad y conectividades a través de una red sis-témica cuyos nodos de información con-tribuyen a generar un ecosistema sano, viable y sostenible.
De tal manera, la arquitectura también pasó a ser entendida como un organismo más dentro del territorio, cuyo impac-to es cuantificable en la medida en que se tenga claro dónde se ubica, cómo se construye, cuál es su ciclo de vida, cómo se relaciona con el todo y cuáles son sus implicaciones a futuro.
En este abordaje sistémico, Christopher Alexander (1979) contribuyó al propagar la idea de que se podía diseñar por medio de sistemas y subsistemas que finalmente se constituirían en una red compleja de relaciones, donde cada tema se consti-tuyera en un nodo de información, que a su vez estaba relacionado con otros para finalmente constituir un diagnóstico como definición del problema, y una ma-triz para generar los elementos requeridos en la solución. Así las cosas, la arquitec-tura se sistematiza a través de matrices de relaciones a las cuales se le incorpo-ran otros elementos, como los diagramas de flujos desarrollados teóricamente por Louis Kahn en los espacios servidos y los espacios servidores, así como la mecáni-ca de los principios cinéticos propuestos por Walter Benjamin, que en su momento fueron revolucionarios por la concepción de movimiento, percepción y tiempo, y que más adelante fueron retomados por los deconstructivistas y aquellos filósofos posestructuralistas, que dieron como resul-tado el desarrollo de las teorías del Caos y la Complejidad.
Estos últimos pensadores nos dieron las herramientas necesarias para abordar las preguntas de la existencia humana y su relación con el contexto, que se expandió desde el universo del espacio exterior has-ta la comprensión de los microrganismos, moléculas, partículas y ondas.
Con la teoría de la Complejidad tam-bién nació la teoría de la Sostenibilidad, como un sistema de interrelaciones com-

132
Carlos A. Álvarez Guzmán (2013). Arquitectura, simplemente arquitectura. Gaudeamus, 5 (1). pp. 117-138
Esto, a su vez, nos llevó a comprender los enlaces con otras disciplinas que por su contenido estaban en íntima relación con la práctica de la arquitectura.
En este caso, los problemas de salud provocados por los materiales utilizados, tales como alergias, padecimientos del cáncer, enfermedades crónicas, entre otros, y que se podrían convertir en epide-mias con impacto no solo en la salud, sino también económico y político.
Así las cosas, descubrimos que la arqui-tectura tenía un gran efecto a nivel global y, por tanto, se necesita una mayor pre-paración en la sistematización del proce-so de diseño, no solo de su especificidad, sino también sobre el conocimiento de otras disciplinas; más aún, sobre la capa-cidad de crear nuevas relaciones entre ellas.
Arquitectura como ciencia
“Estamos viviendo en una época que difiere de todas las anteriores en el hecho de que la inven-
ción de nuevas máquinas y, en general de nuevos medios de control sobre nuestro entorno ya no es
esporádico, sino que se ha convertido en un proceso planificado al cual recurrimos no solo para mejorar nuestro nivel de vida y nuestras comodidades, sino
por una necesidad desesperada de asegurar la con-tinuidad de la vida humana”
[lo enfatizado es del autor] (Wiener, 1995, p. 27)
De esta manera la arquitectura pasó a otro nivel más allá de los aspectos tra-dicionales de la disciplina. La forma sigue al clima y la energía; el espacio a la dis-posición de los elementos naturales, per-ceptuales y energéticos; la estructura a su capacidad de reciclaje, huella de carbo-no, ciclo de vida y capacidad de adap-tación; la función dejó de ser considera-da solo en su articulación de los espacios sino, además, en todo lo relacionado con su capacidad de respuesta al entorno y, por último, la estética se configuró en una respuesta a todo lo anterior, y de modificar el sentido de Mies Van der Rohe, menos es más, en la búsqueda de una arquitectura esencial .
diferentes aspectos, más allá de la cons-trucción y el diseño.
En este sentido, la escogencia de los materiales ya no solo se encontraba en la expresión formal, sino también en su im-pacto ambiental, como una manera de lograr un equilibrio con el sistema de la biodiversidad de los territorios de extrac-ción, su impacto social, su huella de car-bono para el transporte y proceso de in-dustrialización, así como su ciclo de vida, mantenimiento y recursos energéticos re-queridos en su industrialización.
Además de lo anterior, se procedió a la necesidad de cuantificar los resultados, con lo cual, el diseño y sus intenciones se convirtieron en un registro verificable en todos sus aspectos, así como determinó la necesidad de ampliar los criterios de cuantificación que fueron apareciendo durante los primeros procesos de medi-ción, para acercarse cada vez más a una arquitectura sostenible.
En otro orden de cosas, el valor huma-no, adquirió otro nivel en el desarrollo de los proyectos, por cuanto su terminología se modificó para acercarse más a una re-lación simbiótica con el habitante; así, el usuario nuevamente pasó a ser persona y la persona se convirtió en habitante.
Esto quiere decir, que la relación per-ceptual entre el objeto y el observador debía de ser no solo explicada como un fenómeno, sino como una relación íntima de experiencias previas: la memoria, los signos y códigos, las relaciones interhe-misféricas del cerebro, la construcción del significado, en fin, la necesidad de estu-diar otros campos científicos relacionados con el lenguaje, el desarrollo del conoci-miento, la neurociencia y el estudio de los sentidos, todos amarrados dentro de un sistema complejo de relaciones que fue-ron, además, instrumento para el desa-rrollo de otras ciencias, investigaciones y productos arquitectónicos; por ejemplo, el desarrollo de la inteligencia artificial y sus implicaciones en la organización espacial de las ciudades y, porque no, en la arqui-tectura específicamente .

133
Carlos A. Álvarez Guzmán (2013). Arquitectura, simplemente arquitectura. Gaudeamus, 5 (1). pp. 117-138
La otra vía
“El infierno de los vivos no es algo por venir, hay uno, el que ya existe aquí, el infierno que habitamos
todos los días, que formamos estando juntos.Hay dos maneras de no sufrirlo. La primera es fácil
para muchos: aceptar el infierno y volverse parte de él hasta el punto de verlo. La segunda es riesgosa y exige atención y aprendizaje continuos: buscar y sa-ber quién y qué, en medio del infierno, no es infierno,
y hacer que dure, y dejarle espacio.”Calvino (2012)
Pero, ¿cómo podíamos abordar el tema de la sostenibilidad con solo el sen-tido común?, esta es una cuestión que su respuesta dependerá de donde estemos ubicados en el globo terrestre.
Para los países desarrollados, la tecno-logía es un medio para resolver muchos de sus problemas, sobre todo aquellos relacionados con la producción y ma-nutención del sistema capitalista. En este sentido, existe una necesidad de rendir el tiempo para mantener una estructura económica que a su vez conduce al ca-pitalismo, que requiere del consumo para mantener el sistema económico, social y político.
De esta forma no es de extrañar que el abordaje hacia la sostenibilidad se en-cuentre orientado a mantener la estructu-ra capitalista, al tiempo que se resuelven los temas de eficiencia energética, bajo consumo de recursos hídricos y la necesi-dad de lograr el reciclaje de recursos para mantener la producción caminando.
De hecho, la sostenibilidad en estas regiones más que un asunto filosófico es un asunto de cambio de modelo, al cual se tiene resistencia por las implicaciones económicas y políticas que esto represen-ta.
Así las cosas, se venden artefactos con bajo rendimiento energético, sean estos artículos domésticos o automóviles, se compra además oxígeno a otras par-tes del mundo para mantener su sistema social caminando, se venden burbujas tecnificadas para mantenerse aislados de los elementos naturales. ¡Todos están de acuerdo en que hay que hacer algo! , pero que lo hagan otros. En esta situación,
Con esta línea de pensamiento, se de-sarrollan nuevas estructuras de análisis, al tiempo que se establecen novedosas re-laciones con otros conocimientos científi-cos, para abordar los nuevos temas sobre las necesidades humanas con el fin de adaptarse a una nueva coyuntura relacio-nada con la disponibilidad de los recursos no renovables, las implicaciones sociales, económicas y políticas, todas condicio-nadas a los efectos del cambio climático, la preservación de la biodiversidad y su relación con las culturas, el crecimiento demográfico y el crecimiento sostenible de la riqueza, en fin, incluso se plantean los futuros problemas de la posible coloni-zación de territorios inhóspitos tales como el fondo del océano, poblamiento de los desiertos áridos, polares o continentales, así como la colonización espacial.
En todo caso, el tema de lo esencial será uno de los temas de la agenda mun-dial para las próximas décadas, por cuan-to las lecciones aprendidas en toda nues-tra historia nos llevan a desarrollar otras relaciones con nuestro entorno, por razón de la escasez de materiales y recursos in-dispensables para nuestra sobrevivencia.
Menos es más, quizás, no como frase reduccionista de un proceso cognitivo sino como la posibilidad de abordar nue-vos temas con sentido común, puesto que el futuro de nuestra sobrevivencia depen-de de ello.
Modernidad, quizás, sin olvidar la única constante del universo, el cambio. Cam-bio de actitud hacia el consumo material de obtener más cosas, cambio espiritual para aprender a vivir con lo suficiente, cambio de actitud sobre el desperdicio, cambio de actitud sobre la solidaridad, cambio de actitud sobre la competencia sin sentido ni objetivos, cambio en nuestra forma de vida, cambio en nuestra capaci-dad de crear un mundo nuevo, no como utopía, sino como realidades adaptadas a todos los anteriores cambios, un cambio hacia un futuro sustentable.

134
Carlos A. Álvarez Guzmán (2013). Arquitectura, simplemente arquitectura. Gaudeamus, 5 (1). pp. 117-138
blemas existenciales de cada población. En estos términos, la solución de la pobre-za quizás no se encuentre en lograr la ri-queza en términos capitalistas sino en la posibilidad de crear una cultura solidaria, tal como la plantea el programa de Ban-co para los Pobres, del premio Nobel de la Paz, Muhammad Yunis (2010), econo-mista de profesión, quien ha demostrado con su proyecto que pueden existir otros modelos alternativos económicos, cuyo impacto social mejoría las condiciones de vida de los más pobres. Empresa so-cial, empresa mixta, o banco para todos, el término aquí es solidaridad entre ricos, pobres y la comunidad, y cuya riqueza es-triba en dar la oportunidad a todos para que se puedan desarrollar integralmente.
En esta nueva perspectiva, la obra ar-quitectónica adquiere otro significado, el de servicio a las comunidades, más que a una clientela específica, y cuyos valores humanos se encuentran relacionados con la dignificación de las diferentes identida-des culturales, respeto al entorno social, comprensión o empatía hacia las necesi-dades existenciales, trabajo con las comu-nidades y, sobre todo, renuncia al show o más bien a la arquitectura de pasarela.
En este sentido, la técnica de trabajar con lo menos, o más bien con la escasez, hace que el ejercicio de la profesión ad-quiera otros valores, por cuanto su belleza está íntimamente relacionada con la feli-cidad y progreso comunal. En otras pala-bras, arquitectura con ética, con valores de responsabilidad social y con proyec-ción de futuro.
Así las cosas, se plantea el otro axioma, arquitectura ética para velar por la vida del planeta y en consecuencia por nuestra propia sobrevivencia, en donde el actual modelo de desarrollo capitalista ya no es una opción.
Arquitectura y sustentabilidad
“Diseñar de forma sostenible también significa crear espacios saludables, viables económicamente
y sensibles a las necesidades sociales”(Edwards, 2005, p. 1).
es difícil abordar el tema común de toda la humanidad, el cómo resolver o afrontar la circunstancia del calentamiento global, por cuanto requiere de un esfuerzo de to-dos.
En el libro Colapso del autor Jared Diamond (2006) se plantea la necesidad de un cambio en las estructuras de de-sarrollo económico, social y político para sobrevivir a la circunstancia del cambio climático, que no es nuevo como fenó-meno natural. De hecho, la humanidad ha enfrentado varias crisis relacionadas con estos fenómenos, que han provoca-do la caída de varias civilizaciones tales como los mayas, los polinesios de la isla de Pascua o bien podría hacerlo con nuestra propia civilización.
Al Gore, hace manifiesta esta preocu-pación en su libro Una verdad incómoda, tan incómoda que su país se ha resistido a firmar los protocolos de Rio y Kioto, para no poner en peligro su sistema económi-co.
Por otro lado, los demás países en de-sarrollo y los hoy llamados emergentes, se ven tentados a seguir el progreso del G-20 como una manera de salir de la pobreza, concepto por demás insólito, por cuanto se sustenta en los valores prestablecidos del capitalismo. Si esto fuera así, solo Chi-na o la India requerirían cerca de tres pla-netas Tierra para poder alcanzar el bien-estar de estos países.
Así las cosas, se debe plantear otro rumbo, uno más consecuente con nues-tra realidad, uno cuyo impacto sea míni-mo como huella de carbono, pero que al mismo tiempo nos dé la oportunidad de prosperar como especie.
En primera instancia, es importante comprender los diferentes estados de de-sarrollo de las sociedades planetarias, por cuanto existe un sesgo entre el modelo de desarrollo y las necesidades reales de cada población. Si comprendemos esto, podríamos entender que el modelo de sostenibilidad varía según la región del planeta, las creencias, la identidad y las necesidades reales para resolver los pro-

135
Carlos A. Álvarez Guzmán (2013). Arquitectura, simplemente arquitectura. Gaudeamus, 5 (1). pp. 117-138
pos reales en otras geografías a través de la comunicación digital.
Por tanto, la sustentabilidad, se basa en articular esta realidad social o si se quiere cultural, con el fin de crear herramientas para nuestra supervivencia.
Por último, la sustentabilidad depende de las redes de interdependencia de los diferentes organismos y sus relaciones con el entorno para lograr su propia integri-dad, diversidad, desarrollo y balance en-tre todos los sistemas; en otras palabras, la humanidad requiere para su superviven-cia conservar las redes biológicas que le dan vida al planeta.
Así las cosas, se plantean nuevos hori-zontes para la arquitectura que van más allá del simple hecho de crear espacios construidos, por cuanto dependerá de las interrelaciones contextuales que cada vez se hacen más estrechas en sus im-plicaciones geográficas, pero al mismo tiempo más prolongadas en la búsqueda intelectual de la innovación en un mundo en constante desarrollo y evolución, en donde solo somos una pequeña pieza de este gran rompecabezas que es la red de la vida.
Al finalizar este artículo, solo que-da establecer parámetros de una arqui-tectura para el futuro, principios básicos de la arquitectura sustentable.
La sustentabilidad contiene tres signifi-cados según Ronald Faber, que pueden aclarar su significado científico y que pue-den ser utilizados por otras materias del conocimiento humano.
En primera instancia, se define como la habilidad de una forma de vida para sobrevivir en un sustrato material que no agote sus recursos en la trasformación de energía, en conclusión, para sobrevivir, se requiere una administración correcta de los recursos. En segunda instancia, para ser sustentables, se requiere la habilidad de perpetuar la identidad de la forma de vida y en su recorrido vital de evolución, en donde sus transformaciones no debi-litan su propia existencia como especie, más aún, no la extinguen por sus adapta-ciones ni selección natural, manteniendo su estatus de identidad.
En otras palabras, si la humanidad ha creado extensiones de su cuerpo por me-dio de los mecanismos tecnológicos para mejorar su labor, producción y reconoci-miento del mundo, es poco probable que esta dependencia nos haga desapare-cer, en el tanto existan controles humanos para que esto no ocurra.
De hecho, la neurociencia ha demos-trado nuevas conexiones interhemisféricas del cerebro humano, producto de nuevas adaptaciones perceptuales para sobrevi-vir en un medio con tendencias digitales.
Estas adaptaciones nos ayudan a esta-blecer nuevas conexiones con la realidad, de manera tal que nuestro enfrentamien-to a las soluciones de problemas reales es operativamente distintas, y configuran otra realidad que no necesariamente es física pero sí intelectual. Ello da como re-sultado, la creación de un mundo virtual cuya configuración modifica las relacio-nes del espacio real, en otras palabras, crean nuevos significados para las estruc-turas existentes.
Por su puesto, este evento, modifica la relación con el espacio construido, así como es capaz de crear conexiones mix-tas (reales-virtuales) para resolver los pro-blemas y vivir en tiempos de pliegue, tiem-
1. La arquitectura está al servicio de la humanidad en su amplio espectro, y como tal es responsable de la preser-vación de la vida, la biodiversidad, la calidad de vida y bienestar social, así como de su capacidad de lograr un nuevo equilibrio espiritual con el todo, donde el todo es indivisible.
2. La arquitectura responde a la tradi-ción histórica de las sociedades y ge-neraciones que la crean. Por tanto, sus principios responden a la necesidad de identificarse con otros grupos hu-manos; así las cosas, debe de apostar hacia una identidad local pero con valores universales, que puedan ser transferibles y reproducibles para con-

136
Carlos A. Álvarez Guzmán (2013). Arquitectura, simplemente arquitectura. Gaudeamus, 5 (1). pp. 117-138
tribuir a la creación universal de nueva humanidad.
3. Los principios de la arquitectura no solo son de calidades formales sino que, además, deben comprender los valores esenciales de la ética en todos sus aspectos, estableciéndose con ello un nuevo código de moralidad ética que sea solidaria con la humanidad y la naturaleza, en pro del bienestar de la vida en todo su amplio espectro.
4. Aunque la arquitectura no es política, puede cambiar la política por medio de su manifestación socialmente res-ponsable, estableciendo parámetros técnicos que contribuyan a redirigir las opiniones y estructuras de las políticas de desarrollo. En este sentido, la arqui-tectura con ética no solo denuncia sino que construy y contribuye a través de su ejemplo construido.
5. La arquitectura esencial no requiere de artefactos mecánicos y tecnoló-gicos para responder a las complejas relaciones con el entorno, más bien requiere del sentido común y de la ca-pacidad de comprender el espíritu del lugar para dar respuesta a los requeri-mientos del contexto.
6. La arquitectura requiere de un nuevo profesional cuya formación sea huma-nista, con una formación universal en todos los campos del conocimiento a fin de que pueda abordar el diseño ar-quitectónico con todas sus implicacio-nes complejas que la necesidad social requiere. En este sentido, además de su conocimiento, debe existir una gran habilidad para interrelacionar los dife-rentes conocimientos; esto implica, la constante preparación para resolver el cambio y las revoluciones de la con-temporaneidad.
7. La arquitectura es sistemática, por tanto, requiere de orden, estructura, conceptos y capacidad de crear inte-rrelaciones entre las diferentes capas de información.
8. La arquitectura no solo es perceptual, es además cuantificable, lo que da un principio de investigación científi-ca que innova más allá de las formas, por cuanto su belleza estriba en su fun-ción, economía de gesto, respuesta al contexto y capacidad de ser una disciplina con conceptos transferibles y reproducibles.
9. La arquitectura responde a la necesi-dad humana de explorar, conquistar y poseer. En este sentido, la evolución de nuestra humanidad siempre se ha estructurado en nuestra necesidad de explorar lo desconocido llevándonos a la conquista de nuevos territorios, tanto en el conocimiento como en los territorios físicos de nuestro entor-no. Somos una especie curiosa, y esta curiosidad nos llevó también a la evo-lución de nuestro cerebro y a la cons-trucción del mundo que conocemos.Entre estos elementos se encuentra la arquitectura. Poseemos, porque somos territoriales; poseemos, porque quere-mos identidad; poseemos, porque nos gusta la riqueza, sea esta material, es-piritual o por conocimiento. Poseemos, porque somos seres biológicos que re-querimos poder... ¿de qué? de todo, sin embargo, este paradigma está en cuestión por cuanto también somos seres sociales. Así las cosas, para so-brevivir, el interés común está sobre el interés individual, principio sobre el cual se basa la sustentabilidad.
10. La arquitectura no es moda, es sim-plemente arquitectura, por tanto, se debe dejar de tipificarla para com-prender que su razón de ser es una respuesta a una necesidad humana de cobijo y regocijo. No queda más que seguir construyendo y pensando para un mundo futuro, con la fe de un cambio de actitud, la responsabi-lidad ética de mejorar la calidad de vida de una humanidad escasa ya de recursos, con la ilusión de innovar y finalmente hacer arquitectura, simple-mente arquitectura.

137
Carlos A. Álvarez Guzmán (2013). Arquitectura, simplemente arquitectura. Gaudeamus, 5 (1). pp. 117-138
Edwards, B. (2005). Guía básica de la sos-tenibilidad (3ª.ed.). Barcelona, España: Gustavo Gili.
Fernández, R. (1998). El laboratorio ame-ricano, arquitectura, geocultura y re-gionalismo. Madrid, España: Biblioteca Nueva.
Fernández Cox, Ch.; Browne, E., Comas, C. et al. (1992). Modernidad y posmo-dernidad en América Latina. Bogotá, Colombia: Escala.
Frampton, K. (2002). Le Corbusier. Madrid, España: Ediciones Akal.
Gossel, P. y G. Leuthauser. (1991). Arqui-tectura del siglo XX. 1991). Colonia, Alemania: Ed. Taschen, 1991
Hock Beng, T. (2008), I Encuentro de arqui-tectura tropical. San José, Costa Rica: Instituto de Arquitectura Tropical.
Landu, Robert. (2002). Complejidad, el caos como generador de orden (2ª. ed.). Barcelona, España: Tusquest.
Larraín Ibáñez, J. (2000). Modernidad, ra-zón e identidad en América Latina (2ª.ed.). Santiago, Chile: Andrés Bello.
Lauber, W. (2006). Tropical Architecture. Nueva York: Prestel.
Lewin, R. (2002). Complejidad. El caos como generador del orden. Barcelo-na, España: Tusquets.
Loos, A. (1908). Ornamentos y delitos y otros escritos. Barcelona, España: Gus-tavo Gilli.
Mclennan, J. (2007). The Philosophy of Sus-tainable Design. Wilmington, University of North Carolina: Ecotone.
Montaner, J. M. (2002). Las Formas del siglo XX. Barcelona, España: Gustavo Gili
Montaner, J. M. (2009). Sistemas arquitec-tónicos contemporáneos. Barcelona, España: Gustavo Gili.
Referencias
Aalto, A. y V. Brosa. (1998). Antología de estudios críticos. Barcelona, España: Ediciones del Serbal.
Alexander, Ch. (1979). The Timeless Way of Building. Oxford, Inglaterra: Oxford Uni-versity Press.
Bauman, Z. (2007). Tiempos líquidos. Bar-celona, España: Tusquest.
Bonfandi, E.; Bonicalzi, R.; Rossi, A.; Sco-lari, M. y D. Vitale. (1987). Arquitectu-ra Racional (3ª. ed.). Madrid, España: Alianza Forma.
Brockman, J. (2000). La tercera cultura, más allá de la revolución científica (2ª.ed.). Barcelona, España: Tusquest.
Brownler, D. y D., Long, (1998). Louis Kahn en el reino de la arquitectura. Barcelo-na, España: Gustavo Gili.
Boullee, E. y Ledoux, N. (1985). Ensayo so-bre el arte. Barcelona, España: Gusta-vo Gili.
Brugmann, J. (2009). Welcome to the Ur-ban Revolution, How Cities are Chan-ging the World. Londres, Inglaterra: Bloomsbery Press.
Calvino, I. (2012). Las ciudades invisibles. Madrid, España: Siruela.
Campo Baeza, A. (2000). La idea construi-da. San José, Costa Rica: Librería Téc-nica.
Cohen, J.L. (2004). Le Corbusier. Colonia, Alemania: Taschen.
De Kay, M. (2011).Integral Sustainable De-sign. Londres, Inglaterra: Earthscan.
De Sola-Morales, I. (2003). Inscripciones. Barcelona, España: Gustavo Gili.
Diamond, J. (2006). Colapso. Vizcaya, Es-paña: Novoprint.
Diez, F. (2008). Crisis de autenticidad. Ma-drid, España: Summa.

138
Carlos A. Álvarez Guzmán (2013). Arquitectura, simplemente arquitectura. Gaudeamus, 5 (1). pp. 117-138
chigan, USA: Institute of Southeast Asia Studies.
Thomas, R. & Trevor, G. (2010). The Environ-ments of Architecture. Londres, Inglate-rra: Taylor & Francis.
Toca, A. (1990). Nueva arquitectura en América Latina: presente y futuro. Bar-celona, España: Gustavo Gili.
Toharia, M. (2009). El clima, el calenta-miento global y el futuro del planeta. España: DeBolsillo.
Tzonis, A., Lefaivre, L. & B. Stagno. (2001). Tropical Architecture, Critical Regiona-lism in the Age of Globalization. Nueva York: Wiley- Academy, C Fonds.
Wiener, N. (1995). Inventar: sobre la gesta-ción y el cultivo de las ideas. Barcelo-na, España: Tusquets.
Waisman, M. (1990). Un proyecto de mo-dernidad. Summarios, 134, 18-26.
Wright, F., y J. Sanz (1993). Antología de estudios críticos (2ª. ed.). Barcelona, Es-paña: Ediciones del Serbal.
Yang, K. (1996). The Skycraper Bioclimati-cally Considered. New York, USA: Wiley.
Yunis, Muhammad. (2010). Empresas para todos. Bogotá Colombia: Grupo Nor-ma.
Norberg Schultz, Ch. (1998).Intenciones en Arquitectura (2ª. ed.). Barcelona, Espa-ña: Gustavo Gili.
Opel, A. y J. Quetglas. (1993). Adolf Loos escritos 1897-1909. Buenos Aires, Ar-gentina: Croquis.
Paquot, T.; Laussault, M. & Ch., Sounes (2007). Habiter, le propre de l’humain, villes, territoires et philisophie. Francia: Editions la Decouverte.
Parr, A. & M., Zeretsky (2011). New Direc-tions in Sustainable Design. Nueva York: Routledge.
Rapoport, A. (1978). Aspectos humanos de la forma urbana. Barcelona, Espa-ña: Gustavo Gili.
Restak, R. (2005). Nuestro nuevo cerebro. Manizales, Colombia: Urbano.
Rueda, S. (2012). El urbanismo ecológico: su aplicación en el diseño de un eco-barrio en Figueres. Barcelona, España: Agencia de Ecología Urbana de Bar-celona.
Sachs, D. (2005). El fin de la pobreza. Viz-caya, España: Novoprint.
Sachs, D. (2008). Common Wealth, Eco-nomics for a Crowded Planet. USA: The Penguin Press.
Salvador Palomo, P. (2005). Planificación verde de ciudades (2ª.ed.). Barcelona, España: Gustavo Gili.
Schneider, E. y D. Sagan. (2009). Termodi-námica de la vida (2ª.ed.). Barcelona, España: Tusquest.
Segawa, H. (2005). Arquitectura latinoa-mericana contemporánea. Barcelona, España: Gustavo Gili.
Stagno, B. y J. Ugarte (2006). Ciudades tropicales sostenibles. San José, Costa Rica: Instituto de Arquitectura Tropical.
Tay Kheg Soon (2007). Mega-cities in the Tropics: Towards an Architectural Agenda for the Future. University of Mi-

139
Resumen Abstract
(2013). Gaudeamus, 5(1). pp. 139-155
The presented essay addresses to three areas: construction of the world, aware-ness of sustainability, sustainaibility and the creative process.
The world we create is not a finished product; it is in an embryonic state which is constantly changing in the face of the uncertainty, the homogenizing effect due to globalization, to the world’s view, to the global warming, to the environmen-tal change, and to the natural disasters, among many others. Those aspects are alerting us, and making us think about the importance of a new social and ecologi-cal awareness.
Through the creative process, we must become transgressors, forward thinkers, and embrace a holistically sustainable li-festyle within the construction of space, based on cooperative relations in all our life activities and in our existence period. We must be conscious of what strengthens us as interdependent beings with the Earth and the Cosmos.
Key Words
Creativity, Environmental Awareness, Glo-balization, Habitat, Ecological Design.
El ensayo que presento a continuación versa sobre tres ejes, -construcción de mundo - conciencia de sustentabilidad y sostenibilidad - proceso creativo.
El mundo que creamos no es un pro-ducto terminado, se encuentra en estado larvario, de permanente cambio ante la incertidumbre, el efecto homogeneizador que la economía de la globalización y vi-sión de mundo, el calentamiento global, los cambios medioambientales y los de-sastres naturales, entre muchos otros, nos llevan a estar alertas y reflexionar sobre la importancia de una nueva conciencia so-cial y ecológica.
Debemos transformarnos, mediante el proceso creativo, en sujetos transgresores, con visión de futuro y optar por un estilo de vida holísticamente sostenible, en la construcción del espacio, basado en re-laciones de cooperación en todas nues-tras actividades de la vida y tiempos de nuestro existir, lo que nos consolida como seres interdependientes con la Tierra y con el cosmos.
Palabras claves
Creatividad, Conciencia ecológica, Glo-balización, Hábitat, Diseño ecológico.
Jeannette Alvarado Retana* [email protected]
Creative Process and Sustainability
PROCESO CREATIVO Y SOSTENIBILIDAD
*Profesora de Arquitectura del ITCR, Instituto Tecnológico de Costa Rica

140
Jeannette Alvarado Retana (2013). Proceso creativo y sostenibilidad. Gaudeamus, 5 (1). pp. 139-155-
Entre la razón y la emoción
“El mago que habita en cada uno de nosotros entra en sintonía no solo con las fuerzas de la razón, sino también con las
fuerzas del universo que se hacen presentes en nosotros mediante nuestros impulsos, visiones, intuiciones, sueños y a través de la creatividad”
(Boff, s.f., p. 44)
Para liberar la imaginación, dice Maxine Greene, no se requiere más que “mirar las cosas como si pudieran ser de otro modo” (Green, 2005, p. 34). Nuestro cerebro nos lo facilita, al ser un órgano complejo y multidimensional, con un potencial que aún desco-nocemos, para ir más allá del límite del conocimiento.
El cerebro no solo amontona cosas, sino que hace proyecciones basado en lo vivido y lo que nos ocurre cada momento. Podríamos visualizarlo como un espejo en donde se proyecta el mundo exterior. Las conjeturas del mundo que planteamos, junto con nuestros recuerdos y memorias, que guardamos en nuestro interior, guían y manipulan la información sensorial. Por esto, la percepción de la realidad es una construcción mental. Creamos nuestra realidad de acuerdo con nuestra observación, razón, instintos, propó-sitos y sueños que nos llevan a plantear ideas como punto de partida para crear mundo.
Para Roger Garaudy, escritor, filósofo y político francés:
... el mundo no es una realidad definitiva sino una creación continua y que tenemos la responsabilidad de trabajar y de luchar por esa transformación y esa creación;…el hombre no tiene una naturaleza dada de una vez para siempre, sino una historia hecha de decisiones, de creación de posibilidades siempre nuevas, de enfrenta-mientos con lo imposible (Garaudy, 1972, p. 83).
Nuestra mente es el umbral entre el mundo físico y nuestro particular mundo de pensa-miento. Es así como nuestra vida danza infinitamente entre lo que ha significado desarrollo y progreso de la humanidad, como fruto de nuestra mente, imaginación, ciencia, técnica y fantasía, lo que nos abre a lo complejo e inexplicable, a nuevas experiencias y conexio-nes que nos enredan en dimensiones biológicas, cognitivas y sociales.
Nuestra experiencia gira en torno a la observación, intuición, percepción emocional, percepción a través de la mente, percepción estética, acción, memoria, realizar una ac-ción y almacenar un recuerdo lo que cambia continuamente nuestra manera de sentir e interpretar y plasmar el mundo.
La novela de nuestra existencia relata una historia llena de logros, asombro y locura. Tan locos y arriesgados transitamos las galaxias de nuestra existencia, sobre el dorso salva-je de nuestras pasiones y emociones, que hemos llegado a moldear un mundo de gran-des contrastes entre -alegrías y logros- y -el dolor y el exterminio- que nos acechan.
Humberto Maturana afirma que:
…son nuestras emociones, y no nuestra razón, lo que determina en cada ins-tante lo que hacemos o no hacemos…en la vida cotidiana, se da cuenta que todo el proceso racional se entrelaza con las emociones y si le cambian las emociones, le cambian el razonar (Maturana, s.f., http://www.buenastareas.com/ensayos/Resumen-De-La-Belleza-Del-Pensar/4952584.html).
En nuestra naturaleza está el comprender que tenemos la capacidad emocional de desplegar el abanico de nuestras proyecciones, según sea la ocasión y el momento, bajo el velo y el misterio de las modas, mitos, leyendas, creencias de la gente, que forman parte, de una manera muy natural de nuestra vida cotidiana. En su gran mayoría estas

141
Jeannette Alvarado Retana (2013). Proceso creativo y sostenibilidad. Gaudeamus, 5 (1). pp. 139-155
sado (memoria), presente (acto) y futuro (un proyecto que nace de atrás) (2004, p. 138).
Con la invención de medios digitales, hemos reinventado un nuevo mundo, en donde exploramos la irrealidad del mun-do real, en el cual es posible entendernos con nuevos símbolos, que logran sintetizar cantidad de significados, y en el fondo, constituyen una nueva base sobre la cual se desarrolla el lenguaje y la manera de relacionarnos.
Con el surgimiento de Internet y los me-dios digitales, como caos autoorganizado, fundamentado en la innovación, riesgo y esperanza cultural, descubrimos un nue-vo ambiente de comunicación, con ello, una nueva forma de proyectarnos, visua-lizarnos y percibirnos en el espacio físico y virtual, nuestra identidad en el ordenador se convierte en la “suma de nuestra pre-sencia distribuida (…) lo que está afec-tando nuestras ideas sobre la mente, el cuerpo, el yo y la máquina” (Turkle, 1997, p. 16).
El mundo se nos hizo accesible y ha trasformado nuestra forma de habitar, cul-tura y lengua, nuestro sistema de referen-cias, y con ello, hemos ampliado nuestro universo imaginario. De esa manera, nues-tra sociedad actual se consolida como sociedad red.
Las redes, según Castells:
…constituyen la nueva morfología de nuestras sociedades y la difusión de su lógica de enlace modifica de manera sustancial la operación y lo resultados de los procesos de pro-ducción, la experiencia, el poder y la cultura (…) el nuevo paradigma de la tecnología de la información pro-porciona la base material para que su expansión cale toda la estructu-ra social (Citado por Torres, 2006, p. 135).
Entender y controlar las nuevas carac-terísticas de los medios y de la comunica-ción en red, es el desafío que enfrentamos en la era digital. Como seres humanos,
son influenciadas por un mundo de presa-gios, premoniciones y supersticiones pro-pias de nuestro realismo mágico cultural. Como bien lo señala Edgar Morín, “ningún dispositivo cerebral permite distinguir la alucinación de la percepción, el sueño de la vigilia, lo imaginario de lo real, lo sub-jetivo de lo objetivo” (Morín, 2001, p. 27).
Vivimos en medio de dos realidades que los seres humanos hemos construido: la que nuestro espacio interior plasma lle-na de inquietudes y sueños, y la virtual, en donde vislumbramos mundos y dimensio-nes ideales, en donde nuestra cultura ha estado motivada dinámicamente por el desarrollo tecnológico y científico en la búsqueda de la identidad, en el contexto de un cambio revolucionario tecnológico.
Con la tecnología de medios digitales y la cultura digital han surgido nuevas rea-lidades que conllevan una transformación en la forma de comunicarnos, de trabajar, y de vivir. Este cambio nos enfrenta a la incertidumbre, al miedo como constante en nuestra experiencia humana, siempre ligado a nuestro espíritu aventurero e inno-vador, pues como nos lo recuerda Turkle “hemos sido dotados de un potencial creativo y de aprendizaje prácticamente ilimitados” (1997, p. 3).
El tiempo, como eje para organizar nuestras experiencias, pensamientos y comportamiento y el espacio que hoy vivimos, es una extensión del ayer y una proyección del mañana como seres con conciencia de mortalidad y de futuro.
Al respecto, Dinamarca afirma que:
La historia es a la vez flecha en el tiempo, y ciclos. En esta nueva conciencia histórica se encuentran los fundamentos de una nueva ac-titud que creativamente a la vez despliega el cambio (la flecha) y la conservación (los ciclos) en aras de la continuidad de la vida. Hoy lo verdaderamente innovador es ar-ticular en nuestro modo de vida la conservación creativa y un creati-vo cambio histórico que se asuma como el devenir interactivo del pa-

142
Jeannette Alvarado Retana (2013). Proceso creativo y sostenibilidad. Gaudeamus, 5 (1). pp. 139-155-
Figura 1. Bambú, uno de los materiales utilizados, en la arquitectura vernácula.
ser humano ha desencadenado lesiones importantes al planeta.
Son pocas las sociedades, en nuestra línea de tiempo, que han sabido mante-ner un equilibrio con su entorno en busca de cobijo en la ruta hacia el desarrollo hu-mano y del asentamiento urbano. Han entendido las condiciones bioclimáticas, con respeto e ingenio, y han desarrollado hábitats con bajo impacto energético, aprovechando los recursos para la cons-trucción, las condiciones morfológicas y topográficas del lugar lo que hace que formen parte integral del paisaje
en general, solo vemos sus beneficios. No somos conscientes de las características del fenómeno tecnológico y técnico del entorno mediático emergente y su influen-cia en la manera de percibir y edificar el mundo real.
Este doble discurso de realidades y construcción de mundos, nos debe llevar a reflexionar sobre nuestra responsabili-dad como seres pensantes, en la visuali-zación y transformación de nuestro pla-neta en donde la conciencia ecológica y la sostenibilidad, en pocos periodos de la historia, han estado ligadas al entorno y la naturaleza. El desarrollo de la arqui-tectura al igual que las intervenciones del
Fotografía de la autora.

143
Jeannette Alvarado Retana (2013). Proceso creativo y sostenibilidad. Gaudeamus, 5 (1). pp. 139-155
En la antigüedad, la gente construía su propio alojamiento, sembraba su comida y confeccionaba su vestimenta. Todos los conocimientos se transmitían de genera-ción en generación. Se establecía una relación de respeto y balance con la Tie-rra. En figura 1 se aprecia bambú, uno de los materiales utilizados en la Arquitectura Vernácula y de actualidad por sus carac-terísticas de resistencia.
Como afirma Riane Eisler, en su libro El Cáliz y la Espada:
Para nuestros ancestros debe ha-ber sido natural imaginar el universo como una madre bondadosa que todo lo da, de cuyo vientre emer-ge toda la vida y al cual, se retorna después de la muerte para volver a nacer. También es comprensible que las sociedades con tal imagen de los poderes que gobiernan el universo, tuvieran una estructura social muy diferente de aquellas que veneran a un Padre Divino que empuña un re-lámpago o una espada (Eisler, 1996, p. XXV).
La revolución agrícola trajo consigo la formación de los primeros asentamientos cuyos criterios de fundación versaban al-rededor de sus cultivos, sus dioses y de lo sagrado. Pareciera que las ceremonias y el embrujo de lo desconocido y lo divino, a lo largo de la historia, se fundamentaron en la intención comunal de entender las fuerzas y procesos sobrenaturales en bus-ca del bienestar común. Lo sagrado del misterio y el embrujo que rodeaba el na-cimiento y la reproducción, o la muerte, surgieron a raíz de la voluntad de vivir aquí y trascender al más allá.
Con la industrialización y la emigración a las ciudades la sabiduría de los antepa-sados se marginó y ahora mucha de ella se ha perdido.
La mancha del desarrollo urbano y la huella humana ha continuado su creci-miento alterando la naturaleza con pro-blemas de sobrepoblación y hacinamien-to, en donde la ciencia y la tecnología, con innovaciones como el trazado urba-
no y la red de acueductos entre otros, cambió para siempre el balance ambien-tal.
En 1948 fue fundada la Unión Interna-cional para la Conservación de la Natura-leza – UICN- como la primera organización medioambiental global, convirtiéndose en la más grande y antigua del mundo. Posteriormente emergen otros movimien-tos ecológicos socialmente organizados, en defensa de la vida y de la tierra, que buscan la conservación de los recursos naturales y el medio ambiente. Institucio-nes como Greenpeace y Word Wild Fund –WWF– entre otras, trajeron consigo los conceptos de conservación, ahorro ener-gético y protección.
Como consecuencia las estrategias de países con gran consumo de energías se encaminaron hacia la búsqueda de nuevas fuentes alternativas como la eóli-ca, que aprovecha el viento con meno-res costos de instalación y mantenimiento en una amplia variedad geográfica, y la concentración de radiación solar que permite, por medio de sistemas fotovol-taicos, convertir la luz solar en electri-cidad. Con ello surgieron las primeras regulaciones y normas en el campo de la arquitectura, ingeniería y construcción para la eficiencia y ahorro energético.
El panorama planetario de hoy nos lle-va a hacer un alto en el camino para ref lexionar sobre los problemas que afronta la humanidad: pérdida de hábitats naturales y diversidad, cambios ambientales, desfo-restación y desertificación, destrucción de capa de ozono como consecuencia de los cloroflurocarbonos, hambrunas, epide-mias, desastres naturales, etc. Nos hemos convertido en grandes consumidores de energías como consecuencia de la eco-nomía de la globalización.
Producimos grandes cantidades de residuos sólidos que se depositan en nues-tro planeta y como basura espacial que orbita la Tierra. Contaminamos fuentes de agua y millones de seres humanos care-cen de agua potable, y hemos aumenta-do las emisiones de gases amenazando

144
Jeannette Alvarado Retana (2013). Proceso creativo y sostenibilidad. Gaudeamus, 5 (1). pp. 139-155-
Figura 2. Ejemplo del proceso de urbanismo, Hong Kong.
aptas para la supervivencia con aire no respirable, agua no potable, residuos no gestionables y combustibles fósiles agota-dos.
peligrosamente nuestra salud y la atmós-fera.
La escena ambiental del futuro trae consigo condiciones planetarias poco
En la actualidad más de la mitad de la población mundial habita las zonas ur-banas, de estas, una cuarta parte lo hace en ciudades de más de un millón de habi-tantes y el resto en megaciudades como China, México y Sao Paulo. En figura 2 se aprecia el desarrollo urbano, tanto en la horizontalidad como en la verticalidad de la ciudad de Hong Kong.
Al respecto, Rogers apunta:
Las ciudades siguen ejerciendo de imanes demográficos por que facili-tan trabajo y son la base del desarro-llo cultural. Son centro de comunica-ción y aprendizaje y de complejas estructuras comerciales,albergan densa concentraciones humanas y focalizan la energía física, creativa e intelectual (2008, p.15).
Se pronostica, en diversas fuentes, que para mediados del siglo XXI el incremento de la población, que podría alcanzar los 5 billones de personas, en las ciudades pro-vocará un incremento exponencial del volumen de recursos consumidos y de la contaminación ocasionada y, una gran mayoría de sus habitantes, aproximada-mente el 70%, habitará en ciudades de países en desarrollo.
El desarrollo urbano tiene cada día más rostro de pobreza, la mayoría de sus habitantes es población de bajos recur-sos económicos que se establece en es-pacios precarios, sin suministros de servi-cios básicos agua potable, electricidad, alcantarillado, y otros sin esperanza de una mejor condición de vida. En figura 3 del precario Triángulo de Solidaridad, ubicado en San José Costa Rica, se evi-dencia lo expuesto anteriormente.
Fotografía de Roy Quesada Delgado.

145
Jeannette Alvarado Retana (2013). Proceso creativo y sostenibilidad. Gaudeamus, 5 (1). pp. 139-155
La problemática de los asentamientos espontáneos debe ser encarada desde la organización y participación comunal, y ser integrados a la estrategia de planifi-cación urbana global en las sociedades.
Puttnam, citado por Rogers (2008, p. 147) afirma que:
Es indudablemente cierto que solo existen dos fuentes primordiales de ri-queza disponibles: lo que extraemos de la propia tierra y lo que extraemos de nuestra imaginación creativa. Al menos que empecemos a depender un poco menos de la primera y mu-cho más de la segunda, será incon-cebible que podamos sostener a la creciente población mundial con es-tándares de vida dignos, civilizados y equitativos.
Sostenibilidad y visión sistémica
Los problemas ambientales que en-frentan nuestras ciudades son la conse-cuencia del uso indiscriminado de suelos urbanos y rurales de alta productividad.
Estamos atentando contra nuestra misma supervivencia, el bien común y nuestro hábitat.
Debemos entender la estructura espa-cial de una ciudad como un sistema vivo que al igual que la naturaleza, es un todo interdependiente, un sistema compuesto de subsistemas, los cuales son, a su vez, unidades y partes del todo. Todos son un todo y parte del universo. Este nos con-tiene y es contenido por cada uno y por todos. Las partes no están aisladas en un sentido estático, son modelos de energía relacionados entre sí, dentro de un proce-so dinámico y continuo.
El patrón de organización de un siste-ma lo configuraran las relaciones entre sus componentes, determinados por las características esenciales del sistema, en tanto que la estructura es la corporeiza-ción física de su patrón de organización.
Por tanto, el fenómeno de la vida solo puede concebirse al advertir que ningu-no de sus elementos constitutivos está vivo por sí solo, sino como sistema, y sobre
Figura 3. Precario Triángulo de Solidaridad, San José, Costa Rica.
Fotografía de la autora.

146
Jeannette Alvarado Retana (2013). Proceso creativo y sostenibilidad. Gaudeamus, 5 (1). pp. 139-155-
El calentamiento global, los cambios climatológicos y los desastres naturales, entre muchos otros, nos llevan a reflexio-nar sobre la importancia de la construc-ción de mundo con una nueva concien-cia ecológica, que nos lleve a un estilo de vida holístico, basado en relaciones de cooperación en todas nuestras activida-des y tiempos de nuestro existir, lo que nos consolida como seres interdependientes, con la Tierra y con el cosmos. En el cam-po de la arquitectura y la construcción, la sostenibilidad debe verse desde diferen-tes escalas: la planificación urbana, el di-seño edilicio, la propuesta paisajística, los servicios y la infraestructura espacial, entre otros.
Se hace necesario retomar la confian-za en nosotros mismos como seres espiri-tuales, con conciencia reflexiva, con valo-res y sentido de la ética para transformar nuestra realidad. Si logramos recuperar nuestra esencia, lograremos una visión planetaria de nuestra especie y daremos un sentido de esperanza a este mundo.
La ecología de la mente o ecología profunda hace posible que los seres hu-manos establezcamos lazos de fraterni-dad y amor con el universo, por medio de un diálogo con la naturaleza y el cosmos, caracterizado por la mística, el simbolismo y el sentido común. Además, despierta el espíritu creador que vive en cada perso-na.
Somos seres capaces de actuar en nuestra realidad múltiple y global, con sentido de emergencia ante el horror y el miedo, ante el gemido del genocidio y el ecocidio. Los períodos de mayor igualdad y productividad son coincidentes con los más pacíficos en historia humana. En ellos ha habido una mayor evolución cultural y una gran expresión de la creatividad y la originalidad.
Retomo aquí la importancia de mirar lejos hacia atrás, planteada por Leonardo Boff, (2002, p. 16). Saber descubrir nuestra herencia, nuestra biografía, sin olvidar que en nosotros se refleja la historia total de la humanidad. Tratar de visualizar cómo hemos llegado hasta esta etapa de difí-
todo, como un sistema aprendiente en continua transformación.
Somos capaces de autoorganizarnos en sistemas abiertos, interdependientes, no lineales, y de ser creadores de nue-vas estructuras, pues necesitamos co-nocer el entorno para seguir vivos. El co-nocimiento permite la organización con respecto a ese entorno, pues todo se mo-difica cuando se aprende.
La fragmentación produjo una sepa-ración entre mente y naturaleza. Hoy se requiere reinterpretar el mundo con un sentido de totalidad, dentro de una arti-culación que debe girar en torno a con-ceptos integrales.
Se deben evaluar los enfoques y los va-lores tradicionales, que han prevalecido principalmente en la ciencia, y proponer un rompimiento horizontal y transversal ha-cia transformaciones profundas. No se tra-ta de descartar o renegar del conocimien-to científico acumulado, desconociendo su validez y su valioso aporte. Se trata de interpretar y comprender la ciencia con todos los sentidos. Por esa razón, los pa-radigmas mecanicistas del pensamiento cartesiano y de la física newtoniana no deben ser abandonados, pero son insufi-cientes en el paradigma existente y en el nuevo paradigma.
La tecnología de la informática, las humanidades, el arte, la ciencia, la física, y todos los saberes, integran una unidad de conocimiento y, como tal, ese cono-cimiento integral debe ser puesto al servi-cio del ser humano, que debe gestionar un cambio en la búsqueda de la noción de equilibrio y del ideal de transformación armoniosa.
No basta comprender la realidad, hay que transformarla. Se requiere de una nueva conciencia en donde nos re-planteamos la manera de visualizar, re-interpretar y concebir lo que debe ser el desarrollo. La forma en que configuramos y habitamos nuestro medio hace que el ejercer el oficio de arquitecto nos lleve a retomar el equilibrio y respeto con el pla-neta.

147
Jeannette Alvarado Retana (2013). Proceso creativo y sostenibilidad. Gaudeamus, 5 (1). pp. 139-155
Para Munizaga:
La problemática de la organi-zación urbana actual en sus as-pectos de ordenación, expansión, densificación, renovación, etc., son expresión de influencias de con-cepciones culturales e ideales de ciudad, tanto como respuestas a di-ferentes necesidades y aspiraciones colectivas o individuales, determina-das por procesos económicos, so-ciales y políticos (2000, p.6).
El paisaje construido, como espacio ur-bano, es el resultado entre la sociedad y su entorno. Sin embargo, en algunas ciu-dades latinoamericanas se presenta un divorcio entre su -idiosincrasia y ambiente físico- y el desarrollo urbano cada vez más influenciado por el efecto homogeneiza-dor que la economía de la globalización trae consigo.
Como consecuencia de lo expuesto, la apropiación del espacio urbano por parte de los sujetos es cada vez menor y nos enfrenta a dos grandes problemas de la sociedad: la pérdida de valores y prin-cipios, y la visión globalizada de la huma-nidad.
En Costa Rica según Molina (2002, p. 87):
La despersonalización del quehacer cotidiano en las áreas urbanas se ex-presó en varios niveles. La experien-cia de caminar de la casa al lugar de trabajo y viceversa, tan frecuente antes de 1950 y que permitía a las personas identificarse con un cierto paisaje social y cultural, empezó a disiparse con el crecimiento de las ciudades. Las aceras estrechas, las calles deterioradas e insuficientes y una flotilla vehicular en ascenso (de 11 a 6 personas por vehículo entre 1985 y el 2000) convirtieron los cascos urbanos en espacios poco atractivos para peatones y ciclistas.
La crisis actual de individuos, familias, instituciones y gobiernos nos lleva a dar un salto histórico cualitativo, de dimensiones
cil caminar e intentar enmendar nuestros errores. Se nos invita a abrir el libro de la vida. A desempolvar cada página y leer en él, símbolos y entrelíneas, para com-prender, que nuestras raíces son infinitas. Para descubrir que nuestra piel transpira esencia cósmica, biológica, histórica-cultural y personal. A percibir que el existir individual tiene fragancia de existir colectivo.
Dos sensaciones hoy nos conmueven: alarma, ante la incertidumbre del destino de la humanidad y de nuestro planeta, y esperanza, al mirar hacia el futuro.
Nace la necesidad de proyectarnos como nuevos sujetos preocupados por el buen vivir de toda la humanidad. Sujetos con capacidad de despertar una con-ciencia colectiva, la equidad, la solidari-dad, el multiculturalismo y la participación de las sociedades del futuro, con sentido común de análisis ante la realidad en que vivimos, con la meta de llegar a plantear una economía para la vida. La ética, en-tendida como el elemento que configura la conciencia colectiva, no como imposi-ción dogmática, sino como una obra co-lectiva en defensa de la humanidad. En la visión de Leonardo Boff, “Dos principios dan forma a esta ética: el principio de responsabilidad y el principio de com-pasión” (2002, p. 174), que se manifiestan en la defensa del planeta y de la vida en todas sus formas.
Ciudad y globalización
Las ciudades y la humanidad necesi-tan reencontrarse y recuperar la con-ciencia histórica. Lo que significa observar los fractales, los vórtices e interpretar la in-fluencia sutil de todos los detalles y proce-sos de vida como un sistema, una nueva ética, una nueva mirada y la asimilación de una nueva actitud mental.
Los centros urbanos son el reflejo de la transformación o de la construcción de un territorio culturalmente apropiado. La ciu-dad nos permite entender las dinámicas sociales y su idiosincrasia que se plasman en el espacio construido.

148
Jeannette Alvarado Retana (2013). Proceso creativo y sostenibilidad. Gaudeamus, 5 (1). pp. 139-155-
demanda de recursos para el crecimiento económico y la capacidad de la natu-raleza en balancear la demanda. Bajo este enfoque, las gestiones para reducir las contaminaciones tienen incidencia en costos de innovación tecnológica y re-ducción de producción industrial. Como respuesta a los problemas que plantea la globalización surge un gran abanico de posibilidades.
Según Capra (2003, p. 282):
...el desafío de remodelar las reglas y las instituciones que gobiernan la globalización, la oposición a los ali-mentos GM y la promoción de una agricultura sostenible, y el ecodise-ño, en un esfuerzo concertado para rediseñar nuestras estructuras físicas, nuestras ciudades, nuestras tec-nologías y nuestras industrias, para hacerlas ecológicamente sosteni-bles.
Se nos plantea el desafío de modifi-car nuestro sistema de valores que con-lleva la economía global, que de todo se apropia, para que sean compatibles con la sostenibilidad ecológica y con la vida misma.
Todo cambio nos provoca una toma de conciencia y recuperación de noso-tros mismos. No se trata del cambio por el cambio, sino como una innovación creati-va, desde la tradición e incorporándolas, fomentando la creatividad como siste-ma abierto, con una nueva inteligencia colectiva.
Despertar la sensibilidad en los seres humanos se convierte entonces, en la meta de la acción política. Se logrará ha-cer –historia cuando cambiemos el modo de dialogar y comprendernos a nosotros mismos y las relaciones con nuestro entor-no.
Ecodesarrollo
El desarrollo urbanístico y las ciudades, como sistemas vivos, están inmersos en una realidad en la que deben compren-der su hábitat humano, el ecosistema
universales, como ya ha ocurrido en otros tiempos y en otras culturas. Debemos rea-lizar un cambio trascendental.
El viejo paradigma, de un mundo glo-bal cuya religión es el capital y el con-cepto de vida se ha fundamentado en el fabricar y consumir, nos lleva a una forma de vida de posesiones, que surge de la capacidad de nuestra mente de proyec-tarse en el tiempo. Cuando algo nos hace sentir placer queremos continuar, o cuan-do vemos el deleite de los demás, quere-mos imitarlo, como bien lo mencionaba el escritor norteamericano Francis Scott-Fitz-gerald “el dinero ha aniquilado más almas que el hierro cuerpos” (Tomado de Frases de Francis Scott-Fitzgerald: http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=363 )
Para unirnos como sujetos nuevos en busca de cortar los lazos que nos unen a la globalización:
…debemos asumir una responsabi-lidad que hasta hace poco no era sentida como necesaria, y que siglos atrás solo se podía haber soñado. Se trata de la responsabilidad por la vida sobre la Tierra (…) obligación ética, pero al mismo tiempo como una condición de posibilidad de toda vida futura (Hinkerlammert y Mora, 2005, p. 291).
De pronto la “afirmación ciega del mercado total” (p. 22), se nos ha transfor-mado en la manera de enredarnos entre nosotros y con nuestro mundo:
La reducción de la vida al trabajo y del ser humano a factor de pro-ducción mutila el sentido de la vida y distorsiona las relaciones humanas fundamentales: la vida en familia, la efectividad, la dignidad, la sociabili-dad, la solidaridad. Nos transforma-mos en autómatas de la valorización (pp. 301-302).
En el ámbito del desarrollo sosteni-ble, la sostenibilidad tiene que ver más el equilibrio de costos y rentabilidad. El concepto tiene un énfasis economi-cista en procura de un equilibrio entre la

149
Jeannette Alvarado Retana (2013). Proceso creativo y sostenibilidad. Gaudeamus, 5 (1). pp. 139-155
Figura 4. Ejemplo de regeneración urbana, Lugbiana, Eslovenia.
nes (CINU Centro de Información de las Naciones Unidas, http://www.cinu.mx/temas/medio-ambiente/medio-ambiente-y- desarrollo-so/).
La toma de conciencia en el mane-jo de recursos naturales y energéticos y el desarrollo de tecnologías limpias deben de retomarse para apoyar la sostenibili-dad del hábitat. La responsabilidad de la arquitectura, el urbanismo y eco-de-sarrollo deben propiciar tendencias de apropiación del espacio y de generar relaciones con el territorio con gran res-ponsabilidad social. En la ciudad de Lug-biana, Eslovenia, hay un ejemplo de rege-neración urbana al recuperar la ribera, como se muestra en figura 4.
construido y el equilibrado aprovisiona-miento de los recursos naturales, en busca del mejoramiento de la calidad de vida.
La Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, establecida en el año 1983, define el término sustentable como:
El desarrollo que cubre las necesi-dades actuales sin comprometer las posibilidades de las generaciones fu-turas para satisfacer sus propias ne-cesidades. Así el desarrollo pasa de ser pensado en términos cuantitati-vos, por su crecimiento económico, a uno cualitativo en estrecha relación entre los aspectos, sociales, econó-micos y ambientales como proceso que implica un sistema de relacio-
Para ello debemos contar con un nue-vo tipo de pensamiento complejo, que sea a la vez sistemático, holista, ecológico, multidimensional, multidisciplinario, más global y menos lineal, y en el cual se trans-forme incluso la noción espacio-tiempo.
La creatividad en el campo de la ar-quitectura y su relación con la sostenibili-dad debe enfocarse desde el diseño, la innovación y la viabilidad para permitir que los habitantes del planeta, de las pre-sentes y futuras generaciones, puedan vi-vir en medio de la evolución tecnológica
Fotografía de la autora.

150
Jeannette Alvarado Retana (2013). Proceso creativo y sostenibilidad. Gaudeamus, 5 (1). pp. 139-155-
Todos los sistemas creativos requieren del caos para transformarse, tiene que ver con la incertidumbre. Esas circunstancias nos convierten en transgresores, en porta-dor de sentidos, de cultura, en innovación y en creación. El personaje transgresor, su-perviviente y astuto, es un claro ejemplo del efecto mariposa planteado por Briggs y Peat (1999, pp. 43-69).
La influencia sutil provoca que las ac-ciones tengan un efecto insospechado, ya que todo está interconectado. Dimi-nutas influencias pueden actuar de modo tal que trasformen todo un sistema. Hay fuerzas impersonales y sociales pequeñas pero poderosas, que moldean nuestro destino.
Todos poseemos la influencia sutil para iniciar las grandes transformaciones me-diante el pequeño desencadenamiento de sensaciones, que enfocan la atención hacia lo que creemos importante o esen-cial en el contexto de interés, y permiten que broten sentimientos e impulsos que promuevan acciones propias para el con-texto.
De ningún modo podemos pensar que es tarde o pronto para el reconocimiento de pautas, que nos permitan formarnos una idea de lo que va a acontecer a con-tinuación, luego de experiencias y obser-vaciones nuevas. Podríamos decir que el hallazgo ocurre cuando descubrimos una nueva pauta en nuestras observaciones y experiencias.
La imaginación se basa en la expe-riencia de vida, todos podemos cultivar la capacidad de imaginar, de proyectar. Una herramienta fundamental para la invención o innovación la constituye la visualización de todo aquello que imagi-namos.
La visión del mundo debe verse como algo posible, como algo obtenible; desde una perspectiva del desarrollo sostenible y participación ciudadana, con sus alti-bajos, pero con grandes posibilidades de éxito; debe verse como una lucha y como una victoria de la humanidad contra la
y la preservación ecológica. Según Ed-wards (2009, p. 3):
“proyectar de forma sostenible tam-bién significa crear espacios saludables, viables económicamente y sensibles a las necesidades sociales. Supone respe-tar los sistemas naturales y aprender de los procesos ecológicos”.
Ciudad sostenible es aquella que inte-gra, de manera armónica, las demandas socioeconómicas y estructurales de la vida diaria, con la búsqueda de satisfacer las necesidades individuales en equilibrio con el medio ambiente. La sostenibilidad del espacio construido está ligada al aprovechamiento de las variables biocli-máticas, topográficas y de recursos natu-rales en la planificación y ordenamiento territorial.
Involucra un cambio de pensamiento y la participación activa de grupos socia-les, económicos, culturales, industriales e institucionales como red que procura la depuración de la estructura espacial y funcional de la ciudad.
Busca la disminución de la contami-nación atmosférica con la implementa-ción de medios de transportes colectivos, el adecuado uso de los recursos natura-les y aprovechamiento de residuos como energías renovables, como los biocarbu-rantes producidos a partir de biomasa, procedentes del aprovechamiento de materias orgánicas e industriales, como biodiesel y bioetanol, entre otros, para el desarrollo productivo.
La necesidad obliga a la creatividad. Reta a la imaginación, el ingenio humano, la inteligencia emocional para la innova-ción en medio del caos con un sentido de utopía, no ilusoria, sino necesaria para ga-rantizar la construcción del mundo y las ciudades del futuro. No como un proble-ma sino como una solución
Las situaciones caóticas tienen un efecto transformador, pues al mismo tiem-po se entrelaza la muerte y el nacimiento, la destrucción y la creación.

151
Jeannette Alvarado Retana (2013). Proceso creativo y sostenibilidad. Gaudeamus, 5 (1). pp. 139-155
Figura 5. Teleférico de Manizales, Colombia.
tico, la reducción de la circulación vehi-cular, la integración y participación social en diversas ubicaciones geográficas y condiciones ambientales. En la figura 5 se aprecia el cable aéreo –Teleférico de Manizales, Colombia para el transpor-te de pasajeros.
propia humanidad por preservar este mundo.
Muchas son las iniciativas políticas y comunales en el planeamiento y desa-rrollo de innovadoras de regeneración y renovación urbana, puestas en marcha, que se caracterizan por el ahorro energé-
Otros ejemplos que podemos mencio-nar son: en Europa, el Barrio Lyon en Fran-cia, el Eco-barrio de Vauban en Friburgo, Alemania y, en Latinoamérica, la transfor-mación de la Urbe de Curitiba en Brasil.
El Barrio Lyon Confluence, ubicado al sur de Francia, fue durante muchos años zona industrial y de transporte. Luego de una gran renovación urbana recuperó, entre otros logros, sus riberas naturales y el paisaje que lo caracterizan por medio de una estrategia que permite el acceso peatonal a un sistema de parques en edificios y, la reproducción de zonas húmedas, propias de las riberas de los ríos mediante la creación de jardines acuáti-cos. Este barrio ha sido el primero en re-cibir una certificación por la organización de World Wide Fund -WWF-, que tiene como fin estimular la creación de iniciati-vas que fomenten el desarrollo sostenible.
El Eco-barrio de Vauban en Friburgo, ubicado al sur de Alemania, se caracte-riza por:
1. Ser una propuesta de las más innova-doras en lo que respecta a regenera-ción urbana, con participación social, gestión colectiva, criterios conserva-ción y gestión ambiental.
2. La construcción de una planta de cogeneración que utiliza pane-les fotovoltaicos y astillas de madera como combustible. Produce la ener-gía necesaria para el funcionamiento del complejo habitacional, contribu-yendo a la reducción de la contami-nación de CO2 en un 60% y obtiene en un 65% electricidad de forma eco-lógica.
3. Incentivar en los habitantes la utili-zación de un sistema de transporte público eficiente y de calidad, y pro-
Fotografía de Jorge Sancho Víquez.

152
Jeannette Alvarado Retana (2013). Proceso creativo y sostenibilidad. Gaudeamus, 5 (1). pp. 139-155-
de una ciudad poco amigable a una ver-de, que trabaja con un sistema de trans-porte integral y un sistema de reciclaje -desde 1989- llamado Basura que no es basura, en donde los residuos son visua-lizados como una oportunidad gracias a un plan de educación y la participación de sus habitantes. Las viejas edificacio-nes, espacios en abandono, se retoma-ron para la cultura, el ocio y el disfrute del ciudadano dando una nueva identidad cultural.
Estas y otra gran gama de propuestas de comunidades sostenibles son un punto de ruptura con lo insensato de la planifi-cación y construcción de la ciudad. Sin embargo, la mayoría se desarrollan en so-ciedades industrializadas y muy pocas en comunidades pobres de tercer mundo.
Es necesario que los grupos políticos, económicos y sociales se involucren en la conquista de objetivos de sostenibilidad medioambiental, igualdad social, recu-peración de la identidad y el imaginario cultural en medio de la complejidad de la dinámica de la ciudad moderna.
Sostenibilidad y educación
La conciencia ecológica necesita de la educación. En pro de la vida y la Tierra surgió la eco-educación, con visión sisté-mica, plantea la necesidad de cambio en los modelos educativos y de la interacción de los actores y grupos, subrayando la im-portancia de visiones a largo plazo, que contemplen a las generaciones futuras.
Hablar de ecoeducación es hablar también de eco-ternura. Es devolverle la sensibilidad al ser humano ante la natu-raleza y los problemas ecológicos; es ver la Tierra como un organismo con vida al que estamos acabando. Es hacer que el estudiante sienta su conexión con el mun-do natural, que se maraville del milagro de la vida. Es educar para la vida basán-dose en el principio de la sustentabilidad.
La base de la ecología profunda es sustituir la perspectiva antropocéntrica por la biocéntrica (o ecocéntrica): pre-servar la naturaleza tiene un valor en sí
picia que no se adquiera un vehículo particular.
4. Su organización social crea lazos soli-darios, promueve el desarrollo de pro-gramas de comercio cooperativos y un mercado de productos naturales orgánicos.
5. Sus habitantes trabajan articulada-mente temas políticos, sociales, cultu-rales, económicos y ecológicos.
6. La recuperación del ciclo natural del agua mediante el mejoramiento de la infraestructura existente, la incorpora-ción de un sistema de alcantarillado separativo y el aprovechamiento de agua llovida.
La urbe de Curitiba es la capital y ciu-dad más extensa del estado de Paraná en Brasil. Es considerada la ciudad más ver-de de América Latina. Lerner reinventó, siendo alcalde, el espacio urbano bajo su teoría de Acupuntura Urbana, que visuali-za la intervención urbana como rápida y eficaz, como un pinchazo para contener los problemas urbanos y mejorar la vida de la ciudad significativamente mediante voluntad política, solidaridad, estrategia y una buena ecuación de co-responsabi-lidad.
Creo que podemos y debemos apli-car algunas magias de la medicina de las ciudades, pues muchas están enfermas, algunas casi en estado terminal. Del mismo modo en que la medicina necesita de la interacción entre el médico y el paciente, en ur-banismo también es necesario hacer que la ciudad reaccione. Tocar un área de tal modo que pueda ayudar a curar, mejorar, crear reacciones positivas en cadena. Es necesa-rio intervenir para revitalizar, hacer que el organismo trabaje de otro modo (Lerner, 2009, http://www.neu-ronilla.com).
Curitiba es un referente a nivel mundial que busca dar solución a la problemática de movilidad, sostenibilidad y socio- di-versidad. Es ejemplo de transformación

153
Jeannette Alvarado Retana (2013). Proceso creativo y sostenibilidad. Gaudeamus, 5 (1). pp. 139-155
Se necesita reunir todas las modalida-des del conocimiento integrando la per-cepción del mundo externo de la percep-ción, con los sentimientos y emociones del mundo interno con el fin de formar creati-vos con estrategias, para guiarnos y explo-rar el futuro.
La educación holística es una plata-forma para que el aprendiente, como ser, supere sus debilidades y desarrolle sus for-talezas, destrezas y talentos, y despliegue sus inteligencias y las diferentes formas de aprendizaje. El sistema educativo es faci-litarlo. Por tanto, el acto de aprender se transforma en un arte más que una cien-cia. Al artista curiosamente siempre se le ve como un ser caótico, que en momen-tos de mayor confusión y desorden crea obras extraordinarias.
Wagensberg (2005), en conferencia dictada en el Centro Franklin Chang, de-cía que “un buen educador es el que lo-gra crear estímulos” y “un buen pedagogo el que genera conocimiento con base en la conversación”. Para formar pensadores creativos se debe comprender la natu-raleza del pensamiento creativo, y enfo-carse en la enseñanza de habilidades imaginativas e intuitivas en entornos de aprendizaje adaptados a modalidades de formación alternativas, esto acorde con las necesidades de las nuevas gene-raciones, tanto en el espacio físico como en el ciberespacio.
Para educar la imaginación se nece-sita facilitar los medios y herramientas, se deben revisar los referentes actuales y pro-poner experiencias nuevas en el proceso de aprendizaje apoyados en nuevas tec-nologías, para que los aprendientes explo-ren en su interior lo que le es significativo, lo que les llena y entusiasma, para que en-cuentren y desarrollen sus pasiones.
En las instituciones educativas y, evi-dentemente, en las de arquitectura, se deben proveer y mediar los conocimien-tos básicos para que, con la guía de los facilitadores, los aprendientes aprendan la ruta creativa de la imaginación con constancia y disciplina.
mismo, independiente de que sirva para satisfacer necesidades humanas o para garantizar la supervivencia de las genera-ciones futuras.
A partir de ello, creamos lazos y con-ciencia basándonos en principios bási-cos de la ecología tales como, reciclaje, reutilización, reducción, asociación, in-terdependencia, flexibilidad, diversidad y creamos conciencia de sostenibilidad. Los espacios de aprendizaje y el proceso cognitivo de la arquitectura deben propi-ciar un nuevo sentimiento y lenguaje eco-lógico. La identidad entre conocer y vivir pone de relieve la importancia del pensa-miento ecologista profundo.
La naturaleza se renueva constante-mente quizá para recordarnos la im-portancia del cambio, la verdad de la impermanencia, la vida y la muer-te como base de la creatividad, el desapego, la importancia de la li-bertad de lo conocido para poder aprender (Gallegos, 1999).
La educación es concebida como el medio para llevar a la humanidad hacia el cambio, procurando realidades más igualitarias, para superar sociedades en-vueltas en la pobreza, inseguridad y vio-lencia. Sin embargo, la “asincronía entre esfuerzos y logros de la gente plantea un agudo problema de ritmos políticos” (Ho-penhayn, y Ottone, 2000, p. 28), lo que, sin lugar a dudas, ha ocasionado un proceso paulatino de desencanto en el proceso educativo y proceso creativo.
Desde este punto de vista, la educa-ción integral, es el elemento que puede generar un auténtico cambio universal apoyado en nuevos valores, que convier-ta el proceso de aprendizaje en una expe-riencia individual y planetaria.
El reto en la arquitectura es formar su-jetos con una nueva racionalidad basada en la cooperación, la duda creativa y el diálogo; centralizada en la formación humana integral, con visiones educativas transdiciplinarias y multidisciplinarias que se complementen.

154
Jeannette Alvarado Retana (2013). Proceso creativo y sostenibilidad. Gaudeamus, 5 (1). pp. 139-155-
Reflexión final
El arquitecto tiene incidencia en varias áreas como la estética, el desarrollo ur-bano, la construcción, el asesoramiento, la programación, normativa y otras. En la actualidad resulta imperativo prestar atención a la crisis global medioambiental con ideas para soluciones arquitectónicas integrales más funcionales y respetuosas, desde el punto de vista del diseño eco-lógico, procurando una mejor calidad de la arquitectura, sin dejar de lado los sujetos para los que se diseña, su cultura, adaptarse al futuro sin renunciar a sus tra-diciones, en procura de un mundo menos contaminado y mucho más habitable.
Puedo decir, que tenemos ante nues-tros ojos, el camino trazado, para pasar de la creación hacia una conciencia co-lectiva con visión local y de futuro. En tornarnos actores y actrices de nuestro amanecer como nuevos sujetos históricos, en procura de un nuevo orden social, cul-tural, político, moral y económico en don-de los seres humanos, habitantes de este planeta logremos, junto con él, reunirnos con el bienestar, el gozo, lo sagrado y sig-nificativo de nuestra existencia.
Lo que hoy necesitamos, según Van-dana Shiva (2001, p. 17):
Para sanar a un planeta maltrecho y alentar equilibrios de la naturaleza que la avaricia ha roto y para establecer armo-nías de paz, solidaridad y libertad entre los pueblos, y con el planeta es dejarse llevar por las vibraciones y ritmos que compo-nen la sinfonía de la creación.
En el camino de la imaginación y el in-telecto, el arquitecto necesita del conoci-miento y ejercicio práctico en el manejo y control de herramientas, materiales, me-dios físicos y tecnológicos que faciliten la verificación de estrategias como méto-do, no como programa, sino como estra-tegia de búsqueda; para que se atrevan a la exploración, al error, la invención, la innovación, la visualización y materializa-ción de sus ideas como parte de una red de sistemas.
El diseño ecológico y la arquitectura sustentable, como experiencia construi-da, implica la innovación y comprender la relación entre:
1. La construcción y su entorno. Sistema espacial y funcional de la ciudad. Aprovechar las condiciones topográ-ficas, morfológicas, paisaje, variables bioclimáticas teniendo en cuenta el compromiso ambiental.
2. El ciclo de vida de una edificación u objeto arquitectónico, desde su con-ceptualización, materialización, uso y fin de su vida útil, cuando se deba re-incorporar al medio natural.
3. Los materiales y productos usados en el proceso constructivo, el impacto de la obra en el entorno, la búsqueda de alternativas energéticas y la opti-mización del consumo.
4. La calidad y manejo de agua, recupe-rar el ciclo natural del agua, fomentar la conservación y mejorar las estructu-ras existentes. Recuperación de agua llovida. Limpieza de aguas residuales y reutilización de aguas grises.
5. La utilización de fuentes alternativas de energía. Obtener la máxima au-tosuficiencia energética y el aprove-chamiento de viento y luz solar, la bioenergía y equipos de bajo consu-mo, disminución de costos y estrate-gias de aislamiento térmico. El con-trol de luz natural y consumo de energía permite exploraciones forma-les y espaciales diversas.
6. El confort y salud del usuario: di-seño de espacios con estrategias para aumentar su confortabilidad y propiciar ambientes sanos y sanado-res; mediante el manejo de tempe-ratura, humedad, incidencia térmica, ventilación, intensidad de luz y lumino-sidad.
7. La recuperación e integración del pai-saje, los recursos naturales y la biodi-versidad del hábitat en el diseño.

155
Jeannette Alvarado Retana (2013). Proceso creativo y sostenibilidad. Gaudeamus, 5 (1). pp. 139-155
Hopenhayn, M y E. Ottone (2000). El gran eslabón: educación y desarrollo en el umbral del siglo XXI. México D.F, Méxi-co: Fondo de Cultura Económica.
Lerner J. (2009). Acupuntura urbana y ciudades innovadoras. Congreso de Creatividad e Innovación de Cáce-res. Recuperado desde: http://www.neuronilla.com
Molina, I. (2002). Costarricense por di-cha: identidad nacional y cambio cultural en Costa Rica durante los Si-glos XIX y XX. San José: Universidad de Costa Rica.
Morin, E. (2001). Los siete saberes nece-sarios para la educación del futuro. Barcelona, España: Paidós Ibérica.
Munizaga, G. (2000). Diseño urbano. Teo-ría y método. México D.F., México: Al-faomega.
Rogers, R. (2008). Ciudades para un pe-queño planeta. Barcelona, España: Gustavo Gili.
Scott-Fitzgerald, F. (s.f.). Frases de Francis Scott Fitzgerald. Recuperado desde: http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=363
Shiva, V. (2001). Biopiratería. El saqueo de la naturaleza y del conocimiento. Barcelona, España: Icaria.
Torres, R. (2006). Los nuevos paradigmas en la actual revolución científica tec-nológica. San José, Costa Rica: Uni-versidad Estatal a Distancia.
Turkle, S. (1997). La vida en la pantalla. Barcelona, España: Paidós Ibérica.
Wagensberg, J. (2005). Conferencia dictada el 29 de setiembre de 2005. Centro Franklin Chang, San José, Cos-ta Rica, sin publicar.
Referencias
Boff, L. (2002). Ecología: grito de la Tierra, grito de los pobres. Madrid, España: Editorial Trotta.
Boff, L. (s.f.). La dignidad de la tierra. En principios y valores del para-digma emergente. San José, Cos-ta Rica: Universidad de la Salle.
Briggs, J. y Peat, F.(1999). Las siete le-yes del caos. Barcelona, España: Grijalbo.
Capra, F. (2003). Las conexiones ocultas. Implicaciones sociales, medioambientales, económicas y biológicas de una nueva visión de mundo. Barcelona, España: Anagrama.
CINU, Centro de Información de las Naciones Unidas. Recupe-rado desde:http://www.cinu.mx/temas/medio-ambiente/medio-ambiente-y-desarrollo-so
Dinamarca, H. (2004). Epitafio a la Modernidad. Desafío para una crítica posmoderna. Santiago, Chile: Universidad Bolivariana.
Edwards, B. (2009). Guía básica de la sostenibilidad. Barcelona, Espa-ña: Gustavo Gili.
Eisler, R. (1996). El cáliz y la espada. Santiago, Chile: Cuatro Vientos.
Gallegos, R. (1999). Educación holís-tica. Pedagogía del amor univer-sal. México D.F, México: Pax.
Garaudy, R. (1972). La alternativa. Caracas, Venezuela: Tiempo Nuevo.
Green, M. (2005). Liberar la imagina-ción. Ensayos sobre educación, arte y cambio social. Barcelona, España: GRAO.
Hinkerlammert H. y F. Mora (2005). Hacia una economía para la vida. San José, Costa Rica: DEI.


157
Abstract
(2013). Gaudeamus, 5(1). pp. 157-173
Sustainability is presented as a holistic property of the evolution of nature within the simultaneity of the right of living, on its whole and its parts. Within dynamic of co-herence, the art of building, architecture by its own very nature, has always played a consistent role. No but, in the last 300 years, from the modern scientific revolu-tion, the essence of physics and the clas-sical scientific method, despite the signifi-cant obtained progress, it has produced a vision of a mechanical anthropocen-tric world that denies the right of living . Among several contemporary discoveries, which are placed in front of the paradigm of modernity, we present some basic scien-tific principles and assumptions, which are emerging as new paradigms, those that position the language, the consciousness and the values as a dichotomous driving force, between change of preservation. Thus, human knowledge in general, the Architecture, the Engineering, the Urban Planning and the Design, begins nurturing themselves from nature and to redefine its epistemological basis, from a transdisci-plinary and holistic vision. The author pro-poses in this context biomimetic research, as one of the main ways to reproduce the creativity of life, for living, applied to areas of our disciplines, which will serve to redirect the co-construction of a habitat, towards paths of sustainability.
Resumen
La sostenibilidad es una propiedad holística inherente a la propia evolución de la naturaleza en la simultaneidad del derecho a la vida, en el todo y las partes. En esta dinámica de coherencia, el arte de construir, la arquitectura, por naturale-za propia, siempre ha jugado un rol con-secuente. Sin embargo, en los últimos 300 años, a partir de la revolución científica moderna, los efectos de la concepción física y el método científico clásico, pese a los grandes adelantos logrados, produ-jeron una visión de un mundo antropocén-trico y mecánico que niega tal derecho a la vida. De entre varios descubrimientos contemporáneos, que se anteponen al paradigma de la modernidad, se expo-nen algunos principios e hipótesis funda-mentales, los cuales surgen como nuevos paradigmas que posicionan al lenguaje, la consciencia y los valores, como fuerza motora dicotómica entre el cambio o la conservación. Es así como el conocimien-to humano, en general, la arquitectura, la ingeniería, el urbanismo y el diseño, en particular, se empiezan a nutrir de la na-turaleza y redefinen sus bases epistemoló-gicas, desde una visión transdisciplinaria y holística. Se propone en este contexto la investigación biomimética, como uno de los principales medios para reproducir la creatividad de la vida, para la vida, apli-cada a las esferas de nuestras disciplinas, lo cual servirá, para reorientar la cocons-
Mario Azofeifa Camacho*[email protected]
Biomimicry and Sustainability: The Creativity of Life
BIOMÍMESIS Y SUSTENTABILIDAD:
LA CREATIVIDAD DE LA VIDA
*Director Escuela de Arquitectura, Universidad Latina de Costa Rica

158
Mario A. Azofeifa Camacho (2013). Biomímesis y sustentabilidad: la creatividad de la vida. Gaudeamus, 5 (1). pp. 157-173
Key Words
Holism, Resiliency, Creativity, Co-evolu-tion, Autopoiesis, Gaia, Modernity, Post-modernity, Biomimicry, Co-construction.
trucción de un hábitat, hacia caminos de sostenibilidad.
Palabras clave
Holismo, Resiliencia, Creatividad, Coevo-lución, Autopoiesis, Gaia, Modernidad, Posmodernidad, Biomímesis, Coconstruc-ción.

159
Mario A. Azofeifa Camacho (2013). Biomímesis y sustentabilidad: la creatividad de la vida. Gaudeamus, 5 (1). pp. 157-173
Nos encontramos en una encrucijada global: el debate sobre la sostenibilidad en con-traposición al desarrollo, son fuerzas que encarnan una violenta contradicción tornándo-se en una preocupación mundial. La discusión fundamental sobre el tema son las diversas formas de solución a los riesgos, ya constatados científicamente, sobre la continuidad de la vida, debidos a la explotación intensiva y depredación antropogénica de la naturale-za. Este tema no podrá ser respondido, en el corto ni mediano plazo, por la complejidad de intereses y valores involucrados, producto de un complejísimo proceso multifactorial que involucra la geopolítica económica mundial. En el presente artículo, no es mi interés llamar la atención una vez más, sobre la situación que nos agobia, pues de ello cono-cemos todos los días en los medios de comunicación. El calentamiento global es real y el cambio climático asociado a las acciones del hombre son de conocimiento público, y fácilmente estudiados en los medios de comunicación. Interesa en este artículo compartir con la comunidad profesional, elementos de reflexión fundamentados científicamente en teorías e hipótesis contemporáneas, así como definiciones de mayor consenso científico, que nos ofrecen argumentos para su análisis y aplicación en las disciplinas de la construc-ción del hábitat de nuestros países.
La mayoría de la población, incluyendo a los profesionales de muy diversas disciplinas, tiene una concepción muy vaga sobre la sostenibilidad y adopta superficialmente solo ciertos signos arquetípicos de lo que realmente constituye el concepto. En general, cree que solo se trata de conservar áreas naturales y parques dentro de las ciudades, con-servar los bosques, y áreas silvestres, defendiendo los animales en peligro de extinción. A pesar de tener ciertas nociones de la ecología, la población sigue siendo activamente citadina, consumiendo el estilo de vida urbano, pensando la ciudad y el campo como entidades opuestas y separadas. Considera que como arquitectos, nuestro rol en la soste-nibilidad es diseñar y construir edificios y ciudades usando materiales naturales, creando parques y más zonas de vegetación, con el objetivo principal de disminuir la factura ener-gética, creando medios de ventilación e iluminación con ahorros considerables. Aún así, el comercio inmobiliario y por ende la mayoría de profesionales en ingeniería y arquitec-tura, ni siquiera aplican este erróneo concepto y manifiestan una clara preferencia por la arquitectura comercial, de baja calidad, pero conducente a mantener el estado de crisis actual. Se utilizan los conceptos ecológicos y de sostenibilidad solo como oferta publicita-ria, desconociendo el fondo conceptual que encierran los últimos avances científicos de la teoría de la complejidad, la biología evolutiva, la matemática no lineal de fractales, y otros avances, que nos muestran formas de cómo interactúa el ser humano con el medio desde una visión holística, que renueva las bases de la arquitectura.
Por tales motivos, interesa también en este artículo, hacer ver con mayor profundidad los fundamentos conceptuales de la sostenibilidad asociados al pensamiento científico contemporáneo, y puntualizar algunos ejemplos de la investigación actual que integra disciplinas como la biología, la arquitectura, y otras, en un contexto de integración trans-disciplinaria. Es así como la investigación biomimética, la resiliencia, y la sostenibilidad aplicables al diseño en ingeniería y arquitectura, amplían la cerrada concepción del quehacer profesional actual y permite percibir tendencias futuras hacia soluciones más coherentes con la naturaleza.
El artículo expone dos hipótesis básicas, fundamentadas en varios conceptos produc-to de investigaciones realizadas para mi tesis doctoral en educación, las cuales resumo en seis principios:
1. La coevolución como principio de la vida en Gaia1
2. El principio autopoiésico como sistema de organización de lo vivo2

160
Mario A. Azofeifa Camacho (2013). Biomímesis y sustentabilidad: la creatividad de la vida. Gaudeamus, 5 (1). pp. 157-173
de su creación. Somos los seres humanos, los que apenas si tenemos capacidad de observar la enorme riqueza que nos rodea en cada amanecer de vida. Sabios, filó-sofos, poetas; druidas y chamanes de la antigüedad ya poseían una percepción intuitiva que preconizaba la sabiduría que poseía la madre tierra, el sol, la luna y los astros, como fuerzas supra-naturales que actúan a favor o en contra de los huma-nos. Hoy, desde las ciencias, la tierra y los astros esperan pacientemente compartir con nosotros los secretos de la creatividad de la vida, y develar la historia de nuestra extensa génesis y evolución adaptativa, manifiestas en cada elemento existente en la propia naturaleza, desarrolladas li-bremente, en la complejidad y belleza que cambia en cada giro de la tierra, en cada giro al sol, donde nacen y sucum-ben, organismos y seres en permanente danza creativa de transformación y be-lleza.
Esta extraordinaria sinfonía de vida, es una permanente melodía de cambios en que se suceden infinitos y permanentes procesos de intercambio de energía, ma-teria e información entre todo lo existente. Las evidencias de vida más antiguas en fósiles, datan de 3.800 millones de años (Instituto de Geología,UNAM, 2013). Sin embargo, la información de la existencia de homínidos bípedos apenas data de 3.6 millones (Headrich, 2009), existe, por lo tanto, una extensísima porción de tiempo en la que hubo una danza de complejos procesos adaptativos y creativos de evo-lución, de inmensísima riqueza física, quí-mica y biológica, que aún son descono-cidos. Solo sabemos que en ese extenso lapso de tiempo la naturaleza crea y se recrea constantemente de forma soste-nible, utilizando solo la energía del sol, la lluvia, el aire y la tierra, recordándonos la fina percepción de los filósofos presocrá-ticos.
Primer principio: El concepto de coevolución de la vida en Gaia
Desde la teoría sistémica y los princi-pios del holismo, como lenguajes integra-dores de las ciencias, se infiere que los
3. La determinación de la arquitectura y la ciudad como producto de la auto-poiesis social
4. El principio relacional de la vida en el espacio, fundamentado en el lengua-je y la comunicación como ejes de la conservación y cambio del sistema so-ciocultural
5. Emerge un nuevo paradigma: de un mundo mecánico propuesto por la ciencia clásica, a la complejidad, el caos y la incertidumbre de la física cuántica
6. La investigación científica, transdisci-plinaria, en biomimética hacen con-verger el diseño, la arquitectura y la ingeniería, bajo criterios de sustenta-bilidad
Estos principios se contraponen abier-tamente al paradigma científico de la modernidad, pues tienen fundamento en las nuevas ciencias de la complejidad, la teoría sistémica y ciertos principios de la biología molecular contemporánea, que permiten establecer las hipótesis de re-flexión de este artículo: la sustentabilidad es un atributo inherente a la propia evolu-ción de la naturaleza en la simultaneidad holística de la creatividad adaptativa de la vida misma, en el todo y las partes. No es una novedad de la inventiva humana sino un derecho gratuito a la vida, que la na-turaleza nos otorga y solo se concreta en posibilidad real del vivir, en una dinámica de interdependencia adaptativa, socio-natural, de carácter planetaria y universal en donde la arquitectura convive en la naturaleza. Se desprende de estas hipóte-sis, como se verá al final, que el lenguaje y los metatemas humanos, como la sos-tenibilidad y la biomímesis, como núcleo de investigación logrará unificar en un contexto transdisciplinario las disciplinas actualmente en discordia epistemológica
Una ventana al pasado mirando el presente
La naturaleza expone abiertamente la sabiduría de millones y millones de años de adaptación evolutiva en la belleza natural

161
Mario A. Azofeifa Camacho (2013). Biomímesis y sustentabilidad: la creatividad de la vida. Gaudeamus, 5 (1). pp. 157-173
nos, la naturaleza, el planeta, extensivo al universo, somos producto de un proceso co-evolutivo muy lento y complejo que ha perdurado durante toda la existencia (Noorgard, 1984, pp. 160-174). Es a partir de este principio de co-evolución desde donde surge la noción de que el fin prima-rio de la sostenibilidad, cual es la vida mis-ma, indivisible, trata fundamentalmente del mantenimiento de las imbricadas rela-ciones de interdependencia adaptativa, en una dinámica de co-existencia entre todas las formas de vida, incluido el ser hu-mano y el universo inerte, adonde perte-nece la mayoría de lo que construye el ser humano, la arquitectura incluida. Se con-cibe la vida, como un todo sistémico, ho-lístico e interdependiente, cuya finalidad es vivir y seguir viviendo. Este constituye el hilo espiritual ético, esencial de la sosteni-bilidad: la naturaleza es una sola, indivisi-ble sin distinción conceptual entre natura-leza humana y naturaleza no humana. Los procesos de intercambio de información, materia y energía son integrales y consti-tuyen un sistema de vida en sí mismo. La biodiversidad se perpetúa solo en su diná-mica coevolutiva y co-sostenible junto a la tierra, pues nada es estático, todo cambia permanentemente.
Para mejor comprensión de este prin-cipio, recurro a la hipótesis Gaia, que concibe, a diferencia de teorías antropo-céntricas mayormente difundidas, que el ser humano no se adaptó a la naturaleza en su interaccionar evolutivo, concebi-dos como dos unidades independientes, sino que ambos pertenecen a la misma naturaleza, sin primacías, y se concibe a la tierra como un organismo viviente en constante proceso de auto-organización y regulación, de forma que todo lo inorgá-nico e inerte (adonde pertenece la arqui-tectura) y lo biológico y lo vivo, la bioma-sa, (adonde pertenecemos los humanos), somos copartícipes también de los proce-sos necesarios para mantenernos en vida, en movimiento y cambio (Lovelock, 1993). En la década de los sesentas el arquitecto y urbanista Constatin Doxiadis formuló la teoría ekísitica, la cual tempranamente ya proponía que el comportamiento de las ciudades era análogo al comportamiento
seres humanos tanto individuales como sociales, somos sistemas adaptativos en estrecha interacción con el medio como un todo. Así mismo, todos los organismos vivos interactúan de conformidad con la naturaleza, de modo que el todo y sus partes conviven dinámicamente. Parto del principio de que los humanos y la na-turaleza hemos coevolucionado histórica-mente al son de una misma danza bioló-gica, en una eterna coreografía sin fin, en donde la arquitectura entendida como el arte de construir y crear espacios para la convivencia, se constituyó como un efec-to de la vida misma en correspondencia. La construcción del espacio matriz, del nido, el panal, la madriguera, el capullo, etc., es atributo natural de prácticamen-te todas las especies vivas, con el fin de reproducir y mantener la vida. Esta coe-volución se basa en la existencia de una relación de interdependencia metabólica y biológica, que se constituye en redes y circuitos permanentes de intercambio de energía, materia e información entre los organismos y el medio, entre las partes y el todo. Este es el punto central sobre el que gira nuestro interés de entendimien-to y comprensión de los conceptos de sostenibilidad y biomímesis, pues permite percibir que de este principio de la coevo-lución se desprende como un corolario in-herente, la hipótesis de existencia de una co-sostenibilidad de la vida, concepto éti-co que se sustenta en la biología misma y se puede explicar de la siguiente manera: el ser humano, en cuanto ser antropológi-camente necesitado, posee hoy el papel más relevante como sujeto consumidor/productor dentro del contexto natural, por poseer la conciencia de que en la actuali-dad persigue un ciclo infinito de consumo, en un mundo físico finito. Precisamente por este principio, los seres humanos como entidades biológicas naturales, que esta-mos en relación intrínseca y estructural de intercambio con la naturaleza, partícipes del ciclo metabólico, poseemos el atri-buto obligatorio de ser biológicamente responsables de la conservación, adapta-ción o cambio de las condiciones objeti-vas de tal relación y, por tanto, responsa-bles de la construcción del hábitat como parte de la vida misma. Los seres huma-

162
Mario A. Azofeifa Camacho (2013). Biomímesis y sustentabilidad: la creatividad de la vida. Gaudeamus, 5 (1). pp. 157-173
tamiento de las organizaciones sociales, como sistemas vivos adaptativos de ca-rácter biológico en su interacción con la tierra, lo cual explica además su relación inequívoca con las ciencias sociales y ur-banas. El concepto autopoiésico surgió a partir de la segunda mitad del siglo XX, en correspondencia con la concepción científica, de que la vida no viene dada por fuerza externa, animista o vitalista, lo cual no será discutido aquí, sino que se debe a procesos exclusivamente físicos y químicos, de la materialidad. Los científi-cos tuvieron que buscar una explicación de aquellos procesos que identificaran el principio organizativo de la vida des-de estos postulados, una explicación que pudiera ser aplicada invariantemente a todo sistema viviente, desde la autonomía de los procesos celulares básicos. La vida existe, según este concepto, en la medida en que existe una unidad auto-organiza-da, (desde la célula a los organismos plu-ricelulares), como sistema autónomo de procesos de producción de componen-tes, concatenados de tal manera que a través de continuas interacciones y trans-formaciones moleculares, auto-producen sus propios componentes constitutivos creando los límites de su espacio e iden-tidad física, como un clausura operativa (Maturana y Varela, 2003 a). En el momen-to en que se configuraron los límites iden-tificativos de la célula y en la medida en que se mantiene constante este proceso autopoiésico (con base en la homeostasis sistémica), existe vida.
Uno de los atributos de este principio de auto-producción autónomo, es que para que esto ocurra debe existir un inter-cambio permanente con el medio. Esta circunstancia conceptual plantea una paradoja desde el punto de vista de la biología tradicional, pues concibe la au-tonomía y la dependencia como una sola unidad operacional. Sin embargo, en esta circunstancia radica la importancia del concepto autopoiésico pues comprueba desde las ciencias biológicas y la sociolo-gía, que el principio de la interdependen-cia, sostenido anteriormente, establece que aunque los organismos vivos se auto-reproducen en su dinámica autónoma
de los organismos vivos, y seguía patrones de crecimiento en función biológica a las necesidades territoriales de soporte (Do-xiadis, 1970).
La hipótesis Gaia ha sido formulada con base en las investigaciones científicas realizadas por la NASA, para el estableci-miento de los criterios de selección y va-loración de las variables incluidas en los instrumentos de detección de vida en el planeta Marte. El estudio a fondo de nues-tros propios indicadores, en las pruebas realizadas en la tierra, detectó que esta actúa como un sistema autorregulador, que produce condiciones homeostáticas necesarias para la biodiversidad. Esta hi-pótesis, propone que la tierra en su inte-racción con la biosfera, autorregula las condiciones de aptitud necesarias para la existencia de vida en interacción con-tinua, de donde se desprende que somos parte de un todo dinámico, auto-organi-zador y auto-regulador. La consecuencia más importante de esta hipótesis es la analogía de que la tierra está viva como un todo sistémico autopoiésico, lo cual nos introduce al segundo principio.
Segundo principio: La autopoiesis como principio organizativo de lo vivo
Este concepto es ampliamente acep-tado en la actualidad por las ciencias fí-sicas, químicas y biológicas, y es también extrapolado y difundido profusamente en otros ámbitos disciplinares, como la socio-logía y por ende a la arquitectura. Ha lle-gado para ampliar nuestra comprensión de los fenómenos de la vida como pro-ceso biológico y por ende de los fenóme-nos y procesos involucrados en el hábitat construido y su relación con el medio. In-vestigaciones en biología molecular, de-sarrolladas en la segunda mitad del siglo pasado, establecieron el concepto de au-topoiesis, como el principio que explica la organización de lo vivo a partir de los pro-cesos moleculares de la célula. Este con-cepto es importante para nuestra com-prensión de la sustentabilidad, pues es a partir de las consecuencias conceptuales de la autopoiesis que se explican también los procesos involucrados en el compor-

163
Mario A. Azofeifa Camacho (2013). Biomímesis y sustentabilidad: la creatividad de la vida. Gaudeamus, 5 (1). pp. 157-173
a) Organismos autónomos subordina-dos a la conservación de su propia orga-nización, b) Por su emergencia individual conservan activamente su identidad, c) Poseen clausura operativa mediante la creación de sus propios límites operativos, d) Poseen procesos de auto-estructura-ción y reproducción autopoiésica (Matu-rana y Varela, 2003 b).
Tercer principio: La ciudad y la arquitec-tura son producto de la autopoiesis social
El sociólogo e investigador Niklas Luh-man (1991), quien ha hecho extensivo el concepto de autopoiesis a los sistemas sociales humanos, ha establecido que los sistemas socio-culturales, constituidos por seres humanos, mantienen las mis-mas cinco características autopoiésicas, descritas anteriormente: las condiciones metabólicas auto-organizadoras y auto-reguladoras (autonomía); propiedades sistémicas de auto-organización individual (emergencia); la capacidad de creación de sus propios límites físicos a partir de la apropiación socio-espacial y la dinámica comunitaria (clausura operativa); y la pro-piedad intrínseca de auto-reproducción y su fundamento funcional a partir del inter-cambio de información (autopoiesis). Este pensamiento le permitió extrapolar el con-cepto biológico y aplicarlo para el aná-lisis e investigación de los sistemas socio-culturales, considerando que, así como el origen de la vida tiene que ver con el pro-ceso de creación de límites en las células, mediante la clausura de ciertas sustancias auto-producidas, también el proceso de socialización humana ha emergido de una red cerrada de comunicación social, de intercambios energéticos y de infor-mación; de allí que se torna autopoiésica. Una de las manifestaciones de este fenó-meno bioantropológico, es el desarrollo coevolutivo de la vivienda, como unidad física conformada a partir de la conviven-cia, la procreación y reproducción social de las familias, los clanes y las tribus. La estructura organizacional como sociedad coevoluciona en simultaneidad con la estructura espacial: arquitectura. Los pro-cesos sociales en su dinámica biológica autopoiésica interactúan coherentemen-
del vivir, dependen recursivamente del abastecimiento del medio externo y de la convivencia social.
Los sistemas vivientes estamos autode-terminados estructuralmente por nuestra condición de clausura operativa (nuestro propio cuerpo biológico) aunque posea-mos relación simbiótica con el medio. Nos encontramos constantemente en modo de paridad estructural con los otros seres y el medio, donde la conducta de unos es una fuente constante de estímulos y res-puestas compensatorias para el otro. Estos eventos dialógicos de comunicación tran-saccional establecen una dinámica de cambios estructurales, adaptativos entre las partes que interaccionan produciendo estímulos y respuestas de manera cons-tante, aunque cada organismo sea autó-nomo. Como ya se ha adelantado, en el mundo natural este diálogo estructural se basa en el intercambio de los tres elemen-tos: información, materia y energía, pro-duciendo cambios compensatorios en las relaciones entre toda la biodiversidad con el medio ambiente físico. Estos procesos son estudiados principalmente por la bio-logía, la biofísica y la bioquímica, sin em-bargo, desde un punto de vista transdis-ciplinario, la arquitectura y las ingenierías, se nutren ahora también de estas ciencias pues la dinámica de construcción del há-bitat humano es producto social de estos procesos biológicos. Los sistemas vivientes cambian de forma congruentemente en su interaccionar, se comunican de muy di-versas maneras, intercambiando informa-ción relevante acerca de su situación par-ticular y de sus relaciones entre sí y con el medio. El principio autopoiésico establece claramente que si los seres vivos rompe-mos la permanencia del ciclo metabólico de intercambio de energía, información y materia, se termina la capacidad auto-organizativa de la vida. El organismo o los organismos perecerán. Nótese que si extrapolamos estos conceptos a la socie-dad y no ya a los organismos, la resultante es también la muerte de las sociedades humanas. Según los teóricos de la biolo-gía, el principio autopoiésico contiene en esencia cinco características que deben cumplirse para su existencia:

164
Mario A. Azofeifa Camacho (2013). Biomímesis y sustentabilidad: la creatividad de la vida. Gaudeamus, 5 (1). pp. 157-173
ciudades derivados de nuestra naturaleza biológica. Si el lector no está habituado a estas relaciones puede aproximarse a las teorías de Alexander (2005) en su obra, La Naturaleza del Orden: Un ensayo sobre el arte de construir y la naturaleza del univer-so, en donde propone un concepto re-volucionario sobre la construcción de las ciudades, en relación a la arquitectura y los patrones naturales de organización del espacio, con el fin de sustentar la vida. Si la estructura de los procesos de vida en la naturaleza es cognoscible y aplicable a la arquitectura del espacio humanizado, la sustentabilidad de la vida cobra posibi-lidades reales de existir en la concepción del todo y las partes. El lector también puede estudiar los escritos de Nikos Salín-garos (2005) reconocido científico, mate-mático, quien ha divulgado en los últimos años novedosos conceptos sobre sistemas autoorganizativos adaptativos, de gran similitud y coherencia conceptual con los conceptos de la complejidad, la fractali-dad y las nuevas aplicaciones de la teoría autopoiésica.
Cuarto principio: El lenguaje y la comuni-cación son el medio fundamental para la conservación o el cambio social, como eje relacional de patrones de vida en el
espacio
El lenguaje interpersonal, el conversar en el convivir cotidiano en un espacio, nos remite a las relaciones ancestrales bioló-gicas de proximidad, contacto y calor humano en un espacio específico (con-cepto que está cambiando con el surgi-miento del espacio virtual y los medios di-gitales). El lenguaje surgió evidentemente como un fenómeno biológico propio de la evolución humana asociado al desarro-llo cerebral, la vida social, en interacción con el medio como principio de subsisten-cia y supervivencia. El lenguaje, visto así, consiste fundamentalmente en la comu-nicación de emociones y pensamientos experienciales, con fines adaptativos. Es un operar recurrente entre los miembros de una comunidad u organización cuyo objetivo es coordinar conductas en con-senso, con fines generales y específicos. Este operar se formaliza entre los seres hu-
te como un sistema compuesto de sub-sistemas cerrados y autorreferentes que se construyen físicamente mediante la repro-ducción recursiva de sus elementos como entidades autónomas, al igual que el pro-ceso celular en relación de interdepen-dencia con el medio. El sistema físico-es-pacial, al cual pertenecen la arquitectura y el urbanismo y demás áreas correspon-dientes, como manifestación física de los procesos de la autopoiesis social, constitu-ye el objeto de estudio de nuestra teoría disciplinar, en donde cobran importancia determinante los conceptos socio-biológi-cos y ambientales actuales. Para muchas escuelas de diseño y arquitectura, la esen-cia de la arquitectura es la estética, vista desde el arte. La conformación física del hábitat humano, la ciudad, la villa, el pue-blo y el barrio, no puede abstraerse de la relación biológica de su génesis natural en su dinámica coevolutiva junto a los demás sistemas socio-culturales, político-adminis-trativos, económico-productivos y sobre todo, físico-ambientales, como contexto y marco ambiental de referencia. Finalmen-te, la arquitectura y la ingeniería, y todas las disciplinas del conocimiento, son con-secuencia coevolutiva, de la misma crea-tividad de la vida en todos los extremos.
Esa coreografía interminable de cam-bio coevolutivo, de la que venimos ha-blando, presentada como co-sostenible, nos permite a nosotros también, para los propósitos de esta exposición, aproxi-marnos de una forma más coherente al problema de la sostenibilidad de la vida, sobre todo, porque los problemas aso-ciados al desequilibrio de recursos, están completamente relacionados, no con la sobre-población humana concentrada en ciudades, ni a las ciudades como con-centración física de procesos de intercam-bio sino con un sustrato implícito en la vida misma cuya interconexión está regida por nexos en los procesos de producción y consumo mediados por la conciencia humana, como forma de ver el mundo y el universo, mediado por nuestro lenguaje y entendimiento. De este principio se deri-van las teorías de la arquitectura y del ur-banismo, referentes a la existencia de pa-trones de organización física de edificios y

165
Mario A. Azofeifa Camacho (2013). Biomímesis y sustentabilidad: la creatividad de la vida. Gaudeamus, 5 (1). pp. 157-173
munidad: pura arquitectura. La Plaza de San Marcos se constituye en su centro ma-triz de la ciudad, donde ocurren las acti-vidades comunitarias, desde la caza del cerdo, las corridas del siglo XII, las fatigas de Hércules, espectáculo del siglo XVII, o las procesiones católicas del Corpus Do-mini en la feria de la Sensa. Desde hace siglos se celebra cada año un vistoso carnaval y la plaza concentra el espíritu veneciano en una especie de comunión con el espacio.
Desde la perspectiva teórica sistémi-ca, la estructura y dinámica de la comu-nicación y del lenguaje son los elementos principales que tejen los sistemas socio-culturales en patrones de organización socio-espaciales complejos (urbanismo), donde el intercambio de información, materia y energía, entre los componentes de la sociedad en el espacio, son los de-terminantes esenciales del sistema como un todo (relaciones e interacciones sisté-micas). Es con base en la transmisión de información, fundamentalmente emocio-nal, contenida en conversaciones, imá-genes, objetos, escritura y en la arquitec-tura y el arte; que se transmiten valores, mensajes simbólicos y códigos sociales de comportamiento, establecidos consen-sualmente. Es de esta manera que la so-ciedad adquiere funciones esenciales en la capacidad de reproducción y continui-dad del sistema imperante en el espacio.
Es en el lenguaje y la comunicación que las sociedades se perpetúan en la conservación (diversidad morfostática, patrimonio), o se desarrollan en cambio, (diversidad morfogenética de creatividad e innovación). Como veremos más ade-lante, el tejido conversacional de grupos, familias, sociedades, etc., genera comu-nidades de lenguaje cuyo universo de significados les otorga sentido e identidad en el espacio y la arquitectura. Una co-munidad de lenguaje, principalmente por conectividad significativa y emocional, productiva o laboral, se reúne en proximi-dad espacial dando carácter vivencial a la arquitectura: la vivienda como hogar, espacio de fuego y cobijo, protección y familia; la iglesia y el templo como espa-
manos como un fenómeno conversacio-nal reiterativo y recurrente, que Humberto Maturana concibe como un proceso de Coordinación de Coordinaciones Con-ductuales Consensuales (CCCC), (Matu-rana y Varela, 2003 a). El lenguaje, visto de esta manera, es una relación dinámica y funcional que se da entre la experiencia inmediata del ser humano individual y la coordinación de acciones consensuales con los otros. Surge como una necesidad de relación en la convivencia física, cons-tituido por la necesaria interrelación entre las emociones y las experiencias humanas en el espacio, tanto construido como na-tural. Esto significa que nuestro modo de vivir y pensar tiene lugar en nuestra mane-ra de relacionarnos, unos con otros y con el mundo, el cual configuramos en nuestro diario vivir mediante el conversar y comu-nicarnos en espacios de convivencia. La arquitectura surge desde sus inicios interre-lacionando el mundo físico, perceptible, medible y palpable; con el mundo de las ideas, mitos y deidades ofreciendo lugar para este rito ancestral de conversar. A este proceso de conversación, los autores ya mencionados, Maturana y Varela, han dado en llamar el lenguajeo (Maturana, 1999). Mediante este proceso, la comuni-dad crea y recrea la realidad vivencial y propone pautas de comportamiento. Este proceso se da en íntima relación con el espacio físico, propiamente a la arquitec-tura del espacio físico, adquiriendo y otor-gándole un carácter relacional biológico en el proceso de apropiación experien-cial, vivencial, existencial y psicológico. El ser humano se acopla biológicamente al espacio físico, a la arquitectura, desde el punto de vista de su existencia individual ontogénica y filogenética, a través del tiempo, de generación en generación donde se va estableciendo una relación de correspondencia biunívoca entre los seres vivos y el espacio o territorio. Un ejemplo muy interesante de este fenóme-no podría explicarse con el desarrollo de la Plaza de San Marcos en Venecia, como espacio público. Desde el año 560 a la ac-tualidad, lleva 1500 años de co-evolución manifestando la identidad veneciana en un proceso de construcción de vida de la población y su espacio vivencial, en co-

166
Mario A. Azofeifa Camacho (2013). Biomímesis y sustentabilidad: la creatividad de la vida. Gaudeamus, 5 (1). pp. 157-173
bio. La población, al adoptarlos conscien-temente y asumir mecanismos de acción conductual, detona procesos morfo-genéticos de transformación y cambio creativo. En cierto sentido se detona una conciencia colectiva, interconectada por significados consensuales, que orienta la acción común.
En estos momentos de crisis, los sec-tores más conscientes de los problemas ecológicos del planeta están en conflicto frontal con las fuerzas económicas y po-líticas imperantes. En este escenario sub-sisten dos tendencias muy claras: quienes asumen que la naturaleza es un recurso dado per se, para satisfacer los propósitos de vida humanos (morfostasis) y quienes consideran que la naturaleza y el ser hu-mano son partes de un mismo sistema de vida que co-evoluciona en interdepen-dencia (morfogénesis). El desenlace de estas fuerzas opuestas, para muchos cien-tíficos y pensadores contemporáneos, se producirá, al término del proceso de cam-bio paradigmático entre la modernidad, como sociedad construida bajo los pre-ceptos de la física de Newton y los princi-pios teórico-matemáticos de Descartes, al nuevo paradigma emergente de la cien-cia de la complejidad, aún inconcluso e incierto.
Quinto principio: Emerge un nuevo paradigma: de un mundo mecánico propuesto por la ciencia clásica, a la
complejidad, el caos y la incertidumbre de la física cuántica
Cada cierto tiempo, los descubrimien-tos de la ciencia ponen en tela de juicio la cosmovisión de la realidad imperante, de manera que poco a poco es asimila-da por la sociedad proponiendo un nue-vo sistema de ver el mundo (Bornhorst, 1999). Según el concepto original de Tho-mas Kuhn, un paradigma es una teoría o modelo, ejemplar, adoptado por una co-munidad científica como guía de investi-gación (Kuhn, 1971). Aunque pasa por es-tadios de rechazo, un nuevo paradigma, si resulta esencialmente innovador, involu-crando a las demás ciencias y es asimilado por la mayoría de la comunidad científica
cios trascendentes y espirituales; el cam-po circundante, la plaza, el parque y la calle como espacios públicos, cohesio-nan y dan carácter comunitario a la co-lectividad. Es en el espacio arquitectóni-co, donde se generan la identidad y los valores en comunión de lenguaje como espacio relacional. En el conversar y ac-tuar de la sociedad, en la consensualidad de expectativas y proyectos comunes de vida, se da origen a sistemas de cohesión y ruptura, generando grupos y sub-grupos, clases sociales, organizaciones, grupos de poder, etc., que constituyen finalmente la variedad del sistema socio-cultural. A partir de estos procesos conversaciona-les, la arquitectura se crea, y se recrea en formas, lugares, sitios, y estructuras espa-ciales que dan coherencia simbólica a la cosmovisión social, integradas todas en la experiencia biológica de vida en la natu-raleza.
Todo sistema socio-económico, en este devenir socio-espacial, contiene además un sistema de valores múltiples, dada la multiplicidad de matices interpretativos y posiciones en las estructuras de produc-ción e intercambio. Todos operan en la acción e interacción de sus componentes y es en este operar donde el lenguaje, y su significación consensual, se torna impres-cindible, pues aquí ocurren los procesos morfostáticos de conservación de sus es-tados de organización, y los procesos de cambio y transformación morfogenética, la innovación sistémica (Buckley, 1970). Desde esta perspectiva el lenguaje ad-quiere connotaciones abiertas o cerradas, dependiendo del sentido de significación y sus consecuencias sociales conductua-les. Muchísimas sociedades a través de la historia han utilizado los dogmas o credos religiosos, los principios políticos e ideológi-cos, así como científicos o tecnológicos, con carácter cerrado, constituyéndose en fuerzas morfostáticas que detienen el cambio y la transformación de las socie-dades. Sin embargo, existen momentos históricos, donde el cambio y la transfor-mación estructural profunda, ocurrida en revoluciones históricas, se ha debido a la asunción generalizada de lenguajes de significado abierto, conducentes al cam-

167
Mario A. Azofeifa Camacho (2013). Biomímesis y sustentabilidad: la creatividad de la vida. Gaudeamus, 5 (1). pp. 157-173
sesión de virtudes humanas, las cuales va-lían más que la riqueza y las posesiones. Sin embargo, durante la Ilustración, son reco-nocidas las afirmaciones de Malthus y de economistas de la época, que la riqueza podía justificar el poder, y no solo las virtu-des y que más bien una virtud natural del ser humano, era el afán de acrecentarlo. Este principio prevalece al día de hoy y to-davía se promueve ampliamente. He aquí una de las cimientes de la voraz concep-ción actual de la depredación irracional de la naturaleza.
En nuestros días, los descubrimientos de la ciencia, ocurridos hace aproxima-damente 100 años, como fueron la física cuántica, la teoría de la relatividad y otros, han sido ya asimilados por las comunida-des científicas ampliando el abanico de descubrimientos y transformaciones, pro-ducto de lo que se ha dado en llamar una nueva revolución científica y tecnológica. Se han ido socavando así las bases epis-temológicas de la modernidad, pues se descubre que el mundo cartesiano con-tiene en sus elementos constitutivos otro universo que las leyes de la física clásica no puede controlar, desatando una suer-te de incertidumbre, que se ha difundido en todas las disciplinas del conocimiento, requiriendo nuevos planeamientos episte-mológicos. La comprobación de un mun-do impredecible e incierto, que rebasa los límites de la materialidad conocida, legiti-ma la existencia simultánea de otra reali-dad, que desde los tiempos de Descartes, fue destinada a un segundo plano pues se ubicó dentro de lo espiritual, emocio-nal y subjetivo, por carecer de materiali-dad. Esto ha provocado que la noción de certidumbre absoluta que se otorgaba a las ciencias se haya disipado, dando pie al surgimiento de nuevos horizontes en la Investigación y Desarrollo (ID) en Ciencia y Tecnología (CyT) incorporando al estudio científico ese universo subjetivo, dando sorprendentes resultados sobre todo en la neurociencia y la biología.
Los nuevos paradigmas científicos emergentes se basan en la concepción sistémica de la convergencia de los fenó-menos. Se traslapan, en nuestra época,
cambiando la visión del mundo, entonces se habla de una revolución científica.
Todos conocemos los aciertos de Descartes y Newton pues fueron los pre-cursores de la revolución científica de la era industrial de los siglos XVI a XVIII. El primero desarrolló los principios del mé-todo científico actual basado en el razo-namiento analítico, más conocido como el reduccionismo, utilizando los principios matemáticos y las aplicaciones de la geometría analítica, los ejes cartesianos, fundamentales para descifrar los secretos de la naturaleza y las bases científicas de la arquitectura moderna. La concepción unificadora del universo mecánico, a par-tir de la ley de la gravedad, fue el mayor aporte de Newton, junto al descubrimien-to del cálculo diferencial, que alimentó, quizás, la mayoría de descubrimientos que se suscitaron con posterioridad a la invención. Capra cita a Descartes quien escribió:
… toda ciencia es sabiduría cierta y evidente. Rechazamos todos los co-nocimientos que solo son probables y establecemos que no debe darse asentimiento sino a los que son per-fectamente conocidos y de los que no cabe dudar (en Capra, 1998, p. 60).
Newton marcó la pauta de todo pro-ceso investigativo de la ciencia, basado en que la realidad material es regido por leyes mecánicas, predecibles y cuantifi-cables. Descartes planteó que todos los componentes de la naturaleza, las plan-tas y los animales son máquinas indepen-dientes que existen como objetos sepa-rados; son existencias sin relación entre sí y que solo el ser humano, como poseedor de alma racional, según designio divino, tiene autorización de controlar y dominar la naturaleza para sus propósitos, gracias a la razón. Este principio contradijo evi-dentemente la concepción moral de la Edad Media y anteriores, que concebían la unidad ser humano-naturaleza y que por tanto era antiético destruirla. Existía un valor moral, como elemento fundamental que justificaba el poder, basado en la po-

168
Mario A. Azofeifa Camacho (2013). Biomímesis y sustentabilidad: la creatividad de la vida. Gaudeamus, 5 (1). pp. 157-173
Tradicionalmente, los problemas hu-manos se han venido resolviendo sobre la base del conocimiento CyT, que apor-tan cada una de las ciencias particulares en forma separada, según los principios de la ciencia clásica reduccionista. Este proceso se ha dirigido principalmente a la producción mercantil, con base en in-tereses empresariales de acumulación de capital, con una visión antropocéntrica basada solamente en la satisfacción de objetivos de producción y consumo. Los principios fundamentales de la biomíme-sis, en contraposición, está basada en los nuevos principios de la ciencia contem-poránea y de los avances biológicos que hemos expuesto, y trata de la emulación de los procesos que se orientan a la vida, interconectada e interdependiente, cuyo objetivo permanente es la conservación y el mantenimiento de la vida organizada en redes de relación, tal y como sucede en la naturaleza.
Los porcentajes de eficiencia en la re-solución de los desafíos de adaptación evolutiva que han logrado los organismos vivos, a través de los miles de millones de años, constituyen soluciones que jamás serán sobrepasadas por la CyT huma-nas. Todo lo contrario, hoy las ciencias se vuelcan con nuevos ojos hacia la investi-gación de la naturaleza de manera inter y transdisciplinaria, descubriendo mara-villas asombrosas de la arquitectura y de la ingeniería naturales, sin necesidad de racionalidad humana; todo por medio de procesos físicos y químicos autorregulados por la naturaleza misma.
El conocimiento científico y tecnoló-gico se orienta hoy hacia el estudio de aspectos que nunca fueron de interés de la ciencia clásica, pues tienen estrecha relación con los procesos creativos pro-pios del mundo incomprensible de los fe-nómenos de la complejidad. Teorías cuya base epistemológica era contraria a la tradición científica clásica y el positivismo, por ininteligibles son estudiadas hoy en día profundamente, a pesar de la imposibili-dad de ser predecibles y cuantificables, según la ciencia clásica.
múltiples descubrimientos y tendencias que nos aleja un tanto de la concepción original de Kuhn, pues no se trata del re-emplazo de un paradigma por otro, sino que se trata del traslape de múltiples pa-radigmas, aún sin resolución, que conver-gen en una dinámica de multiplicidad de efectos y consecuencias. Co-existen con muestras de convergencia científica, la física cuántica, la teoría de la incertidum-bre de Heissenberg, la teoría de la relati-vidad de Einstein, la teoría de la comple-jidad, las leyes del caos, las teorías de las estructuras disipativas de Ilya Prigogine, la geometría fractal de Benoit Mandelbrot, el paradigma holográfico de la física, etc., conceptos que están influenciando la arquitectura y la ingeniería profunda, al punto en que se redefinen los principios epistemológicas de ambas en el contexto de casi todo el saber humano.
Sexto principio: La investigación científica, transdisciplinaria, en biomimética hacen converger el diseño, la arquitectura y la
ingeniería, bajo criterios de sostenibilidad
La biomímesis, como ya se ha adelan-tado, es el estudio y la aplicación de los principios y soluciones de diseño existen-tes en la naturaleza, con el fin de resolver los problemas de diseño a que se enfrenta el ser humano, de acuerdo con los princi-pios de sostenibilidad natural, es decir, sin poner en riesgo la biodiversidad como un todo. Es innovar a partir de las manifesta-ciones más simples de los procesos vitales, aplicando principios físicos, químicos y biológicos de las tecnologías y sabidurías naturales, para resolver los más variados problemas de diseño con que se topa el ser humano en su interaccionar.
Es condición inherente de la biomíme-sis dar soluciones a la manera de la natu-raleza: con energías existentes como el sol, el agua, el oxígeno, la tierra; con de-sechos y residuos asimilables por la misma naturaleza, en cadenas interconectadas con Gaia, a temperatura ambiente y ofre-ciendo co-existencia, co-evolutiva, co-sostenible de toda la naturaleza como un todo. Es la arquitectura de la vida.

169
Mario A. Azofeifa Camacho (2013). Biomímesis y sustentabilidad: la creatividad de la vida. Gaudeamus, 5 (1). pp. 157-173
tituir la fabricación de cementos, los cua-les son los más contaminantes del ciclo de la construcción edilicia, carreteras y otras.
A la hora de construir una célula solar, el científico piensa en los conocimientos adquiridos en la educación formal uni-versitaria, como cúmulo de reglas deter-minísticas del universo mecánico; sin em-bargo, en la investigación biomimética se trata de que observemos una hoja y estudiemos los mecanismos de cómo se producen los procesos integralmente. La ingeniería, la arquitectura y la biología se unen transdisciplinariamente, junto a otras disciplinas, para descifrar los proce-sos subyacentes en la hoja, partiendo del principio incomprensible de cómo la na-turaleza la ha producido, con capacidad para la fotosíntesis, hecha con insumo de materiales locales y con la energía solar. Además, como organismo vivo, la hoja tiene propiedades para radiar calor, pue-de distribuir nutrientes, puede cambiar de forma para resguardarse del viento y para producir procesos de captación de agua. Emulando los procesos vivos, creando ar-quitectura viva, por medio de la biomíme-sis podríamos, de seguro, recrear la soste-nibilidad como propiedad inherente a la naturaleza.
La ciencia como epistemología, a consecuencia de la soberbia del racio-nalismo reduccionista de la modernidad, que ha seccionado y parcelado el cono-cimiento y ha desintegrado el problema global, se encamina hoy hacia senderos holísticos y sistémicos en la comprensión de la naturaleza. Según palabras de Jani-ne Benyus (1998) una de las más reconoci-das investigadoras, integrante del Instituto de Biomimética (The Biomimicry Institute), debemos hacer comprender la biomimé-tica en la cultura popular mediante la pro-moción, la transferencia de ideas, diseños y estrategias de la biología, con el diseño de los sistemas sustentables humanos. La arquitectura y el urbanismo se nutren hoy en día de este proceso de integración en la llamada bio-arquitectura, o arquitectu-ra biológica, emulando los conceptos que hemos venido desarrollando en las pági-nas precedentes.
Las formas, el color, el movimiento, las texturas, el olor, adquieren interés científi-co orientado hacia la búsqueda de solu-ciones y mecanismos que la creatividad biológica de la naturaleza ha desarro-llado en millones de años de evolución, solucionando problemas de adaptación de la vida. Las flores y su capacidad de atracción, no solo embruja a los insectos en su búsqueda de alimentación, sino que involucra hasta al hombre y a la mujer en los ritos de cortejo y galanteo cultura-les, propios de la reproducción humana. Se funden en la biomímesis las artes y la ciencia traspasando la epistemología tra-dicional. La belleza natural empieza a ser estudiada no como estética contempla-tiva desde la humanidad, sino desde las relaciones evolutivas y adaptativas mani-fiestas en la bioquímica y la biofísica invo-lucradas en la naturaleza, en relación con sus complejas interacciones con el todo y los mecanismos que detonan los proce-sos, dentro de los ciclos naturales.
La percepción de los estímulos senso-riales, que para el ser humano, como el ejemplo de las flores, solo pertenecen al espíritu, según la tradición y por lo tanto a las artes, es ahora estudiada por la bio-mimética como fenómeno coevolutivo, en simultaneidad con los procesos biológi-cos; tanto los que operan en el cuerpo y la mente, como los que operan en las flores e insectos involucrados en las interaccio-nes naturales, todas marcadas por ciclos espacio-temporales.
La investigación biomimética descu-bre en los procesos naturales analogías con la arquitectura de manera asombro-sa. Si un molusco es capaz de construir una concha, a partir de carbonato de calcio, produciendo un material más duro y re-sistente que muchísimos de los materiales humanos, ¿cuáles serían las consecuen-cias de que nosotros pudiéramos realizar la misma tarea, sin uso de energía caló-rica y complejos procesos industriales? En consideración de la biomímesis, ya existen investigaciones en curso que están iden-tificando los procesos moleculares, desa-rrollados por los moluscos, para descubrir este tipo de proceso, el cual vendría a sus-

170
Mario A. Azofeifa Camacho (2013). Biomímesis y sustentabilidad: la creatividad de la vida. Gaudeamus, 5 (1). pp. 157-173
comprender, pues ante una nueva visión de humanidad, siempre se anteponen los viejos paradigmas que aún nos dominan, basados en la cultura, formas de pensar y actuar mediadas por el lenguaje, que buscan prolongar más la práctica econó-mica, social y política imperantes. La bio-mímesis, se presenta aquí como un volver la vista, la mente y el cuerpo a la propia naturaleza y sus valores esenciales. Desde esta perspectiva, la biomímesis estudia fundamentalmente los procesos que la naturaleza ha desarrollado durante toda la evolución, con el fin de identificar no solo las soluciones a nivel adaptativo en procesos a larga escala, sino los procesos a niveles emergentes como los que ocu-rren en las tormentas, tsunamis u otras ca-tástrofes naturales, donde ocurren proce-sos de disrupción caóticos. En este sentido la biomímesis se nutre de investigaciones en el campo de la resiliencia:
La sostenibilidad es la capacidad para crear, probar y mantener la capacidad de adaptación. El desa-rrollo es el proceso de crear, probar y mantener oportunidades. La frase que combina los dos, el desarrollo sostenible, se refiere al objetivo de fomentar la capacidad de adapta-ción y la creación de oportunidades simultáneamente. Por lo tanto, no es una contradicción, sino un término que describe una asociación lógica (Holling, 2001, p. 1).
Esta asociación lógica de unificar la sostenibilidad y el desarrollo, se da en la naturaleza pues converge como proceso el objetivo sistémico común de conserva-ción de la vida por medio de la adapta-ción. Este proceso se llama panarquía y describe la capacidad de los organismos y de la naturaleza de cambiar y conservar al mismo tiempo, en contraposición a la jerarquía, cuyo fin, en otra escala es tomar una vía excluyente entre el cambio (mor-fogénesis) o la conservación (morfostasis). La panarquía se estudia en la resiliencia ecológica como un proceso biomimético, con el fin de identificar los principios natu-rales de adaptación y aplicarlos a proce-sos involucrados en la sociedad humana,
Las ciudades deben estudiar las fór-mulas biomiméticas para maximizar su eficiencia en minimizar el impacto produ-cido por el diseño humano ineficiente. En contraposición de la eficiencia de la na-turaleza. El 80% del impacto al medio está producido por mecanismos antropogéni-cos, por tal motivo se estudia hacer más eficientes todos los sistemas tradicionales de construcción del hábitat, basándose en la biología, es la llamada bio-arquitec-tura.
Por esto, la biomímesis, en relación con la sustentabilidad, se transforma de un copiar de la naturaleza a un, convi-vir en la naturaleza. Esta visión, se basa en un concepto integral y holístico de la naturaleza, en donde la arquitectura nie-ga la tradicional manera dicotómica de pensarla. Convivir en la naturaleza, en concordancia con su infinita creatividad, significa descubrir y recrear la riqueza de principios con los que la vida soluciona los más diversos problemas de adaptación evolutiva, aplicándolos a la con-vivencia humana en la arquitectura. Significa ade-más cambiar nuestro modo de ver las co-sas, de un universo compuesto de cosas y partes separadas a un mundo interconec-tado, en concordancia con los nuevos paradigmas de las ciencias contemporá-neas. En esta nueva visión de naturaleza, lo que se entiende como biomímesis, no es solo copiar aisladamente algunos se-cretos de la naturaleza para aplicarlos a la construcción del hábitat humano, para el humano, sino que lo humano debe actuar en concordancia con la naturaleza en la co-construcción de una estructura armó-nica de los procesos de vida; tal como la naturaleza lo hace. Esto, indudablemente nos va a guiar hacia caminos de cambio en el rumbo de vulnerabilidad en que nos hemos introducido.
Este cambio en el paradigma mecá-nico del conocimiento, de la física y la biología tradicional, en relación con la arquitectura, trasciende hacia una con-cepción más holística, que concibe la re-lación entre lo inerte y lo biológico como un todo vivo interrelacionado. No cabe duda de que este cambio es difícil de

171
Mario A. Azofeifa Camacho (2013). Biomímesis y sustentabilidad: la creatividad de la vida. Gaudeamus, 5 (1). pp. 157-173
demás elementos de la naturaleza (Harri-son, 2012).
En el transcurso de los argumentos ex-puestos en el presente artículo, se vio que la coevolución de la vida ha sido un pro-ceso simultáneo de transformaciones, que ha operado tanto en las partes (los seres humanos, la flora y fauna) como en el todo, (universo planetario y más). Hemos visto que las redes metabólicas de los sis-temas vivos, los procesos autopoiésicos, se corresponden con los sistemas de co-municación de los sistemas sociales, los cuales autorregulan tanto los procesos de cambio y renovación creativa, como los de conservación de las condiciones de vida de la sociedad humana. Que la ar-quitectura no es un simple acto de cons-truir, desde la voluntad del arquitecto, sino que opera desde la biología, reprodu-ciendo patrones de intercambio de mate-ria, energía e información, al igual que los procesos biológicos, y que cuya finalidad no es la estética o la producción de un objeto arquitectónico, sino ser copartícipe en los proceso de vida, produciendo vida. Como común denominador hemos visto que, a diferencia del pensamiento car-tesiano, el pensamiento actual opera en forma de redes de comunicación e inter-dependencia, en donde es fundamental la comunicación humana en convivencia en redes de Coordinación de Coordina-ciones de Comunicación Consensuales, desde donde se cifran esperanzas de cambio, ante las fuerzas morfostáticas de los sectores económicos y políticos intere-sados en la continuidad del status-quo.
El sentido común nos dice que no hay solución a la vista, pero que cada uno de nosotros, de manera muy personal, debe dar el paso crucial de cambio hacia una comportamiento y acción ecológicamen-te congruente con la dinámica de la natu-raleza, y ser co-partícipe de la divulgación y promoción del pensamiento ecológico, en cada acción que hagamos. Es un acto de fe y esperanza personal, que puede multiplicarse.
la arquitectura y la ingeniería. Desde esta perspectiva, se pueden imaginar edificios que cuentan con capacidad de auto-organizarse, sin uso de energías externas, en estados de disrupciones caóticas, para actuar en resiliencia ecológica, es decir, absorbiendo las magnitudes de pertur-bación antes de que el sistema cambie su estructura mediante el cambio de las variables y los procesos que controlan el comportamiento.
La investigación biomimética se cons-tituye en un eje de interacción transdis-ciplinaria, que se perfila como uno de los medios científicos más promisorios para la aplicación de políticas de sostenibilidad. Estos procesos están compulsando el tra-bajo transdisciplinario, logrando que el lenguaje disciplinar converja en un meta-lenguaje unificador ante problemas co-munes que atañen a toda la población humana. La arquitectura y la ingeniería, divergentes como el arte y la ciencia, des-de la perspectiva del paradigma clásico del pensamiento cartesiano, pueden en-tablar relaciones dialógicas sobre la base de tareas comunes orientadas hacia la sostenibilidad, comprometiendo sus obje-tos de estudio, hacia la co-construcción de un hábitat más humano en concor-dancia con la naturaleza
Conclusiones
Enorme cantidad de iniciativas con-vergen hoy en día en la investigación biomimética, que permiten vislumbrar un cambio de mentalidad y, por ende, de comportamiento en los relevos científicos de las nuevas generaciones. Estamos real-mente en el umbral de una nueva socie-dad, despojándonos de viejos esquemas de comportamiento, aprendiendo a ver un mundo diferente.
La sostenibilidad actualmente existe y está presente alrededor nuestro en la na-turaleza misma. Después de 3.800 millones de años de evolución de la vida cada or-ganismo vivo tiene los secretos de la soste-nibilidad. Solo falta que abramos los ojos y podamos leer la infinidad de secretos, so-bre como suplir nuestras necesidades sin producir daños, y sin poner en riesgo los

172
Mario A. Azofeifa Camacho (2013). Biomímesis y sustentabilidad: la creatividad de la vida. Gaudeamus, 5 (1). pp. 157-173
desde: http://www.sciencemag.o rg/content/170/3956/393 . fu l l .pd f ?s i d = 614 4 d 4 6 6 - 8 4 a f - 4 d a 0 -9d28-3824c9cb47dc
Harrison, C. (2012). Biomimicry and Landscape Architecture. Recuperado desde: http://www.youtube.com/watch?v=NlrodpEsRpU
Headrich, D. (2009). The History of Tech-nology. Oxford, Inglaterra: Oxford University Press
Holling, C. S. (2001). Understanding the Complexity of Economic Social and Ecogical Systems. Local Energy, 4, 390-405. Recuperado desde: http://www.localenergy.org/pdfs/Docu-ment%20Library/panarchy_holling.pdf
Instituto de Geología, UNAM. (2013). geología.unam.mx. Recuperado desde: http://www.geologia.unam.mx/igl/index.php/difusion-y-divulga-cion/temas-selectos/571-estromato-litos.
Kuhn, T. S. (1971). La estructura de las re-voluciones científicas . México D.F., México: Fondo de Cultura Económi-ca.
Lovelock, J. (1993). Las edades de gaia. Barcelona, España: Tusquets.
Luhmann, N. (1991). Sistemas sociales. México D.F. , México: Iberoamerica-na.
Maturana, H. (1999). Transformación en la convivencia. Santiago, Chile: Dol-men.
Maturana, H. (2002). Autopoiesis, Struc-tural Coupling and Cognition: A His-tory of these and other Notions in the Biology of Cognition. Cybernetics & Human Knowing , 9, 3-4, 5-34.
Maturana, H., y Varela, F. (2003 a). De máquinas y seres vivos, autopoiésis: la organización de lo vivo. Buenos Aires Argentina: Lumen.
Notas
1Gaia es el nombre que James Lovelock y William Golding, científico y novelista respectivamente, dieron a la hipótesis científica que postula que la composición, estructura y proceso de vida de la tierra como un todo sistémico, interactúa a un nivel auto-referente de procesos que optimiza las condiciones para que la vida opere. Las pruebas científicas de esta interacción son contundentes. “La tierra es algo más que una casa, es un sistema de vida y nosotros somos parte de ella”.
2El concepto de “autopoiesis” fue propuesto por dos biólogos chilenos para definir la organización de los seres vivos como sistemas, basándose en el principio de que para estar vivo es necesario que el sistema auto-produzca los componentes necesarios recursivamente para mantenerse a sí mismo funcionando como sistema. Es como un “círculo recurrente” que se reproduce a sí mis-mo. De manera muy simple se puede decir que la autopoiesis es la propiedad que tiene el ser vivo para reproducir todos los elementos necesa-rios para mantenerse a sí mismo. Es un principio sistémico esencial que solo pertenece a los seres vivos, pues las máquinas y artefactos producidos por el ser humano no guardan esta capacidad.
Referencias
Alexander, C. (2005). The Nature of Or-der, an Essay on the Art of Building and the Nature of the Universe. Ber-keley, USA: CES, The Center for Envi-ronmental Structure.
Benyus, J. (1998) Biomimicry, Innovation Inspired by Nature. California,USA: Harper Collins Publishers
Bornhorst, D. (1999). Arquitectura cien-cia y tao. En D. Bornhorst, Arqui-tectura ciencia y tao (pág. 19). Caracas, Venezuela: Ecología y Arquiitectura.
Buckley, W. (1970). La sociología y la teoría moderna de los sistemas. Buenos Aires, Argentina: Amorrortu.
Capra, F. (1996). El punto crucial. Cien-cia, sociedad y cultura naciente. Buenos Aires, Argentina: Editorial Troquel.
Capra, F. (1998). La trama de la vida. Barcelona, España: Anagrama.
Doxiadis, C. A. (1970).Ekistics, the Sciencie of Human Settlement. Science, 170, 393-404.Recuperado

173
Mario A. Azofeifa Camacho (2013). Biomímesis y sustentabilidad: la creatividad de la vida. Gaudeamus, 5 (1). pp. 157-173
Maturana, H., y Varela, F. (2003 b). Las bases biológicas del entendimiento humano. Santiago, Chile: Editorial Uni-verstaria.
Norgaard, R. (1984). Coevolutionary De-velopment Potential. Land Economics , 60, 2, 160-173.
Salingaros, N. A. (2005). Principles of Urban Structure. Amsterdam, Holanda: Tech-ne Press.


175
Resumen Abstract
(2013). Gaudeamus, 5(1). pp. 175-201
The essay presented here is derived from the academic research work per-formed under Gianni Baietto´s tutoring, resulting in the thesis: New City Paradigm: Digital Era written by Margherita Valle Pilia. This analytical conceptual work and theo-retical position, looks to be an addition to the international debate about contem-porary city problems. Most of the content of this publication has been adapted from Valle´s thesis material. The arguments offe-red here are based upon an alternative urban system approach, outlining its con-ceptual and methodological platform in the holistically vision of the emerging pa-radigm. A comprehensive and integrated city that responds to an ecocentric line of thought and encourages the recovery of ethical values that have been lost with modern urbanism. A transmodern city, re-presenting the moment of transition from industrial to post-industrial society, enri-ched with new productive forces: informa-tion and knowledge. What is more, a city that seeks to improve the quality of life of its inhabitants, based on a contextual hu-manism that specifies a social state model and promotes relational and interactive human activities through new experiential synergy patterns, as described throughout the essay: Smart, Open and Slow.
El ensayo aquí presentado nace del trabajo de investigación que, bajo la tuto-ría de Giani Baietto, concluyó con la tesis de grado: La ciudad del nuevo paradig-ma: la era digital, de Margherita Valle Pilia.De carácter crítico-analítico así como con una postura teórico-conceptual concre-ta, busca aportar al debate internacio-nal que enmarca la problemática de la ciudad contemporánea. La mayoría del contenido de esta publicación ha sido extraído del material de la tesis de Valle y posteriormente resumido y adaptado. Los argumentos propuestos radican en el planteamiento de un sistema urbano alternativo, que esboza su plataforma conceptual y metodológica en la visión holística del paradigma emergente. Una ciudad integral e integrada, que respon-da a una línea de pensamiento ecocén-trico y favorezca la recuperación de los valores éticos que han ido perdiéndose con el urbanismo moderno. Una ciudad transmoderna, que represente el momen-to de transición de la sociedad industrial a la sociedad postindustrial, enriquecién-dose de las nuevas fuerzas productivas: información y conocimiento. Es más, una ciudad que apunta a mejorar la calidad de vida de sus usuarios, fundamentada en un humanismo contextual que concreta el modelo de estado social y promueve las actividades relacionales e interactivas de los seres humanos, a través de nuevos
Gianni Baietto** [email protected]
Margherita Valle Pilia*[email protected]
The Transmodern City, Perspectives of the New Paradigm
LA CIUDAD TRANSMODERNA: PERSPECTIVAS DEL NUEVO PARADIGMA
*Arquitecta, Aroma Italiano, encargada de proyectos en bioarquitectura y diseño paramétrico.** Arquitecto, Baietto + Mac Donald Arquitectos. Graduado en Florencia, Italia, especialista en restauración.

176
Margherita Valle Pilia y Gianni Baietto (2013). La ciudad transmoderna: perspectivas del nuevo paradigma. Gaudeamus, 5 (1). pp. 175-201
Key Words
Transmodernity, Network City, New Pa-radigm, Ecocentrism, Systemic Thinking, Globalization, Digital Era.
patrones de sinergia vivencial, los que son definidos a lo largo del ensayo: Smart, Open y Slow.
Palabras clave
Transmodernidad, Ciudad en red, Nuevo paradigma, Ecocentrismo, Pensamiento sistémico, Globalización, Era digital.

177
Margherita Valle Pilia y Gianni Baietto (2013). La ciudad transmoderna: perspectivas del nuevo paradigma. Gaudeamus, 5 (1). pp. 175-201
En el devenir dialéctico del quehacer urbano-arquitectónico los años sesentas consti-tuyen un momento tópico en el proceso de superación de la modernidad. Es un periodo en que la insuficiencia y rigidez de gran parte de los postulados modernos se manifies-tan en un estancamiento lingüístico, en una reiteración viciosa del habla funcionalista ya incapaz de recobrar el empuje transgresivo e innovador del glorioso pasado. En esos años, los grupos de las vanguardias radicales vienen formulando una búsqueda de ca-rácter visionario y utópico, manifestando la liberación del vínculo moderno en un discurso autónomo de reestructuración teórico-conceptual. Las experimentaciones proyectuales de grupos, como Archigram y Archizoom, en su original y novedosa matriz iconográfica, aplican a nuevos modelos de mega-estructuras urbanas, apuntando a la problemática emergente de la sociedad industrial y la transición de la ciudad moderna a la ciudad postmoderna.
Las hipótesis urbanas de las arquitecturas radicales asumen importancia por las visio-nes críticas del paradigma moderno. Como todas las utopías, no encontraron referentes reales, sin embargo, citando a Enrst Bloch, es el espíritu de la utopía lo que hace que estas experiencias teóricas marquen una pauta histórica en la superación de la modernidad. Bloch indica que la función utópica es demoledora porque nace de la insatisfacción de las condiciones de vida de la actualidad, y constituye una protesta contra el statu quo moviéndose en la esperanza de mundos alternativos que sean mejores que el presente (Bloch, 2009).
En ámbito filosófico, será en los años setentas, que pensadores como Jean François Lyotard y Gianni Vattimo delinearán los ejes de pensamiento de la nueva era postindus-trial, sin embargo ya al principio del siglo XX con la teoría de la relatividad de Einstein y sucesivamente con los descubrimientos de la física cuántica, se empezaron a socavar los cimientos epistemológicos del racionalismo moderno. El método analítico cartesiano, tal como la cosmovisión mecanicista, médula científico-filosófica de la modernidad, mues-tran señales de inconsistencia y crisis a la luz de las nuevas teorías de la incertidumbre y del caos. Asimismo, el enfoque antropocéntrico, la dimensión ética que arraigó la razón moderna desde el Renacimiento y fundamentó la estructura sociopolítica del pensamien-to occidental, desnuda el modo de vida individual y materialista y las dramáticas conse-cuencias de esta conducta llevada al extremo. El antropocentrismo ha justificado científi-camente la explotación indiscriminada del medio natural por parte del ser humano: en el siglo XVII, para sostener el análisis reduccionista (la comprensión del todo implica analizar las partes reduciéndolas en elementos siempre más diminutos), Francis Bacon afirma que la meta de un científico es torturar la naturaleza hasta arrancarle sus secretos.
En su desarrollo histórico el paradigma moderno, que en las palabras iluminadas de Bacon exalta el dominio de la razón humana sobre todas las cosas, acarrea la aventura de la cultura primermundista, aseverando su centralismo y hegemonía ideológica. Esta linealidad axiomática y absolutista perduró durante casi quinientos años y se tornará unos de los argumentos cardinales de la crítica postmoderna: el descentramiento de la auto-ridad intelectual del pensamiento occidental y la defensa del relativismo, del localismo y la diversidad cultural.
Como agudamente anota Montaner (1995, párra. 12):
Racionalismo y funcionalismo fueron interpretados por T. W. Adorno como meca-nismos empobrecedores de las complejidades y cualidades de la realidad, aliados con el sistema capitalista que introduce continuamente unificación y cuantificación, que limita las cosas a mera utilidad y determinación económica. Lo que no está co-sificado, lo que no se deja numerar ni medir, no cuenta. Tal como ya había señalado Walter Benjamín, la razón y el progreso tienen un carácter ambivalente: si por una parte comportan la mejora de la vida humana, el desarrollo tecnológico y el aumen-

178
Margherita Valle Pilia y Gianni Baietto (2013). La ciudad transmoderna: perspectivas del nuevo paradigma. Gaudeamus, 5 (1). pp. 175-201
consistían en sistematizar la trama urbana en zonas homogéneas con determina-dos criterios de independencia: la ciudad pues tenía que funcionar como una enor-me máquina productiva separada en partes monofuncionales. El planeamiento moderno en la gran mayoria de los casos no tuvo éxito, la operación de zooning y quizás un exceso de idealismo por parte de los planificadores no pudo contener la creciente problemática del mundo indus-trial: la ciudad se tornó dispersa, fragmen-tada, guetizada, con segmentos públicos insuficientes y extensos episodios de mar-ginalidad y degrado socioambiental.
Lo que planteamos aquí es un nuevo modelo urbano, asentado en la visión sis-témica propuesta por los biólogos organi-cistas durante la primera mitad del siglo XIX, y rápidamente adoptada por los di-versos ámbitos del saber.
La nueva manera de pensar, el pen-samiento sistémico, en términos de conectividad, relaciones, contexto, plantea que las propiedades esen-ciales de un organismo o sistema viviente, son propiedades del todo que ninguna de las parte posee. Emergen de las interacciones y rela-ciones entre las partes. Estas propie-dades son destruidas cuando el siste-ma es diseccionado, ya sea física o teóricamente, en elementos aislados (Capra, 1998: 48).
Es consecuente que el pensamiento sistémico emergente se enriquece de dos conceptos intrínsecos e íntimamente re-lacionados: comunidad y red. He aquí el punto de partida de nuestro discurso so-bre la ciudad transmoderna: la red como el sistema de relaciones, conexiones e in-terdependencias, ocultado durante siglos por la solución de continuidad urbana del paradigma racionalista, y la comunidad como el código de apertura del nuevo concepto de espacio público, ya sea físi-co como virtual, en su plusvalía mediática; en la sociedad del capitalismo avanzado la principal fuerza de producción será la información y el conocimiento.
to de la socialización de la sociedad, por otra aportan instrumentos más perfeccionados de dominación del individuo y de explotación de la na-turaleza.
El planteamiento del paradigma emer-gente arranca de presupuestos éticos to-talmente opuestos. Fritjof Capra sostiene la necesidad de la transición de valores asertivos (expansión, competición, can-tidad) a valores integrativos (conserva-ción, cooperación, calidad). Es más, el cambio ético tiene que ser consecuente con el cambio epistemológico: superar el pensamiento racional, analítico, lineal, antropocéntrico para alcanzar patrones vivenciales intuitivos, holísticos, no-lineales, ecocéntrico (Capra, 1998).
La transición del antropocentrismo al ecocentrismo es la clave de lectura del nuevo paradigma. Aunque sea cierto que el sistema capitalista es la traducción po-lítico-económica del viejo pensamiento, que sigue siendo la ideología dominante y aparentemente la más seductora, pues-to que se propagó también en el mun-do oriental, históricamente más sensible a valores espirituales y reacio al modelo mercantilista, es también cierto que la físi-ca cuántica demostró el entrelazamiento de todos los seres vivientes del universo, desplazando así la aguja sociocultural de nuestra civilización hacia una metafísica de tipo holístico. Todos los seres vivos (hu-manos y no humanos) son miembros de comunidades ecológicas vinculados por una red de interdependencias. Cuando esta percepción ecológica se volverá parte de nuestra vida cotidiana, al final, emergerá un sistema ético radicalmente nuevo.
Trasladando este discurso en campo urbanístico, la ciudad moderna es quizás la expresión más patente del desengaño del paradigma cartesiano. Las grandes transformaciones económicas y tecnoló-gicas del siglo XVIII se convirtieron en el caldo de cultivo de la metrópolis industria-lizada. Los arquitectos y urbanistas de la época implementaron los ideales raciona-listas de regulación del uso de suelo, que

179
Margherita Valle Pilia y Gianni Baietto (2013). La ciudad transmoderna: perspectivas del nuevo paradigma. Gaudeamus, 5 (1). pp. 175-201
Figura 1. Los cinco principios de la ekística y sus campos de funcionamiento, según: Do-xiadis.
la cultura del compartir y recuperando el espacio urbano.
En los antecedentes de un discurso sobre la ciudad como red social, es ne-cesario nombrar a Edward Soja (2001 a, 2001 b) con el concepto de sinecismo. Este término – inexistente en la Real Aca-demia Española – es una adaptación del griego synoikismós que literalmente signi-fica cohabitación. El uso de esta palabra en el campo del urbanismo va más allá de su significado, tomando el papel de concepto fundamental en la elaboración de las teorías sobre el nacimiento de la ciudad. Si el significado literal deriva de oikós (casa, en griego) con la idea de vi-vir juntos, su uso se amarra a significados más complejos, como en la Política de Aristóteles1(Aristóteles, 330 a.C. /2007).
Por otro lado, el término ekística, acu-ñado por el urbanista Constantino Doxia-dis, se refiere a la ciencia que estudia los establecimientos humanos con el fin de aportar soluciones a los problemas que se puedan presentar en ellos. La ciudad es una unidad ekística conformada por cin-co elementos: la naturaleza, el hombre, la sociedad, la construcción y las redes (Do-xiadis, 1970). Estos elementos tienen cinco expresiones funcionales: económica, so-ciológica, política, tecnológica y cultural (Doxiadis, 1962).
Por último, cabe anotar la especifica-ción del término transmoderno: el prefijo trans significa al mismo tiempo más allá y a través de. El proceso de superación de la modernidad todavía no se ha concluido, estamos viviendo una etapa de transición, el momento histórico que coincide con la inversión de valores éticos, científicos y fi-losóficos, a través de la modernidad para alcanzar la postmodernidad, eje crucial del futuro de nuestra civilización.
Red social en la historia
La ciudad encierra en sí los conceptos más profundos y antiguos de la sociedad, que pertenecen a la sociología, la políti-ca, la economía y la cultura en relación con un territorio.
Si el siglo XX, por medio de la industria-lización produjo la democratización de los bienes de consumo, la convicción y espe-ranza es que en el siglo XXI se logre la de-mocratización de la producción. En un es-cenario de este tipo, si la primera fase de la globalización ha representado difusión de bienes de consumo en una visión mer-cantilista, promoviendo una arquitectura y un urbanismo funcionales a la producción y la monetarización, auspiciamos que la segunda fase de la globalización – ya en acto – promueva la idea de aldea global y de difusión de conocimiento, apoyando
Elaboración de Margarita Valle Pilia, basada en:
Doxiadis, C. (1970). Ekistics, the Science of Human Settlements. Science, 170, 3956, 393-404.Recuperado desde:
http://www.doxiadis.org/files/pdf/ecistics_the_science_of_human_settlements.pdf

180
Margherita Valle Pilia y Gianni Baietto (2013). La ciudad transmoderna: perspectivas del nuevo paradigma. Gaudeamus, 5 (1). pp. 175-201
El sinecismo, en específico, es la cla-ve de lectura del sistema urbano que, a través de un enfoque territorial extendido, hace referencia a toda la red de asenta-mientos urbanos que interaccionan entre sí, bajo una capital o más ampliamente a un poder. Podría definirse en términos conceptuales el modo de gobierno, el modelo económico, el orden social y la identidad común a muchos nodos urba-nos que rodean una polis dominante. Este tipo de estructuras de esquema jerárquico que subyace a las redes urbanas se nom-bran, en geografía económica, econo-mías de aglomeración. Dichas economías presentan ventajas económicas causa-das por la densidad de población y sus actividades derivadas, que se van difun-diendo en un territorio y forman un tejido entre nodos interdependientes, fecundos desde el punto de vista productivo. Este fenómeno podría explicar el porqué del desarrollo desigual de las ciudades en el planeta, ya bien descrito por Jane Jaco-bs como la chispa de la vida económica de la ciudad. La condición del desarrollo económico es, en resumen, una cuestión geográfica: la densidad. La concentra-ción podría ser la clave, una concentra-ción de necesidades e ideas que gracias a una alta competitividad mejoran, ade-más que propiciando este fermento crea-tivo promueven la ciudad como un lugar atractivo para personas nuevas.
... a través de la historia humana organizada, si querías prosperidad, debías tener ciudades. Lugares que atrajeran personas nuevas, con ideas nuevas […] [Los forasteros] traen con-sigo nuevas formas de ver las cosas y, tal vez, nuevas formas de resolver viejos problemas (Proffit, 1997).
Un producto tangible de la idea de colectividad es el espacio público; este es el lugar por antonomasia de la reunión de los ciudadanos con el objetivo de com-partir ideas para un fin común. El espacio público es la manifestación de la concien-cia colectiva y de la libertad de expresión. Podría definirse antes que nada un espa-cio teórico. Como dice Hanna Arendt, la cual estudió a fondo el tema en sus inves-
tigaciones, el espacio público es el lugar común donde se produce la colectividad.
De este razonamiento volvemos a con-cluir que lo público, en términos espacia-les es un acontecimiento más que una estructura. Esto provoca un cambio en la visión de lo que comúnmente imaginamos como espacio público, debido a que no nos estamos basando en una definición política sino en una definición social. De allí se responde a un dilema muy común: si una ciudad está repleta de espacios de-finidos públicos por el poder gubernamen-tal, no necesariamente estos espacios ter-minan siéndolo. Por otro lado, cualquier medio que produzca colectividad, ofrece un espacio público; para ejemplificarlo podríamos tomar el caso de la Primavera Árabe que, entre 2010 y 2012, encontró en las redes sociales un medio nuevo para la difusión de ideas, la declaración de in-justicias y la organización de revoluciones contra estados dictatoriales. En este caso, el papel de Internet ha sido de lugar de la colectividad, en donde pudo afirmarse y organizarse una democracia hasta aho-ra nueva en los países del norte de África. No casualmente Manuel Castells definió la revolución en Túnez como una Wikirrevo-lución del jazmín (Castells, 29 de enero del 2011).
En este sentido podríamos decir que la red se vuelve el espacio público en aque-llos países en donde, a causa de gobier-nos totalitarios, las ciudades no ofrecen espacios colectivos reales y libres. Además que, una vez más, nos ofrece la idea clara que el espacio público es el espacio de la democracia, y la falta de estos en las ciudades (o sus expresiones meramente físicas) indican la debilidad del pueblo o el excesivo control sobre él. Por lo mismo, Delgado concluye que: “Ese espacio [pú-blico] es la base institucional misma sobre la que se asienta la posibilidad de una ra-cionalización democrática de la política” (Delgado, 2008, p. 1).
Este pensamiento remonta a la genea-logía de Habermas (1981), quien ha indi-cado el espacio público como la ejemplifi-cación de la democracia ilustrada, capaz

181
Margherita Valle Pilia y Gianni Baietto (2013). La ciudad transmoderna: perspectivas del nuevo paradigma. Gaudeamus, 5 (1). pp. 175-201
La ciudad ideal, más allá del modelo abstracto de perfección administrativa y geométrica que la ciudad-estado debía perseguir, encierra en sí misma y unifica dos conceptos fundamentales, el de urbs y de civitas. Según el humanista Leonar-do Bruni, en una carta a Niccoló Niccoli (1535, p. 76), la ciudad une dos aspectos que son muy diferentes entre ellos: uno es el de urbs, como conjunto de edificios que se encuentran dentro de la muralla, y el otro es el de civitas, como conjunto de hombres asociados que viven bajo unas mismas leyes.
Esta idea se conecta indudablemente con el discurso sobre comunidad y colec-tividad, reforzando a nivel histórico el vín-culo entre ciudad y ciudadanía. El Quat-trocento italiano concentra muchos de sus debates en el tema urbano, superan-do la perspectiva medieval de las mirabi-lia urbis2, para generar una idea de lugar urbano como depositario de la cultura y la historia. Las estructuras urbanas están dise-ñadas conforme proporciones y símbolos cósmicos de los nuevos descubrimientos, en un esquema de proyecto en busca de armonía entre micro y macro. Del mismo modo que el espacio público renacen-tista esclarece la centralidad del hombre como ciudadano, la ciudad en sí se perfila como un organismo articulado que pone en escena los elementos urbanos en una estudiada red. Es el caso de la teoría or-ganicista de Leon Battista Alberti (1582, p. 22) que, en su tratado De re aedificatoria, expone su idea de equilibrio geométrico de las partes, que tienen que expresarse en proporción matemática del cuerpo hu-mano.
A partir de este concepto se desarrolló una iconografía muy reconocida que sue-le representar un espacio público central, rodeado de edificaciones urbanas rígida-mente distribuidas, acentuado por una fuerte perspectiva linear céntrica. En algu-nos casos, como el de la pintura La cittá ideale, atribuida a Piero della Francesca, el piso del espacio público tiene carác-ter de tablero de ajedrez, produciendo una metáfora urbanística particularmen-te interesante: las cuadras perfectas y la
de ser garante de la unidad política y mo-ral, de acuerdo con una sociedad culta de hombres iguales y libres que “hacen un uso público de su raciocinio en orden a un control pragmático de la verdad” (Delga-do, 2008, p. 8). Estas condiciones condu-cen a la que Delgado define la vocación normativa del espacio público, concepto fundamental en la identificación y carac-terización de la cosa pública espacial, como medio de interacción ciudadana comunitaria para la expresión de la colec-tividad. A raíz de la recolección de estos elementos diacrónicos urbanos y de la es-trecha relación entre el sistema colectivo y las redes, podemos declarar que el co-razón de la ciudad, el espacio público, no solo es la condición necesaria al desarrollo urbano, sino es el núcleo precursor de un sistema de redes sociales indispensable a la vida colectiva.
La plaza, espacio público por defini-ción, es el centro de la ciudad: desde el Ágora, representa el fulcro del desarrollo geométrico y social urbano, pero es du-rante el Renacimiento que toma una re-levancia crucial particularmente simbóli-ca. Es justamente en esta época de auge humanista en que empieza a desarrollar-se el estudio de la que se conoce como ciudad ideal. El concepto, producto de la reflexión teórica sobre los textos de Vitru-vio y otros clásicos, nace en la mayoría de los casos solamente como proyecto utópi-co – raramente edificado (un ejemplo es la ciudad de Palmanova) – de carácter científico.
La idea, posiblemente estimulada por el nuevo apogeo de las ciudades del siglo XV, se volvió uno de los elementos más dis-cutidos de la época, reuniendo temas de arte, tecnología, política y arquitectura. La centralidad del hombre, el desarrollo técnico-científico y el redescubrimiento del arte clásico griego-romano son solo al-gunos de los aspectos que proporcionan rasgos característicos a la formulación del ideal urbano, sobre todo considerando que, desde la polis pasando por la época feudal, la ciudad siempre ha conformado un estado en sí misma.

182
Margherita Valle Pilia y Gianni Baietto (2013). La ciudad transmoderna: perspectivas del nuevo paradigma. Gaudeamus, 5 (1). pp. 175-201
Figura 2. Representación del modelo centralizado y descentralizado.
En los últimos años hemos pasado rápi-damente de una comunicación centrali-zada, como la televisión y los periódicos — donde el usuario-destinatario del men-saje tenía un rol pasivo de absorción del mensaje — a una situación de red des-centralizada donde todos somos emisores de información y lectores y donde el com-partir genera una nueva democracia. Este mismo modelo, el de la información, pue-de ser aplicado a la energía: donde hoy estamos acostumbrados a beneficiarnos de un servicio de un proveedor, mañana podremos, no solo independizarnos, sino almacenar y compartir la energía en una red de vecindario. Si en el siglo XX hemos sido una sociedad principalmente de con-sumidores, el siglo XXI habrá de ser un siglo de productores independientes, tanto de información como de energía.
retícula geométrica de las calles propor-cionan una idea de ciudad fuertemente planificada que recuerda, de algunas for-mas, la de los videojuegos de estrategia de construcción de imperios3.
La ciudad no es más que un nodo de infraestructuras en el territorio y, mientras en el pasado ha sido trazada por necesi-dades militares, hoy en día Internet puede conformar la nueva infraestructura y pro-porción de la ciudad. Ya el urbanismo de Ildefonso Cerdá, siguiendo la tendencia de París y Londres, había ideado la ciudad basándose en la revolución del moverse en el territorio, que a la época correspon-día al tren. Es decir, que el medio de trans-porte ha redefinido la ciudad, hasta llegar a casos extremos como el de Brasilia, en donde la idea del automóvil ha llegado a la máxima dispersión de los elementos urbanos en el territorio. El problema a lo largo de la historia se transforma desde: ¿cómo protegemos la ciudad? hasta: ¿cómo racionalizamos la manera en que crecemos en el territorio?
Elaboración de Margherita Valle Pilia

183
Margherita Valle Pilia y Gianni Baietto (2013). La ciudad transmoderna: perspectivas del nuevo paradigma. Gaudeamus, 5 (1). pp. 175-201
Este fenómeno va a acercarse más y más a la autosuficiencia, sea esta de ba-rrios, o de ciudades. El modelo descen-tralizado representa una gran ventaja ambiental en términos de sostenibilidad y también social. Debemos pensar en modelos de cuadras autosuficientes en donde, en forma de microred, se apoya el intercambio de la producción descen-tralizada, tanto de energía como de in-formación y de productos. De este modo podemos extender el modelo a los barrios y a la ciudad entera. El modelo micro se repite en la escala macro, exactamente descrito por Leon Battista Alberti. El uso in-teligente de un territorio y sus recursos es parte, no casualmente, de la mayoría de políticas de sostenibilidad a nivel interna-cional.
Nueva realidad
Nuevos conceptos se imponen en la trayectoria de un nuevo paradigma, alejando sistemas de macro-mercado y prefiriendo microsistemas, que adoptan términos como intercambio, cuidado,
mutualidad, formación, co-working, co-housing4, seguridad entendida como vida social, nueva forma de vivir el barrio, soli-daridad y nuevo modelo de ciudad5.
Se pueden extrapolar algunas caracte-rísticas del co-housing que pueden imple-mentarse más globalmente en el nuevo concepto de ciudad, también considera-do que en sí derivan su idea primigenia:
1. Diseño mirado al contacto social
2. Espacios y servicios colectivos para el uso cotidiano
3. Participación en la construcción y ges-tión
4. Estilo de vida colaborativo que pro-porcione interdependencia en una red de soporte, sociabilidad y seguri-dad
Figura 3. Modelo descentralizado para la energía en una micro-red.
Elaboración de Margherita Valle Pilia.

184
Margherita Valle Pilia y Gianni Baietto (2013). La ciudad transmoderna: perspectivas del nuevo paradigma. Gaudeamus, 5 (1). pp. 175-201
El problema con el que nos encontra-mos actualmente es que la innovación procede en la mayoría de los casos, por no decir exclusivamente, del campo tec-nológico, científico, productivo y econó-mico. Aunque se podría suponer que la política, en su sentido más amplio, sería la herramienta perfecta para promover innovación, esta difícilmente actúa con dinamismo e inventiva. Su función públi-ca se vuelve marginal e inercial, pobre de iniciativa, incapaz de comprender los cambios sociales, anticipar escenarios y proyectar propuestas novedosas.
De estas teorías podríamos determinar que la ciudad, vista como instrumento po-lítico y laboratorio social, es el objeto más apropiado para promover innovación so-cial. Por esta razón la ciudad no puede desligarse de la tecnología: la lentitud del aparato político y burocrático no puede hacer frente a la rapidez de los cambios
sociales, generando la necesidad de re-interpretar las formas de gobierno. La ciu-dad del siglo XXI podría perfilarse como una solución gobernativa eficaz y efecti-va, capaz de promover una sociedad in-novadora al paso con los tiempos.
Gobiernos y ciudadanía
La ciudad, a pesar de sus aspectos alienantes e híper tecnológicos, es una necesidad intrínseca en el hombre, así como expresa David Harvey basándose en el pensamiento del sociólogo urbano Robert Parker: “al hacer la ciudad, el ser humano se ha rehecho a sí mismo” (Har-vey, 2009, p. 23). La cuestión del derecho a la ciudad describe de forma muy clara que el ser humano añora un derecho co-mún, lo cual significa ejercer un poder co-lectivo para decidir y definir los procesos de urbanización. Pero la realidad que vivi-mos actualmente en el mundo es otra: la
Figura 4. Cinco características del modelo co-housing según Valeria Baglione y Francesco Chiodelli.
Elaboración de Margherita Valle Pilia basada en:
Baglione, V. y ChiodellI, F. (2011).Esperienze di cohousing a Milano e Torino. En Grazia Brunetta y Stefano Moroni
(Eds.), La città intraprendente. Comunità contrattuali e sussidiarietà orizzontale (pp. 33-42). Roma, Italia: Carocci.

185
Margherita Valle Pilia y Gianni Baietto (2013). La ciudad transmoderna: perspectivas del nuevo paradigma. Gaudeamus, 5 (1). pp. 175-201
global después de 1945, periodo en el que Estados Unidos podía permitir-se propulsar la economía global no comunista incurriendo en déficits co-merciales (p. 27).
En este momento se produjo un cam-bio en el modelo de ciudad que vino a destruir el concepto de comunidad, en pro de la propiedad privada y del indivi-dualismo como valores.
Una vivienda para la clase media cambió el objeto de atención de la acción comunitaria hacia la defen-sa de los valores de la propiedad y las identidades individualizadas, ca-nalizando el voto suburbano hacia el republicanismo conservador. Se pensaba que era menos probable que los propietarios de una vivienda, aplastados por la deuda, recurriesen a la huelga. Este proyecto absorbió con éxito el excedente y aseguró la estabilidad social, aunque a costa de vaciar los centros de los cascos urbanos y generar descontento en-tre aquellos, básicamente afro-ame-ricanos, a quienes se les negaba el acceso a la nueva prosperidad (p. 27).
No casualmente fue solo con Jane Ja-cobs que se volvió a pensar en el barrio localizado y, con los movimientos de 1968, parte de la población joven estadouni-dense se reunió en contra del imperialis-mo y su modelo de desarrollo así como en Francia, donde Lefebvre escribía La revo-lution urbaine.
La crisis financiera actual vuelve a proponer el mismo esquema que duran-te la decada de 1970, cuando el boom inmobiliario financiado por la deuda hizo colapsar el sistema capitalista y con ello la ciudad. En un principio, de hecho, la expansión urbana por medio de la ex-tensión del mercado inmobiliario, produ-jo estabilización en la economía global, pero la deuda estadounidense aumentó a 2,000 millones de dólares diarios (véase p. 27). Conforme a esta perspectiva se ha ido transformando el modus vivendi de las poblaciones urbanas en detrimento de la
componente económica que dio origen a la ciudad es mucho más fuerte que la componente social-humana.
Desde sus inicios, las ciudades han surgido mediante concentraciones geográficas y sociales de un produc-to excedente. La urbanización siem-pre ha sido, por lo tanto, un fenóme-no de clase, ya que los excedentes son extraídos de algún sitio y de al-guien, mientras que el control sobre su utilización habitualmente radica en pocas manos (p. 24).
Como evidencia Harvey esta tenden-cia se acentúa bajo el capitalismo que, más aún, remarca la conexión íntima en-tre este y la urbanización.
Los capitalistas tienen que producir un producto excedente a fin de pro-ducir plusvalor; este a su vez debe re-invertirse para generar más plusvalor. El resultado de la reinversión conti-nuada es la expansión de la produc-ción de excedente a un tipo de in-terés compuesto, y de ahí proceden las curvas logísticas (dinero, produc-ción y población) vinculadas a la his-toria de la acumulación de capital, que es replicada por la senda de crecimiento de la urbanización en el capitalismo (p. 24).
Tal condición es observable a lo largo de la historia del urbanismo, en la cual ciertos acontecimientos se repiten de for-ma cíclica. Es el caso de las acciones de Robert Moses sobre la Nueva York posgue-rra que recuerdan lo que ya Haussmann había aplicado en París. Sus políticas ur-banas, de igual forma, actuaron sobre el problema de la absorción del capital ex-cedente, impulsando no solo la suburbani-zación y las autopistas, sino el crédito fácil para la expansión urbana, fomentando el modelo del endeudamiento.
Cuando este proceso se extendió al conjunto de las mayores áreas me-tropolitanas estadounidenses –de nuevo otro cambio de escala–, des-empeñó un papel fundamental a la hora de estabilizar el capitalismo

186
Margherita Valle Pilia y Gianni Baietto (2013). La ciudad transmoderna: perspectivas del nuevo paradigma. Gaudeamus, 5 (1). pp. 175-201
Marx (2002), se refiere a ello como lugar de mediación entre sociedad civil y esta-do en donde los antagonismos sociales dejan de existir. Puesto que, sin embargo, cabe el riesgo de que el espacio púbico se vuelva un mero objeto de consenti-miento político, operando bajo en con-cepto gramsciano de hegemonía. Según el político italiano Antonio Gramsci, de he-cho, los mecanismos de mediación son los medios por los cuales las clases dominan-tes ejercen hegemonía, prescindiendo de la fuerza y produciendo, por otro lado, for-mas de dominación sutiles.
[no es la violencia] sino el consenti-miento que prestan los dominados a su dominación, consentimiento que hasta cierto punto les hace coope-rar en la reproducción de dicha do-minación [...] El consentimiento es la parte del poder que los dominados agregan al poder que los dominado-res ejercen directamente sobre ellos (véase Godelier, 1990, p. 31).
Con base en esto tenemos la capaci-dad de comprender la complejidad de las dinámicas que involucra la concretización del espacio público. El peligro es que sin espacio público el poder se vuelva domi-nación (Innerarity, 2006). Es un tema esen-cialmente difícil porque encapsula en sí la relación ente Estado y opinión pública. La decadencia y el desuso, o la simple apa-riencia de uso (tránsito, fruición comercial, etc.) no es el síntoma de empobrecimien-to y desequilibrio de esta relación.
Si en el fondo esta idea de espacio público originariamente conllevaba a una sola identidad centralizadora en la ciudad, el centro en sí, hoy en día vivimos una constante descentralización a lo lar-go de los territorios periurbanos, que, en sí, dejan de representar elementos públicos y son en realidad sucedáneos de funcio-nes aisladas. Observamos que el disolver-se la centralidad del espacio urbano es proporcional al crecimiento de la mancha urbana y del aumento de movilización.
Es necesario a la hora de enfrentar el tema de los gobiernos locales citar el tra-bajo del economista y sociólogo Josep
calidad de vida, que, por su lado, se ha vuelto parte del mercadeo, junto al turis-mo y las industrias culturales, promovido por las políticas económicas urbanas.
De ello observamos que, finalmente, para un desarrollo urbano equilibrado es necesaria una participación ecua de gobiernos locales y ciudadanía. La ne-cesidad de renovar la idea de ciudad e instituir nuevos modos de urbanización es la meta de muchos movimientos ciudada-nos, laboratorios experimentales y gober-nanzas participadas y transparentes que empiezan a surgir hoy en día.
El tan concurrido tema del espacio público está al centro del debate sobre la ciudad, tanto como el de las políticas de vivienda y los transportes. El hecho se debe a que el espacio público, a nivel ideológico, se ha vuelto la ciudad ante litteram. Baste mencionar que Delgado (2011) enfrenta el tema del espacio pú-blico como ideología. En su libro emerge que el espacio puede considerarse cate-goría política o como lugar.
Posteriormente al haber identificado las razones por las cuales el espacio pú-blico se considera un elemento ideológi-co antes que concreto, notamos como, conforme a esto, se convierte también en un concepto clave en política. En espe-cial este se ha vuelto un tema central en las retoricas político-urbanistas de los últi-mos años, subrayando el valor visual del espacio y su papel de institución social. Al mismo tiempo reúne aspectos y mati-ces diferentes que merecen definiciones particulares como podrían ser: espacio so-cial, espacio común, espacio colectivo o espacio compartido, dejando de lado la acepción de público que inevitablemen-te remite a la distinción limitante público-privado.
El descubrimiento del ciudadanismo hoy en día revela una necesidad crecien-te de democracia radical con el objetivo de lograr, en un lugar concreto, una ar-monía social utópica (Toledano, 2007). De este modo el espacio público, como ca-tegoría política, se vuelve el espacio de-mocrático ante litteram. No casualmente

187
Margherita Valle Pilia y Gianni Baietto (2013). La ciudad transmoderna: perspectivas del nuevo paradigma. Gaudeamus, 5 (1). pp. 175-201
3. La elaboración de una visión estratégi-ca compartida con consiguiente de-sarrollo de proyectos en cooperación entre instituciones, privado y ciudada-nía.
4. La importancia de entender la partici-pación como implicación de la ciuda-danía y desarrollo comunitario.
De las mismas experiencias de extra-polaron los principales factores que lleva-ron al éxito:
María Pascual Esteve que, como experto en gestión estratégica urbana y regional, ha acumulado experiencia de asesor téc-nico para varias ciudades en Európa y América Latina. Esteve es socio y director de Estrategias de Calidad Urbana y pre-sidente de la Fundación Ciudadanía y Buen Gobierno, además de ser miembro fundador y coordinador del Movimiento Internacional América-Europa de Regio-nes y Ciudades (AYERC). Ha dirigido el plan estratégico de Barcelona, Gijón, Gi-rona, Málaga, Sevilla y Valencia además de haber sido asesor en la elaboración de estrategias urbanas para Las Palmas de Gran Canaria, Bogotá, Medellín, Gua-dalajara, Puebla, Juiz de Fora y Belo Hori-zonte entre otros. Ha escrito varios ensayos sobre planificación estratégica, en donde destacan temas de vanguardia como la gobernanza democrática, ciudades de la era infoglobal y el gobierno relacional.
En su trabajo ha resaltado el papel de los gobiernos locales en función del bien-estar de la ciudadanía, individuando cri-terios operativos pertinentes al tema que propusimos en este ensayo, el cambio de paradigma. Las metodologías que Es-teve plantea derivan principalmente del prolongado trabajo de asesoría y estudio en ciudades latinoamericanas. Como él quiere remarcar, Latinoamérica, con su entorno de débil desarrollo económico, pobreza y déficits en institucionalidad de-mocrática, ofrece un ejemplo de avance en reformulación de políticas municipales y logros ciudadanos.
Pascual Esteve individúa en las munici-palidades la clave de modernización, no solo de las ciudades sino de las regiones y de los países (2007). En estas ha detecta-do unos elementos comunes que juegan un papel decisivo en el desarrollo e la in-novación:
1. La legitimación previa del gobierno local ante la ciudadanía y la comu-nicación de la intención de cambio urbano.
2. La motivación ciudadana y la genera-ción de cultura emprendedora.
1. Victorias rápidas: proyectos en corto plazo en principio de mandato elec-toral desarrollan de manera inmediata acciones de alto impacto, que hagan percibir una nueva clase política a los ciudadanos. Por ejemplo, actuacio-nes en zonas clave de deterioro, cam-bios en espacios públicos en desuso o la inauguración de algo totalmente nuevo.
2. Decisiones inequívocas: decisiones so-bre temas de gran interés ciudadano, como la puesta en marcha de pro-yectos importantes de movilidad, de revitalización o peatonalización. Estos tipos de decisiones se dan cuando hay un amplio consenso en la ciuda-danía, ya que son de efecto relevante dentro de la imagen de la ciudad.
3. Liderazgo diferenciado: el liderazgo juega un papel fundamental en la ob-tención de consenso e integración de los ciudadanos con las decisiones mu-nicipales. Es necesaria una diferencia-ción marcada sobre todo en aquellas ciudades en donde haya desilusión por el personal político, ya sea por corrupción, ineficiencia o ineptitud. Una actitud de compromiso real a la acción y no a las propuestas demagó-gicas, incluso fuera de los esquemas preestablecidos, genera confianza en la ciudadanía. Es el caso de la alcaldía de Antanas Mockus6, matemático y fi-lósofo, exalcalde de Bogotá, que con su personalidad excéntrica y métodos poco ortodoxos y radicales, cambió la cara de una ciudad que versaba en graves problemas.

188
Margherita Valle Pilia y Gianni Baietto (2013). La ciudad transmoderna: perspectivas del nuevo paradigma. Gaudeamus, 5 (1). pp. 175-201
vincias. Este tipo de aplicación refuerza la identidad urbana de cada una, po-tenciando una sana competencia entre municipalidades. Las teorías de Salínga-ros, respaldadas e inspiradas por la mate-mática y las leyes de la física, recalcan la importancia de una red compleja, pero organizada, que encuentra sus funda-mentos teóricos en:
Si por un lado es necesario implemen-tar estrategias de motivación ciudadana, por el otro lado hay que considerar tam-bién que las ciudades hoy en día ya no son entidades aisladas, sino manchas ur-banas extendidas de confines borrosos, los cuales muchas veces están marcados más en el imaginario urbano que en los límites político administrativos. La idea de un tejido que une centros diferentes nos obliga a pensar en una red, en este caso una red de interconexiones urbanas.
Es el destacado matemático y crítico de la arquitectura, Nikos Salíngaros (2005), quien describe la teoría de la red urbana. Si bien sus conceptos se formulen pensan-do en el tejido urbano de una ciudad, sus teorías matemáticas se pueden extender a todo un territorio, por ejemplo regional o de gran conurbación7, como el caso de ciudades satélites o entre varias pro-
Estos métodos se proponen con la in-tención de cambiar la percepción de la ciudadanía hacia el papel de la alcaldía y la administración política. La búsqueda de un lenguaje común para la integración del elemento institucional con la pobla-ción es clave en el proceso de cambio de la ciudad. Como consecuencias de estas nuevas formas de actuar político está la mayor participación y motivación ciuda-dana. Esta se expresa a través de algunos cambios que Esteve reconoció:
1. La ciudadanía empieza a percibir que su papel activo es necesario para el futuro de la ciudad.
2. Se descubre un fuerte sentimiento de arraigo y pertenencia al lugar. Esto permite comprometerse y responsabi-lizarse socialmente.
3. Se generan expectativas positivas ha-cia el futuro, en particular modo con respecto a la calidad de vida.
4. Se genera confianza en la colectivi-dad y en la administración municipal, lo cual permite mayor colaboración.
5. Se fomenta la mentalidad de mejora continua, es decir, la idea que se pue-da mejorar progresivamente.
1. Nodos (de actividad humana, natura-les, arquitectónicos)
2. Conexiones (entre nodos complemen-tarios)
3. Jerarquía (autoorganización por esca-la de conexión)
El crítico remarca que la riqueza y la funcionalidad del tejido urbano radica en la complejidad de conexiones que se ge-neran con variedad de escalas y jerarquía entre nodos de actividad humana. Lasti-mosamente, desde los años de 1940 se ha planeado la ciudad buscando regulari-dad geométrica, basada en ideas estilísti-cas arbitrarias, eliminando casi del todo la complejidad, más bien evitándola y pro-moviendo simplicidad visual (Salíngaros, 2005). El problema, resaltado en el trabajo de Salingaros, es haber confundido la sim-plicidad estética de las formas en planta con la sencillez real, que proporciona una red fluida, bien conectada y jerárquica.
Según la teoría de Salíngaros, la ge-neración de una red de interconexión de municipalidades llevaría a la potencia-ción de cada una, estimulando una parti-cipación ciudadana activa que, además, se volvería parte integrante de un sistema de intercambios entre centros urbanos. Es decir, una sana competitividad, así como la especialización y el fortalecimiento de identidad, se desencadenarían comple-mentando una gestión estratégica urba-na con una red compleja de conexiones municipales. La fusión de ideas novedosas que actúen en escalas urbanas diferentes promueven los conceptos de colabora-ción hacia los cuales el nuevo paradigma se dirige.

189
Margherita Valle Pilia y Gianni Baietto (2013). La ciudad transmoderna: perspectivas del nuevo paradigma. Gaudeamus, 5 (1). pp. 175-201
Figura 5. Círculo virtuoso propuesto por el marketing territorial, según Corio.
La intención de aplicar las reglas del mercadeo a un territorio es de producir valor y desarrollar un sistema virtuoso que se base en la satisfacción, el atractivo y el valor mismo. Es importante, a la hora de aplicar estos principios, mantener los valores auténticos de una ciudadanía, su identidad cultural y no producir, error muy frecuente, un estereotipo o una carica-tura, o, más grave, plantear una imagen de un territorio totalmente desligada de la real. En este caso, por ejemplo, la oferta turística debe desarrollarse con el objeti-vo de proteger el patrimonio de bienes culturales, históricos y medioambientales, para poder valorizar una ciudad de forma equilibrada.
Las acciones del marketing territorial están dirigidas a tres destinatarios:
1. Inversionistas locales
2. Inversionistas exteriores
3. La administración pública
A mitad, entre el viejo y el nuevo pa-radigma, encontramos prácticas, como la de marketing territorial, que pretenden gestionar la ciudad o un entero territorio por medio de estrategias empresariales. Si bien el enfoque siga siendo de atracción de capitales, y por eso perteneciente al viejo modelo económico, representa un ejemplo de excepcional valor, por cuan-to propone estrategias que promueven la motivación ciudadana, una adminis-tración municipal exitosa y eficiente, ade-más de beneficios concretos financieros. Siempre y cuando la herramienta traiga beneficios para las comunidades y ge-nere situaciones de igualdad, resolviendo problemáticas sociales y medioambienta-les, podemos creer que sean praxis que merecen ser estudiadas dentro del marco teórico que nos propusimos.
El mercadeo aplicado al territorio es una práctica organizada que pretende ayudar a administradores y planificado-res urbanos a definir estrategias para vol-ver atractivos los territorios. Se trata de intervenciones que tienen la finalidad de incrementar la importancia y el atractivo de una zona, basándose en su potencial y vocación (Corio, 2005). Los principios de este acercamiento son:
1. La oferta de bienes y servicios agrada-bles y llamativos
2. Establecer, sostener y valorizar las ven-tajas competitivas
3. Expresar y exteriorizar, a través del mer-cadeo, las cualidades y los recursos
Elaboración de Margherita Valle Pilia, basada en:
Corio, G. F. (2005), Una proposta di marketing territoriale: una possibile griglia di analisi delle risorse. Working Paper,
Ceris-Cnr Istituto di Ricerca sull’Impresa e lo Sviluppo, 7, 8. Torino, Italia.

190
Margherita Valle Pilia y Gianni Baietto (2013). La ciudad transmoderna: perspectivas del nuevo paradigma. Gaudeamus, 5 (1). pp. 175-201
Figura 6. Relación entre política y ciudadanía en la ciudad, según Pascual Esteve.
En primera instancia, la administración pública tiene la tarea de planificar y ges-tionar, en conjunto con los ciudadanos, para valorizar el territorio. En segunda instancia, los trabajadores y las empresas locales se sentirán satisfechos con la es-cogencia de este territorio y, a través del marketing, se atraerán empresas y nue-vos ciudadanos, por la calidad de vida y el atractivo que la ciudad y el territorio brindan. Todo ello constituye un círculo vir-tuoso, que a la vez genera una plusvalía: el aumento constante del valor del suelo.
Cabe aquí observar que la sociedad es la parte relevante de la trayectoria de la ciudad del nuevo paradigma. En la sección antecedente hemos visto que el papel de la administración política es fun-damental como promotor de valorización del territorio según estrategias de merca-deo, más, otro componente vital, como habíamos visto en la gestión estratégica urbana, es el desarrollo democrático.
El papel del Gobierno en calidad de promotor de ciudadanía activa y gober-nanza democrática es medular dentro de un plan de actuaciones físicas a nivel ur-bano.
En la entrada a un nuevo paradigma se propone cambiar la relación que exis-te actualmente entre gobiernos locales y ciudadanía, la cual se basa en una sim-ple prestación de servicios, que no pasa de relegar el ciudadano a un rol pasivo, delegando a la clase política la responsa-bilidad real de hacer ciudad. La tenden-cia que se está formulando introduce una forma nueva de acercar la ciudadanía al compromiso y responsabilidad de pro-poner ciudad de una forma colectiva, en donde el Gobierno no es más que un re-
presentante y garante de las propuestas en el interés colectivo.
Para esto, siguiendo las teorías de Pas-cual Esteve, es necesario que se garanti-
cen las siguientes condiciones:
1. Nueva relación entre gobiernos y ciu-dadanía enfocada al progreso urba-no.
2. Contenidos de las políticas públicas acordes con las necesidades y priori-dades planteadas por la ciudadanía.
3. Comunicación de valores a través de los proyectos urbanos: intención edu-cativa y cultural.
Elaboración propia de Margherita Valle Pilia basada en:
Pascual Esteve, J. M. (2011). El papel de la ciudadanía en el auge y decadencia de las ciudades.
Valencia, España: Tirant lo Blanch.

191
Margherita Valle Pilia y Gianni Baietto (2013). La ciudad transmoderna: perspectivas del nuevo paradigma. Gaudeamus, 5 (1). pp. 175-201
Figura 7. Esquema de los niveles del medio urbano, según Pascual Esteve.
condición urbana dada (Corio, 2005, p. 5). Conforme a este acercamiento el me-dio urbano está constituido por niveles, a saber: el entorno, en donde se producen los acontecimientos urbanos pero condi-cionados por factores externos, como la economía, la finanza y las migraciones; la ciudad en sí, con sus aspectos demográ-ficos, productivos, sociales, tecnológicos, planes de i+d+i (investigación, desarrollo, innovación); el Gobierno, con sus políti-cas, eficacia y oferta de prestaciones y servicios
4. Uso de indicadores de desarrollo para la evaluación constante de los resulta-dos de las acciones tomadas.
El concepto fundamental de este acercamiento de análisis estratégico de desarrollo urbano es el Sistema de Per-cepción y Reacción de la ciudadanía con respecto a los recursos y condiciones del medio urbano. Este aspecto vincula el Gobierno a tomar decisiones con base en la percepción, la representación y la reacción de los ciudadanos frente a la
Asimismo, el Sistema de Percepción y Reacción de los ciudadanos se integra por los siguientes elementos fundamenta-les: las percepciones, que se basan en los sentidos así como en conceptos, valores y creencias; las representaciones, que tie-nen un valor para personas y grupos que comparten el mismo sistema de represen-
tación y funcionan como condicionantes subjetivos de la acción social; y por último la reacción, es decir todos los productos condicionados por los aspectos anterio-res, sean actitudes o comportamientos (pp. 6-7).
Elaboración de Margherita Valle Pilia basada en:
Pascual Esteve, J. M. (2011). El papel de la ciudadanía en el auge y decadencia de las ciuda-
des. Valencia, España: Tirant lo Blanch.

192
Margherita Valle Pilia y Gianni Baietto (2013). La ciudad transmoderna: perspectivas del nuevo paradigma. Gaudeamus, 5 (1). pp. 175-201
Los modelos de desarrollo democráti-co encuentran sus raíces en las teorías de modernidad líquida y de gobierno para una sociedad del conocimiento. Innera-rity, quien trata el tema de la gobernan-za de los territorios inteligentes, analiza el tema desde el fenómeno de la globa-lización, en modo particular su relación global-local la cual produce oportunida-des nuevas de configuración de espa-cios urbanos y regionales. La articulación global-local, conocida también como glocal, nace posteriormente a la idea general de globalización que, abstracta y homogeneizadora, amenazaba los as-pectos locales. Después de las teorías que aseguraban la muerte de la geografía y de la espacialidad en sí, se ha preferido describir las tendencias actuales como de movilidad en lugar de territorialización (p. 51). Esto ha abierto la visión limitante de globalización a una “geografía económi-ca de la creatividad” (p. 51) la cual, como manifiesta Innerarity, lleva a modificacio-nes en la forma de gobernar los territorios. La globalización en sí llevo al auge la idea de flujos, contrapuesta a la idea de lugar.
Por supuesto que la globalización ha convertido en un concepto inser-vible la idea de que las realidades sociales se construyen en unidades territoriales delimitadas y de acuer-do con la cual la política, la cultura y la identidad han de ser pensadas como isomorfas, es decir, como co-
extensivas en el espacio de una uni-dad territorial. Los territorios ya no son espacios-container, sino lugares que adquieren diversas formas de articularse con el mundo en función de lo que este en juego. En cualquier caso, las realidades sociales ya no pueden ser pensadas en categorías espaciales totalizantes (p. 52).
Las ideas de Innerarity se basan en el hecho que:
Pensar que lo global supone dominio y dependencia mientras que lo local representa la tradición y la continui-dad, es un error en la medida en la que niega la interacción entre am-bos y por lo tanto su evolución creati-va. En este sentido, el hecho de que un territorio se vea amenazado o no por la globalización depende del modo de interacción que establece con lo global y no de la capacidad de dicho territorio para protegerse de los flujos globales. Así, ser un lugar en el mundo es más una cuestión de cómo se resuelve esta conectividad y no tanto de como resistirse o cerrar-se a ella (p. 53).
Justificado por el pensamiento de Al-bow y Aroson, entre otros, Innerarity llega a redefinir la comunidad, que ya no se basa en el principio de cercanía espacial, descrito por Wiesenthal (p. 53).
Figura 8. Elementos que constituyen el Sistema de Percepción y Reacción de la Ciudada-nía, según Pascual Esteve.
Elaboración de Margherita Valle Pilia basada en:
Pascual Esteve, J. M. (2011). El papel de la ciudadanía en el auge y decadencia de las ciuda-
des. Valencia, España: Tirant lo Blanch.

193
Margherita Valle Pilia y Gianni Baietto (2013). La ciudad transmoderna: perspectivas del nuevo paradigma. Gaudeamus, 5 (1). pp. 175-201
El cambio que la sociedad contem-poránea está enfrentando, se considere a esta postindustrial o del conocimiento, lleva a un cambio en las políticas terri-toriales y de gobierno necesaria. Ya el V Programa Marco de Investigación y De-sarrollo Tecnológico de la Unión Europea introdujo el concepto de desarrollo territo-rial basado en el conocimiento, abriendo una nueva fase de actuación en el ámbi-to de la investigación. Muchas ciudades, con base en estas ideas, han empezado a promover y promoverse como territorios inteligentes, ciudades del saber, parques tecnológicos, redes start-up8, focalizando los núcleos urbanos a conceptos de cono-cimiento, cultura y ciencia. De allí nace la idea de territorios de conocimiento como “conjuntos densos de interacciones en el que se efectúan transferencias de conoci-miento o, al menos, se comparte un saber implícito y determinadas formas de praxis común” (Innerarity, 2010, p. 57).
Dichos territorios de conocimiento se basan principalmente en la capacidad de atraer y retener talento o empresas novedosas, así como en una fuerte he-terogeneidad debida a la hibridación, la diversidad y la contrastación. Innerarity reconoce en las áreas metropolitanas ri-cas en diversificación social, étnico y pro-fesional, una reserva fundamental para la producción interactiva del conocimiento (p. 61).
Por consiguiente, las formas clásicas de gobierno, basadas en el mercado y la jerarquía, ya no representan la forma co-rrecta de gobernar. “Los sistemas comple-jos no pueden ser gobernados desde un
vértice jerárquico” (p. 62) dado que “un mundo reticular exige una gobernanza re-lacional” (p. 63). De la adquirida relevan-cia del sistema ciudad en los temas políti-cos globales deriva este nuevo enfoque: la escala local posee un alto nivel de au-toorganización por su relación cercana, casi directa, con los ciudadanos. Además, por su característica organización cívica territorial, representa un esquema óptimo para la cooperación.
A la idea de una nueva democracia, que nace de los territorios urbanos híbridos, se acerca el uso de herramientas para la expresión y su organización. El concepto de modernidad líquida, introducido por Zygmunt Bauman9, amplió el uso del tér-mino líquido a una acepción nueva liga-da a la sociedad contemporánea (véase Gamper, 2004). La razón por la cual Bau-man define la sociedad contemporánea con este término se debe a la contrapo-sición con la modernidad sólida, es decir, aquella primera etapa de la modernidad en donde se creía en la modernización como un cambio que venía a ser per-manente. Por lo contrario la modernidad liquida, en la cual nos encontramos, sigue en una búsqueda constante de moderni-zación, exactamente como un fluido nun-ca alcanza una forma y un estado final. Este término ha incursionado en el ámbito político y social para ligarse con la idea de una nueva democracia, o democra-cia real, democracia participada. El vín-culo entre democracia real y democracia líquida es muy estrecho, debido a que se basan en la desconfianza en las institucio-nes existentes, en el sistema representativo y la jerarquía. Históricamente, la evolución
Figura 9. Idea de territorios de conocimiento.
Elaboración de Margherita Valle Pilia.

194
Margherita Valle Pilia y Gianni Baietto (2013). La ciudad transmoderna: perspectivas del nuevo paradigma. Gaudeamus, 5 (1). pp. 175-201
Figura 10. Temas manejados comúnmente por las plataformas ciudadanas.
puestas ciudadanas vía web; y LiquidFe-edback, otro proyecto open desarrollado por la asociación alemana Public Soft-ware Group y el proyecto OpenMunicipio, impulsado en Italia por OpenPolis11. Estas, entre otras herramientas, están siendo adoptadas a nivel global por comunida-des que quieren autoorganizar su territorio o ciudad.
de la democracia directa viene a ser la democracia líquida dado que comple-menta las debilidades de la primera con las herramientas informáticas10.
Entre los proyectos que proponen he-rramientas para el gobierno líquido en-contramos: Agora Voting desarrollado por la empresa Wadobo, una plataforma open para el debate y el voto de pro-
El nuevo paradigma lleva consigo el renacimiento del procomún12, entendido como aquel conjunto de elementos tangi-bles e intangibles que son de todos. El uso de este término está estrictamente ligado al hecho de que el viejo paradigma, aún vigente, está estructurado alrededor del modelo económico del mercado. Mu-chos aspectos del comportamiento hu-mano, culturales y naturales fueron com-prometidos por la filosofía del mercado y el procomún fue olvidado. El modelo ha influido en los conceptos de valor y precio, así como bien aclaró Oscar Wilde en su máxima: “hoy en día el hombre conoce el precio de todo y el valor de nada”. Si bien aún hoy en día siguen vigentes las teorías de valor, precio y costo, Internet, tal como se ha dedicado a investigar y documen-tar David Bollier13, está resucitando los va-lores del procomún. Según Bollier (2003), el procomún viene a ser un tema económi-co que vuelve a integrarse con la moral y da la misma importancia a lo individual y lo colectivo.
De hecho, las teorías económicas clá-sicas no logran explicar los fenómenos colaborativos y open de la red que, apa-rentemente, van en contra de cualquier
teoría de mercado. Los fenómenos colabo-rativos en red funcionan como un proco-mún: se trata de sistemas abiertos, comu-nales y colaborativos. A nivel económico pueden ser descritos como una produc-ción entre iguales (peer to peer)14, que, a la vez representa un modelo para gestio-nar recursos basado en la comunidad. Este modelo es claramente discordante con el sistema tradicional, en donde los individuos son parte de una sociedad que se basa en la maximización de los intereses económi-cos de compra y venta.
La dimensión del procomún volvió al auge con la difusión de Internet. En este entorno, en efecto, la identidad social se ha potenciado, así como los intereses no económicos. En el viejo modelo “la gente no trabaja a menos que su propiedad ten-ga una fuerte protección legal y que se les remunere económicamente por su traba-jo” (Montaner, 1995, p. 3); Internet, en este sentido, está revirtiendo estos procesos. Bollier inclusive se atreve a declarar que ya estamos entrando en una época de nueva visión y una economía de postmercado15.
Elaboración de Margherita Valle Pilia

195
Margherita Valle Pilia y Gianni Baietto (2013). La ciudad transmoderna: perspectivas del nuevo paradigma. Gaudeamus, 5 (1). pp. 175-201
Otro estudioso de las dinámicas del procomún es el investigador Antonio La-fuente, quien se ha dedicado a compren-der la evolución de los patrimonios, los derechos de propriedad, la gobernanza, el open knowledge y la democracia téc-nica, entre otros16. Él ha elaborado, en el discurso sobre el procomún, una visión
conceptual inspirada por la noción de entorno de Javier Echeverria17, a su vez compuesta por cuatro elementos: el cuer-po, el medio ambiente, la ciudad y el en-torno digital. Para cada uno de estos es necesario defender el conjunto de bienes que los alimenta, el procomún (Lafuente, 2007, p. 7).
Figura 11. Diferencias entre economía neoclásica y procomún.
Figura 12. Esquema de los cuatro entornos propuestos por Lafuente.
Elaboración de Margherita Valle Pilia, basada en:
Lafuente, A. (2007). Los cuatro entornos del procomún. Recuperado desde:
http://digital.csic.es/bitstream/10261/2746/1/cuatro_entornos_procomun.pdf
Elaboración de Margherita Valle Pilia.

196
Margherita Valle Pilia y Gianni Baietto (2013). La ciudad transmoderna: perspectivas del nuevo paradigma. Gaudeamus, 5 (1). pp. 175-201
El cuerpo, en primera instancia, por mucho tiempo ha sido instrumentalizado como súbdito, paciente, fuerza trabajo, objeto sexual, etc. al servicio de intereses privados. Es bastante reciente la idea de que cada quien es propietario de su cuer-po.
El medio ambiente es el entorno por definición, el que en sus recursos reúne las condiciones de ser agotables, de ser propiedad de nadie (res nullius), de de-pender de las nuevas tecnologías y de ser planetario.
La ciudad es una construcción con-ceptual de segunda naturaleza. Lengua-jes y flujos nuevos toman vida en ella a tra-vés de hogares, barrios, mercados, plazas y calles.
El cuarto entorno, el digital, nace des-de la cultura hacker18 y la filosofía open. En sí, es fundamentalmente un procomún y tiende a evitar la privatización y la cen-sura, a favor de la participación, la equi-dad, la transparencia y la diversidad, tan-to en la producción como en el acceso a la información.
Así como Bollier (2008) remarcó, esta-mos frente a un entorno cibernético ge-nerado por el conjunto de usuarios de In-ternet (commoners), instituyendo así una república digital y poniendo en discusión lo que usualmente definimos como demo-cracia.
Ecología urbana
Dentro de la reflexión acerca del futu-ro de las ciudades existe un elemento que está fuertemente amarrado a la econo-mía. Se han hecho muchas críticas a las ciudades que nacieron de la modernidad, o más en general, las que surgieron con el modelo económico capitalista-consumis-ta, pero hoy en día el debate se enciende aún más, volviendo la mirada a modelos económicos y tendencias de producción y consumo diferentes, que influencian la forma en que pensamos y diseñamos las ciudades. Temas como los rascacielos, el nuevo urbanismo, el problema de la esca-sez de suelos, la especulación inmobiliaria,
el uso de nuevas tecnologías vinculadas al urbanismo, entre otros, están provocando reflexiones y ejercicios a nivel global (Sa-língaros, 2004). El término ecología urba-na nace de ecología humana, así como lo describe en sus estudios el teórico del urbanismo Ezra Park (1999, p. 49).
En el cambio de paradigma, el ámbito económico ve surgir propuestas y teoriza-ciones de modelos nuevos. Es el caso de la teoría económica del decrecimiento que, en su idealización radical, promueve cambios y propuestas en todos los cam-pos, también en la concepción de la ciudad. Si la economía del mercado pro-pone un modelo basado en el crecimien-to, la corriente del decrecimiento, como indica la palabra, propone lo contrario: un cambio de paradigma a través de la inversión del modelo. Esta propuesta ra-dical sigue siendo utópica, sin embargo, las practicas concretas que la reflexión sobre ella promueve, van en dirección de los puntos que hemos tratado a lo largo del ensayo: desde la ética hacker y open, al prosumidor, el cohousing, la gobernan-za participada y, más ampliamente, la sostenibilidad. Dicha teoría está estricta-mente relacionada con la investigación que produjo el MIT, promovida por el think tank Club de Roma19, acerca de las posi-bles soluciones a los problemas globales, que vio el origen del informe The Limits to Growth (Los límites del crecimiento), pu-blicado en 1972 (Meadows; Meadows; Randers y Behrens III, 1972). Se trata del primer estudio que individúa en el creci-miento económico la principal causa de problemas ambientales, destrucción de ecosistemas y la escasez de materias pri-mas. Asimismo, el acercar las teorías per-tenecientes a la termodinámica, como la de la entropía20, al campo económico por parte de Nicholas Geogescu-Rogen21, generó reflexiones más profundas sobre el destino de un modelo económico y de vida que reconoce en el aumento del PIB (producto interno bruto) el índice de cali-dad de vida; es decir, relaciona la calidad del vivir con el aumento de consumos de bienes. El decrecimiento pone en eviden-cia la contradicción de un modelo de crecimiento ilimitado que no considera la

197
Margherita Valle Pilia y Gianni Baietto (2013). La ciudad transmoderna: perspectivas del nuevo paradigma. Gaudeamus, 5 (1). pp. 175-201
A la vez, la propuesta ha influenciado la forma de vivir el territorio, generando un proyecto gemelo que nació en 1999: el Cittaslow (pr.: chittá-slow). Se trata de una red de municipalidades, medianas y pequeñas, que dirigen sus esfuerzos en el mejoramiento de la calidad de vida, tan-to de los ciudadanos como de los visitan-tes. Tal como el Slow Food, promueve una vida de ritmos pausados, más humanos y sostenibles, sobre todo en cuanto a con-sumos. Actualmente, la red se ha expan-dido fuera de Italia llevando su modelo a Alemania, Australia, Canadá, China, Co-rea del Sur, Dinamarca, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Nueva Zelanda, Polonia, Reino Unido, Suecia, Suiza, Tur-quía, Sur África, entre otros.
Conclusiones
Conforme al análisis desarrollado en esta investigación, detectamos que, más esquemáticamente, las tendencias en el campo tecnológico, social y económico confluyen en tres principales conceptos que, por obvias razones de globaliza-ción, se han divulgado principalmente en su idioma inglés. Se tomó la decisión de dejar estos conceptos en la lengua origi-naria con la intención también de poder ampliar su acepción en una traducción interpretativa al castellano. Desde el pun-to de vista tecnológico, se ha afirmado en todos los campos el término smart. Smart, difícilmente traducible al español, no es otra cosa que la síntesis más absoluta de la función que se pretende de cualquier herramienta contemporánea: que sea efectiva, interactiva, social (en el sentido que se relacione con las redes sociales), que aporte confort, seguridad y almace-ne información, la comparta y la analice.
Otro modelo que se difunde a nivel social es el open. Open, otra vez difícil-mente traducible con un sencillo, abierto, abarca todo su campo semántico: libre, gratuito, mutable, mejorable, de todos... representa el modelo de tratamiento del procomún por antonomasia. Educa al respeto de las ideas de los demás, pero elimina la necesidad privada, valorizando
disponibilidad limitada de recursos y el au-mento de entropía en el sistema.
Como producto de reflexiones de este tipo se ha desarrollado una tendencia de estilo de vida sencillo o simplicidad volun-taria (mejor conocido con el inglés down-shifting), que quiere orientar a una vida más placentera y menos estresante, que no tiene como meta la gratificación eco-nómica, sino una mayor disponibilidad de tiempo libre, la salud física y psicológica, la autoproducción y autosuficiencia, re-cuperando valores como el ocio, la len-titud y el conocimiento. Dentro de esta propuesta el economista Serge Latouche, partidario del decrecimiento y autor de muchas publicaciones sobre el tema, su-braya el oxímoron que representa la idea de desarrollo sostenible. ”Una obviedad, pero que es necesario recordar una y otra vez: la economía no puede crecer indefi-nidamente dentro de una biosfera finita” (Riechman, 2007).
En este panorama se han venido de-sarrollando propuestas ligadas a la idea de lentitud. Es el caso del movimiento len-to, más conocido en inglés como slow: se trata de una corriente que, originada en el ámbito gastronómico con el slow food, (contrapuesto a las cadenas de fast food), subraya la importancia de redescubrir el tiempo disfrutando de las actividades y las experiencias plenamente y sin la prisa que caracteriza de forma peculiar la vida contemporánea. Cabe anotar que la idea de lentitud no tiene nada a que ver con pereza o pasividad, más bien propo-ne vivir con particular atención las activi-dades, sean de ocio o trabajo, solitarias o de compartir. El movimiento del Slow Food ha subrayado en particular la importancia de los productos regionales, tradicionales, respetuosos del medio ambiente, promo-viendo la diversidad y el redescubrimiento del territorio en el momento de auge de la globalización, la estandarización y del consumo rápido y frenético. Si bien la pro-puesta ha nacido en Italia, se ha exten-dido en el mundo con más de 50 países integrados en este proyecto.

198
Margherita Valle Pilia y Gianni Baietto (2013). La ciudad transmoderna: perspectivas del nuevo paradigma. Gaudeamus, 5 (1). pp. 175-201
En una visión panorámica, estos tres elementos nos muestran velocidades di-ferentes. La tecnología per se evolucio-na e introduce en todos los campos del mercado a una velocidad de difusión ex-ponencial, a partir de pequeños sensores para juguetes, hasta servidores que alma-cenan datos de toda una metrópoli. La sociedad, por medio de la globalización y de la difusión de Internet, se va abriendo camino a una rapidez seguramente muy inferior a la de la tecnología, pero igual-mente relevante considerando las barre-ras ideológicas, culturales y religiosas. En fin, los cambios económicos son los que menos logran detectarse: aún en escala global quedan como tentativos aislados o teorizaciones lejanas. Lo que es cierto es
que estas tendencias, desde el comienzo del nuevo siglo, van de la mano en una trayectoria que indudablemente marcará no solo el cambio en la concepción de la ciudad, sino también la forma de ejercer la profesión de arquitecto y diseñador.
En este marco filosófico, el dinero y el estrés por la supervivencia son conceptos que pertenecen al pasado; las razones del mañana, que hasta el momento lamenta-blemente responden solo a una subcultu-ra, están ligadas al compartir interés con los demás. De este pensum, auténtico y reformador, de co-crear y co-habitar un mismo lugar, debe surgir una nueva con-cepción de ciudad, dirigida por el interés común y administrada por un humanismo holístico. Un espacio público que vuelva a
Figura 13. Los tres pilares que se identificaron en el trabajo.
de reflexión de un paisaje, de elaboración de un artefacto. El slow es la filosofía del artesano, del que no tiene prisa y deja amor en todo su producto, porque dedi-ca el tiempo que merece el estado del arte. Esta valorización del tiempo derrota la economía del mercado y del consumo, transformando las prioridades de los ciu-dadanos para siempre.
el trabajo colectivo y de mejora continua para un bienestar común.
Finalmente, el modelo de las nuevas economías, otro término inglés, pero de idealización italiana, es el slow. Una pa-labra que encierra en sí una acepción más lejana que la de smart – efectividad y rapidez – el slow es el justo tiempo, la fi-losofía de la degustación de una comida,
Elaboración de Margherita Valle Pilia.

199
Margherita Valle Pilia y Gianni Baietto (2013). La ciudad transmoderna: perspectivas del nuevo paradigma. Gaudeamus, 5 (1). pp. 175-201
de el Estado interviene con políticas para el desarrollo y la competencia de estas empresas.
9 Zygmunt Bauman es un sociólogo polaco, conside-rado una de las figuras clave de la sociología actual, acuñó el término de modernidad liquida como era del cambio y movimiento perpetuo.
10 Véase el proyecto Democracia Líquida: www.de-mocracialiquida.org
11 Véase en línea respectivamente: agoravoting.com; liquidfeedback.org; www.openmunicipio.it
12 Procomún: utilidad pública. En Diccionario de la lengua española (23.a ed.). Real Academia Españo-la. [En línea] Recuperado desde: http://lema.rae.es/drae/?val=postulado
13 David Bollier es un periodista, estratega y consultor independiente que ha estudiado a fondo temas de interés público, en especial concentrándose en la de-fensa del procomún como el nuevo paradigma de la política, la economía y la cultura.
14 Véase Nota 1.
15 Véase para el tema de la nueva economía: Adela-ja, Soji, Comparison of the Old Economy to the New Economy and the Relevance of the New Economy to Urban and Rural Michigan. Planning and Zoning, enero 2008.
16Véase en línea http://medialab-prado.es/person/antonio_lafuente2 y la Entrevista con Antonio Lafuen-te sobre el procomún, por Medialab Prado, mayo 2007 [en línea] http://medialab-prado.es/article/entrevis-ta_con_antonio_lafuente.
17 Lafuente se inspira en las teorías de Echeverría, Ja-vier (1999). Los señores del aire y el tercer entorno. Bar-celona, España: Destino.
18 Se entiende comúnmente por hacker una persona apasionada de informática que siente de pertenecer a una comunidad con la cual comparte intereses y valores. Es dado confundir el término con los crimina-les informáticos crackers, aunque en los últimos años, la palabra hacker o hack se ha empleado positiva-mente en un contexto más amplio para indicar movi-mientos que promueven la libertad del conocimiento, la justicia social, etc. Hacemos referencia al libro de Himanen, Pekka; Torvalds, Linus y Castells, Manuel, La ética del hacker y el espíritu de la era de la informa-ción. (The Hacker Ethic and the Spirit of the Information Age), Random House, New York: 2001.
19El Club de Roma es una organización no guberna-mental fundada en 1968, formada por políticos, em-presarios y científicos que están interesados en pro-ducir reflexiones interdisciplinarias y holísticas para el mejoramiento global. Véase: http://www.clubofrome.org
20El termino entropía en física indica la medida de des-orden de un sistema, al mismo tiempo es la magnitud termodinámica que mide la parte no utilizable de la energía contenida en un sistema. Está asociada a la segunda ley de la termodinámica, en donde se afirma que en un sistema aislado la variación de la entropía es mayor que cero.
21Economista rumano que dio inicio a la bioeconomía y el decrecimiento.
emocionar por el espíritu de sus habitan-tes, que vaya más allá del beneficio indivi-dual y que, finalmente, recuerde la razón lúdica de la creación.
Notas
1Política, literalmente “las cosas referentes a la polis”, es el ensayo clásico de filosofía política escrito por Aristóteles en el siglo IV a.C. [en línea] Consultado en: http://www.laeditorialvirtual.com.ar/Pages/Aristote-les_LaPolitica/Aristoteles_LaPolitica_000.htm
2 El término latín se refiere a las antiguas guías de viaje (siglo XII) para visitar la ciudad de Roma, subrayando la idea de ciudad de maravillas.
3 Cabe resaltar que en videojuegos como Age of Em-pires, World of Warcraft, SimCity y, más recientemen-te, los juegos en red parten siempre del concepto de ciudad, específicamente de una ciudad-tablero. Esta forma permite planificar estratégicamente los elemen-tos urbanos, según la finalidad del juego.
4 Por co-housing (así como, por derivación, el co-working) se entiende una comunidad compuesta por casas privadas que comparten espacios comunitarios (usualmente la cocina, el comedor, la lavandería, es-pacios para niños, taller y gimnasio) con la intención de generar mayor interacción entre vecinos y obte-niendo beneficios económicos del compartir recursos, espacios y objetos. Surgió en los ‘60 en Dinamarca y se extendió pronto a todos los países de Europa del norte y a los Estados Unidos en donde fue introducida por los arquitectos Kathryn McCamant y Charles Du-rrett, autores del libro A Contemporary Approach to Housing Ourselves. Así como el texto: Baglione, Vale-ria, y Chiodelli, Francesco, “Esperienze di cohousing a Milano e Torino”. En La città intraprendente. Comunità contrattuali e sussidiarietà orizzontale, Carocci, Roma, 2011, pp. 33-42.
5 Desde el video Per una nuova idea di cittá e di citta-dinanza, nell’articolo: “Per una coalizione per gli spazi pubblici a Roma” del 17 julio 2012 [en línea] en la pa-gina http://www.ilquintostato.org/video/ video en el link: http://youtu.be/vciEaQu6e_c
6 Antanas Mockus ha sido alcalde mayor de Bogotá en dos mandatos, el primero 1995-1997 y el segundo 2001-2003. Es conocido por su rebeldía al sistema y la forma poco convencional de administrar sus manda-tos. En 1990 ha sido rector general de la Universidad Nacional, encargo al cual tuvo que renunciar después de un acto poco ortodoxo en el auditorio León de Greiff, que posteriormente inauguró su carrera políti-ca. Cfr. el documental de DALSGAARD, Andreas M., Bogotá cambió, Upfront Films, NHK, Sundance Chan-nel, Dinamarca, 2009.
7 Con el término conurbación nos referimos a la fusión de varias áreas metropolitanas que, por crecimiento, empiezan a integrarse formando un solo tejido urba-no.
8 Start-up es un término que se aplica a empresas de negocio reciente que trabajan en el ámbito de la in-novación según la idea de negocio creativo, por lo cual, implementan capacidad de cambio, productos o servicios innovadores, orientados al cliente, y con grandes oportunidades de crecimiento. En muchos casos se trata de un modelo público-privado, en don-

200
Margherita Valle Pilia y Gianni Baietto (2013). La ciudad transmoderna: perspectivas del nuevo paradigma. Gaudeamus, 5 (1). pp. 175-201
Delgado, M. (2011). El espacio público como ideología. Madrid, España: Ca-tarata.
Doxiadis, C. (1962). Ekistics and Regional Science. Ekistics, 14, 84, 193-200. Recu-perado desde: http://www.doxiadis.org/files/pdf/ekistics_and_regional_science.pdf
Doxiadis, C. (1970). Ekistics, the Science of Human Settlements. Science, 170, 3956, 393-404.Recuperado desde: http://www.doxiadis.org/files/pdf/ecistics_the_science_of_human_settlements.pdf
Ezra Park, R. (1999). La ciudad y otros en-sayos de ecología urbana. Barcelona, España: Serbal.
Gamper, D. (2004), Entrevista a Zygmunt Bauman, “La confianza desapa-reció”. Recuperado desde: http://edant .c la r in .com/sup lementos/cultura/2004/07/03/u-787300.htm
Godelier, M. (1990). Lo ideal y lo material. Madrid, España: Taurus.
Habermas, J. (1981). Historia y crítica de la opinión pública. Barcelona, España: Gustavo Gili.
Harvey, D. (2009). El derecho a la ciudad. Café de las ciudades, revista digital del Programa en gestión de la ciudad. 1, 14 abril. Recuperado desde: http://www.cafedelasciudades.com.ar/
Himanen, P.; Torvalds, L. & Castells, M. (2001). The Hacker Ethic and the Spirit of the Information Age. New York, USA: Random House.
Innerarity, D. (2006). El nuevo espacio pú-blico. Barcelona, España: Espasa Libros.
Innerarity, D. (2010). La gobernanza de los territorios inteligentes. Ekonomiaz, 74, 2 cuatrimestre, 50- 65.
Lafuente, A. (2007). Los cuatro entornos del procomún. Recuperado desde: http://digital.csic.es/bitstream/10261/2746/1/cuatro_entornos_procomun.pdf
Referencias
Alberti, L. B. (1582). De re aedificatoria.(Tra-ducción editada por Francisco Loça-no). Madrid, España.
Baglione, V. y F. ChiodellI, (2011).Esperien-ze di cohousing a Milano e Torino. En Grazia Brunetta y Stefano Moroni (Eds.), La città intraprendente. Comunità con-trattuali e sussidiarietà orizzontale (pp. 33-42). Roma, Italia: Carocci.
Bloch, E. (2009). Lo spirito dell’utopia. Mi-lano, Italia: Biblioteca Universale Rizzoli.
Bollier, D. (2008). Viral Spiral. How the Com-moners Built a Digital Republic of their Own. New York, USA: The New Press.
Bollier, D. (2003). El redescubrimiento del procomún. Recuperado desde: http://biblioweb.sindominio.net/telematica/bollier.html
Bruni, L. (1535). Epistolarum Lib. III, IX. Leo-nardus Nicolao S. Vetustatis reliquiae Arimini Urbis quae sint, item quid diffe-rat civitas ab urbe. Florencia, Italia.
Capra, F. (1992). El punto crucial. Buenos Aires, Argentina: Editorial Troquel.
Capra, F. (1998). La trama de la vida. Bar-celona, España: Editorial Anagrama
Castells, M. (2009). Comunicación y po-der. Madrid, España: Alianza Editorial.
Castells, M. (29 de Enero 2011). La wiki-rrevolución del jazmín. La Vanguar-dia. Recuperado desde:http://www.lavanguardia.com/opinion/articu-los/20110129/54107291983/la-wikirrevo-lucion-del-jazmin.html
Corio, G. F. (2005), Una proposta di mar-keting territoriale: una possibile griglia di analisi delle risorse. Working Paper, Ceris-Cnr Istituto di Ricerca sull’Impresa e lo Sviluppo, 7, 8. Torino, Italia.
Delgado, M. (2008). Lo común y lo colec-tivo: el espacio público como espacio de y para la comunicación. Barcelona, España: Universitat de Barcelona.

201
Margherita Valle Pilia y Gianni Baietto (2013). La ciudad transmoderna: perspectivas del nuevo paradigma. Gaudeamus, 5 (1). pp. 175-201
tical Theory (2nd ed.) New York, USA: Verso.
Soja, E. W. (2001 b).Postmetropolis, Critical Studies of Cities and Regions. Oxford, Inglaterra: Blackwell.
Toledano, M. (2007). Espacio público y democracia de mercado. Recupe-rado desde: http://blogs.publico.es/dominiopublico/69/espacio-publico-y-democracia-de-mercado
Valle Pilia, M. (2012). La ciudad del nuevo paradigma: la era digital. Tesis de licen-ciatura en arquitectura, no publicada. Universidad Latina de Costa Rica.
Marx, K. (2002). Crítica de la filosofía del Es-tado de Hegel. Madrid, España: Biblio-teca Nueva.
Meadows, D. H.; Meadows, Da.; Randers, J. & W. Beherens III (1972). The Limits to Growth. New York, USA: Universe Book
Montaner, J. M. (1995). El racionalismo como método de proyectación: pro-greso y crisis. Recuperado desde: http://tdd.elisava.net/coleccion/12/montaner-es
Montaner, J. M. y Z. Muxí (2011). Arquitec-tura y política. Ensayos para mundos alternativos. Barcelona, España: Gus-tavo Gili.
Pascual Esteve, J.M. (sf) Diez tesis sobre gobernanza local: Los ayuntamientos son la clave de la modernización de las ciudades, las regiones y los países. En J.M. Pascual Esteve y A. Fernández (Eds.), La gobernanza democrática: un nuevo enfoque para los grandes retos urbanos y regionales (pp. 29-52). Sevi-lla, España: Editorial Junta de Andalu-cía.
Pascual Esteve, J. M. (2011). El papel de la ciudadanía en el auge y decadencia de las ciudades. Valencia, España: Ti-rant lo Blanch.
Proffit, S. (12 octubre 1997). Jane Jaco-bs: Still Challenging the Way We Think About Cities. Los Angeles Times, pp. 1-3.
Riechmann, J. (2007). Vivir (bien) con me-nos: sobre suficiencia y sostenibilidad. Barcelona, España: Icaria
Salíngaros, N. (2004). Entrevista a León Krier, el futuro de las ciudades: la absur-didad del modernismo. Ambiente, 92, marzo, 12-15.
Salíngaros, N.; Coward, A. & B. West (2005). Principles of Urban Structure. Ámster-dam, Holanda: Techne Press.
Soja, E. W. (2001 a). Postmodern Geogra-phies: The Reassertion of Space in Cri-