Un repaso de mi teoría de la democracia de Karl Popper
-
Upload
noe-hernandez -
Category
Documents
-
view
215 -
download
0
description
Transcript of Un repaso de mi teoría de la democracia de Karl Popper

K A R L P O P P E R
UN REPASO DE MI TEORÍA DE LA DEMOCRACIA
T R A D U C C I Ó N U L A LU M E GO N ZÁ L E Z D E L E Ó N
La obra y la figura de Sir Karl Popper (Viena, 1902) son im-prescindibles en la historia intelectual de nuestro siglo. Su pri-mer libro, La lógica de la investigación científica (1934), es una
crítica radical de la filosofía del Círculo de Viena. El segundo,Qué cosa es la dialéctica (1937), defensa del principio de con-tradicción de la lógica clásica y rechazo del método dialéctico,fue el origen de una célebre polémica con Adorno y la Escuelade Francfort y lo condujo finalmente a escribir su Miseria del
M1 TE0RÍADE la democracia es muy sen-cilla y muy fácil de comprender para cual-quiera. Pero se centra en torno a un pro-blema tan diferente del que constituye
el eje de la teoría clásica y universalmente aceptada,como para que nos preguntemos si su propia simplici-dad no es justamente lo que impide captar aquella di-ferencia. Evita las expresiones abstractas e imponen-tes como “soberanía”, “libertad”, “razón”. Yo creo enla razón y en la libertad, pero pienso que no es posibleformular en tales términos una teoría sencilla, prácti-ca y fructífera: además de ser demasiado abstractos,se prestan a las impropiedades de un uso impreciso;y no adelantamos nada con intentar definirlos.
Este artículo incluye tres breves exposiciones. Laprimera trata de la que puede ser llamada la teoríaclásica de la democracia: la teoría de la soberanía delpueblo. La segunda es un compendio de la teoría, másrealista, que yo propongo. Y la tercera reúne lo esen-cial de algunas aplicaciones prácticas de esta última,como respuesta a la pregunta: “´¿cuál es la diferenciapráctica que la nueva teoría implica?”
LA TEORÍA CLÁSICA
La teoría clásica, para decirlo en pocas palabras, iden-tifica a la democracia con la soberanía del pueblo yse basa en que el pueblo tiene derecho a gobernar. Pa-ra fundamentar esta afirmación, se han dado razonesde varias clases; no es sin embargo necesario que meextienda aquí sobre este punto. Pasaré en cambio auna breve revista a algunos antecedentes históricosde la teoría y de la terminología que utiliza.
Platón fue el primer teórico que elaboró un siste-ma a partir de las distinciones para él señalables en-tre las que consideraba las principales formas degobierno del Estado-ciudad. De acuerdo con su respec-tivo número de gobernantes, establecía la diferencia
historicismo (1957). Frente a la “profecía historicista”, que qui-siera cambiar a la sociedad como un todo, Popper defiende loque él llama “mecánica social gradualista”, en la que cualquieracción es limitada y susceptible de errores y rectificaciones. Enel siguiente ensayo, Popper pone en duda que su teoría centralsobre la democracia, expuesta en La sociedad abierta y sus ene-migos (1945), haya sido bien entendida y explica cuáles son susdiferencias respecto de la teoría clásica.
entre las siguientes: 1) monarquía, la soberanía deun hombre bueno, y tiranía, la forma distorsionadade la monarquía; 2) aristocracia, o soberanía de unoscuantos hombres buenos, y oligarquía, distorsión dela anterior; 3) democracia, o soberanía de la mayo-ría, del pueblo entero. No había tal cosa como dosformas de la democracia, porque la mayoría represen-taba a la canalla, de modo que democracia implicabadistorsión.
Si estudiamos más detenidamente esta clasificación,y si nos preguntamos por el problema subyacente alo expresado por Platón, descubrimos que no sólo trassu clasificación y su teoría sino tras todas las clasifi-caciones y teorías de que tenemos noticia, desde Pla-tón a Karl Marx y hasta nuestros días, el problemafundamental era y sigue siendo el siguiente: ¿quiéndebe gobernar un Estado? (Y uno de los principalespuntos en que hago hincapié es que el problema asíplanteado debe ser sustituido por otro totalmente di-ferente.) La respuesta de Platón a esa pregunta eratan sencilla como ingenua: deben gobernar “los me-jores”, y, si es posible, “el mejor de todos” solo. Si-guiente opción: unos cuantos de los mejores, los aris-tócratas. Pero de ninguna manera el gran número dela plebe, el populacho o demos.
Hacía ya tiempo -y por supuesto desde antes de na-cido Platón- que Atenas había adoptado precisamen-te la solución opuesta: el que debía gobernar era elpueblo o demos. Todas las decisiones políticas impor-tantes -como las concernientes a la guerra y la paz-eran tomadas por la asamblea plenaria de los ciuda-danos. Esto se llama hoy “democracia directa”; perolo que nunca debemos olvidar es que los ciudadanoseran entonces una minoría de los habitantes, y aunde los nativos. Desde mi punto de vista, lo importan-te es que en el terreno de la práctica los demócratasatenienses veían en su democracia la alternativa dela tiranía, del poder arbitrario; además, sabían per-
Vuelta 143 ll Octubre de 1988

K A R L P O P P E R
fectamente que un líder popular y escogido por elvoto de la plebe podía verse investido de poderes ti-ránicos.
Sabían, en otras palabras, que la votación popularpodía conducir al error, aun en los asuntos mas im-portantes (así, la condena al ostracismo tenía los lí-mites de una medida precautoria: sólo se desterrabaa una persona pero sin someterla a un juicio ni decla-rarla culpable). Los atenienses estaban en lo cierto:las decisiones democráticamente tomadas, y aun lospoderes otorgados a un gobierno por sufragio popu-lar, pueden ser productos del error. Es difícil, si noimposible, elaborar una Constitución que ponga a sal-vo de tales equivocaciones. Y esta es una de las razo-nes de mayor peso para concebir a la democracia comouna práctica que nos libra de la tiranía, y no tantocomo un derecho divino o moralmente legitimable quetendría el pueblo a gobernar.
El principio de la legitimidad (en mi opinión vicio-so) desempeña un papel fundamental en la historiaeuropea. Mientras las legiones romanas fueron pode-rosas, los Césares fundaron su poder en el siguienteprincipio: los ejércitos legitiman (por su aclamación)al gobernante. Pero con la decadencia del Imperio, elproblema de una nueva legitimación del poder se vol-vió urgente. Profundamente preocupado, Dioclecia-no dio al Imperio una nueva estructura de CésaresDioses otorgando a los gobernantes diferentes títulos-César, Augusto, Herculio y Jovio (es decir, relacio-nado con Hércules o con Júpiter)- que establecíanentre ellos las correspondientes distinciones ideoló-gicamente fundadas en la tradición y la religión.
Pero se necesitaba, al parecer, una legitimación res-paldada por una mayor autoridad, y más profunda-mente religiosa. Para la siguiente generación, elmonoteísmo cristiano (que era el más difundido de losmonoteísmos existentes) constituiría para Constan-tino la solución al problema. En adelante, el gober-nante gobernaría por la gracia de Dios -un Dios únicoy el único Dios universal. El éxito rotundo de esta nue-va ideología de la legitimidad explica tanto los lazoscomo las tensiones entre el poder espiritual y el mun-danal, poderes que en el curso de la Edad Media vie-ron aumentada su interdependencia y, con ésta, surivalidad.
En la Edad Media, en consecuencia, la respuesta ala pregunta “¿quién debe gobernar?” adquirió el ca-rácter de un principio: Dios es quien gobierna, y go-bierna a través de sus (así legitimados1 representanteshumanos. Tal principio acabaría por verse seriamen-te amenazado, primero por la Reforma, y luego porla revolución inglesa de 1643-49. Esta proclamó el de-recho divino del pueblo a gobernar, lo cual dio porresultado que en nombre de ese divino derecho seestableciera inmediatamente la tiranía de OliverCromwell.
A la muerte del dictador se produjo un regreso a laantigua forma de la legitimidad. El paso siguiente,la violación de la legitimidad protestante por JaimeII -es decir, por el propio monarca legitimado-, fuelo que condujo a la “Gloriosa Revolución” de 1688 y,en seguida, al desarrollo de la democracia británica
a través de un gradual fortalecimiento del poder delParlamento, que había legitimado a su vez a Guiller-mo y a María. El carácter único de ese proceso se de-bió, precisamente, a la experiencia de que las disputasteológicas e ideológicas fundamentales acerca dequién debería gobernar sólo conducen a la catástro-fe. La legitimidad de la monarquía no era ya un prin-cipio en el que pudiera confiarse, tampoco lo era lasoberanía del pueblo. De hecho, lo que había era unamonarquía de una legitimidad dudosa, creada por vo-luntad del Parlamento, y una consolidación cada vezmás firme del poder parlamentario. Los británicos em-pezaron a dudar de los principios abstractos, el pro-blema platónico, “¿quién debe gobernar?“, no volvióa plantearse sino hasta nuestros días.
Karl Marx, que no era un político británico, seguíaobsesionado con la pregunta de Platón, que él formu-laba así: “¿quiénes deberían gobernar?, ¿los buenoso los malos -los trabajadores o los capitalistas?” Yaun aquellos que rechazaban la existencia del propioEstado en nombre de la libertad, no podían sacudirseel peso de aquel viejo problema mal planteado, ya quese autodenominaban anarquistas, es decir, contrariosa toda forma de gobierno. Su fracasado intento porolvidar el “¿quién debe gobernar?’ puede incluso des-pertar nuestra simpatía.
UNA TEORÍA MAS REALISTA
En The Open Society and its Enemies, sugerí recono-cer un problema totalmente nuevo como el problemafundamental de una teoría política racional. El nue-vo problema ya no se formularía preguntando "¿quiéndebe gobernar?“, sino mediante una pregunta muydiferente:´"¿cómo debe estar constituido el Estado pa-ra que sea posible deshacerse de los malos gobernan-tes sin violencia y sin derramamiento de sangre?”
En contraste con el anterior, éste es un problemapráctico -más aún: casi técnico. Y las llamadas de-mocracias modernas son todas excelentes ejemplos desoluciones prácticas al nuevo problema, aun cuandono hayan sido diseñadas con la conciencia de habíaque tomarlo en cuenta: en efecto, todas ellas adoptanla que podríamos ver como su solución más sencilla.Y esa solución es la siguiente: un gobierno puede serdestituido por el voto de una mayoría que lo reprueba.
En teoría, sin embargo, esas democracias maternassiguen preocupándose por aquel viejo problema y sefundan en la utópica ideología de que el pueblo -i.e.,la totalidad de la población adulta- es el que gobier-na o debería gobernar por derecho propio como únicopoder real, indiscutible y calificable de legítimo. Pe-ro en ninguna parte puede decirse que sea el puebloel que verdaderamente gobierna. Los que gobiernanson los miembros de un gobierno -10 cual, desafortu-nadamente, incluye a una mayoría de burócratas,nuestros servidores civiles (0 nuestros inciviles amos,como los llamaba Churchill), a quienes es difícil, sino imposible, hacer responsables de su actos.
¿Cuáles son las consecuencias de esta sencilla ypráctica teoría del gobierno? Mi forma de plantear elproblema y mi simple solución al mismo no están en
Vuelta 143 12 Octubre de 1988

conflicto, por supuesto, con las prácticas de las demo-cracias occidentales implícitas en sus respectivasConstituciones -como la no escrita de Gran Breta-ña, o muchas otras que en distinta medida toman alParlamento Británico por modelo. Son aquellas prác-ticas (y no sus fundamentos teóricos) las que mi teo-ría -mi problema y su solución- trata de describir.Por esta razón creo que puedo llamarla una teoría dela “democracia”, aunque no es por ningún conceptouna teoría de la “soberanía del pueblo” sino que secentra en torno a la soberanía de la ley que declaraposible la destitución pacífica de un gobierno por losvotos de una mayoría.
Mi teoría elude fácilmente las paradojas y dificul-tades propias de la vieja teoría: por ejemplo, proble-mas tales como “¿qué habría que hacer si la votacióndel pueblo tuviera por resultado el establecimientode una dictadura?” Por supuesto, es poco probable queel libre sufragio conduzca a ese resultado; pero ya hasucedido. ¿Y qué hacer cuando eso sucede? La mayorparte de las Constituciones requieren, de hecho, másque una votación mayoritaria cuando se intenta en-mendar, o cambiar por otra, alguna de sus propias pro-visiones; y, del mismo modo, exigirían también unamayoría (“calificada”) de dos tercios, y hasta de trescuartos, si se votara contra la democracia. Esas exi-gencias prueban, respectivamente, que han tomadomedidas para afrontar un intento de cambio de susartículos, y que no aceptan automáticamente comoprincipio que la voluntad de una mayoría (“no califi-cada”) pueda determinar la naturaleza definitiva delpoder -es decir, que el pueblo, a través de una mayo-ría de votos, pueda darse por calificado para gobernar.
Todas esas dificultades teóricas pueden ser evita-das si dejamos de preguntarnos “¿quién debería go-bernar”? y nos centramos en el nuevo problemapráctico: ¿cómo evitar las situaciones en que un malgobernante puede causar daños graves? Cuando de-cimos que la mejor solución conocida es la de unaConstitución que permite a una mayoría destituir consus votos a un gobierno, no estamos afirmando quela votación de una mayoría sea siempre la acertada.Todo lo que aceptamos es que ese muy imperfecto pro-cedimiento es por ahora el mejor que se haya inven-tado. Winston Churchill dijo un día, bromeando, quela democracia es la peor forma de gobierno que se co-nozca, con excepción de todo el resto de las formas degobierno conocidas.
Y llegamos al meollo del asunto: cualquiera que ha-ya vivido alguna vez bajo otra forma de gobierno -esdecir, bajo una dictadura que no puede ser derrocadasin derramamiento de sangre-, pensará que una de-mocracia, por imperfecta que sea, merece que se lu-che por ella y -creo yo- hasta que se muera por ella.Pero esto no es más que mi convicción personal, y juz-garía equivocado tratar de imponerla a algún otro.
Lo cierto, y en ello se funda mi teoría entera, es queSólo conocemos dos alternativas: la dictadura, o algu-na forma de la democracia. Y lo que nos decide a es-coger entre ellas no es la excelencia de la democracia,que podría ponerse en duda, sino únicamente los ma-les de la dictadura, que son indiscutibles. No sólo por-
que el dictador está resuelto a hacer mal uso de supoder, sino porque todo dictador, por benévolo que pu-diera ser, usurpa las responsabilidades y, con ellas,los derechos y los deberes de todos los demás hombres.Esta es una razón suficiente para decidirnos por lademocracia -vale decir, por un gobierno cuyas leyesnos permiten incluso destituirlo. Ninguna mayoría,por amplia que sea, puede sentirse calificada para des-hacerse de esas leyes.
LA REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL
Tales son las diferencias teóricas entre la vieja teo-ría y la nueva. Como un ejemplo de esas diferenciasen la práctica, propongo examinar la cuestión de larepresentación proporcional.
La vieja teoría y la creencia de que el gobierno porel pueblo y para el pueblo constituye un derecho na-tural, o un derecho divino, son las bases de los argu-mentos que se esgrimen en favor de la representaciónproporcional. Porque si el pueblo gobierna a travésde sus representantes, y lo hace por mayoría de vo-tos, es de suponer que la distribución numérica de laopinión entre esos representantes sea el más fiel re-flejo posible de la que prevalece entre aquellos queson la fuente misma del poder legitimado por sus vo-tos: los que forman el propio pueblo.
Este argumento se viene abajo en cuanto uno des-carta la vieja teoría y puede así advertir en forma de-sapasionada, y tal vez sin demasiados prejuicios,cuáles son las inevitables (y seguramente no busca-das) consecuencias de la representación proporcional.Y éstas son devastadoras.
En primer lugar, la representación proporcionalconfiere a los partidos políticos, así sea tan sólo indi-rectamente, una categoría política que de otro modono habrían podido alcanzar. Porque yo no puedo yaescoger a una persona en la que confío para que merepresente: únicamente puedo escoger a un partido.Del mismo modo, aquellos que pueden representar aun partido son escogidos sólo por su partido. Y así co-mo las personas y sus opiniones merecen siempre elmayor respeto, las opiniones adoptadas por los parti-dos (esos instrumentos típicos de promoción personaly búsqueda de poder, con todas las intrigas que elloimplica) no pueden ser identificadas con las del comúnde los humanos: son ideologías.
Cuando una constitución no estipula que haya re-presentación proporcional, los partidos no necesitanen absoluto ser mencionados. Ni necesitan tampocoque se les dé una categoría oficial. El electorado decada distrito hace llegar a las cámaras a su represen-tante particular. Que éste se postule por sí solo o quese una con otros para formar un partido, es asuntosuyo -0 que debe, en todo caso, explicar y justificarante su electorado.
Su deber es representar los intereses de toda esagente poniendo en juego todas sus facultades y todossus conocimientos. Esos intereses son, casi invaria-blemente, los del resto de los ciudadanos de la nación.Su deber es responsabilizarse personalmente por latotalidad de ellos.
UN REPASO DE MI TEORíA DE LA DEMOCRACIA
Vuelta 143 13 Octubre de 1988

Tales son el único deber y la única responsabilidaddel representante que deben ser reconocidos por laConstitución. Si el representante considera ademásque tiene algún deber para con un partido político,esta convicción ha de obedecer únicamente a la creen-cia de que su conexión con tal partido le permite cum-plir, mejor que sin ella, con su deber primordial. Enconsecuencia, también es su deber abandonar el par-tido, o establecer contacto con otro, cuando advierteque su deber primordial puede verse favorecido porcualquiera de esas dos medidas.
Todas estas posibilidades quedan canceladas cuandola Constitución de un Estado establece la representa-ción proporcional, porque dentro del sistema de repre-sentación proporcional el candidato busca su eleccióncomo representante de un partido, diga lo que digala Constitución sobre el punto. Si resulta elegido, es-to se deberá sobre todo -cuando no exclusivamente-al hecho de que pertenece a cierto partido y lo repre-senta. En esas circunstancias, su lealtad es ante todolealtad a su partido y a la ideología de éste, y no leal-tad a los habitantes de su nación (con excepción, talvez, de los que son además líderes del partido).
Por lo tanto, nunca es deber suyo votar contra supartido. Al contrario, se ve incondicionalmente com-prometido con él ya que fue designado para formarparte del parlamento como su representante. ¿Peroqué debe hacer si se da el caso de que su concienciano pueda acomodarse a la situación? Debe, o deberíaen mi opinión, cumplir con el deber moral de renun-ciar no sólo a su partido sino también al parlamento,aun cuando la Constitución de su país no lo obliguea tomar esa determinación.
K A R L P O P P E R
De hecho, el sistema dentro del cual resultó electolo despoja de toda responsabilidad personal; lo trans-forma, de persona que siente y que piensa, en unamáquina de votar -10 cual es para mí una razón su-ficiente para estar en contra de la representación pro-porcional, porque lo que necesitamos en política sonindividuos capaces de juzgar por sí mismos y prepa-rados para asumir responsabilidades personales.
Tales individuos son difíciles de encontrar dentrode un sistema de partidos, aun cuando las eleccionesno impliquen representación proporcional; y hay queadmitir aquí que no hemos dado todavía con ningunasolución que nos permita arreglárnoslas sin partidos.Pero si tenemos que tener partidos, lo mejor sería nocontribuir, como deliberadamente lo hacemos al vol-ver parte de nuestra Constitución la representaciónproporcional, al mayor sometimiento de nuestros re-presentantes a la maquinaria y a la ideología de unpartido.
Una consecuencia inmediata de la representaciónproporcional es que tiende a aumentar el número departidos existentes. A primera vista, tal cosa parece-ría deseable: más partidos permiten más posibilida-des de elección, más oportunidades, menos rigidez,más crítica y, por lo tanto, una mejor distribución dela influencia y del poder.
Esta primera impresión resulta sin embargo total-mente engañosa. La proliferación de los partidos con-duce, esencialmente, a hacer inevitable un gobiernode coalición -solución que dificulta la integración detodo gobierno nuevo y la posibilidad de mantenerlounido durante un tiempo razonable.
EL GOBIERNO DE LA MINORíA
Mientras que la representación proporcional se fun-da en la idea de que la influencia de un partido debe-ría ser proporcional a su poder de captar votos, ungobierno de coalición permite, lo más a menudo, quelos pequeños partidos ejerzan una influencia despro-porcionadamente grande y con frecuencia decisiva lomismo en la formación que en la disolución de un go-bierno y en todas sus decisiones. Y, lo que es másimportante, significa la debilitación de la responsa-bilidad, ya que en un gobierno de coalición la respon-sabilidad de todos y de cada uno se ve minimizada.
La representación proporcional, y la proliferaciónde los partidos que de ella resulta, pueden tener porlo tanto un efecto negativo cuando se trata de decidiralgo tan importante como la manera de proceder pa-ra deshacerse de un gobierno mediante una votaciónque ponga en duda su capacidad. Los votantes tien-den a esperar que ninguno de los partidos obtenga unamayoría absoluta. Con esa idea en mente, es difícilque voten contra cualquiera de los partidos. Como re-sultado, el día de la votación ningún partido se verechazado, ninguno inculpado. Y, en una reacción con-gruente con tales expectativas, nadie ve el día de laselecciones como un Día del Juicio, como un día en queun gobierno responsable debe rendir cuentas de lo rea-lizado y de lo omitido, de sus éxitos y de sus fracasos,como un día en una oposición responsable tiene que
Vuelta 143 14 Octubre de 1988

dar a ese gobierno una respuesta crítica y tiene queseñalarle qué pasos debía haber dado y por qué.
En circunstancias semejantes, la pérdida del 5% odel 10% de los votos por uno u otro de los partidos,no es vista como un veredicto de culpabilidad. Los par-tidos la juzgan, si acaso, una fluctuación temporal dela popularidad que habían alcanzado. Y, con el tiem-po, la gente se va haciendo a la idea de que ningunode los partidos políticos o de sus líderes puede consi-derarse responsable de decisiones que tal vez se vie-ron forzados a tomar por la necesidad de formar ungobierno de coalición.
Desde el punto de vista de mi nueva teoría, el día delas elecciones debería ser un Día del Juicio. Como lodijo Pericles hacia el año 430 A.C., “aunque sólo unospocos puedan crear una política, todos estamos autori-zados para enjuiciarla”. Por supuesto, nuestro juiciopuede resultar erróneo, y a menudo lo es. Pero si he-mos vivido un tiempo bajo el poder de un partido y he-mos resentido sus consecuencias, estamos calificados-por lo menos en alguna medida- para enjuiciarlo.
Esto presupone que el partido en el poder y sus lí-deres asumían la entera responsabilidad de lo quehacían, lo cual presupone a su vez un gobierno mayo-ritario. Pero cuando está vigente la representaciónproporcional, aun en el caso de que un partido quegobierna por absoluta mayoría de votos quiera ser de-rrocado por una mayoría de ciudadanos decepciona-dos con él, no siempre puede darse por seguro el logrode su destitución. Ese gobierno puede evitarla recu-rriendo al más pequeño de los partidos suficientemen-te fuertes como para seguir gobernando con su ayuda.
Una vez tomada esa medida, el líder censurado delpartido mayoritario seguiría asumiendo la direccióndel gobierno -y lo haría en franca oposición al votode la mayoría que lo reprueba, y con base en la ayu-da brindada por un pequeño partido cuya política, enteoría, podría estar muy lejos de “representar la vo-luntad del pueblo”. Por supuesto, es posible que el par-tido pequeño no cuente con una representaciónnotable en el nuevo gobierno. Todo ello desacreditaseriamente la idea en que se fundamenta la repre-sentación proporcional: la idea de que la influenciaejercida por un partido cualquiera es forzosamenteproporcional al número de votos que ese partido seha ganado.
EL SISTEMA BIPARTIDISTA
Para que un gobierno mayoritario resulte posible, ne-cesitamos algo que se aproxime a un sistema biparti-dista como el de la Gran Bretaña o el de los EstadosUnidos. Y ya que la existencia de la representaciónproporcional hace difícil alcanzar aquella posibilidad,sugiero, en nombre de nuestro interés por que hayauna responsabilidad parlamentaria, que resistamosa la tentadora idea de que la democracia exige unarepresentación proporcional. Deberíamos luchar en-tonces por un sistema bipartidista, o por algo que almenos se le acerque, ya que dicho sistema alienta asus dos partidos a vivir un continuo proceso de auto-crítica.
UN REPASO DE MI TEORÍA DE LA DEMOCRACIA
Esta opinión, sin embargo, provoca con frecuenciaobjeciones dignas de atención al sistema bipartidis-ta. Se dice, por ejemplo, que “Un sistema bipartidis-ta limita la formación de otros partidos”. Correcto.Pero son considerables los visibles cambios que se handado tanto en el seno de los dos grandes partidos bri-tánicos como en el de los estadounidenses. Esa limi-tación no implica, pues, falta de flexibilidad.
Lo que importa es que en el sistema bipartidista elpartido derrotado tiende a tomar en serio su fracasoelectoral. Esto puede llevarlo a una reforma internao a la revisión de sus metas, es decir, a una reformaideológica. Si el partido sufre dos derrotas consecuti-vas, o acaso tres, la búsqueda de ideas nuevas suelealcanzar las proporciones de una actividad frenética-proceso sin duda saludable, y que suele darse auncuando la pérdida de votos no sea importante.
Es muy poco probable, en cambio, que suceda lo mis-mo bajo un sistema de múltiples partidos que se pres-ta, además, a la formación de coaliciones. Tanto loslíderes de los diferentes partidos como el electorado,y sobre todo cuando la pérdida de votos no es conside-rable, tienden a tomar el cambio con bastante calma.Lo ven como parte del juego -ya que ninguno de lospartidos ha asumido responsabilidades claras. Unademocracia necesita partidos más responsivos; que es-tén, si es posible, constantemente en estado de aler-ta. De hecho, la tendencia a la autocrítica tras unaderrota electoral es mucho más fuerte en los paísescon un sistema bipartidista que en aquellos donde haymúltiples partidos. Y, contrariamente a lo que a pri-mera vista se piensa, los sistemas de dos partidos sue-len ser más flexibles que los pluripartidistas.
Suele afirmarse: “la representación proporcionalpropicia la aparición de algún partido nuevo, en cam-bio, sin ese tipo de representación, la probabilidad deque eso suceda es mucho menor. Y la simple existen-cia de un tercer partido puede contribuir notablemen-te a que mejore la actuación de dos partidos únicose igualmente grandes”. Puede ser, ¿pero qué sucedesi emergen cinco o seis partidos a un tiempo? Comohemos visto, un partido pequeño puede alcanzar unpoder totalmente desproporcionado si está en condi-ciones de decidir con cuál de los dos grandes partidosaliarse para formar un gobierno de coalición.
Y se afirma también: “Un sistema bipartidista esincompatible con la idea de una sociedad abierta -conla apertura de nuevas ideas y con la idea de pluralis-mo”. Respuesta: tanto la Gran Bretaña como los Es-tados Unidos están abiertos a las ideas nuevas. Pero,así como la libertad total no es posible en una socie-dad, tampoco lo es su total apertura política: equival-dría a la admisión de su fracaso como sociedad. (Hayuna diferencia entre apertura política y apertura cul-tural de una sociedad.) Por último, creo que la adop-ción de una actitud más adecuada frente al Día(político) del Juicio, es mucho más importante que dela de una apertura cada día mayor al debate político.
The Economist
Vuelta 143 15 Octubre de 1988








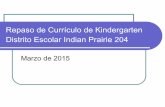









![REPASO Determinación de [], %PDF](https://static.fdocuments.in/doc/165x107/563dbbb1550346aa9aaf6dd5/repaso-determinacion-de-pdf.jpg)
