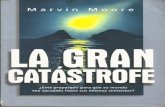Web viewLa ciudad está vista desde una perspectiva subjetiva. En esta visión...
Transcript of Web viewLa ciudad está vista desde una perspectiva subjetiva. En esta visión...

Ruta por Santander: Cantabria y la LiteraturaConocimientos previos: ¿Qué autores cántabros, relacionados con Cantabria o que escriben sobre ella conoces? ¿Qué calles o monumentos a escritores de la región o relacionados con ella se ubican en
Santander?Dos tragedias marcaron a esta ciudad. ¿Sabrías decir cuáles han sido y en qué época se
produjeron?¿Qué edificios emblemáticos de la ciudad guardan relación con algún escritor?¿Sabes de alguna casa que haya servido de decorado en una película?¿Te suena Jorge Sepúlveda?
Objetivos:LA BAHÍA DE SANTANDER COMO MOTIVO DE INSPIRACIÓN LITERARIALa bahía de Santander y los monumentos y calles cercanas a la misma han constituido uno de los motivos
literarios más recurrentes de los que podemos encontrar en nuestra ciudad. Viajeros, periodistas, eruditos, narradores y poetas de todo tiempo han recreado en sus textos este espacio mítico de impresionante belleza natural.
UN RECORRIDO MARÍTIMO POR EL SANTANDER TURÍSTICO Este itinerario pretende mostrar también las diversas imágenes del mar y las playas que emergen de
literatos de distintas épocas y estilos (tono épico de los realistas, miradas burguesas, punto de vista lírico…).EL COSTUMBRISMO. LA PATRIA CHICA:Este movimiento literario, próximo al Realismo y que pinta las costumbres populares y la moral de la
sociedad, es propio del siglo XIX. Describe tipos, costumbres, incidentes, lugares, situaciones… nutriéndose en ocasiones del amor a la tierra y la nostalgia hacia lo que se extingue. En varios fragmentos podrás apreciar estos rasgos.
TÁNDEM LITERATURA-MÚSICA¿Sabes que la Literatura nació de la mano de la música? ¿Y que el verso fue una manifestación artística
anterior a la prosa? ¿Y la procedencia de la palabra “lírica”? Justifícalo con estos versos de la canción que a la ciudad de Santander le dedicó Jorge Sepúlveda (otro bolero famoso de él: Mirando al mar):
Santander, eres novia del marQue se inclina a tus piesY sus besos te da. Santander, las estrellas se vanPero vuelven despuésEn tu cielo a brillar.Yo también, dejaré tu bahía
Y un recuerdo en mi vidaQue jamás borraré.Santander, al marchar te diréGuarda mi corazón, que por él volveré.Santander, las estrellas se vanPero vuelven despuésEn tu cielo a brillar.
Yo también, dejaré tu bahíaY un recuerdo en mi vidaQue jamás borraré.
Santander, al marchar te diréGuarda mi corazón, que por el volveré.Santander
ORDEN DE APARICIÓN DE AUTORES Y TEXTOS: Azorín (La catedral. SUPRIMIDO, EN ROJO)José del Río Sainz, Pick (La catástrofe. TRABAJADO POR LOS ALUMNOS, EN
VERDE)Joaquín Leguina (El chico de la bicicleta. TRABAJADO POR LOS ALUMNOS)José María de Pereda (Las de Cascajares. TRABAJADO POR LOS ALUMNOS)Concha Espina (Historia vulgar)Amós de Escalante (El raquero)José Hierro (Vida y Fe de vida)Angelina Lamelas (Fe de nacimiento. SUPRIMIDO)Gerardo Diego (Playa de los Peligros)Álvaro Pombo (La isla de los Ratones. TRABAJADO POR LOS ALUMNOS)Gerardo Diego (Barquillero, Cinematógrafo, Bahía natal)Azorín (Una tarde con Galdós. SUPRIMIDO)Gerardo Diego (La isla de Mouro, El Faro, La peña del Camello)José del Río Sainz, Pick (Las tres hijas del capitán)Benito Pérez Galdós (El don Juan. TRABAJADO POR LOS ALUMNOS)J. L. Hidalgo (Acaso Cabo Mayor, Sardinero)Matilde Camus (Regreso a la ciudad. SUPRIMIDO)Jesús Cancio (El romance de Santander. SUPRIMIDO)José Luis Hidalgo (Santander en mi recuerdo. SUPRIMIDO)
TEXTO Nº 1. AZORÍN, “En Santander. El día y la noche”, “Una ciudad” en Los pueblosLa catedral de Santander es sencilla y pequeña: mas en su misma pequeñez y austeridad tiene un poderoso
atractivo, que no poseen aquellas otras suntuosas y anchas. Las tres naves están en estos instantes desiertas; un reloj, sobre el coro, lanza nueve agudas campanadas. Y lentamente van asomando los canónigos…

(…) Y es un hombre recio, corpulento, que marcha con un tantico de movimiento a un lado y a otro, y que, como el Arcipreste de Hita tiene encendido el color, el pescuezo recio y las cejas pobladas. (…) ¿Amará, con franco y sano amor, como Juan Ruiz, las troteras y danzaderas? (…) De pronto, una larga y sonora melopea resuena bajo las bóvedas; los altos ventanales dejan caer suaves resplandores azules, amarillos, rojos…Y vosotros, absortos, sumidos en la penumbra, dejáis vagar libremente el espíritu. (…) Cuando volvéis a trasponer la puerta, bajáis las escaleras y os encontráis en plena calle. Ha llegado otro momento supremo. Paraos un momento; volved la vista. Esta calle se llama del Puente; es corta, pero hay a esta hora en ella una sugestión profunda.
Apenas si transcurre alguien de cuando en cuando; las ventanas están abiertas de par en par, como para recibir la frescura matinal; los muros son negruzcos; oís los trinos de un canario; en los miradores de cristales veis las mecedoras en reposo, y en el fondo de la vía, cerrando la vista, como una decoración de teatro, destaca airoso sobre la escalinata el torreón de la catedral, ancho, fornido, negro, con la redonda y blanca esfera del reloj en lo alto.
ACTIVIDADES TEXTO Nº 1:1. De acuerdo con la pintura paisajística típica de los escritores del 98, impresionista y subjetiva, el autor del texto
no desea seguir un itinerario preestablecido. ¿Qué describe?2. En el texto se compara a uno de los canónigos de la catedral con un escritor del siglo XIV, Juan Ruiz, el
Arcipreste de Hita. ¿Qué notas se dan sobre la vida que llevó este escritor? ¿Son reales las afirmaciones de Azorín? ¿Tiene que ver la aparición de este escritor medieval con el gusto del grupo del 98 por recuperar el pasado de la Edad Media?
3. Una de las características de este grupo de escritores es la recuperación del léxico castizo y tradicional, incluso de arcaísmos, de nuestra lengua. ¿Alguna palabra te ha llamado la atención?
4. Busca el significado de las siguientes palabras del texto: suntuosas, canónigos, recio y abovedadas.5. ¿Qué sensaciones y recuerdos evoca en el escritor la visión de la calle del Puente?6. A lo largo de todo el texto se repite un recurso retórico, ¿cuál es?7. La sensación de plasticidad en la descripción la consigue Azorín, entre otros recursos, con la abundancia de
adjetivos. Subraya los que encuentras en texto y organízalos según su significado.
TEXTO Nº 2. La catástrofe, de José del RÍO SAINZ en Memorias de un periodista de provincias:-1-Por los siglos de los siglos, siempre que en Santander se diga “la catástrofe”, se entenderá cuál fue. No hará falta
designada con su nombre propio. “La catástrofe” en Santander fue la explosión del “Cabo Machichaco”. Catástrofe la llamamos a raíz de ocurrida, y “la catástrofe” siguió siendo conforme pasaban los años y las nuevas generaciones que no la habían visto ocupaban su puesto’ en la vida de la ciudad.
-¡El año de la catástrofe!- dice el padre cuando evoca sus recuerdos en las sobremesas de familia.Los hijos ya saben a qué catástrofe se refiere, y ellos, que no la vieron, dicen también, cuando hablan con sus
amigos:-¡Eso es del tiempo de la catástrofe!Así, de generación a generación se va transmitiendo la ciudad la palabra lúgubre que sintetiza todo el espanto de
un momento. De “la catástrofe” voy a hablar ahora, porque yo la vi, o mejor dicho, la sentí, descargando sobre mi cabeza su fragor de millones de truenos. Y al llegar a este punto de mis “Memorias” cerraré el capítulo que en ellas consagro a mi infancia. Tras de la explosión vendrán los años del Instituto, que, aunque aún infantiles, tienen una faceta propia e inconfundible. Y, sobre todo, vendrá la transformaciónla ciudad. Aunque durante algunos años siguiera yo siendo todavía niño, la ciudad que surgió de las ruinas de la explosión y los incendios no es ya la ciudad de mi infancia, sino más bien la ciudad actual, en la que estaban en germen y en boceto todas las realidades del presente.
El siglo acabó para Santander siete años antes que para el resto del mundo. El siglo XIX, con todo lo que tenía de romántico, de arbitrario, de infantil, de heroico y de extraordinariamente pintoresco, terminó para nosotros el 3 de noviembre de 1893. A partir de entonces, ese profundo foso que es la intersección de dos siglos, y que supone casi siempre un cambio en los ideales y en las costumbres, se abre en nuestro pueblo. Los hombres posteriores al “Machichaco” no eran ya los mismos, aun siéndolo corporalmente, que hombres de la víspera de la explosión.
Fue un fenómeno muy parecido al operado en el Mundo con la guerra europea; después de haber estado en las trincheras desde 1914 a 1918, el hombre de Europa se trocó en otro hombre nuevo que se ahogaba en la estrecha camisa de su vieja civilización. Y surgió el Mundo actual, con sus crisis caóticas; con sus inquietudes espantables; con su nuevo concepto de la vida;’ con todo, en fin, lo que anuncia el nacimiento de una sociedad y una civilización desconocidas.
La descarga de metralla del “Machichaco” fecundó en el vientre del tiempo el nuevo Santander y ese momento histórico, al que yo asistí de niño, es el que vaya referir ahora. Bien entendido que no vaya hacer el relato detallado del drama. Ese relato se ha hecho muchas veces, y en las obras completas de Pereda está patético y sangrante, con una emoción literaria y humana que es muy difícil superar. Quien quiera sentir esa emoción, que lea “Pachín González”, la novela admirable. Yo sólo voy a referir mis impresiones propias; los efectos de la explosión en mi calle y en mi familia; lo que supe por las personas que estaban más en contacto conmigo; y el miedo del incendio lejano, que contemplaba” en la noche terrible, asomando su roja cabellera por encima de los tejados de la calle Alta, mientras la campana del Hospital llenaba la noche del terror milenario de sus repiques angustiosos.
Voy a hacer, en cierto modo, lo que hizo Stendhal en su “Cartuja de Parma”, al describir la batalla de Waterloo. De la batalla sólo refiere lo que vio un soldado, perdido en un rincón de la inmensa línea de fuego: unas patrullas que pasan; un capitán cansado que llega; una polvareda en la lejanía; un Estado Mayor que apunta sus anteojos desde la sombra de un árbol... Stendhal, con sólo estos nimios elementos, consigue dar una impresión honda y dolorosa de la

gran matanza. Yo no aspiro a tanto. Sólo pretendo que quienes me lean reconozcan en mi relato el mérito de la sinceridad.
-2-Yo asistí a la “Catástrofe” desde mi calle. No era una localidad de preferencia, como aquella primera fila del
muelle de maderas en que estuvo mi hermano Germán, pero puedo afirmar que la emoción de la tragedia la sentí plenamente, ni más ni menos que los antiguos “dilettanti” del “paraíso” del Real, que se hacían cargo de las óperas, que oían tan bien o mejor que los afortunados espectadores de palco y butaca.
Mi calle era la calle de Rubio, pues ínterin yo iba creciendo, la familia se iba desplazando hacia aposentamientos sucesivos. Pero siempre en el corto radio de las calles características del barrio de la Florida, tan saturado de dulces aromas de mi infancia. De la calle de Magallanes, en que nací, pasé -como ya he dicho- a la de Isabel la Católica, y de ésta a la de Rubio, donde vivíamos en el momento de la Explosión. La calle de Rubio era entonces, y ese carácter no lo ha perdido todavía, silenciosa, poco transitada, ancha, recta y triste. La privaban del sol las casas de la Alameda Primera, que forman uno de sus frentes, con sus fachadas zagueras, sin plantas bajas comerciales y, por lo tanto, faltas de animación.
Estas casas próceres y orgullosas abrían en las fachadas de la calle de Rubio sus cocinas. Las casas de enfrente, en una de las cuales vivía yo, tenían como único panorama las ventanas cocineriles, y como espectáculo diario, la limpieza de platos entre cantos y chismorreo de la servidumbre. Había también otro entretenimiento.
Desde las tres de la tarde, hora en que, por lo regular, terminaban las comidas, invadían la calle lastimeras figuras mendicantes; viejos y niños, que aposentados en las aceras, y con la vista fija en las ventanas y balcones, entonaban una letanía plañidera, encaminada a ablandar el corazón de las cocineras o amas de casa:
- ¡La del tercero! ¡Un “peazo” de pan, que Dios se lo pagará!O bien:- jSeñorita, la del segundo! ¡Un “peazo” de pan, por el amor de Dios...!Desde las ventanas de las cocinas llovían mendrugos y alguna piltrafa de las sobras, mal envuelta en un papel de
periódico. Los chicos, las mujeres, los viejos, caían sobre estos despojos en una rebatiña violenta, y quienes los cogían los devoraban en la misma calle, sin preocuparse de quitar el barro o el polvo, que se les había adherido en la caída.
Esta costumbre de mendigar ante las casas y de arrojar las limosnas como proyectiles, ha desaparecido hace años en honor de nuestra cultura. Era un espectáculo deprimente y anticristiano. A los perros se les daba de comer con más humanidad.
También se animaba algo la calle de Rubio en las primeras horas de la mañana. En la esquina de Cervantes, en vez de las casas actuales, había unas tejavanas que servían de cuartel general a las “burreras”, que todos los días llegaban a Santander desde los pueblos próximos. Las “burreras” eran las aldeanas que venían a vender hortalizas a las plazas y arena blanca para fregar los suelos. Esta arena blanca se usaba entonces mucho y en su comercio se empleaban varias docenas de mujeres. Todas tenían un borriquillo como único vehículo, y uno de los recreos de los niños de la calle era que aquellas buenas mujeres, que nos conocían por vender sus pobres mercancías en nuestras casas, nos llevasen un buen trecho en los cuévanos colocados sobre los burros. Cuando hacíamos una galopada de éstas, gozábamos como si hubiéramos hecho una salida en busca de aventuras por el mundo. La llegada de las “burreras” por las mañanas a los cobertizos de la esquina de Rubio y Cervantes llenaba la calle silenciosa de gritos, de rebuznos, relinchos y otros estrépitos que a mí me parecían la sinfonía más alegre del mundo. Luego, la calle volvía a su silencio. De vez en cuando, de un portal salía un vecino, que iba a su trabajo.
En un balcón, una mujer ponía a secar su ropa. A horas determinadas, una pareja de la Guardia civil, con el fusil al brazo, desfilaba hacia las estaciones. Porque en la calle, y en la casa inmediata a la mía, estaba el cuartel del benemérito Instituto. Debía de haber muy pocos guardias. Yo, lo más que ví, fue tres parejas juntas, y me pareció un despliegue imponente. De aquellos guardias recuerdo muy bien a su sargento, don Ruperto Ortega, bajo, fornido, con una perilla a lo Martínez Campos. El sargento Ortega vivía en la casa cuartel, y su hijo Eduardo, chico muy estudioso y muy inteligente, que luego ocupó un alto puesto en el Banco de Santander, en cuyo cargo le sorprendió la muerte hace algunos años, jugaba con nosotros los chicos de la calle. Don Ruperto, después de retirarse, fue durante algunos años jefe de la Guardia municipal de la ciudad, y en esa jefatura le encontré cuando, al dedicarme al periodismo, tuve que hacer información en su oficina.
Ahora está al frente del despacho de un agua mineral en Santander.Siempre que paso por la antigua plaza del Príncipe y veo a don Ruperto a la puerta de su tienda, con su perilla
blanca de veterano, todos estos recuerdos de mi primera infancia vienen atropelladamente a mí. Me parece que le veo cruzar marcial la calle de Rubio con el fusil terciado. Como en aquel 3 de noviembre en que salió con las parejas disponibles, porque en el muelle se había incendiado un vapor...
-3-Aquel año -1893- era un año que traía “la negra”. Habían pasado ya varias cosas que habían alborotado el
tranquilo corral de España, en pleno disfrute de los tan alabados “años bobos de la Regencia”. La más sonada fue la bomba que arrojó en Barcelona Paulino Pallás, un anarquista de veintiún años, bajo el caballo que montaba Martínez Campos, el caudillo de la Restauración y capitán general de Cataluña, en ocasión en que revistaba a las tropas.
El atentado fue aparatoso y teatral, y causó varias víctimas. El caballo del general resultó muerto y el general mismo recibió algunas quemaduras en la cara, y se llegó a temer que perdiera la vista. Días después del atentado se fusilaba a Pallás en los fosos de Monjuich.
Presidía el Gobierno don Práxedes Mateo Sagasta, quien paseando por la Castellana el día 24 de octubre sufrió un resbalón, y a consecuencia de él, la fractura del peroné. Desde entonces el peroné de Sagasta se hizo célebre y pasó a compartir con su tupé el comentario de los gacetilleros y caricaturistas. A cuenta del peroné de don Práxedes se derrochó el ingenio de aquellos inocentes profesionales de la mala intención.
Esto ya era bastante para nutrir el comentario de los ociosos de Madrid y provincias; pero, por si ello fuera poco, a Santander le cayó una preocupación que quitaba el sueño: la amenaza del cólera morbo. Para darse idea de lo que

significaba aquel peligro, hay que recordar que no mucho antes, en 1885, había sufrido la ciudad esta epidemia, que causó grandes estragos. En aquel año -en el 93- había aparecido en Bilbao y en algunos pueblos de Vizcaya una enfermedad sospechosa que produjo muchas defunciones. Enseguida corrió la voz de que se trataba del cólera, y la alarma en el pueblo fue indecible. Los periódicos aparecían llenos de artículos y de noticias alarmantes. Casi se cortaron las comunicaciones con Bilbao. Los viajeros que llegaban en las “diligencias” y en los barcos eran sometidos a una estrecha inspección. Se creía que el cólera estaba ya a nuestras puertas, y se abrieron suscripciones en los periódicos para que, si llegaba, nos cogiese prevenidos con medios materiales. Para hacerle frente, además, se designaron Juntas de vecinos, que habían de ocuparse de la defensa de distritos, barrios y calles.
Y el folletín, que era de rigor en los periódicos diarios, y que, por lo regular, era un novelón truculento, dejó su espacio a las farragosas elucubraciones para luchar contra “el terrible viajero del Ganges”, como llamaban al cólera las gentes cultas. El folletín de uno de aquellos periódicos en el mes de octubre insertaba nada menos que “el modo de atenuar los efectos del cólera morbo epidémico”
Nuestros padres leían todas las mañanas estos consejos sanitarios y se volvían locos para tratar de aplicarlos a la vida de la familia.
No era esto sólo. Ya he dicho que aquel año fue un año de emociones intensas. Cuando menos se esperaba, el 1 de octubre, ocurrió en Melilla un hecho insólito: los moros atacaron a las fuerzas de la guarnición que procedían a la construcción del fuerte de Sidi Guaruicah, y nos causaron algunas bajas. Toda España vibró. Estaba muy reciente la lectura de “El diario de un testigo” de la guerra del 59, escrito por don Pedro Antonio de Alarcón, y que figuraba en la biblioteca de todas las personas medianamente cultas. Aquello podía ser una nueva guerra de África, con su inevitable secuela de latiguillos literarios y poéticos, a que tan aficionados eran nuestros padres. Se olvidó el cólera; se olvidó el atentado de Pallás, y ya nadie pensó más que en la nueva guerra “al infiel marroquí”. Pero pronto nos fue preciso pulsar la lira heroica.
Porque el 28 de aquel mes -octubre-los moros nos pusieron en un grave aprieto: cercaron al fuerte de Cabrerizas y mataron en su rastrillo al gobernador militar de Melilla, general Margallo. Hubo - ¡cómo no!- rasgos heroicos a cargo de dos jóvenes tenientes, que después fueron célebres generales con distintos motivos: don Miguel Primo de Rivera, que rescató unos cañones de que los moros se habían apoderado, y don Juan Picasso, el del histórico expediente del desastre de Annual. Uno y otro recibieron en aquellos días la laureada de San Fernando.
Por aquellos días también había aparecido el “Blanco y Negro”, un semanario ilustrado y literario, que pronto adquirió una gran boga, y que fue el germen del “ABC” actual y de la magnífica magazine que conserva el nombre primitivo. Hasta entonces recibíamos en casa “La llustración Española y Americana” y “La Ilustración Artística”, muy parecida a la primera, en la que publicaba unos artículos, que eran unas cataratas de elocuencia, don Emilio Castelar. Se publicaba también el “Madrid Cómico”, de Sinesio Delgado, en que colaboraban algunos santanderinos. Pero el “Blanco y Negro” fue desde su primer número una cosa completamente diferente y venía -bien se vio después- a revolucionar la Prensa española. Publicaba informaciones gráficas y literarias de actualidad y en sus páginas vi, en dibujos de Méndez Bringa, de Esteban o de Marcelino Unceta, los episodios más salientes de aquella extraordinaria aventura africana. Aún parece que tengo ante los ojos una plana con un dibujo en el que el teniente Primo de Rivera aparece, espada en mano, ante el fuerte de Cabrerizas
haciéndose dueño de los cañones,que los moros defienden con sus espingardas.Y así llegamos al 3 de noviembre. Ese día, que aquel año cayó en viernes -día, como el martes, de mal agüero y
propicio a todas las desgracias-, era una fecha solemne en la ciudad. Se conmemoraba aquel 3 de noviembre de 1833, en que los milicianos santanderinos, mandados por el general Iriarte, derrotaron en Vargas a las fuerzas carlistas de Ibarrola en la primera batalla de la primera guerra civil. Para solemnizar esa fecha, el Ayuntamiento había dispuesto que por la noche hubiese un concierto en la Plaza Vieja o de la Constitución, a cargo de la Banda municipal. Claro es que este concierto no pudo celebrarse por lo que verá después el curioso lector.
Para aquel 3 de noviembre había anunciada también en nuestro teatro la primera representación de “El rey que rabió”, zarzuela que acababa de ser estrenada en Madrid.
Aquel mismo día los periódicos publicaban la noticia de que el joven teniente de Ingenieros don Fermín Sojo Lomba, destinado en las obras de construcción del nuevo cuartel de María Cristina, había pedido que se le relevase de ese puesto para poder incorporarse al ejército de operaciones en África. Recojo esta noticia, al parecer poco interesante, en honor del hoy insigne general don Fermín Sojo, ilustre no sólo en las armas, sino en las letras, como lo prueban sus libros de historia de la merindad de Trasmiera. En aquellos años, el hoy sabio montañés era un joven teniente que quería batirse.
4-Aún no me explico por qué aquella tarde no estuve yo en el muelle. Precisamente por tener junto a nosotros el
cuartel de la Guardia civil, la salida de los guardias para el lugar del incendio debió haber llamado mi atención.Pero el caso es que aquel acontecimiento extraordinario -un vapor ardiendo en el muelle era un espectáculo lleno
de sugestiones para los niños de poca edad se escapó a nuestra activa vigilancia. Anduvimos aquella tarde mi hermano Agustín -un hermano menor que murió cuando empezaba a dejar la infancia-, yo y otros chicos del barrio por el Alta. Luego retornamos a la calle de Rubio y hasta nos paramos a hablar con el guardia que hacía centinela en la puerta del cuartel, y que contestaba cariñosamente a nuestras preguntas. Pero no nos dijo nada del fuego. De mi familia estaban presenciándolo mi tío Alfredo, que era periodista, y mi hermano mayor Germán, que aquel año empezaba a ir al Instituto.
En la calle todo era silencio y tranquilidad. N o pasaba apenas nadie por las aceras; como de costumbre, el tráfico rodado era casi nulo. Don Elías Herrero que tenía su almacén de licores en la esquina de Gravina, se asomaba de vez en cuando a la puerta de su establecimiento y cambiaba algunas palabras con los escasos transeúntes. Nosotros, los chicos nos entreteníamos en ver las proezas del “Gorila”, un muchacho que vivía en una de las bohardillas de nuestra casa, y que lanzaba una pelota a tal altura, que llegaba con ella hasta el tejado de los edificios de cuatro pisos. Debían

ser cerca de las cinco cuando sentimos la explosión. O mejor dicho, cuando la “vimos”. Porque yo creo que el órgano que primero percibió el fenómeno fue el visual. Antes de tener tiempo de sentir el terrible estampido, notamos que el cielo, de un nítido azul, tendido sobre los tejados de las dos hileras de casas de la calle, cubría de una tinta negra. Nos vimos sumidos en la noche instantáneamente. Pero antes de ocultamos -tan rápido fue todo- sentimos estremecerse el suelo; temblar los muros de las casas que nos rodeaban. Y el fragor espantoso, la explosión formidable y horrísona pasó rodando por el cielo, atronando nuestros tiernos oídos. Empezó el estrépito por un mugido indescriptible, como si “algo se rasgara en el aire sobre nuestras cabezas. Y después, instantáneo, vino el estampido seco, que hizo temblar la tierra y las casas. Todos pensamos en el fin del mundo, que nos hablaba la Historia Sagrada. El cielo seguía negro, como manchado de una tinta espesa, mientras tronaba la explosión. Y luego se inició el tintineo de metralla de los cristales, que caían hechos añicos de todos los miradores y balcones; de los ladrillos y las tejas, que se aplastaban en las aceras de la calle vomitados desde los tejados y balcones. Y ya este marti11eo, más identificable y, por lo tanto, menos pavoroso, a pesar de su estrago, iba acompañado de un inmenso alarido humano, que brotó de la tierra instantáneamente.
Era el clamor unánime y angustioso de todos los vecinos de la calle y del barrio, que coincidían en dos únicos gritos:
- ¡Dios mío! ¡Virgen santa!Voces de mujeres y de hombres; llanto de niños que salía de todas las ventanas, de todas las puertas. De los
barrios distantés llegaba el mismo clamor, apagado por la distancia, como un zumbido de millones de abejas:-¡Virgen santa! ¡Dios mío!Nosotros estábamos en medio de la calle petrificados por el terror; llovía a nuestro lado el cascote y los cristales.Tardó algún tiempo el instinto de la conversación en devolvernos la voz y las fuerzas. Cuando las tuvimos, unimos
nuestra voz al clamoteo general y echamos a correr para buscar el abrigo de casa. Pero ya no se podía subir a ella.Porque el torrente de todos los vecinos llenaba la escalera en dirección contraria para ganar la calle. Y sobre el
portal se desplomaban luceras, tabiques y todo lo que en la construcción tenía carácter frágil. Era como se la casa entera se viniera abajo, sin dar apenas tiempo a abandonarla.
La calle, hacía unos instantes solitaria, se llenó de improviso de figuras gesticulantes, a medio vestir algunas, con los ojos desorbitados y con los rostros llenos de sangre los que habían recibido en sus cabezas los vidrios o el cascote.
Los vecinos se abrazaban unos a otros dando alaridos espantosos; los niños nos agarrábamos desesperadamente a la falda de las mujeres, que nos arrastraban en sus movimientos de locura. Recuerdo al licorista señor Herrero que, muy sereno, trataba de imponerse a aquel rebaño espantado, recomendando serenidad y calma.
El centinela de la Guardia civil, que ordinariamente hacía su centinela sin armas sentado en una silla en el portal, había entrado al cuartel y salió a los pocos momentos con el fusil, plantándose en medio de la calle.
No sé si fue él quien aventuró el primero la hipótesis sobre el origen de lo ocurrido. Pudo muy bien ser él, porque era seguramente el único de los allí presentes que estaba enterado. Lo cierto es que las mujeres empezaron a gritar:
-¡Es el vapor que estaba ardiendo!Luego, por la esquina de Cervantes, y procedentes de las calles del Correo y de Becedo, aparecieron unos
espantosos muñecos negros -no parecían hombres- que corrían hacia las calles superiores de Gravina, Magallanes y la Concordia. Era inútil que se les quisiese detener o que se les hiciese alguna pregunta. Todos iban teñidos de negro y con las ropas en desorden y negras también.
Algunos llevaban un hilillo rojo que se les escapaba de la cabeza y que dejaba en las aceras un rastro de sangre. Aquellos espantosos fugitivos venían, de Maliaño y en trasponer la considerable distancia que separaba el teatro de la desgracia de nuestra calle habían tardado unos pocos minutos. Era como si fuesen proyectados por la explosión con la fuerza expansiva de la dinamita empujándoles las espaldas. ‘
Cuando la gente convencióse de que las casas no se hundían, a pesar de lo que habían temblado, empezó a volver a ellas para apreciar los daños causados por aquel cataclismo, cuyo origen aún no se conocía de cierto. Así, yo pude volver al piso que habitábamos y allí darme cuenta de toda la magnitud de la catástrofe. Porque para mí y para mi hermano pequeño había constituido una desgracia irreparable. Estaba hecha pedazos una maravillosa linterna mágica, que era nuestra ilusión y nuestro orgullo de pequeños.
Nos la había regalado no hacía mucho un tío indiano, el tío Federico, que tras de pasar muchos años en las costas mejicanas del Pacífico y en San Francisco de California, había estado unos meses antes en España, y aquella linterna de petróleo, por cuyo objetivo pasaban cristales con paisajes y figuras policromadas, que se reflejaban en un lienzo o en un blanco tabique, la había adquirido para nosotros en París. Todavía no estaba inventado el cinematógrafo, y no había otro procedimiento de mover la imagen que aquel de pasar unos cristales iluminados ante la luz de una pantalla. ¡Y el maravilloso juguete estaba hecho añicos, así como revueltas y maltrechas por el suelo unas curiosas coleccione de conchas californianas -enormes caracolas y diminutos crustáceos de tonos y tintes de fábula- que mi tío el indiano había traído también como recuerdo de sus viajes!
Pero esto, aunque sensible, suponía poco ante la preocupación por momentos ganaba a las personas mayores de la casa. ¿Qué era lo que había ocurrido? ¿Qué suerte habían corrido los hijos y los hermanos que faltaban? Y empezaron de nuevo los ayes angustiosos, las invocaciones a la Virgen, los sollozos, y los propósitos de salir a ver “lo que había”, por terrible que fuera. Propósitos que frustraban otras personas de la familia o la vecindad, que con buen sentido aseguraban que lo más acertado era no moverse, ya que a la casa habían de tornar todos los ausentes, si estaban en estado de hacerlo. Y así ocurrió. Al cabo de algún tiempo llegó mi tío el periodista, que iba tan sólo a tranquilizar a su madre, y que volvió a salir, requerido por las tremendas cosas que estaban sucediendo en el pueblo. La explosión le sorprendió en la imprenta de “El Correo de Cantabria” -establecida en el muelle, como ya he dicho-, después de haber estado en el vapor incendiado durante mucho tiempo. Poco después llegó mi hermano Germán, que venía embadurnado de negra pez y chapapote, hasta el punto de que era muy difícil conocerle. Pero ileso, sin un rasguño. Desde el Instituto, donde tenía una clase por la tarde, había ido al muelle a ver el incendio con otros compañeros de aula.

Estaban en una de las primeras filas que la compacta multitud formaba en la machina, cuando sobrevino la explosión. Debió caer al agua y ganó tierra sin saber cómo, sin poder explicarse nada.
Alguno de los muchachos que con él estaban murió, tal un Agapito Granados. Con la llegada de mi hermano nos encontramos todos reunidos, y mi abuela, sacando su largo rosario de cuentas gruesas como nueces, nos mandó poner de rodillas para darle las gracias a Dios.
Pero continuamente entraban y salían personas de todas clases, amigos unos, parientes otros y hasta desconocidos, que llegaban sin saber a qué y que se ponían a hablar de lo que sucedía con grandes gritos y grandes gestos, como si estuviesen locos.136
La catástrofe la había producido un vapor, el “Cabo Machichaco”, que, cargado de dinamita, había ardido y que voló cuando, atracado al muelle, se trataba de extinguir su incendio. Las noticias que en confuso torbellino iban llegando eran aterradoras. Se hablaba de centenares y hasta de millares de víctimas. ¿Qué era de las autoridades?
Se decía que faltaban el gobernador, el comandante de Marina, el coronel del regimiento de Burgos, que guarnecía la plaza; el Cuerpo de Bomberos casi en bloque; la Guardia municipal... Se temía también que hubiese muerto don Arturo Pombo, marqués de Casa Pombo, que era una de las principales figuras del pueblo. Y la tripulación del “Alfonso XIII”, el bello trasatlántico tan querido de los santanderinos y que había llegado el día anterior, procedente de la Habana. Se citaban los nombres de estos heroicos tripulantes, cuya suerte inspiraba en aquellas horas de angustia una viva inquietud: el capitán Jaureguizar -vieja estampa de lobo de mar-, popular en el pueblo, y el primer oficial, Norberto Iglesias, natural de Torrelavega y hermano de aquel otro heroico capitán del trasatlántico “Gijón”, don Baldomero Iglesias, que unos años antes había sucumbido en un abordaje del barco de su mando. Y además, el capitán inspector de la Trasatlántica en Santander, don Francisco Cimiano, y el ingeniero de las Obras del puerto, señor Santamarina... Cada conocido, o cada desconocido que llegaba -y llegaba une cada cinco minutos- aportaba el nombre de una nueva posible víctima para aumentar la lista macabra.
La ciudad estaba sin autoridades, sin servicios, sin fuerza pública, sin socorro de nadie; la gente andaba por las calles como loca, sin saber dónde acudir ni qué hacer. Los que se habían aventurado hasta Maliaño volvían aterrados. Aquello era una espantosa carnicería. Los muertos formaban montones; por todas partes se oían ayes.
La Casa de Socorro, establecida en la Plaza de las Escuelas, en la planta baja que hoy ocupan los almacenes “San José”, estaba ya para aquellas horas tan saturada de heridos y de muertos, que los cuerpos yacían en los pasillos y en la misma acera de la calle. Y por si esto fuera poco,” empezaba a arder toda la barriada de Maliaño, lo más moderno, lo más comercial de Santander.
La noche se venía ya encima, yo creo que anticipada por el espanto de la ciudad. Y entonces se dispuso por quien podía hacerlo, que toda la familia, que de ordinario vivía en varias casas, se reuniera en una sola, para estar juntas frente a lo que pudiera acaecer. y ya de noche, por las calles desiertas y obscuras, pues los que habían salido de sus casas se hallaban en el muelle, en el Hospital o en la Casa de Socorro, salimos todos -mujeres y niños- en una procesión dramática, hasta acogemos a un piso de la calle de Burgos, número 30, donde ya se hallaban otras ramas de nuestra misma familia.
¡Qué noche más espantosa la que allí pasamos en dramática vela hasta el alba, rezando rosarios y rosarios, viendo sobre el tejado de la Fábrica de Tabacos el resplandor rojizo de la calle de Méndez Núñez, que ardía, y sintiendo sobre los adoquines el rodar de pesados carros! Recuerdo que mi padre impedía que nos asomáramos al balcón cuando se oía uno de estos ruidos de ruedas.
Era que aquellos carros llevaban hacia el Hospital, por la Cuesta de las Animas, brazos, piernas, troncos sin cabeza, piltrafas horribles recogidas a pala en el gran matadero de Maliaño...
ACTIVIDADES TEXTO Nº 2:1. INTRODUCCIÓN1.1 Vocabulario1.1.1. Busca el significado de:ÍnterinLira heroicaCólera morboIndiano1.2 Época1.2.1. El siglo XIX acaba con una crisis en nuestro país, pero el autor señala que para Santander el siglo XX
comenzó “siete años antes” ¿Por qué crees que realiza esta afirmación?1.2.2. También señala que las grandes desgracias suponen un cambio de mentalidad en la sociedad, para
establecer esta tesis compara “la catástrofe” con la 1ª Guerra Mundial ¿Cómo crees que afectan estos acontecimientos a la mentalidad social? –
1.2.3. Un elemento sumamente importante para la ideología decimonónica es la prensa periódica. El autor, que además conoce perfectamente el tema, menciona distintas publicaciones de este tipo, de carácter nacional (Blanco y negro, La ilustración española y americana, La ilustración artística…) o regional (El correode Cantabria). ¿Crees que la prensa desempeña un papel importante en nuestra sociedad?
2. CONTENIDO2.1. Lugares2.1.1. Cuando comienza el relato J. del Río Sainz no dice que la calle Rubio era “silenciosa, poca transitada, ancha,
recta y triste”. ¿Cómo cambia la configuración de la calle desde el comienzo al final en que encontramos a los vecinos en las calles, gritos, luces, cristales, “muñecos negros que venían corriendo desde el muelle de Maliaño?
2.1.3. ¿Cómo muestra el autor la nostalgia que despiertan en él los recuerdos de la ciudad antes de lacatástrofe?
2.2. Personajes

2.2.1. El autor menciona a un personaje literario, creación de José Mª de Pereda: “Pachín González” ¿De qué habla esa obra?
2.2.2. En el texto aparecen los nombres de algunas personas ilustres que sucumbieron en aquella catástrofe. Algunos de ellos, hoy en día no son más que nombres de calles para nosotros. En el desastre de 1893 también desaparecieron gran cantidad de buzos, bomberos, policía… ¿Qué consecuencias tendrían estas desapariciones para la ciudad?
2.2.3. El relato nos habla de “las burreras de la calle Cervantes” ¿A qué se dedicaban estas mujeres? ¿Crees que pueden ser personajes tipo?
3. VISIÓN DE LA CIUDAD3.1. La ciudad está vista desde una perspectiva subjetiva. En esta visión ¿qué acontecimiento es en realidad una
catástrofe para el niño protagonista? ¿Cómo se desmorona su mundo infantil con este hecho? ¿Qué reflejo tiene en la catástrofe exterior?
3.2. El autor realiza un recorrido por los acontecimientos de la época casi a modo de crónica del año y nos habla de hechos históricos, literarios, sociales… ¿Crees que pinta la ciudad como culta y avanzada? ¿Esta situación se trunca con la explosión? ¿Qué zarzuela se estrenaba en aquel momento? ¿Quién era su autor?
4. ANÁLISIS FORMAL4.1. El relato comienza con tono de oración, después nos dice que “catástrofe” es una palabra lúgubre. A medida
que avanza el texto gradualmente caemos en la desgracia, nos identificamos y vemos envueltos en este círculo infernal ¿Cómo se consigue el efecto?
4.2. El texto comienza con recuerdos, anécdotas… que se truncan con la explosión y otras catástrofes del mismo año (Martínez Campos, Práxedes Mateo Sagasti, cólera morbo, ataque en Melilla de los moros a las fuerzas de guarnición…) hay un proceso gradual que lleva al desastre. Con esta pauta, intenta establecer la estructura del texto ¿Cuál es su punto álgido?
4.3. La explosión se identifica y compara con multitud de términos (la 1ª Guerra Mundial, un “dilettanti” de las óperas del Real, una noche, un mugido, el fin del mundo…) ¿Existe una gradación que nos desciende al infierno en estas figuras? ¿Cómo se consigue el efecto?
4.4. Los términos que describen el desastre ¿A qué campos semánticos pertenecen? ¿Cómo contribuyen los adjetivos a crear el ambiente lúgubre y terrible de la narración?
5. CONCLUSIÓNA la luz de este texto, ¿has aprendido algo que no supieras?
TEXTO Nº 3. El chico de la bicicleta de Joaquín LEGUINA (en Historias de la calle Cádiz, Akal, T. de Ardoz, 1985):
Los Mogrovejo, eran primos entre sí, los dos eran ricos y lebaniegos. Hijos de indianos de Cuba que habían hecho fortuna vendiendo tela en Matanzas. Ambas familias vivían al lado del Hotel Bahía, en el número veinte de la calle Cádiz, detrás de la Catedral y junto a la plaza que entonces todo Santander llamaba “Farolas”. Plaza así denominada porque, en tiempos, dos hermosas columnas luminosas alegraban el sitio. La calle Cádiz es, en el tramo al que me refiero, una calle “par” pues el lugar de los impares lo ocupa en exclusiva un muro que sostiene la referida catedral, colina aislada que aparece coronada de ermita en las viejas estampas, que desde el siglo XVI, sobre Santander se conservan.
Es el caso que los Mogrovejo no quisieron viajar, tras el bachillerato, a Valladolid u Oviedo, lugares apropiados para estudiar Derecho tal como otros hicimos. No quisieron hacerlo porque en Santander se encontraban a gusto, eran importantes y además, según aseguraban, la familia “los necesitaba”. Nunca se supo para qué. Ellos estudiaban “por libre”, en una academia y nunca terminaron la carrera.
Los Mogrovejo eran primos gemelos, pues siendo de la misma edad tenían muy parecidas aficiones, sencillas por lo demás. En tiempos en que nadie de nosotros soñaba en tener coche, ellos manejaban dos llamativos automóviles, un Mercedes y un Ford que sus padres respectivos apenas usaban por sí mismos y, a cambio de ejercer de chóferes para la familia, se les dejaba el cuidado, y, por tanto, la exhibición de los largos vehículos. A decir verdad, quien esto escribe, debe agradecerles varias cosas y entre ellas, el conocimiento de la provincia y muy en especial la Liébana y los Picos de Europa que tan de moda se han puesto con los años. Allí en Cosgaya tenía la familia una casona sólida y hermosa que aún perdura.
El sucedido, que nos ocupa, tiene poco que ver con el paisaje, más bien con el comportamiento. Antonio Mogrovejo tenía un hermano, Arsenio, tres años más joven, que, a su vez, se integraba en un grupo de amigos del colegio. En 1960, cuando ocurrió lo que se va a contar, Antonio tenía veinte años y su hermano y amigo diecisiete. Antonio disponía de una terraza en forma de pent-house y digo disponía pues por ser el mayor de la familia detentaba la llave. Antonio y su primo siamés Eliseo tenían mala fama entre los allegados porque un día, en uno de sus frecuentes viajes invernales a la calle Alta, trasegaron dos mozas, buenas y avezadas profesionales, a la citada terraza y fueron descubiertos con escándalo. En verdad Antonio y Eliseo y, por qué no decirlo, los que con ellos intimábamos teníamos con Arsenio y sus amigos un pacto caballeresco según el cual, la terraza les era propicia para los guateques, siempre que aportaran el necesario material humano para el conjunto de los demandantes, es decir, para todos nosotros. Suponíamos que la edad y la parafernalia de los coches, que Antonio y Eliseo usaban solícitos en los traslados, era ventaja suficiente que el destino nos otorgaba respecto a los más jóvenes.
El chico de la bicicleta, amigo de Arsenio y cuyo nombre a causa del tiempo transcurrido se me escapa, pasaba los inviernos interno en “La Salle” por ser de Liaño. Era estudioso y leído, lo que le hacía especialmente despreciable a los ojos de quienes, como a nosotros, la vida había enseñado tantas cosas. El muchacho, con la primavera y el verano, se desplazaba sobre una bicicleta azul, o quizá negra, de sólidos guardabarros. La solía dejar en el garaje de la calle Cádiz y más de un día tuvo que quedarse a dormir en casa de los Mogrovejo por un pinchazo inoportuno, fruto, quizá, de alguna broma excesiva de los amigos mayores de ambos primos.

En aquel verano, cuando sucedió lo que cuento, Scott Fidgerald se entrometió entre Antonio Mogrovejo y una norteamericana, de nombre Karol, judía por más señas, morena y de ojos sorprendentemente azules. Tenía un admirable cuerpo de dieciocho años que contemplábamos por las mañanas en el Sardinero donde compartía el ocio con la cuerda de Arsenio. Llegaba allí, sin duda, a través de la interminable cadena de veraneantes que, con rara habilidad nuestros jóvenes socios conseguían formar todos los veranos. Para más atractivo, la antes nombrada, hablaba el castellano con perfección, que su lejano acento ensalzaba.
Antonio nos pidió, como favor de enamorado, el campo libre y tras dos o tres días de escarceos donde el Mercedes se movió más de lo habitual transportando a la hermosa Karol de su pensión familiar al Sardinero o al guateque, en la atardecida, sobre la terraza que se abría encima de la bahía. Recuerdo ahora la ensenada, hermosa en el anochecer. Antonio Mogrovejo sintió la ineludible necesidad de “declararse” y para ello preparó el ritual y exigió comprensión y apoyo. Llegado el momento él pondría en el pick-up a Neil Sedaka, a la vez que la luz decaía, Eliseo se encargaba de ello en ciertas ocasiones, sonaría “¡Oh Karol!” y Antonio sacaría a bailar a la bella judía, para allí, en el oriente de la terraza y mirando al puntal declararle su amor.
Quedábamos ya pocos a las nueve y cuarenta cuando Neil Sedaka empezó a sonar. La luz bajó de intensidad según lo acordado y Antonio Mogrovejo se acercó a la joven para invitarla al baile. No reparó el enamorado, a quien perdió la lógica de quien se sabe superior, que la yanki estaba allí en animada plática con “el chico de la bicicleta”. Visto el asunto con objetividad, para Antonio el muchacho no era sino un mueble, algo que “estaba” con sus despreciables diecisiete años, su niki azul celeste y su cara escurrida, como un objeto desvaído en la dulce penumbra que se acababa de producir. Lo veía, pero no podía distinguirlo. Cuando sonó la voz de la joven ni siquiera lo pudo creer:
-Perdona, Antonio, pero estoy hablando con X (ya se dijo que quien esto escribe presenten en pocos pues oye en el mundo es un no recuerda el nombre del chico de la bicicleta) sobre Scott Fidgerald y los problemas que tuvo con su esposa Zelda. Es muy interesante lo que X sabe sobre ambos.
-Yo también he leído “Ivanhoe”- dijo Antonio, incluyendo en su aturullamiento a otro Scott (Walter), en la “generación perdida”.
Fue suficiente. El chico de la bicicleta aprovechó la interrupción para recordar a su ilustrada pareja que en aquel instante tocaban algo que, parecía, sonaba en su honor y bajo los grititos de Sedaka se llevó hacia un rincón a Karol y parecieron olvidar para siempre a Fidgerald y a su conflictiva esposa. El epílogo tuvo lugar al día siguiente, a la caída de la tarde en Piquío, cuando entre las ramas de los persistentes tamarindos, más de quince personas, que componíamos el grupo paseante, vimos, sin equívoco posible, a nuestra hermosa visitante en tiernos arrumacos sobre un banco en el que se apoyaba una muy conocida bicicleta.
Nadie habló más del caso hasta este día.18 de agosto de 1983
ACTIVIDADES TEXTO Nº 31. INTRODUCCIÓN.El autor del relato, nacido en Cantabria, abandonó la región pero guarda las imágenes de sus vivencias primeras
en el archivo de su memoria, que despliega en su obra literaria. Investiga sobre su vida y su obra y construye una breve biografía suya.
1.1. VocabularioAunque el léxico de este texto es sencillo, hay algunas alusiones que habría que aclarar para entenderlo
completamente: -Scott Fidgerald y la “generación perdida”-Ivanhoe-Neil Sedaka1.2. Época¿En qué época se desarrollan los hechos narrados? ¿Coincide con la adolescencia del autor? 2. CONTENIDO.2.1. TemasLa estructura de la acción narrativa podría resumirse en un esquema de conflicto-solución. Señala un lugar del
texto en el que se formula claramente el conflicto. ¿Cuál es la solución? 2.2. EspaciosBusca todas las referencias espaciales a lugares bien diferenciados en el relato e inclúyelas en el apartado
adecuado:Espacio reducido en que suceden los hechos narrados
Espacio que ambienta la acción Espacios que aparecen para definir a los personajes
2.3. Personajes

Resume el carácter y aspecto de los personajes protagonistas de la acción y señala en qué tipo de ambiente se mueven.
¿Quién es el auténtico protagonista de la obra? (puedes aportar algún ejemplo en el que se muestren las simpatías o antipatías del narrador hacia unos u otros).
¿Qué simboliza la bicicleta que identifica al personaje para quien se reserva el título del texto? ¿A qué otros objetos se opone?
3. ANÁLISIS FORMAL.El texto no se caracteriza por una elaboración lingüística compleja, por lo que nos centraremos en cuestiones de
técnica narrativa. ¿De qué tipo es el narrador utilizado?, pon ejemplos. ¿Qué consigue el autor con su uso?El relato incluye narración y descripción. Fíjate en la línea donde dice “cuando sucedió lo que cuento”, y señala
qué hechos han acaecido hasta ese momento. Hasta ahí, ¿podríamos definir el texto como narrativo o como descriptivo? ¿Qué tiempo verbal predomina hasta aquí? ¿Cuándo se produce el cambio de tiempo verbal predominante?
Para enlazar con la conclusión, analiza todos los apelativos con los que el narrador nombra a la protagonista femenina del relato. ¿Cuál es la relación de cada uno de ellos con el progreso de la narración?
4. CONCLUSIÓN.Explica el final del relato. ¿Por qué crees que la pandilla de los Mogrovejo borró de sus conversaciones el hecho
narrado?¿Y por qué crees que el autor hará que el narrador viole ese pacto al contarnos la historia? ¿Qué habrá intentado
transmitirnos?5. EJERCICIO DE CREACIÓNEscribe un relato de ficción cuyas circunstancias reales permitieran que fuese recogido como artículo o noticia de
un periódico, tal y como ha hecho Joaquín Leguina.
TEXTO Nº 4. JOSÉ MªDE PEREDA, en Tipos trashumantes:Al lector
Los pueblos, como los hombres, tienen dos fisonomías, por lo menos (algunos hombres tienen muchas): la que les es propia por carácter o naturaleza, o, como si dijéramos, la de todos los días, y la de las circunstancias, es decir, la de los días de fiesta.
La que en este concepto corresponde a la perínclita capital de la Montaña, la forma esa muchedumbre que la invade cada año, durante los meses del estío, para buscar en ella quién la salud, quién la frescura y el sosiego; ora en las salobres aguas del Cantábrico, ora contemplando y recorriendo el vario paisaje que envuelve a la ciudad, mientras la raza indígena la abandona y se larga por esos valles de Dios ansiando la soledad de la aldea y la sombra de sus castañeras y cajigales.
Para los que sólo se fijan en la variedad de matices y en la movilidad de los pormenores, esta fisonomía es híbrida, abigarrada, indefinible e inclasificable.
Para un ojo ducho en el oficio, es todo lo contrario. Hay en ese movimiento vertiginoso, en ese trasiego incesante de gentes exóticas que van y vienen, que suben y bajan, que entran y salen, rasgos, colores y perfiles que sobrenadan siempre y se reproducen de verano en verano, como el aire de familia en una larga serie de generaciones. ¿No es todo esto una fisonomía como otra cualquiera?
Por tal la reputo, y muy digna la creo, por ende, de ser registrada en el libro de apuntes de quien se precie de pintor escrupuloso de costumbres montañesas.
Y como quiera que yo, si no tengo mucho de pintor, téngolo de escrupuloso, abro mi librejo y apunto... pero, entiéndase bien, sin otro fin que refrescar la memoria del que leyere, y con la formal declaración de que «cuando pinto, no retrato».
Las de CascajaresNo es aristócrata por la sangre, ni siquiera tiene un título nobiliario de los de nuevo cuño; no por haber llegado
tarde al reparto de ellos, sino acaso por distinguirse más, llamándose a secas el señor de Cascajares.El cual es un banquero, o hacendado, o contratista de alto bordo, muy rico, según la fama, que reside en Madrid,
en donde, al decir de los que de allá vienen a pasar las vacaciones de verano, habita espléndido palacio en el paseo de Recoletos, o elegante casa en la calle de Alcalá o en la del Barquillo.
Es diputado a Cortes cuantas veces quiere, y lo quiere casi siempre, porque todos los gobiernos apoyan su candidatura, en cambio de la decisión con que él aplaude a todos los gobiernos. Sin embargo, no es hombre político: sólo se comunica con los del poder por el ministerio de Hacienda.
Su señora tiene más conexiones e intimidades que él con los altos personajes de la cosa pública. Se tutea con muchos de ellos, aunque tampoco es aficionada a la cábala ni al cabildeo; es decir, que le gusta el personaje por lo que brilla, y nada más.
Tiene tres hijas solteras, y «va con ellas al gran mundo». Ni éstas son modelos de hermosura, ni la madre encaja, por ninguna parte que se la mire, en el más modesto de los moldes aristocráticos; pero, así y todo, pasan en la corte por «ornamentos distinguidísimos de la alta sociedad». Lo cierto es que los Asmodeos y Pedros Fernández las citan siempre, en sus almibaradas crónicas de salones, en el catálogo de las bellas, discretas y elegantes.
Dos hijos varones tienen también los señores de Cascajares. El mayor es diplomático; y aunque rara vez sale de Madrid, siempre se le considera como en activo servicio, para los efectos de la nómina y del escalafón, en una de las embajadas de más categoría. El segundo, que pasa ya de los veinticinco, no se ha decidido aún por la carrera que ha de seguir. Por de pronto, asiste con asiduidad al Veloz-Club y al Casino, y sabe poner cien onzas a una sota, sin que le tiemble el pulso.
Toda esta gente, más tres doncellas o camaristas, dos criados para los señoritos, un sotamayordomo, u hombre de confianza, para «el señor», dos lacayitos y un cocinero negro, vienen en el mes de julio a Santander a habitar un piso amueblado, en la población, que paga el señor de Cascajares a razón de ocho mil reales mensuales, con la

obligación de habitarle dos por lo menos, o de pagarle como si le habitara, y de reponer cuanta vajilla, ropa de camas y muebles sufran el menor deterioro en el ínterin.
Día y medio dura la mudanza, desde la estación del ferrocarril a casa, de los mundos, maletas, cajas, baúles, rollos de mantas, bastones y paraguas, que siguen a la familia de Cascajares como la estela al buque. Y se llena de baúles un cuarto del patio, y hay mundos amontonados en los gabinetes, y cajas sobre todos los veladores, y paquetes sobre todas las sillas, y maletas hasta en el mismo salón en que aquellas señoras reciben las visitas.
Tanto es el equipaje y tanta la servidumbre, que la familia no ha podido colocarse en ninguna fonda del Sardinero; y por acordarse tarde, tampoco logró establecerse en uno de aquellos amueblados chalets.
Esto tiene disgustadísimas a las niñas y desazonada a la mamá. Y no es para menos el caso. Las de Himalaya, las de Tenerife, las de Potosí, las de Chimborazo... en fin, toda la más encumbrada aristocracia está en el Sardinero, y ellas, por consiguiente, «sin sociedad». Además, mal alojadas y achicharradas de calor. (El termómetro marca 20º al sol, y cuando ellas salieron de Madrid señalaba 41 a la sombra.) Gracias a que han conseguido alquilar por toda la temporada un mal carruaje que las lleve por la mañana al baño y por la tarde a pasear al Sardinero.
Así es que se las ve poco en la calle; y cuando se las ve, se observa que se mueven perezosamente, como buque en calma chicha, y miran tiendas, objetos y personas con gesto de hondo disgusto. Si alguien las saluda al paso, responden con lánguido cabeceo, que más parece desmayo que otra cosa.
Por lo común, se las halla, hechas un racimo y envueltas en transparente bata, sentadas en el mirador.En esta ocasión y en otras varias del día, nunca les falta en la acera de enfrente una guardia de honor,
compuesta de los arrapiezos más encanijados y escrofulosos, pero a la vez más principales, que haya en la población. Allí, los inocentes, se pasan las horas muertas retorciéndose la inverosímil guía del incipiente bigote; exhibiendo, a fuerza de disimuladas contracciones de muñeca, los puños de la camisa; esgrimiendo las solapas de la levita para que se destaque en todo su desarrollo la curva del robusto pecho, y haciendo, en fin, cuantas evoluciones y habilidades pudiera una bestezuela amaestrada por diestro gitano para seducir al incauto feriante.
Ya hemos dicho que las de Cascajares no son bellas; pero que son distinguidas, categoría inventada en estos tiempos democráticos para colocar en ella todo lo que no es vulgo, sin ser aristocracia, no por la sangre, sino por el aire.
El efecto de esta distinción se deja conocer en el pueblo inmediatamente. En esos días es cuando se tropieza uno con alguna indígena que lleva sobre su cuerpo cierta cosa rara que llama nuestra atención; verbigracia, un moño encima de los riñones, un pispajo de tul en el cogote, el pelo echado sobre los ojos, o medio vestido azul y medio de color canario, collar de rollos de canela, o pendientes de melocotón... cualquiera extravagancia por el estilo.
Si tenemos franqueza para tanto, y la preguntamos, deteniéndola en la calle, qué es aquello, nos responderá sorprendida:
-¿No le hace a usted gracia?-Maldita.-¡Oh!, pues lo llevan mucho las de Cascajares, y en Madrid hace furor.-¡Hola!-¿No le gustan a usted esas chicas?-¿Quiénes?-Las de Cascajares.-La verdad es que no me han llamado la atención...-¡Oh!, pues son muy distinguidas.Y no es otra, lector, la razón de que muchos arreos femeniles que te parecen espanta-pájaros por esas calles de
Dios, se consideren, entre las gentes de «buena sociedad», como modelos de gracia y bien caer.¡Lo llevaban las de Cascajares!Y es de advertir que entre los hombres que se pagan mucho del adorno exterior, sucede lo propio. Tienen
también sus Cascajares distinguidos que les hacen zambullirse en unas bragas descomunales; u oprimir el busto entre las láminas de una levita sin solapas, sin faldones, y hasta sin paño; o la mollera en un cilindro sin alas, o en unas alas sin cilindro.
Volviendo a las de Cascajares, añado que asisten a los bailes campestres, muy elegantes, pero con mal gesto; bailan poco, o no bailan nada. Son las últimas que llegan al salón, y las primeras que se retiran de él.
Y como son tan distinguidas, suspiran muy a menudo por aquel «Biarritz de su alma», donde todo es chic y confortable. En cuanto a Santander, «no las hace felices».
El diplomático dice «amén» a todos los discursos de sus hermanas, y no se separa de ellas en todo el día. Es autoridad de peso en asuntos de moños y vestidos; y en el ramo de modas en general, bastante más entendido que en los protocolos de la secretaría de su cargo.
Por lo que hace al otro Cascajares, se levanta a las dos de la tarde, come a las seis, se va a la ruleta, si la hay, o a timbirimba más fuerte, que sí la habrá, y no vuelve a casa hasta las tres de la mañana, viendo siempre las estrellas, aunque el cielo esté nublado; porque es de advertir que tropieza mucho en el camino.
En cambio, su papá no tiene más afán que pasear solo por el Alta; y como se acuesta temprano y madruga mucho, no ve a su familia más que a las horas de comer. Sabe que está sin la menor novedad en su importante salud, y no se mete en otras honduras. Lo mismo hace en Madrid.
Y llega a la mitad el mes de setiembre, y vuelven a empaquetar los equipajes; y después de haber pagado diez visitas de las veinte que deben, tórnanse a Madrid las de Cascajares, llevándose las maldiciones de las diez familias con quienes quedan en descubierto, y dejando, en cambio, el recuerdo de su distinción entre las señoras pudientes, que las imitan en cuanto les es dable, así en el vestir como en el andar, y entre algunas inocentes cursis, que sudan y se desgañitan por remedar sus frescas y turgentes sedas, con marchitos tafetanes y engomadas percalinas.
ACTIVIDADES TEXTO Nº 4:

1. Para D. Marcelino Menéndez Pelayo Sotileza era “la epopeya de un pueblo marinero”. Antes de empezar, busca una biografía de José María de Pereda y anota los datos más importantes de su vida y las características de su obra narrativa. ¿Cuál fue la intención de Pereda al escribir esta novela? ¿Qué características del “Realismo” aparecen en el texto? Razona tu respuesta (puedes servirte de las palabras que dirige Al lector).
2. ¿Encuentras en el texto algún regionalismo? 3. ¿A qué costumbre o rasgos alude la descripción de las de Cascajares?4. Analiza el tipo de narrador y el punto de vista de la narración.5. ¿Hay abundancia o ausencia de verbos en el texto? ¿Tiene este hecho algo que ver con la tipología textual en
que se encuadra el fragmento? Sin embargo, ¿qué tiempo verbal predomina y por qué crees que es?6. ¿Hay algún recurso estilístico en el texto? Analízalos.7. Estructura interna del fragmento.
Jardines de Pereda. Escultura de Victorio Macho
TEXTO Nº 5. El cuento Historia vulgar de Concha ESPINA (1869-1955) es autora de colaboraciones periodísticas, cuentos cortos costumbristas y moralizantes y de algunas novelas Fue candidata al Premio Nobel de Literatura en 1926 y en los dos años posteriores. Recibió el Premio Nacional de Literatura en 1927 y el Premio Fastenrath, otorgado por la Real Academia Española. En 1928 también fue candidata a un sillón en la Real Academia de la Lengua; siendo rechazada. El año de 1924 estuvo pleno de reconocimientos para la autora. Fue nombrada "hija predilecta" por la ciudad de Santander y se colocó la primera piedra de un monumento erigido por el escultor Victorio Macho en su honor; fue condecorada con la Real Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa por la familia real española.
HISTORIA VULGARLa quiso un poeta; la quiso mucho y largos meses distrajo su esperanza en los linderos del jardín donde
mariposeaba la niña. También anduvo por allí en aquel tiempo un señor calvo, de aspecto bondadoso, que miraba con insistencia los
giros claros del traje de la moza.Se supo, del poeta, que era hidalgo y virtuoso; del señor maduro se supo que era muy rico. Libremente disponía la joven de su corazón; era señora de su voluntad, reina de sus deseos; mecía con
arrogancia su cabecita dominadora sobre las flores rendidas a las caricias del sol, y levantaba con orgullo sus cantares sobre los trinos amorosos de los pájaros.
Viviendo en pleno vergel, sentía germinar la simiente de los nidos; conocía las voces apasionadas del agua y del viento; los arrullos de las tórtolas; el roce en el aire, de todas las alas, de todos los perfumes; el zumbido celoso de cada insecto, la palpitación caliente de cada átomo sobre la tierra.
Y en medio de esta cálida armonía, bajo el profundo latido del amor y la esperanza, tuvo la moza un extraño gesto de previsión, tomó una medida de suprema cordura, clavando en el poeta una mirada llena de interrogaciones y concediendo al señor pudiente su mano de esposa.
Se casaron. El marido levantó en el jardín un palacio suntuoso para recreo de la mujer. Las torres se elevaron por encima de la floresta con orgulloso ahínco, domeñando las copas de los árboles, el erguido toldo de los senderos, la melena florida de los cenadores, el murmullo de los azutes y de las brisas, el aroma de los planteles.
Un inmenso desdén resplandecía en la opulenta fábrica, pero en el jardín, tendido con humildad al pie de los altos muros, siguió albergándose la sublime poesía del amor, la poesía que hace desfallecer a las rosas y a las aves, mientras en el palacio se hospedó la triste vanidad de una mujer sola con sus frías ambiciones, yerta en la cumbre de su cuerda previsión. En las salas elegantes, no gorjearon nunca los niños, ensueño de toda esposa, y el señor millonario no supo inspirar a la muchacha ni una sola alegría pura, ni un solo goce luminoso.
Entretanto, el poeta compuso un libro de versos, un bello libro de amores que hizo llorar a muchas mujeres buenas y dulces, y después de levantar en honor de su amada aquel sutil palacio de arte y de dolor, siguió el camino en busca de otros jardines donde hubiera niñas bonitas mariposeando entre flores y trinos. Iba con el anhelo de encontrar una, loca de imprevisión, hambrienta de ideal, para seguir la ruta juntos, cumpliendo la sagrada misión de los enamorados.
Iba armado de esperanzas, sin escudo contra los desdenes, olvidando, al parecer, que hubiese en el mundo mozas precavidas y señores opulentos.

La esposa del rico arrastra su existencia indiferente. La vida es para ella un libro cerrado en el cual no pudo desdoblar una sola página incitante. Y aunque lleva puesta su mano de mujer formal en la inerte mano del esposo, tiende siempre hacia los poetas una mirada curiosa, llena de interrogaciones...
ACTIVIDADES TEXTO 5:1. INTRODUCCIÓN.Busca información sobre ella y responde:¿A qué época corresponde?¿En qué movimiento literario se la incluye?¿Qué famoso escritor es de su familia?Explica el significado de los términos subrayados:2. CONTENIDO.2.1. Tema(s) y resumen:Expresa en forma de SN el asunto del que trata incluyendo la intención del autor.Resume en un máximo de cinco líneas el contenido fundamental del texto.2.2. Espacio:¿Qué espacio se describe? ¿Qué recursos se utiliza para ello? ¿De qué tipo de descripción se trata.2.3. Personajes:¿Quién(es) son los personajes fundamentales? Realiza su etopeya. ¿Qué relación se establece entre ellos?3. ANÁLISIS FORMAL.Hay abundante presencia de recursos literarios. Señala los que encuentres, nómbralos y explica la utilidad de
cada uno de tus ejemplos en el texto (valor estilístico):4. CONCLUSIÓNOpina acerca de los principales valores del texto (contenido, forma, vigencia…), relacionando la intención de la
escritora con los recursos estilísticos utilizados por ella.
Los Raqueros, personajes típicos santanderinos descritos por José María de Pereda, en los siglos XIX y XX frecuentaban las machinas y acostumbraban a darse un cole en Puertochico, buceando en las aguas de la bahía para recoger las monedas que los curiosos les lanzaban.
TEXTO Y ACTIVIDADES Nº 6. Lee este texto de Amós de Escalante titulado “El raquero” y contesta:
Desnúdese, santígüese, eche un cole;surja rápido, tieso como un palo;resuelle, voces dé, y a medio calo,tapada la nariz, un brazo arbole.Aguante un codo o déle; a tierra el tole;una galleta al próximo en regalo,y, con la ropa en brazos, cual del malohuya del policía si avistóle.
1. ¿Qué significan las expresiones: “eche un cole”, “a tierra el tole” y “a medio calo”?2. Busca las características del realismo literario y aplícalas a este texto. 3. ¿De qué palabra procede “raquero”? ¿Por qué crees que el raquero huye de la policía?4. ¿Qué lugar de la ciudad rememora este pintoresco tipo? ¿Conoces la calle dedicada a este autor? ¿Dónde se
encuentra?
TEXTOS Nºs 7 y 8, de JOSÉ HIERRO:
7 Vida (de Cuaderno de Nueva York, 1998)Después de todo, todo ha sido nada,a pesar de que un día lo fue todo.Después de nada, o después de todosupe que todo no era más que nada.
Grito ¡Todo!, y el eco dice ¡Nada!Grito ¡Nada!, y el eco dice ¡Todo!Ahora sé que la nada lo era todo.y todo era ceniza de la nada.
No queda nada de lo que fue nada.

(Era ilusión lo que creía todoy que, en definitiva, era la nada.)
Qué más da que la nada fuera nadasi más nada será, después de todo,después de tanto todo para nada.
8 Fe de vida (de Alegría, 1947)Sé que el invierno está aquí,detrás de esa puerta. Séque si ahora saliese fueralo hallaría todo muerto,luchando por renacer.Sé que si busco una ramano la encontraré.Sé que si busco una mano
que me salve del olvidono la encontraréSé que si busco al que fuino lo encontraré.
Pero estoy aquí. Me muevo,vivo. Me llamo JoséHierro. Alegría. (Alegríaque está caída a mis pies.)
Nada en orden. Todo roto,a punto de ya no ser.
Pero toco la alegría,porque aunque todo esté muertoyo aún estoy vivo y lo sé.
ACTIVIDADES TEXTO Nº 7:1. INTRODUCCIÓNAutor y época:Busca en una enciclopedia o web datos sobre el autor. ¿Dónde nació? ¿Qué elementos de su biografía se
relacionan con esta región? ¿Qué terrible experiencia sufrió? ¿A qué bar santanderino solía acudir? ¿En qué movimiento literario se incluye?
2. CONTENIDO2.1. Ejes compositivos: En la primera estrofa ¿cuántas veces se usa “todo”? ¿Y “nada”? En las siguientes se invierte el proceso, tras una
segunda estrofa de equilibrio entre ambas palabras. Justifícalo en los tercetos.¿Dónde se sitúan ambas palabras a lo largo de la composición? ¿Por qué crees que es así?Expresa con tus palabras lo que nos dice el yo poético.¿Podría relacionarse el contenido con algún tópico literario?2.2 Tema(s)Enuncia su tema central. ¿Se te ocurren otros relacionados? ¿Cuál es su tono? (desesperado, irritado, apaciguado, intenso, resignado…) Justifica tu opinión.3. ANÁLISIS FORMAL3.1. Analiza su métrica y rima. ¿De qué tipo de composición se trata?3.2. ¿Qué recursos literarios son usados con profusión? Explica a qué se debe su uso.4. EJERCICIO DE CREACIÓNRedacta un microrrelato de no más de 100 palabras en que aparezcan dos palabras clave antónimas entre sí
(antítesis).
ACTIVIDADES TEXTO Nº 8:1. INTRODUCCIÓNAutor y época:El título de esta obra (por la que recibió el Premio Adonáis de Poesía en 1947) guarda relación con un famoso
certamen vinculado a esta región. Busca a cuál nos referimos. 2. CONTENIDO¿Qué nos dice del invierno?¿Qué valor otorga a las palabras “aquí” y “alegría”? ¿Qué deducimos de ello?Explica lo que expresa con tus palabras¿Qué sentido le encuentras al uso de esos nombres propios?Enuncia en forma de SN su tema central. ¿Podría relacionarse el contenido con algún tópico literario?¿Cuál es su tono? (esperanzado, desanimado, exasperado, impotente, animoso, resignado…) Justifica tu opinión.3. ESTRUCTURA INTERNA Y ANÁLISIS FORMAL3.1. Los verbos ser/ estar / vivir ¿en qué tiempo se usan? ¿A cuál se contraponen? ¿Qué relación establecen con el
título? ¿En qué consiste esa fe?3.2. ¿Qué recursos literarios son usados con profusión? Explica a qué se debe su uso.4. CONCLUSIÓNRedacta tu opinión acerca de los poemas de J. Hierro (cuál te ha gustado más / menos y por qué, qué valores les
encuentras, etc.).

TEXTO Nº 9. ANGELINA LAMELAS, “Fe de nacimiento”:
Nací en Santander, cerca de la bahía,me acunaron las olas y el viento me cantó,las gaviotas rozaron con sus olas mi casa,la sirena de un barco a lo lejos habló.Nací donde la tierra se vuelve muy hermosay sus hijos escriben con el agua del mar,la tierra de Gerardo y Víctor de la Serna,de Hierro y Concha Espina, José del Río Sainz.El verbo iluminado de Gerardo quisieracomo herencia de cuna para hablar de mi hogar.
He mirado a Cabarga muchos atardecerescuando el Sur rojeaba los cielos y la mar.He mirado a Cabarga porque era su amante.Acaricié la tierra buscando inspiración,y al buscar a Gerardoencontré los colores de Solana y Cossíoperdidos en las olas del cántabro vaivén,el patache de Víctor,y a las tres hijas mozas del rudo capitán,aquellas que esperaban desde los miradores,que sonaban a viento, la vuelta del vapor.
ACTIVIDADES TEXTO Nº 9:1. ¿Quiénes son los escritores aludidos en el texto? Busca información 2. ¿A qué hace referencia la expresión “las tres hijas mozas del rudo capitán”? (pista: texto 19).3. ¿Quién fue Solana? ¿Qué significa “patache”? 4. ¿Qué elemento paisajístico parece haber marcado la vida de la autora del poema? Justifica por qué.5. ¿Por qué crees que el título del poema es “Fe de nacimiento”?6 ¿De dónde parte la inspiración poética en A. Lamelas? Justifícalo con ejemplos del texto.7. Indica las metáforas del texto. ¿Por qué aparecen imágenes antropomórficas o personificadoras en el
tratamiento de la naturaleza y el paisaje? Busca algún ejemplo y explica los motivos de su aparición.
TEXTO Nº 10. GERARDO DIEGO, “Playa de Los Peligros” (Mi Santander, mi cuna, mi palabra):A mi hermano José
Playa de los Peligros: no sé por qué me evocasla sensación concreta de una isla de caribes,tú que contemplas muda tras tus abruptas rocasel desfile de dragas, de gánguiles, de aljibes.Allá, cuando era niño, leyendo a Julio Vernedebió en mí germinar esta imagen bizarra,y en mi sagrario vive. Hoy sobre mí se cierne,tapa de mis recuerdos, este cielo pizarra.Iba yo entonces solo por escollos y breñassoñando en Robinsones y en aventuras locas,y eran para mí islotes las verdinosas peñasy acantilados trágicos las florecidas rocas.Un bergantín anclado allá en el fondeaderoera el navío dócil a la aventura incautadel héroe en vacaciones, capitán quinceañeroque renovaba el mito del clásico argonauta.La escena era tangible si entre las verdes algaslos broncíneos raqueros se bañaban desnudos,y lucían sus torsos, sus muslos y sus nalgas,manjares tentadores de antropófagos crudos.Temblando de emociones veía la fragata,los senos de las velas, blancos anfiteatrosopulentos al viento. En la borda, el pirata.Arriba, la gaviota... el exótico albatros.Escenario encantado para vivir novelas.Viñeta que ilustraba márgenes de relatos

por donde iban cruzando las blancas carabelaserizadas de arpones para los ballenatos.Playa de los Peligros. Qué a gusto te concibemi interrumpida mente caníbal y remota.Aún si entorno los ojos, el raquero es caribe,el patache fragata, albatros la gaviota.
ACTIVIDADES TEXTO Nº 10:1. Indica algunas notas de exotismo en el poema. ¿Qué influencias literarias son visibles en este poema?2. ¿Qué visión de la “Playa de los Peligros” nos ofrece este texto (nostálgica, con tono evocativo, con sentido
crítico, como paisaje interior...)? Razona tu respuesta.3. Las metáforas jalonan todo el texto. Realiza un recuento y explícalas para conseguir una visión general del
poema.4. ¿Cómo es la adjetivación del texto?5. ¿Qué campos semánticos de los sustantivos aparecen?6 Simbología de la última estrofa del poema.7. Análisis métrico y estructural del poema.
TEXTO Nº 11. La isla de los ratones (adaptación) de Álvaro POMBO:Una isla es una isla. Llegar a las islas, por pequeñas que fuesen, le hacía sentirse mejor. Victorioso. Seguro de sí
mismo. Un amplio concepto de las islas. No sólo cualquier porción de tierra rodeada de agua por todas partes, sino que las islas no tenían que ser fijas. Por eso se dividían en inmóviles y móviles. Así en la gran bahía florecían islas de arena con la bajamar. A veces había muchas de estas islas, recién aparecidas donde varar el bote. Se decía que había que dragar de cabo a cabo la bahía que se ahogaba de ciega arena floreciente. Duraban, por ejemplo, toda una mañana. Llegabas de sopetón, todo recto. Desde el club marítimo hasta la isla de arena habría un kilómetro. Y una vez en la isla, sentados en aquella arena submarina -sombría y húmeda aunque hiciera sol- se esperaba a que subiera la marea. Una emoción lenta y fascinante, como correrse, sólo que mejor. Y cuando poco a poco la marea iba entrando, uno se veía sentado en cuclillas en medio de una resplandeciente y gris lámina inmóvil, la bahía entera, que alrededor resplandecía peligrosamente. Y pensar en aquella situación de gran naufragio cómo podía ser uno visto desde el muelle, o en el club marítimo, con prismáticos. Cabía entonces poner caras extrañas y torcidas y abrir la boca como dando gritos de terror con la esperanza de que, visto desde el puerto, horrorizados los prácticos, mandaran inmediatamente la lancha inconfundible a buscarnos.
Y la isla, por pequeña que fuese, arrastraba consigo una inquieta teatralidad. Las islas arrastraban consigo su anterioridad submarina como un aura. Los peces rozarían, una vez de nuevo en el fondo, levemente una arena, la misma sobre la cual ahora nos sentábamos, gruesa y zafia, y más gorda que las católicas arenas de la playa de la Concha a que bajaba la abuela Carolina a poner coto a los desmanes de las francesas descocadas. Y los peces levantarían levemente la arena rozándola, los silentes gránulos diminutos de rocas y de conchas. Que los puntitos rojos de la arena eran incluso los crustáceos y cámbaros molidos por el fragor del mar contra los farallones. Uno no se imaginaba, sin embargo, que el movimiento submarino de la arena fuera análogo al de la arenilla del fondo de una pecera. La imagen de la vastedad del mar cambiaba todo. El fondo del mar, por oscuro que fuese -como probablemente lo sería alrededor de la isla de Mouro; que la misma palabra “mouro” evocaba una mar profunda y densa, friolenta, con el cuerpo resbaladizo de grandes peces negros, besugos y mules gigantescos devorándose unos a otros- por lento y violento e inhabitable que fuese el fondo del mar, siempre nos parecía ancho y largo, iluminado, réplica ennegrecida y asfixiante de la temerosa superficie azul oscuro que se dilata ondulada hasta el horizonte. Había que recorrer esta profunda superficie, sensitiva y mecánica, en el chinchorro, a remo. Haciéndolo así se entendía el mar, no de otro modo. La bahía era el mar, las playas eran el mar, pero sobre todo era el mar el mar adentro y, aún más sobre todo, el fondo del mar era el mar, como la superficie poderosamente flexible y enramada de crestas blancas los días de viento así lo delataba. Desde todas partes se veía el mar, todo el otoño y el invierno y en Semana Santa y los Oficios larguísimos y el sermón de las siete palabras en la Plaza Porticada, sólo asomarse a la ventana se veía el mar gigante y cerca. Era un mar retraído, siempre cambiante, de las islas veladas. Un mar para ser mirado y dejarle tranquilo, bahía abajo, casi hasta la Remonta, el barrio pesquero y la Remonta, donde habían vivido tío Álvaro y mi padre. Durante el otoño y el invierno de sombreros y boinas, de gabardinas y paraguas y del cine Alameda, o de viento sur color verde botella, pensaba en el mar como en un lugar prohibido, infinitamente deseable. Eran los meses de mentalmente embarcarnos y zarpar sin ya pensar en nadie más, ni en el puñetero padre superior, ni en las notas. Porque zarpar era un instante y una estampa completa. El borroso más allá de los trasatlánticos e incluso los cargueros que iban a Gijón, el cabotaje. Cuyos nombres conocíamos, cuyos marineros conocíamos, de jersey azul y cigarrillo a un lado de la boca, por lo menos algunos. Por eso durante todo el invierno los domingos e incluso por las tardes al salir de clase, íbamos a ver las pilas de carbón verdinegro, en los muelles de carga, pasado Ultramarinos Casa Peña, que en paz descanse y la Estación y los depósitos francos y los vagones madereros, carboneros, que Dios tenga en su gloria. El mar olía entonces invernizo, con un reflejo de cuarto de estar del mirador, al anochecer, con una lámpara de latón de oro y espejos y una pantalla sucia color crema. Ahora que en el invierno era muy buen paseo ir los jueves a ver el bote varado en Pompeyo.
Ahí se le veía, verde y blanco, con el fondo lleno de agua negra de la lluvia rabiosa y las costillas flacas y algo frágiles, como los raqueros. Porque también el invierno era el lugar de los gatos, el gato del otro bloque y el gato de las patatas fritas que se pelean a muerte en la plazuela de Pombo.
Íbamos a pescar porredanas y panchos. Eran pescas de tarde soleada, o nublada sin lluvia en el malecón que cierra Puerto Chico. Que en la punta había un farito rojo, diminuto, de posición, y se besaban las parejas de novios al atardecer, a escondidas. Como Manuela y el cojo, que se encontraban en el mismísimo tranvía. Cada cual por su lado, que en la parada fingían ni siquiera saludarse, para que la Negra no les viera. O como Rosalía, pelirroja, la sobrina de

Godofredo, que se enamoró de un delineante casado, frente por frente la ventana, un rubio patilargo; Rosalía, que provenía de Alhucemas, por parte de la Goda, que a su vez se tiró por la ventana, por el ventanuco del retrete, sin que nadie entendiera cómo cupo. (…)
Eran tardes cerca de las grúas o, mejor todavía, junto a los barcos atracados, en que alimentaban los cocineros a los peces, macizando sin proponérselo todo un trecho debajo de la popa, de peladuras de patatas y de restos de rancho. Así que se les veía a los peces brillar hambrientos al volverse, el lomo plateado, verdecillo y rosado y dorado. La gran pesca, sin embargo, era el pulpo. Que por aquel entonces leía Un cazador de tesoros y Veinte mil leguas de viaje submarino. Y todos los pulpos muertos que veía en la plaza de la Esperanza, eran imagen de aquellos terribles calamares gigantes con pico. Así que el pulpo era de suyo cefalópodo, separado de los peces, todo patas, una criatura incalculable, con su halo de navegante flor carnívora que podía arrastrarte al fondo de una cueva con algas para siempre.
ACTIVIDADES TEXTO Nº 11:1. INTRODUCCIÓN.Busca información sobre Álvaro Pombo, un autor contemporáneo: aspectos de su vida, características principales
de sus relatos, títulos de sus obras más significativas, etc.¿Qué es el sermón de las siete palabras?1.1. VocabularioEl léxico utilizado es de fácil comprensión, y destaca un campo semántico: ¿cuál? Señala términos que pertenezcan a este. Define estas palabras:Aura:Zafia:Desmán:Silente:Farallón:Análogo:Vastedad:Chinchorro:Cabotaje:Malecón:1.2. ÉpocaPor los tiempos verbales se deduce que el narrador nos habla del pasado. Pero ¿es un pasado reciente o un
tiempo muy alejado del actual? Señala datos del texto que te permitan precisarlo.2. CONTENIDO.2.1. Tema(s)Antes de enunciarlo, analiza el contenido del fragmento; para ello busca la palabra clave de cada parte en que
creas que se subdivide. Y como norma general, define cada una con un SN.2.2. Espacios¿Con qué zona se relaciona principalmente la infancia del protagonista de la historia?Si comparamos los lugares marineros con el resto de los lugares (de tierra adentro) que se mencionan (y los
objetos, personajes, sentimientos, etc., que se asocian a ellos), ¿hacia dónde se inclina la balanza de los afectos del narrador? Busca citas que demuestran esa preferencia.
Resume en unas líneas qué aspectos de Santander protagonizan el texto y cuál es la relación que se establece entre la ciudad y el narrador.
2.3. PersonajesEl narrador es el personaje protagonista. Demuéstralo con ejemplos.Además del protagonista, aparecen otros personajes con una función en el texto. Haz una lista de ellos. ¿Crees
que se trata de personajes reales? ¿Para qué los usa? Razona tu respuesta.Se menciona en el relato al escritor Julio Verne. Investiga sobre su vida y sus obras (especialmente las dos
nombradas) y responde a estas cuestiones:-¿Cuál es el motivo de que se mencione a este escritor en el relato?-¿Qué aspectos de la personalidad del protagonista revela la lectura de Julio Verne?-¿Tiene alguna relación con la historia narrada el episodio mencionado de Julio Verne?3. ANÁLISIS FORMAL.En cuanto al tiempo de la narración, ¿por qué crees que usará el pretérito imperfecto de indicativo, el condicional,
el presente de indicativo, etc.? Señala su función en la narración.En lo referente al uso del lenguaje y, pese a algunos errores, el autor utiliza una serie de recursos. Busca ejemplos
de los siguientes y señala los efectos que pretende conseguir con ellos: -comparación o símil:-metáfora:-personificación:-anáfora:-sinestesia4. CONCLUSIÓN.Haz una valoración global del texto teniendo en cuenta sus aspectos más destacados.
TEXTO Nº 12. DIEGO, Gerardo, Barquillero (en Alondra de verdad):

A Enrique Vázquez, “Polibio”Si yo fuera Campoamor,barquillero,qué dolora, qué primorrimaría en tu loor,camino del Sardinero-ay túnel de la Cañía enel tranvía de Pombo,barquillero,para inscribirla en tu bombo,junto a la luna y al solde ama y soldado español.Barquillero de canela,tu alta vara de barquillos
sube tan alta, tan altaque ya la ven los chiquillostras el balcón de la escuela,tan alta que llega al Alta.Pintor que pintó tu bomboy que se quedó tan anchono lo cambio yo por Goya,por Rianchoni por Sebastián del Piombo,por Tiepolo y su tramoya,Venecia, techos ducales,San Antonio y su cuadrilla.Otros ángeles chavalesrondan por tu barandilla.
ACTIVIDADES TEXTO Nº 12:1. INTRODUCCIÓN.Este poema cultiva la modalidad literaria de la descripción de tipos populares, de amplio cultivo desde el
origen de la literatura, aunque es desde el siglo XVII, con la prosa costumbrista, cuando se pone de moda. Y más aún el siglo XVIII, con la comedia costumbrista de Ramón de la Cruz que consolida esta corriente literaria en la transición del Romanticismo al Realismo (Mesonero Romanos, Estébanez Calderón, Larra).
El costumbrismo es definido por José Jesús de Bustos Tovar (Diccionario de literatura universal, Ediciones Generales Anaya, Madrid, 1985, p. 151) como “Tendencia o movimiento artístico que pretende hacer de la obra de arte la exposición de costumbres sociales. /.../ A diferencia del realismo, con el que se halla estrechamente relacionado, el costumbrismo no analiza ni interpreta el sentido de la vida humana; se limita a describir lo más externo de la realidad social. Por eso no juzga cómo es la realidad; le interesa únicamente describir los usos sociales: fiestas, juegos, ambientes, vida cotidiana, etc. Se ocupa más de la descripción de tipos genéricos que de personas humanas individuales. De ahí su tendencia a la descripción de arquetipos.”
Mucho tiempo después, Gerardo Diego retoma el género y nos da su visión de un personaje habitual en plazas, parques y playas de muchas ciudades, entre ellas, Santander. Busca información sobre este autor, perteneciente a la Generación del 27. ¿Qué rasgos de la Generación se aprecian en estos versos?
1.1. VocabularioEn una primera lectura, indaga sobre el significado de los términos:
dolora (v. 3):primor (v. 3):loor (v. 4):tramoya (v. 23):ducales (v. 24):
1.2. ÉpocaConsulta a personas mayores para situar la figura del barquillero en una época concreta. ¿Qué elementos
costumbristas están presentes en el poema?2. CONTENIDO.2.1. Tema(s)¿En qué tres partes se divide el poema? ¿Qué tema caracteriza a cada una?Ahora, basándote en el apartado anterior, formula el tema general del texto.2.2. Espacios¿Dónde sitúa el poeta al personaje?¿Qué otros lugares se mencionan?¿Dónde está El Alta? ¿Por qué aparece este nombre en el texto?¿Los espacios de la ciudad que se mencionan en el poema siguen existiendo o han desaparecido junto con los
barquilleros?2.3. PersonajesEste poema gira alrededor de la figura del barquillero. ¿Has conocido alguno?barquillero, ra. m. y f. Persona que hace o vende barquillos. // 2. m. Molde de hierro para hacer barquillos.// 3. V.
palillo de barquillero. // 4. Recipiente metálico en que el barquillero lleva su mercancía. Suele tener en la tapa un mecanismo giratorio que sirve para determinar por la suerte el número de barquillos que corresponden a cada tirada.
El diccionario nos remite a otro término, palillo. En dicha entrada encontramos:de barquillero, o de suplicaciones. Tablilla angosta señalada en un extremo, que colocada sobre un perno en
la tapa de la arquilla o cesta del barquillero, se hace girar e indica, según el sitio en que para, quién gana la suerte. // como palillo de barquillero o de suplicaciones. loc. adv. fig. y fam. Yendo y viniendo sin punto de reposo.
Señala, partiendo de estas definiciones y ayudándote del texto, los elementos característicos de este oficio.Aparecen en el texto, algunos nombres propios. Explica quién es cada uno de ellos, y señala por qué el poeta los
menciona.Y, finalmente, aparecen otros personajes imprescindibles para el barquillero: ¿quiénes?, ¿cómo aparecen tratados
en el texto?, ¿qué supone el barquillero para ellos?3. ANÁLISIS FORMAL.

3.1. Es un texto escrito en verso, ¿cómo es su métrica?, ¿el tipo de verso utilizado es adecuado para el tipo de personaje que se describe? ¿Cómo es su rima?
3.2. ¿A quién va dirigido? (repasa la noción de vocativo). ¿Qué consigue el autor con este recurso expresivo?3.3. Analicemos ahora los recursos estilísticos. Señala su valor o efecto en el texto:anáfora v. 3metonimia v. 12epíteto v. 13repetición v. 14 v. 17homofonía v. 17hipérbole vv. 13-17metáfora v. 264. CONCLUSIÓN.Redacta una breve conclusión sobre el estilo del texto, relacionando los recursos analizados con el tratamiento
del tema.
TEXTO Nº 13. DIEGO, Gerardo, El cinematógrafo.Cinematógrafo Farrusini.bajo los arcos de la alamedaalza su templo frente a la ruedaque tienta a Fuentes y a Mazzantini.Órgano mago, fausto sonorocombina timbres dulces y crueles.Giran las musas y los doncelespolicromados de azul y oro.El Casanova que en medio esgrimediestra batuta, rítmica y cauta,divos y orquesta somete a pautapara que el friso sus vueltas mime.Dentro ya, sombras, luces rayadasy parpadeos de línea trunca.
Viviendo estamos nueva espelunca,nueva prehistoria, nuevas andadas.Carreras, sustos, risas, sucesos,saltos, caídas, guardias, ladrones,vallas del crimen, exploraciones.Se inventan manos, visajes, besos.De pronto el mundo cabe en linterna.Vive la vida sueño en pantalla.La vida es sueño, la vida calla.Muda es la vida, la loca eterna.Cuando salimos a la alamedabajo los arcos multicolores,nueva es la vida, nuevas las flores,nueva la antigua luz de la seda.
ACTIVIDADES TEXTO Nº 13:1. INTRODUCCIÓN1.1 Vocabulario. Señala el significado de las siguientes palabras:
FaustoMusasDoncelesPolicromadosFriso
1.2 ÉpocaEn algunas de sus obras, los autores del 27 participan de las características de los movimientos de vanguardia y
muestran su gusto por una disposición novedosa (Columpio) o por temas que tradicionalmente no son líricos. ¿Se manifiesta esta vertiente en El cinematógrafo?
2. CONTENIDO¿En qué época se inventa el cine? ¿De qué tipo eran esas primeras películas? Gerardo Diego rememora tardes de cine, para ello utiliza personajes y objetos que aparecen personificados
¿Cómo caracteriza a cada uno de estos elementos del cine?ÓrganoDirector de orquestaCine
En este periodo y sobre todo en las zonas rurales, funcionaban los “cines itinerantes”. ¿Cuál era su sistema de trabajo?
3. ANÁLISIS FORMALAnaliza la métrica y rima del poema y señala su esquema métrico. En la estrofa 5 el poeta utiliza una
enumeración ¿Qué efecto provoca? ¿Cómo refleja la naturaleza del cine? ¿Describe la percepción del cine mudo? Los autores del 27 releen a los clásicos interpretándolos en clave de modernidad ¿Qué referencias literarias
aparecen en el poema? ¿Cómo se pueden identificar el cine y la obra de Calderón de la Barca?¿Qué otros recursos utiliza el poeta para pintar este modo de ocio como un método de evasión? Fíjate sobre todo
en las estrofas 6 y 7.¿Cómo se contraponen el cine y la vida real? Observa a este propósito la utilización de la luz y el color.¿De qué estrofas se compone? Justifica.4. CONCLUSIÓNHay una tendencia extendida entre la crítica que pretende encasillar a G. Diego en una corriente tradicional.
Después de haber analizado este texto ¿qué opinas al respecto?
TEXTO Nº 14. GERARDO DIEGO, “Bahía natal” en Alondra de verdadCristal feliz de mi niñez huraña,

mi clásica y romántica bahía,consuelo de hermosura y geografía,bella entre bellas del harem de España.La luna sus mil lunas en ti baña-tu pleamar, qué amor de cada día yte rinden reflejo y pleitesíamontañas, cielo y luz de la Montaña.Mi alma todas tus horas, una a una,sabe y distingue y nombra y encadena.De mi vivir errante fuiste cunaNodriza, y de mis sueños madre plena.La muerte, madre mía, a ti me una,agua en tu agua, arena de tu arena.
ACTIVIDADES TEXTO Nº 14:1. La evocación paisajística de elementos marinos constituyó uno de los temas de varios representantes del
Grupo Poético del 27. Cita al menos otro autor del grupo con poemas de tema marino. ¿Qué relación establece G. Diego con el paisaje?
2. En el texto hay varios términos empleados como sinónimos contextuales del término madre. Localízalos.3. ¿Qué significa la palabra “pleitesía”? ¿Por qué crees que la emplea Diego en el poema?4. ¿Qué significado tiene la expresión “agua en tu agua, arena de tu arena” con la que finaliza la composición?5. ¿Qué expresiones indican el cambio de actitud de la relación del poeta con la bahía?6. El elemento natural de la bahía aparece muy idealizado, con un componente de evocación y exaltación de la
belleza. Anota expresiones del poema en las que esto se refleje.7. Dentro del poema la imagen de la bahía se recrea en los dos primeros cuartetos, ¿qué rasgos se detallan de
este elemento paisajístico?8. La segunda parte del soneto -los dos tercetos- son más subjetivos, ciñéndose a los sentimientos filiales y de
comunión del poeta con la bahía que le vio nacer. ¿Qué tipo de imágenes se emplean en ellos?9. Destacan en los versos 8 y 12 dos encabalgamientos abruptos, que rompen el ritmo del poema y subrayan dos
elementos, justo los situados antes de la pausa sintáctica en el verso encabalgado. Localiza estos elementos y explica la importancia que tienen en el sentido global del poema.
10. La serie de metáforas que aparecen en este poema inciden en una imagen materna de la bahía. ¿Cuáles son?11. Las estructuras bimembres, bien sean de adjetivo más sustantivo o de dos adjetivos, contribuyen al ritmo del
poema. Localízalas en el texto.12. La hipérbole o exageración es otro recurso literario que aparece en el soneto. Busca sus hipérboles y explica
su significación.13. Otros dos elementos constructivos del texto son el hipérbaton y el polisíndeton. Explica dónde se encuentran
y la significación que tales recursos aportan.14. Las dos partes del soneto: paisaje-evocación, tienen unos rasgos lingüísticos particulares en cada caso,
¿cuáles son? Explica su uso en relación con el contenido del poema.15. ¿Qué relación connotativa tienen los verbos “sabe/distingue/nombra y encadena? ¿De acuerdo con su relación
semántica, qué figura literaria encontramos en ellos?
TEXTO Nº 15. AZORÍN, ”En San Quintín. Una tarde con Galdós”, de En San Quintín, España, 5 agosto, 1904:
Cuando hemos franqueado la puerta del jardín, hemos visto al maestro que estaba sentado fuera de la casita a la sombra, en un rincón, leyendo en un libro.
-Es una comedia de Aristófanes, La asamblea de las mujeres -dice don Benito-. Este hombre tiene la mar de gracia. Yo creo que si se arreglara esta obra, gustaría...
Pasamos al estudio del gran novelista: una amplia pieza, cuadrilonga, llena de libros, cuadros, fotografías, dibujos a la pluma, chucherías de porcelana y de nácar. En un estante, sobre los tejuelos de los volúmenes, se lee: Goethe; Schiller; Cavia, Le Diable; Flaubert, Schiller, Cayla, Zola: Dickens... Sobre el reborde ancho de la anaquelería destacan una fotografía de Sagasta, otra de Cánovas, con dedicatoria “al ilustre novelista…
(…)

La huerta de San Quintín tiene en uno de sus ángulos una empinada escalerilla por la que se desciende hasta una puerta que se abre sobre el camino. El ferrocarril del Sardinero pasa rozando la casa. Nosotros, desde lo alto apoyados en el tapial, vemos cruzar, de rato en rato, los trenes.
-A esta hora-dice Galdós- pasa todas las tardes Menéndez Pelayo. Siempre va leyendo en un libro.Suena el silbato de la locomotora: nos asomamos: pero en este tren no viene D. Marcelino. Cuando otro silbido
vuelve a repercutir, tornamos a asomarnos y vemos junto a una ventanilla la cara roja y las barbas gualdas de Menéndez Pelayo. Cruzamos unas palabras rápidas; el tren, que se detiene un instante junto al balneario de la Magdalena, torna a correr. Y D. Benito se vuelve hacia Rubín.
ACTIVIDADES TEXTO Nº 15:1. Investiga si Azorín y Galdós pertenecen a la misma época y movimiento literario o no.2. ¿Qué es San Quintín? ¿Qué ambiente se respira allí? ¿Dónde se encuentra? Averigua su importancia histórica.3. ¿Qué tipo de persona se puede considerar a Galdós según el retrato que se muestra en este texto?4. Galdós publicó una obra teatral titulada La de San Quintín. ¿Qué supuso esta obra? ¿En qué lugar transcurre su
acción?
TEXTO Nº 17. GERARDO DIEGO, ”La isla de Mouro” (de Mi Santander, mi cuna, mi palabra):
Adelantada tú en el mar violento,se estrella en ti el retumbo de la ola,que se abre y alza en férvida corolacon raíz de galerna y de tormento.Sube el globo-tan blanco-sube lento,-quieto, oh nivel, oh cumbre-y ya se inmola,ya se derrumba turbio y ceniciento.La catapulta tu perfil socava,Pero tú isla de Mouro, te alzas brava,Sobre el puntal de arenas y de espumas,Partiendo en dos la enfilación del viaje.-¿A dónde tú, alma mía, al cabotaje?-No, al septentrión de las heladas brumas.
ACTIVIDADES TEXTO Nº 17:1. Busca el significado de todas las palabras que no entiendas y realiza un breve resumen del poema.2. ¿Qué características de la “generación del 27” aparecen en este poema? ¿Qué tipo de vocabulario es el
predominante en el poema? ¿Existen regionalismos, localismos, cultismos... en el poema?3. En el poema no aparece una visión general de la ciudad, pero sí una imagen del lugar en que se encuentra
enclavada la isla. ¿Qué imagen da el poeta de la isla?4. ¿A qué se refiere el poeta con “el globo que se inmola”?5. ¿Qué sentido tiene “la enfilación del viaje” según el poema?6. Busca casos de sinonimia en el poema y explica el significado de los términos que encuentres.7. Análisis de la estructura métrica del poema.8. Análisis de los recursos estilísticos del poema.
TEXTO Nº 18. GERARDO DIEGO, “El Faro” (Mi Santander, mi cuna, mi palabra):Centinela despierta,gira la luz del faro,reloj horizontal de luminosa aguja.Desde el Norte hasta el Norte, a la derecha,todos los rumbos y cuadrantes.Y el haz de su destello,una detrás de otra,
va iluminando todas las estelas,la del mercante rumbo al mar del Norte,la del patache lento,paciente caracol de cabotaje,y la del trasatlánticoque navega hacia América.Y al dar la vuelta el faro las bendice.

Brújula si tu rosaEs la náutica rosa de los vientos,Tu luz, faro piadoso,Es la celeste estrella de las luces.Un día morirá en una postura.
Torrero, tú lo sabes,Pero no cuál será.Engrasa bien su noria.Así la mula, con la venda puesta,Nunca adivina el rumbo, y obedece.
ACTIVIDADES TEXTO Nº 18:1. ¿Qué características de la “generación del 27” aparecen en este poema? 2. Análisis de la influencia del vocabulario de influencia clásica. Ejemplos.3. ¿Qué significa la expresión “desde el Norte hasta el Norte” teniendo en cuenta el contenido del poema?4. ¿Qué es la “estela del patache”?5. Explica qué es “la rosa de los vientos”6. ¿Qué significado adquieren los dos últimos versos del poema a la luz de los anteriores?7. El texto no muestra una imagen general de la ciudad, se refiere continuamente al Faro de Cabo Mayor.
Descríbelo y analiza la relación entre el Faro y la ciudad.8. Análisis métrico del poema. 9. ¿Cuáles son los recursos estilísticos más importantes del poema?12. Estructura interna del poema. ¿Cómo aparece tratado el mundo del mar en este poema?
TEXTO Nº 19. GERARDO DIEGO, “La peña del camello” (del libro Mi Santander, mi cuna, mi palabra):El ciego azar del mar martilleando,cincelando, besando la pasivadureza de la roca fue lograndouna escultura viva y transitiva.Y la roca que al arpa jamás cedeno resistió el clarín: “Tu serás forma,tú serás orden, vida”. Tanto puedela bruja tentación hacia la norma.Sí, roca balbuciente, escollo blando,tú serás vida, tú eres vida ansiosa,tú estás ahí creando, estimulandola ingenuidad del hombre y de la rosa.Estás ahí a la vuelta del camino—mírale ¿no le ves? mira el camello—para enseñar la burla del destinoy del reflujo, con el agua al cuello.A bajamar tallado sobre un plinto,hundido en pleamar, tú nos enseñasla inconstancia y nivel del laberintoque las espumas tejen en las peñasRudo camello, bestia sin lisonja.remedo tosco de las zoografías,con tu rugosa calidad de esponja,quieto en la caravana de los días.Estás ahí gozando de un milagro.Naciste, vives, morirás, oh florde azar. Camello, dromedario, onagro,regresarás al caos. ¡Nevermore!
ACTIVIDADES TEXTO Nº 19:1. Busca una biografía de Gerardo Diego y anota los datos más importantes de su vida y de su trayectoria poética.
¿Qué características de la “generación del 27” aparecen en este poema? 2. ¿Qué tipo de vocabulario es el predominante en el poema? ¿Qué tipo de registro se utiliza?

3. El texto no muestra una imagen general de la ciudad, sí realiza una descripción exacta del lugar en que se encuentra la peña. ¿Qué lugar exacto de la ciudad describe el texto?
4. ¿Qué simboliza “la peña” según el poema?5. Análisis de la estructura métrica.6. Análisis de los recursos estilísticos del poema. ¿Cuál abunda más? Razona tu respuesta.
TEXTO Nº 20. Las tres hijas del capitán, de José del RÍO SAINZ (Santander, 1884 – Madrid, 1964). Navegante, poeta y periodista español conocido popularmente por su seudónimo, Pick (usó otros: El
Peatón o Juan del Mar…). Fue Socio de Honor del Ateneo de Santander, premio Fastenrath de la Real Academia Española por su libro Versos del mar y otros poemas en 1925, y la Federación Nacional de Asociaciones de Prensa de España le eligió Periodista de Honor.
Los temas y tonos de José del Río son característicos de la época, situada entre el Modernismo y un Postsimbolismo. En una diversidad de ambientes busca el sentido unitario del mundo, abandona la musicalidad estetizante y se preocupa por las angustias psicológicas y sociales, plasma en su verso la vitalidad fugaz de instantes y sensaciones, participando de una poesía muy adecuada para unos momentos de crisis social y espiritual que llevará de la belle époque a la Gran Guerra.
Averigua en qué año escribió José del Río Sainz sus Memorias de un periodista de provincias. Relaciona el punto de vista del autor en esta obra con este dato biográfico: José del Río Sainz, al estallar la guerra civil, realiza un llamamiento a la concordia, por el que tuvo que escapar de la provincia, no retornando a ella. Murió en Madrid en 1964.
Era muy viejo el capitán y viudo y tres hijas guapísimas tenía; tres silbatos, a modo de saludo, les mandaba el vapor cuando salía. Desde el balcón que sobre el muelle daba trazaban sus pañuelos mil adioses, y el viejo capitán disimulaba su emoción entre gritos y entre toses. El capitán murió... Tierra extranjera cayó sobre su carne aventurera, festín de las voraces sabandijas... Y yo sentí un amargo desconsuelo al pensar que ya nunca las tres hijas nos dirían adiós con el pañuelo...
ACTIVIDADES TEXTO Nº 20:1. INTRODUCCIÓN.Busca información sobre él y responde: ¿A qué época pertenece? ¿En qué movimiento literario se la incluye?
¿Qué géneros literarios practica?Explica el significado de “festín de las voraces sabandijas…”2. CONTENIDO.2.1. TemasSeñala el tema principal y los temas secundarios –si hubiera- que aparecen en el texto.2.2. SentimientosEl poema alude a sentimientos muy del gusto romántico. ¿Cuáles son los temas y características propias de este
movimiento literario? 2.3. PersonajesSe alude en el poema a varios personajes aludidos, ¿en torno a cuáles gira la historia? ¿El yo poético es alguno de
ellos? (en caso contrario comenta a quién podría pertenecer esa voz y qué siente respecto a lo relatado).2.4. PaisajeSe confrontan dos escenarios, ¿cuáles? ¿Qué representa cada uno de ellos? 3. ANÁLISIS FORMAL.

Las tres hijas del capitán es quizás su obra más popular. ¿Qué tipo de composición es por su métrica?Los adjetivos utilizados (y su colocación), la anáfora, la personificación, el encabalgamiento y el uso de términos
de aspecto imperfecto son los recursos estilísticos utilizados por el poeta. Busca dónde y explica en qué consisten.Si relacionamos lo contado con ellos, ¿qué efecto consigue el autor con su uso?4. CONCLUSIÓN. Haz una valoración personal, global, del texto teniendo en cuenta los aspectos más destacados del mismo.5. EJERCICIO DE CREACIÓN:El viaje en sus múltiples facetas ha sido y es un motivo literario. Comenta qué temas se pueden abordar a partir de la idea de un viaje. Crea un texto cuyo punto de partida sea un viaje.
TEXTO Nº 21. Benito Pérez Galdós, El don Juan:«Ésta no se me escapa: no se me escapa, aunque se opongan a mi triunfo todas las potencias infernales», dije yo
siguiéndola a algunos pasos de distancia, sin apartar de ella los ojos, sin cuidarme de su acompañante, sin pensar en los peligros que aquella aventura ofrecía.
¡Cuánto me acuerdo de ella! Era alta, rubia, esbelta, de grandes y expresivos ojos, de majestuoso y agraciado andar, de celestial y picaresca sonrisa. Su nariz, terminada en una hermosa línea levemente encorvada, daba a su rostro una expresión de desdeñosa altivez, capaz de esclavizar medio mundo. Su respiración era ardiente y fatigada, marcando con acompasadas depresiones y expansiones voluptuosas el movimiento de la máquina sentimental, que andaba con una fuerza de caballos de buena raza inglesa. Su mirada no era definible; de sus ojos, medio cerrados por el sopor normal que la irradiación calurosa de su propia tez le producía, salían furtivos rayos, destellos perdidos que quemaban mi alma. Pero mi alma quería quemarse, y no cesaba de revolotear como imprudente mariposa en torno a aquella luz. Sus labios eran coral finísimo; su cuello, primoroso alabastro; sus manos, mármol delicado y flexible; sus cabellos, doradas hebras que las del mesmo sol escurecían. En el hemisferio meridional de su rostro, a algunos grados del meridiano de su nariz y casi a la misma latitud que la boca, tenía un lunar, adornado de algunos sedosos cabellos que, agitados por el viento, se mecían como frondoso cañaveral. Su pie era tan bello, que los adoquines parecían convertirse en flores cuando ella pasaba; de los movimientos de sus brazos, de las oscilaciones de su busto, del encantador vaivén de su cabeza, ¿qué puedo decir? Su cuerpo era el centro de una infinidad de irradiaciones eléctricas, suficientes para dar alimento para un año al cable submarino.
No había oído su voz; de repente la oí. ¡Qué voz, Santo Dios!, parecía que hablaban todos los ángeles del cielo por boca de su boca. Parecía que vibraba con sonora melodía el lunar, corchea escrita en el pentagrama de su cara. Yo devoré aquella nota; y digo que la devoré, porque me hubiera comido aquel lunar, y hubiera dado por aquella lenteja mi derecho de primogenitura sobre todos los don Juanes de la tierra.
Su voz había pronunciado estas palabras, que no puedo olvidar:-Lurenzo, ¿sabes que comería un bucadu? -Era gallega.-Angel mío -dijo su marido, que era el que la acompañaba-: aquí tenemos el café del Siglo, entra y tomaremos
jamón en dulce.Entraron, entré; se sentaron, me senté (enfrente); comieron, comí (ellos jamón, yo... no me acuerdo de lo que
comí; pero lo cierto es que comí).Él no me quitaba los ojos de encima. Era un hombre que parecía hecho por un artífice de Alcorcón, expresamente
para hacer resaltar la belleza de aquella mujer gallega, pero modelada en mármol de Paros por Benvenuto Cellini. Era un hombre bajo y regordete, de rostro apergaminado y amarillo como el forro de un libro viejo: sus cejas angulosas y las líneas de su nariz y de su boca tenían algo de inscripción. Se le hubiera podido comparar a un viejo libro de 700 páginas, voluminoso, ilegible y apolillado. Este hombre estaba encuadernado en un enorme gabán pardo con cantos de lanilla azul.
Después supe que era un bibliómano.Yo empecé a deletrear la cara de mi bella galleguita.Soy fuerte en la paleontología amorosa. Al momento entendí la inscripción, y era favorable para mí.-Victoria -dije, y me preparé a apuntar a mi nueva víctima en mi catálogo. Era el número 1.003.Comieron, y se hartaron, y se fueron.Ella me miró dulcemente al salir. Él me lanzó una mirada terrible, expresando que no las tenía todas consigo; de
cada renglón de su cara parecía salir una chispa de fuego indicándome que yo había herido la página más oculta y delicada de su corazón, la página o fibra de los celos.
Salieron, salí.Entonces era yo el don Juan más célebre del mundo, era el terror de la humanidad casada y soltera. Relataros la
serie de mis triunfos sería cosa de no acabar. Todos querían imitarme; imitaban mis ademanes, mis vestidos. Venían de lejanas tierras sólo para verme. El día en que pasó la aventura que os refiero era un día de verano, yo llevaba un chaleco blanco y unos guantes de color de fila, que estaban diciendo comedme.
Se pararon, me paré; entraron, esperé; subieron, pasé a la acera de enfrente.En el balcón del quinto piso apareció una sombra: ¡es ella!, dije yo, muy ducho en tales lances.Acerqueme, mire a lo alto, extendí una mano, abrí la boca para hablar, cuando de repente, ¡cielos
misericordiosos! ¡cae sobre mí un diluvio!... ¿de qué? No quiero que este pastel quede, si tal cosa nombro, como quedaron mi chaleco y mis guantes.
Lleneme de ira: me habían puesto perdido. En un acceso de cólera, entro y subo rápidamente la escalera.Al llegar al tercer piso, sentí que abrían la puerta del quinto. El marido apareció y descargó sobre mí con todas sus
fuerzas un objeto que me descalabró: era un libro que pesaba sesenta libras. Después otro del mismo tamaño, después otro y otro; quise defenderme, hasta que al fin una Compilatio decretalium me remató: caí al suelo sin sentido.
Cuando volví en mí, me encontré en el carro de la basura.

Levanteme de aquel lecho de rosas, y me alejé como pude. Miré a la ventana: allí estaba mi verdugo en traje de mañana, vestido a la holandesa; sonrió maliciosamente y me hizo un saludo que me llenó de ira.
Mi aventura 1.003 había fracasado. Aquélla era la primera derrota que había sufrido en toda mi vida. Yo, el don Juan por excelencia, ¡el hombre ante cuya belleza, donaire, desenfado y osadía se habían rendido las más meticulosas divinidades de la tierra!... Era preciso tomar la revancha en la primera ocasión. La fortuna no tardó en presentármela.
Entonces, ¡ay!, yo vagaba alegremente por el mundo, visitaba los paseos, los teatros, las reuniones y también las iglesias.
Una noche, el azar, que era siempre mi guía, me había llevado a una novena: no quiero citar la iglesia, por no dar origen a sospechas peligrosas. Yo estaba oculto en una capilla, desde donde sin ser visto dominaba la concurrencia. Apoyada en una columna vi una sombra, una figura, una mujer. No pude ver su rostro, ni su cuerpo, ni su ademán, ni su talle, porque la cubrían unas grandes vestiduras negras desde la coronilla hasta las puntas de los pies. Yo colegí que era hermosísima, por esa facultad de adivinación que tenemos los don Juanes.
Concluyó el rezo; salió, salí; un joven la acompañaba, «¡su esposo!», dije para mí, algún matrimonio en la luna de miel.
Entraron, me paré y me puse a mirar los cangrejos y langostas que en un restaurante cercano se veían expuestos al público. Miré hacia arriba, ¡oh felicidad! Una mujer salía del balcón, alargaba la mano, me hacía señas... Cercioreme de que no tenía en la mano ningún ánfora de alcoba, como el maldito bibliómano, y me acerqué. Un papel bajó revoloteando como una mariposa hasta posarse en mi hombro. Leí: era una cita. ¡Oh fortuna!, ¡era preciso escalar un jardín, saltar tapias!, eso era lo que a mí me gustaba. Llegó la siguiente noche y acudí puntual. Salté la tapia y me hallé en el jardín.
Un tibio y azulado rayo de luna, penetrando por entre las ramas de los árboles, daba melancólica claridad al recinto y marcaba pinceladas y borrones de luz sobre todos los objetos.
Por entre las ramas vi venir una sombra blanca, vaporosa: sus pasos no se sentían, avanzaba de un modo misterioso, como si una suave brisa la empujara. Acercose a mí y me tomó de una mano; yo proferí las palabras más dulces de mi diccionario, y la seguí; entramos juntos en la casa. Ella andaba con lentitud y un poco encorvada hacia adelante. Así deben andar las dulces sombras que vagan por el Elíseo, así debía andar Dido cuando se presentó a los ojos de Eneas el Pío.
Entramos en una habitación oscura. Ella dio un suspiro que así de pronto me pareció un ronquido, articulado por unas fauces llenas de rapé. Sin embargo, aquel sonido debía salir de un seno inflamado con la más viva llama del amor. Yo me postré de rodillas, extendí mis brazos hacia ella... cuando de pronto un ruido espantoso de risas resonó detrás de mí; abriéronse puertas y entraron más de veinte personas, que empezaron a darme de palos y a reír como una cuadrilla de demonios burlones. El velo que cubría mi sombra cayó, y vi, ¡Dios de los cielos!, era una vieja de más de noventa años, una arpía arrugada, retorcida, seca como una momia, vestigio secular de una mujer antediluviana, de voz semejante al gruñido de un perro constipado; su nariz era un cuerno, su boca era una cueva de ladrones, sus ojos, dos grietas sin mirada y sin luz. Ella también se reía, ¡la maldita!, se reía como se reiría la abuela de Lucifer, si un don Juan le hubiera hecho el amor.
Los golpes de aquella gente me derribaron; entre mis azotadores estaban el bibliómano y su mujer, que parecían ser los autores de aquella trama.
Entre puntapiés, pellizcos, bastonazos y pescozones, me pusieron en la calle, en medio del arroyo, donde caí sin sentido, hasta que las matutinas escobas municipales me hicieron levantar. Tal fue la singular aventura del don Juan más célebre del universo. Siguieron otras por el estilo; y siempre tuve tan mala suerte, que constantemente paraba en los carros que recogen por las mañanas la inmundicia acumulada durante la noche. Un día me trajeron a este sitio, donde me tienen encerrado, diciendo que estoy loco. La sociedad ha tenido que aherrojarme como a una fiera asoladora; y en verdad, a dejarme suelto, yo la hubiera destruido.
ACTIVIDADES TEXTO Nº 21:1. INTRODUCCIÓNBusca el significado de las palabras subrayadas.Investiga acerca del autor (época, movimiento literario, etc.).2. CONTENIDOSeñala la idea principal de cada párrafo y luego elabora un resumen de la historia.¿Dónde sucede? ¿Quién la protagoniza?3. ESTRUCTURA INTERNA:¿En cuántas partes subdividirías el cuento y por qué? Señala con claridad lo que ocupa cada una.4. ANÁLISIS FORMAL¿Quién lo narra?¿Cómo es el vocabulario?¿Qué características del Realismo encuentras?5. CONCLUSIÓNA la luz de este texto, ¿has aprendido algo que no supieras?
TEXTOS Nºs 22 y 23: JOSÉ LUIS HIDALGO:
22 “Acaso Cabo Mayor”(de Obra poética completa)No, no es el mar;sólo es la niebla...(Bajo mis plantas llora
el gris de la pradera.Las flores amarillasse van quedando yertas).¿Y aquello, qué es...?¿El faro...? ¿Piedras...?

¿Acaso humo...?¿Olas...? ¿ Islotes...? ¿Velas...?No, que no es el marsólo es la niebla.
23 SardineroA Luis Corona
Sobre la arena nadie.Nadie sobre las olas.el faro de salitrepasaba ya sus hojas.El mar, a lentos golpes,borraba los perfilesy quitaba las huellasdiluyendo los límites.La playa estaba sola:Ni penas, ni alegrías,y la tarde muriéndose
sobre la barandilla.Sobre las barandillasrectas en líneas puras,sin brazos y sin piernasque quiebren su hermosura.Las olas saltarinascon vocación de comba,Niñas sin pauta fijadestrenzaban las rocas.La luz no se evadíasaltando el horizonte:se dormía en el aireesperando la noche.y Piquío, el Casinoy el Hotel: Fijas sombraspintadas sobre el verdecrepúsculo en penumbra.
ACTIVIDADES TEXTO Nº22:1. Este poema pertenece a la literatura contemporánea pero ¿qué visión del mundo ofrece? ¿Qué es lo que ve el
poeta? Relaciónalo con lo que desea ver pero le es imposible.2. ¿Qué imagen de la ciudad presenta el poema? ¿Es una imagen positiva o negativa? Razona tu respuesta.3. ¿Qué significa la parte del poema que aparece entre paréntesis? ¿Por qué crees que aparece así?5. ¿Qué simbolizan los dos últimos versos del poema?
ACTIVIDADES TEXTO Nº 23:1. Anota los datos más importantes de la trayectoria vital y artística de José Luis Hidalgo. ¿Quién fue Luis Corona?
¿Por qué el poema está dedicado a él?2. ¿Qué imagen de la playa ofrece el poema? ¿Qué parte de la ciudad presenta el poeta? ¿Cómo enlaza el poeta
unos elementos del paisaje con otros?3. ¿En qué momento del día se describe el paisaje?4. Analiza los diferentes significados del verso 8 a la luz del contenido general del poema.5. ¿Qué visión de la ciudad nos ofrece este texto (nostálgica, con tono evocativo, con sentido crítico, como paisaje
interior...)? Razona tu respuesta basándote en referencias al texto.6. Análisis de la estructura interna del poema. ¿Qué papel juegan los paralelismos en ella?7. ¿Cómo afecta el recurso de las bimembración a la estructura del poema?8. Análisis de los recursos estilísticos del poema.
COMO COLOFÓN:
TEXTO Nº 24 de MATILDE CAMUS, “Regreso a la ciudad” (Raíz del recuerdo):Regreso a la ciudad con luz postrera.
llego plena de sol, de campo y brisa,acumulados con ardor y júbilo;llena de prados verdes sin condenay de un mar con latidos inquietantesde lirismo y tragedia.Si alguna vez me gana la nostalgiade abiertos horizontes,de placidez con rostro de paisaje,le pediré a mi padre que me llevea pasear los muelles.Me acercaré con gozo al Puertochicode míticos “pataches”,contemplaré la curva indescriptiblede la Peña Cabarga,-Peña madre que imanta mis sentidos-,o el giro pasional de las gaviotasen juegos de veleta,sobre el celaje gris de la bahíacambiante en luces,brillos,alma.
ACTIVIDADES TEXTO Nº 24:

1. El libro al que pertenece este poema fue publicado en 1984, y su autora pertenece a la generación de poetas de posguerra. ¿Cuáles suelen ser los temas de sus composiciones?
2. Busca en el diccionario el significado de los siguientes términos: celaje, postrera, ardor, imanta, patache y júbilo.
3. Escribe un antónimo de las siguientes palabras: júbilo, indescriptible, cambiante y tragedia.4. El poema, de acuerdo con su contenido, puede dividirse en dos partes: en la primera de ellas la voz poética
femenina muestra un sentimiento de plenitud al regresar a la ciudad. En la segunda, rememora algunos lugares-refugio a los que acudiría si la nostalgia hiciera mella en su ánimo. Señala qué versos corresponden a cada una de estas partes. Escribe el tema de la composición.
5. ¿Cuál es el tono (serio, crítico, nostálgico, alegre, triste...) que domina en el poema? Todo el texto rezuma brillo y optimismo. Escribe las palabras del texto que crees que reflejan este estado de ánimo exultante.
6. ¿Qué elementos de la ciudad se destacan? ¿Se trata de elementos urbanos o son naturales? ¿Qué relación establece la voz poética con los elementos paisajísticos?
7. Repasa el texto y busca los adjetivos especificativos y explicativos que encuentres. Valora el uso estilístico que tienen en cada caso teniendo en cuenta la posición que ocupan, su clase y su significado.
8. ¿Qué significa la expresión “-Peña madre que imanta mis sentidos-”?9. Busca las bimembraciones, personificaciones y metáforas que encuentres en el poema. Explica su uso.
TEXTO Nº 25. Un fragmento de El romance de Santander, de Jesús Cancio, del libro Barlovento (1951).
No más tierra de Castilla,que tengo el alma deshechade añorar la dulce playadonde me sentí poeta.Santander, blanca gaviotaque al verse en el mar impresaha detenido su vueloprendada de su belleza:qué bien que copian tu gracialas aguas de tu ribera,cómo palpitan de gozoa son de viento y marea.Bien amada de mis mares,novia vestida de fiestadesde el romántico embrujode tu Segunda Alamedahasta el Puntal, donde el aguaentre suspiros te besa;
prado azul de la bahía,verde mar de la pradera,voz de tonada y de arrullo,olor de campo y brea,madrigal de flor y espumaque el sur convierte en poemade gigantescos aullidosentre las hoces siniestras;pastorela y barcarolade magnífica cadencia,mi oración de cada díacon la que alivio esta penade cruzar como un sonámbulopor un vasto mar de tierra...Si supieses, costa amada,la amargura de tu ausencia,no hablarías de ese mododel dolor de tus galernas.
TEXTO Nº 26. Santander en mi recuerdo, de Obra poética completa (1976), de José Luis Hidalgo:
Santander en la noche,en la orilla del agua.Del agua que en los muellesescupe verde y mala.(Santander en la noche, en mi recuerdo:en la orilla del mar, de mi nostalgia)Turbios bultos y sombrasde lonas y gabarras.Las grúas crecen tantoque parecen fantasmas,fantasmas que apagan las farolas soñolientasque duermen en la escarcha.
(Dos marinos borrachospor las calles lejanas,entre blasfemias rojasbuscan la madrugada)Santander en la noche,en la orilla del agua,del agua que en los muellesescupe verde y mala.(Santander en la noche, en mi recuerdo:en la orilla del mar, en mi nostalgia...).
ACTIVIDADES TEXTOS Nº 25 y 26:Ambos poemas -recogidos en Santander, mar y poesía (selección y textos de J. R. Saiz Viadero), Santander, 1991-
tienen una característica común: se refieren a Santander pero han sido escritos lejos de ella. No realizaremos su análisis pormenorizado, pero sí nos servirán para valorar distintas visiones de una misma ciudad según las distintas personalidades y estilos:
1. INTRODUCCIÓN.Busca información sobre ambos autores. ¿Fueron coetáneos?2. CONTENIDO.2.1. Temas

Se podría decir que, de los poemas de este colofón, el tema común es la ciudad de Santander, y, afinando más, la relación entre la ciudad y el poeta.
2.2. Espacios¿Los lugares se repiten o no? Justifica tu respuesta.3 VISIÓN DE LA CIUDAD y ANÁLISIS FORMAL.Para comprender las dos visiones que se ofrecen de la misma ciudad, nos fijaremos en tres aspectos:3.1. La adjetivación.¿Qué adjetivos resaltan y a qué sustantivo acompaña cada uno (entre paréntesis)? ¿Hacen referencia a
sentimientos o a sensaciones (visuales, auditivas, olfativas, gustativas o táctiles)?3.2. Los recursos estilísticos.Buscad ejemplos de los recursos estilísticos que encontréis, para, después, en la puesta en común, ver cuáles son
los preferidos por cada autor.3.3. Señala las palabras-clave que resumen la visión de la ciudad que nos ofrece cada poema.4. EJERCICIOS DE CREACIÓNAventúrate a crear un poema sobre Santander.En muchas ocasiones no observamos los rincones de nuestras ciudades. Prueba a recorrer tu ciudad o pueblo con
“ojos de turista”, cargado con una cámara de fotos, como si fuera la primera vez que descubres esos rincones. Redacta después un texto sobre un elemento de tu paisaje cotidiano que hayas (re)descubierto.
EJERCICIOS DE CREACIÓN (PARA ENTREGAR A LA VUELTA DE LA EXCURSIÓN):Haz una descripción de 20 líneas del monumento que más te haya gustado de los vistos en la ruta por la ciudad
de Santander. En un primer momento intenta ser fiel a la realidad. Después añade tu particular visión del mismo.Expón brevemente todo aquello que hayas aprendido tras realizar esta actividad (autores, obras, estilos,
acontecimientos históricos en la ciudad, etc.).Inventa un relato en que utilices el recurso de hacer que una canción / noticia / anécdota subraye o influya en el
contenido de una historia que está contando por su paralelismo.
BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS DE INTERNET:Isabel Mª Fernández González, Raquel Gutiérrez Sebastián y Javier López Gutiérrez, Nuevas rutas por Cantabria, Consejería de Educación de Cantabria, Santander, 2007.http://retorica.librodenotas.com/Recursos-estilisticos-semanticos/esticomitia.http://albalearning.blogspot.com.es/2013/09/cuentos-cortos-de-concha-espina-texto-y.htmlhttp://www.modernismo98y14.com/modernismo.htmlhttp://www.cervantesvirtual.com/bib/bib_autor/pereda/novela.shtmlhttp://santander-virtual.com/monumentos/los-raqueros/gmx-niv97-con21.htmhttp://www.vamosacantabria.com/perez-galdos-en-santander/http://www.csi-f.es/archivos_migracion_estructura/andalucia/modules/mod_sevilla/archivos/revistaense/n27/27060100.pdfhttp://www.matildecamus.com/