Data H Critica 42 n42a13
-
Upload
alberto-suarez -
Category
Documents
-
view
212 -
download
0
description
Transcript of Data H Critica 42 n42a13
-
223Reseas
institucional, educacional y documentos custodiados en archivos europeos. No obs-tante, para una mayor profundizacin de los argumentos expuestos, la utilizacin de fuentes presentes en los archivos americanos (hay documentos citados slo de la seccin jesuita del Archivo Nacional de Santiago de Chile) hubiese otorgado al libro otras problemticas para desarrollar. Por ejemplo, los recorridos preguntas-respues-tas desde todos los puntos de Amrica hacia Roma-Madrid y las posibles autonomas misioneras, debidas precisamente al intervalo de las respuestas desde los centros de decisin, o bien la circulacin interna de problemticas americanas. Sin duda, la consulta en archivos americanos hubiese sido un buen complemento a un libro que es bien fundamentado, que demuestra su hiptesis a travs de muchas pruebas, con mucha informacin y un gran conocimiento de los argumentos desarrollados.
El hilo de la investigacin, con un mtodo analtico, sistemtico, descriptivo, sin-crnico y con gran discusin de fuentes primarias y secundarias, conecta con gran eficacialosdistintosespaciosdondeoperlacompaa.Endefinitiva,Burriezanosha
entregado un trabajo riguroso, profundo y con una gil y coherente narracin.
Crenzel, Emilio. La historia poltica del Nunca Ms. La memoria de las desapariciones en la Argentina. Buenos Aires: Siglo xxi, 2008, 270 pp.
Escrito por un socilogo y resultado de una tesis doctoral presentada en la Universidad de Buenos Aires, este libro des-taca por la riqueza histrica y el anlisis poltico que contiene en sus pginas. Cuatro captulos y unas conclusiones le sirven al autor para plasmar el proceso de elaboracin del Nunca Ms, su contenido y la historia de las prcticas que explican sus usosy resignificaciones (p. 22).Unamplio abanicode fuentes
y tcnicas permiten garantizar los propsitos de la indagacin. Por ejemplo, entrevistas a ex integrantes de la Comisin Nacional sobre la Desaparicin de Personas (coNadep), a personalidades polticas, a miembros de organizaciones sociales y colectivos de derechos humanos. El trabajo se nutre adems de una revisin
Jefferson Jaramillo MarnSocilogo y Magster en Filosofa
Poltica por la Universidad del Valle
(Cali, Colombia). Profesor asistente del
Departamento de Sociologa, Facultad
de Ciencias Sociales, Pontificia Univer-
sidad Javeriana (Bogot, Colombia).
Candidato a Doctor en Investigacin en
Ciencias Sociales, Facultad Latinoameri-
cana de Ciencias Sociales, Flacso
y becario del conAcyt (Mxico).
Hist. Crit. No. 42, Bogot, septiemBre-diciemBre 2010, 256 pp. ISSN 0121-1617 pp 223-227
-
224 Reseas
cuidadosadeunsignificativoespectrodefuentesdocumentales,entreellasprensa
nacional y provincial, revistas y semanarios polticos, prensa partidaria, peridicos de organismos de derechos humanos y partidos polticos y un nmero importante dedocumentosoficialesentre1983y2007.
En el primer captulo, titulado Desaparicin, memoria y conocimiento, el autor realiza un esfuerzo por precisar las desapariciones en la historia de violencia pol-ticaargentinaafinalesdelsigloxx. Intenta discutir la narrativa humanitaria sobre las desapariciones, propia del discurso de las organizaciones, las instituciones, los sobrevivientes y familiares, la cual permiti su denuncia nacional e internacional, pero tambin facilit posicionar en la escena pblica, poco a poco, una versin de lo ocurrido,comoafirmaelautorsinhistorizarelcrimen,nipresentarvnculosentre
el ejercicio del mal, sus perpetradores y sus vctimas (p. 44). En este captulo se sea-lan aspectos cruciales en la construccin de la memoria poltica sobre el rgimen y el sistema de desapariciones. Se muestra que las desapariciones obedecieron, no a un mero derrumbe civilizatorio de la sociedad argentina, como sugieren algunos autores retomando la tesis de Norbert Elas, sino a una serie de decisiones y prcticas normalizadas y regularizadas en lo ms profundo de tal sociedad. De todas formas, el autor seala que las desapariciones representaron un quiebre en la historia de la violencia poltica de la Argentina lo que a su vez implic un desafo para el ejercicio de la memoria [en este pas] (p. 35).
En el segundo captulo, titulado Investigar el pasado, se propuso evidenciar el proceso sociopoltico que acompa a la investigacin de la coNadep. Le otorga especial relevancia a cmo se construy y reconstruy un amplio corpus probatorio indito hasta el momento en ese pas, que sirviera en los estrados judiciales para juzgar a los responsables de las desapariciones, pero que facilitara a la vez desencadenar la clau-suradelaestrategiaoficialdejuzgamientoalasJuntasMilitaresporsuspares(p.103).
En este captulo, el autor seala a la coNadep en tanto escenario poltico de confrontacin ydeliberacin,quesibiengeneradiversasreaccionesentrelosorganismosoficialesy
los de derechos humanos, su dinmica y lgica escudriada por Crenzel, permite asu-mirquenosetratsimplementedeunacomisindepersonalidadesofigurasnotables
de la poltica y la academia. A travs de su lectura, el autor logra evidenciar la conjuga-cin de al menos dos voces hegemnicas con sus respectivas narrativas emblemticas sobre lo que sucedi en Argentina entre 1976 y 1983: la del movimiento de derechos humanos y la del gobierno de Alfonsn. De sta ltima sealar las diversas maneras como trata de posicionar y legitimar poltica y acadmicamente, en pleno marco de
Historia Crtica No. 42, Bogot, septiemBre-diciemBre 2010, 256 pp. ISSN 0121-1617 pp223-227
-
225Reseas
transicin democrtica, la famosa teora de los dos demonios, que propone una expli-cacin del terror y de la violencia poltica, mostrando a la sociedad argentina como un sujeto ajeno, vctima de dos fuerzas del mal (militares y guerrilleros).
En el tercer captulo, El Informe Nunca Ms, el autor hace nfasis en la instau-racin de una nueva lectura emblemtica de las desapariciones. Dicha lectura sirve a los constructores del informe para instituir un conocimiento novedoso sobre la magnituddelproblema,estableciendooficialmenteresponsabilidadesdelasFuerzas
Armadasensuejercicioytejiendotemporalidadesespecficas.Enestalecturaemble-mtica sobresale la tesis de que las desapariciones fueron violaciones a los principios polticos y morales de Occidente. En esta parte de su texto, Crenzel seala que a tra-vs de los discursos humanitaristas, que para la poca cobraban un carcter global, se busca presentar a los desaparecidos en su calidad de sujetos cuyos derechos han sido vulnerados, pero se les desubjetiviza de su condicin poltica. El informe, segn el autor,realizaenesesentidounadobleoperacindesignificacinrepolitizalaiden-tidad de los desaparecidos con respecto a la perspectiva dictatorial, al presentarlos como sujetos de derecho, y la despolitiza al proponerlos como vctimas inocentes, sin incluir su condicin militante (p. 112). La narrativa revolucionaria que reivindica el pasado activista del desaparecido cede el paso a una narrativa humanitaria y neutral en la que se privilegia la visin de la vctima abusada por el poder estatal. En este captulo se muestra tambin la compaginacin exitosa que se logra entre los cientos detestimoniosdesobrevivientesyfamiliaresylosdocumentosoficiales,quealser
consignadosoficialmenteeneltexto,dejandesermemoriasaisladasyseconvier-ten en memorias pblicas bajo la forma de un canon de memoria colectiva para la sociedad argentina.
En el ltimo captulo, titulado Usos y resignificaciones del
Nunca Ms, el ms extenso de los cuatro y quiz el que ms apor-tes realiza a la lectura poltica del texto, Crenzel se encarga de mostrar las diversas formas, actores, matices y estrategias mediante las cuales el Nunca Ms logra posicionarse en la escena pblica, desde su primera edicin en 1984 hasta la ms reciente en el 2006. Por ejemplo, destaca su apropiacin en el marco de los estradosjudiciales,especficamenteeneljuicioalasjuntas,ypos-teriormente a travs de la reaccin que desencadena en ciertos militares que publican algunas contramemorias, como la del comi-sario Etchecolatz (La otra campaa del Nunca Ms)1. Pero tambin
1. Este comisario fue director general de investigaciones de la Polica de Buenos Aires. Luego de ser absuelto por la Ley de Obediencia Debida, sera condenado en 2006 a reclusin perpetua por homicidio y tortura. Los casos de contramemorias tambin operan en otros contextos; pensemos por ejemplo en Guatemala y la reciente publicacin del libro Juicio o Venganza Histrica? del mili-tar en retiro Mario Mrida, que con-trovierte lo consignado en el informe Guatemala, Memoria del Silencio, resultado del trabajo de la Comisin de Esclarecimiento Histrico (ceh).
His. Crit. No. 42, Bogot, septiemBre-diciemBre 2010, 256 pp. ISSN 0121-1617 pp 223-227
-
226 Reseas
le interesa subrayar cmo las sucesivas reimpresiones del texto, que han alcanzado hasta ahora ms de 500.000 ejemplares vendidos en todo el mundo, conllevaron a que ste fuera debatido en presentaciones pblicas impulsadas por el Estado, por las juventudes polticas, por las asociaciones barriales y culturales y por los colectivos de derechos humanos (p. 142). Este trabajo circular a travs de redes transna-cionales de derechos humanos y servir como alternativa para elaborar y exponer pblicamente las violaciones perpetradas por dictaduras en otros contextos latinoa-mericanos. Adems de presentar el posicionamiento poltico del informe, Crenzel sealarqueeltextoresignifica,conelpasardelosaosysusnuevasediciones,la
escena del terror en Argentina. En ese sentido, no es un texto detenido en el tiempo. Aqu van a jugar un papel crucial los artistas que realizan nuevas ilustraciones del texto, la incorporacin que se hace del informe como texto de consulta y referencia en los colegios; la relectura que se hace de ste en el gobierno de Nstor Kirchner y la apropiacin crtica del mismo a travs de algunos motores de la memoria como hijos2.
Ensntesis,ellibrodeCrenzelessignificativoensusalcancesacadmicosporque
logra mostrar, con detalle y riqueza de fuentes y voces, los pormenores del proceso poltico de la experiencia de la coNadep y de la resignificacin y usos sociales delinforme Nunca Ms, en un pas cuya memoria poltica pareciera decirnos siempre a
los latinoamericanos que el pasado no termina de pasar3. Aun as, de su lectura se derivan pistas analticas potentes para pensar los desafos de la reconstruccin de la memoria histrica del con-flictocolombiano,especialmente laqueacontececon lareciente
produccin de los llamados informes emblemticos y temticos de memoria, tarea que corresponde al rea de Memoria Histrica de la Comisin Nacional de Reparacin y Reconciliacin (cNrr)4.
Una de estas rutas tiles est relacionada con la visin que tiene Crenzeldelosinformesoficialescomoescenariosparalaconden-sacin de unas memorias emblemticas que recuperan y denuncian literalmente pasados cruentos de terror, de represin militar en el caso argentino, de masacres en el colombiano. Estas memorias per-miten a su vez la instauracin de unas lecturas interpretativas de lo sucedido, que producen gran impacto al reproducir narrativas y visiones sobre lo sucedido que posteriormente sern utilizadas en debates polticos, producciones culturales y movilizaciones sociales. Pero estas memorias no slo visibilizan la tipologa de los
2. Agrupacin Hijos por la Identidad y la Justicia contra el olvido y el silencio, fundada hace ms de trece aos en Argentina. Ha sido replicada en muchos pases de Amrica Latina.
3.NoraRabotnikof,MemoriayPolticaa treinta aos del golpe, en Argen-tina, 1976. Estudios en torno al golpe de Estado, comps. Clara Lida, Horacio CrespoyPabloYankelevich(Mxico:El Colegio de Mxico, 2007), 259.
4. Memoria Histrica como rea de investigacin de la cNrr tiene el mandato de producir relatos, interpretativos e incluyentes sobre el surgimientoyevolucindelconflictoarmado en el pas. Ha producido hasta el momento, entre otros mate-riales, dos informes parciales sobre masacres: Trujillo y El Salado. Espera publicar a mediados del ao otros informes sobre La Rochela, Bojay y probablemente Segovia.
Historia Crtica No. 42, Bogot, septiemBre-diciemBre 2010, 256 pp. ISSN 0121-1617 pp223-227
-
227Reseas
actos de crueldad, sino que tambin permiten en determinados momentos histricos efectivizar la justicia y garantizar juicios histricos. Esto sin dudas fue ms claro en el contexto argentino, pero no sabemos si pueda serlo en el colombiano; he ah la apuesta de los informes de memoria como Trujillo, El Salado o Bojay, entre otros.
A esto se aade su propuesta de que un informe de memoria puede permitir avan-zar en la conformacin de un rgimen de memoria sobre el pasado, constituyndose en muchos escenarios polticos y acadmicos en una gran memoria ciudadana, es decir, en la forma predominante a partir de la cual una sociedad en determinado momento histrico piensa, recuerda y representa la violencia. Lo importante es que este rgimen permita historizar el pasado, y que no slo se quede en el impresionismo presentista de las memorias o en la instrumentacin gobiernista de los resultados. Segn Crenzel esto no sucedi en Argentina, dado que la memoria reconstruida se instrumentaliz al ser-vicio del Gobierno de transicin para promocionar un futuro deseado: la restauracin de la democracia y la reconciliacin de la nacin, silencindose muchas responsabili-dadesdelasociedadpoltica.ParaColombia,stapuedeserunaleccinsignificativa,
sobre todo si no se quiere que las memorias reconstruidas terminen instrumentadas en funcin de una reconciliacin forzada.
Finalmente, una clave potente que arroja el trabajo de Crenzel tiene que ver con losusosysignificacionespolticasdelosinformes.Loquemuestrasutrabajoesque
los gobiernos pueden convertirlos en instrumentos de transicin o en plataformas de perdn pblico. Los organismos de derechos humanos, en prueba jurdica probatoria inestimable. Las organizaciones de vctimas, llegado el caso, pueden considerarlos una especie de informe-testamento, como sucedi con un sector crtico de las Madres de la Plaza de Mayo. Para otros pueden representar olvidos y silencios de las militancias, pero tambin emblemade resistencias. Lo significativo aqu es con el tiempo, pese aladisputanecesariaquedebenencerrar,estosinformesoficialesganenenreconoci-miento y legitimidad y puedan llegar a convertirse en smbolos de la memoria colectiva de una nacin (aunque no sean los nicos), en correas transmisoras del pasado y en vehculos de oferta de sentido de futuro para el pas. He ah un desafo gigante para el rea de Memoria Histrica en Colombia.
His. Crit. No. 42, Bogot, septiemBre-diciemBre 2010, 256 pp. ISSN 0121-1617 pp 223-227






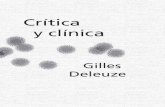


![[Critica] Apple's Weakness](https://static.fdocuments.in/doc/165x107/54b2dc494a7959d10e8b456b/critica-apples-weakness.jpg)









