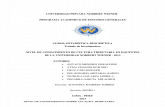Cultura teotihuacana
-
Upload
omarmcdowell -
Category
Education
-
view
15.485 -
download
2
Transcript of Cultura teotihuacana

ESCUELA NORMAL EXPERIMENTAL
“NORMALISMO MEXICANO”
CLAVE: 24DNL0004K
EDUCACION HISTORICA EN DIVERSOS CONTEXTOS
MTRA. VERONICA ALFARO LAVAT
CULTURA TEOTIHUACANA
E.L.P. HUBER OMAR MORENO CEDILLO
3 “C”MATEHUALA S.L.P ENERO-2014
1

INDICE:
ORIGEN……………………………………………………………………………………..3
ORGANIZACIÓN SOCIAL Y POLITICA DE LA CULTURA TEOTIHUACANA……..6
ECONOMIA………………………………………………………………………………...9
RELIGION…………………………………………………………………………………11
LENGUAJE………………………………………………………………………………..13
DANZA, MUSICA Y FIESTA………………………………………………………….…14
COSTUMBRES Y TRADICIONES…………………………………………………….…17
ARQUITECTURA…………………………………………………………………………22
ARTE………………………………………………………………………………………26
CONCLUSION…………………………………………………………………………….27
BIBLIOGRAFIA…………………………………………………………………………...29
2

ORIGEN: La Cultura Teotihuacana es una civilización precolombina de Mesoamérica que se desarrolló entre los siglos I A.C hasta el siglo VIII D.C aproximadamente. El termino Teotihuacán significa "lugar donde los dioses han nacido" en idioma náhuatl, esto refleja la creencia azteca de que los dioses crearon todo universo en ese sitio. La base principal del conocimiento antropológico y especulativo acerca de la cultura teotihuacana se basa en la ciudad del mismo nombre Teotihuacán La cultura Teotihuacana es una de las culturas más misteriosas de México. Debido a que desaparecieron antes de la llegada de los españoles a México, no hay documentación de los españoles acerca de su cultura. Incluso los aztecas en la cercana ciudad de Tenochtitlan sabían muy poco acerca de ellos, porque su cultura llegó mucho más tarde de la desaparición del pueblo de Teotihuacán.
Fueron los aztecas que dieron el nombre de "Teotihuacán", a esta fascinante cultura prehispánica, cuando llegaron a esas regiones alrededor del año 1320 D. C El nombre significa "Ciudad de los Dioses o ciudad donde nacieron los dioses", ya que creían que los dioses se habrían reunido allí para crear el sol y la luna después de que el mundo y el universo fueron creados. La ciudad de Teotihuacán fue un sitio muy venerado por los aztecas y se convirtió en su centro de peregrinación desde la capital azteca de Tenochtitlán (actual Ciudad de México).
Los orígenes de Teotihuacán son todavía objeto de investigación entre los especialistas. Alrededor del inicio de nuestra era, Teotihuacán era una aldea que cobraba importancia como centro de culto en la cuenca del Anáhuac. Las primeras construcciones de envergadura proceden de esa época, como muestran las excavaciones en la Pirámide de la Luna. El apogeo de la ciudad tuvo lugar durante el Periodo Clásico (ss. III-VII d. C.). En esa etapa, la ciudad fue un importante nodo comercial y político que llegó a tener una superficie de casi 21 km2, con una población de 100 mil a 200 mil habitantes. La influencia de Teotihuacán se dejó sentir por todos los rumbos de Mesoamérica, como muestran los descubrimientos en ciudades como Tikal y Monte Albán, entre otros sitios que tuvieron una importante relación con los teotihuacanos. El declive de la ciudad ocurrió en el siglo VII, en un contexto marcado por inestabilidad política, rebeliones internas y cambios climatológicos que causaron un colapso en el Norte de Mesoamérica. La mayor parte de la población de la ciudad se dispersó por diversas localidades en la cuenca de México.
3

Se desconoce cuál era la identidad étnica de los primeros habitantes de Teotihuacán. Entre los candidatos se encuentran los totonacos, los nahuas y los pueblos de idioma otomangue, particularmente los otomíes. Las hipótesis más recientes apuntan a que Teotihuacán fue una urbe cosmopolita en cuyo florecimiento se vieron involucrados grupos de diverso origen étnico, como muestran los descubrimientos en el barrio zapoteco de la ciudad y la presencia de objetos provenientes de otras regiones de Mesoamérica, sobre todo de la región del Golfo y del área maya.
Teotihuacán fue fundada en una posición poco común en su época con respecto al patrón de asentamiento propio de la cuenca de México durante el Preclásico Medio. La mayoría de los asentamientos de mayor envergadura en la región se localizaban en la ribera del sistema lacustre del Anáhuac o muy cerca de ella. Cuicuilco y Copilco en el sur; Ticomán, El Arbolillo, Zacatenco, y Tlatilco en el norte; y Tlapacoya en el oriente son ejemplo de ello. En contraste, Teotihuacán se levantó a quince kilómetros de la costa del lago de Texcoco, sobre el río San Juan en el valle que ha tomado el nombre de la ciudad. Duverger afirma que la ubicación de Teotihuacán corresponde no sólo a una frontera ecológica, sino a la frontera entre la civilización agrícola mesoamericana y el mundo cultural de los pueblos aridoamericanos nómadas.
A ciencia cierta no se sabe cuál es la identidad del pueblo que fundó Teotihuacán. La ciudad había sido abandonada mucho tiempo antes del arribo de los españoles a Mesoamérica, de modo que las escasas referencias a la ciudad que se conservaron en las fuentes históricas producidas en los años posteriores a la Conquista de México no hablan propiamente sobre los habitantes de Teotihuacán, sino de la representación que de ellos tenían quienes vivieron en el Anáhuac después del colapso teotihuacano. Los informantes nahuas de Bernardino de Sahagún pensaban que Teotihuacán fue el sitio donde los dioses se reunieron para dar origen a Nahui Ollin, el Quinto Sol de acuerdo con la mitología indígena, el que alumbra la era contemporánea.
La época de mayor apogeo de Teotihuacán corresponde al periodo Clásico Temprano de Mesoamérica (ss. II/III-VI). Sin embargo, los inicios de la ciudad
4

deben colocarse en el primer milenio antes de la era común. Localizada estratégicamente al noreste del valle de México, en las cercanías de la ribera norte del lago de Texcoco, Teotihuacán se convirtió en la principal competencia de Cuicuilco durante el Preclásico Tardío. La erupción del Xitle en el sur del valle apresuró la caída de Cuicuilco y favoreció la concentración de la población y el poder político y económico en Teotihuacán.
Por motivos que aún no han sido del todo dilucidados, Teotihuacán se colapsó hacia mediados del siglo VIII, dando lugar al Período Epiclásico mesoamericano. Los vestigios de la ciudad dieron origen a numerosas explicaciones sobre su presencia entre los pueblos nahuas del Posclásico, y estas explicaciones son conocidas por la labor recopilatoria de recuperación de los misioneros de Indias, en concreto Bernardino de Sahagún.
5

ORGANIZACIÓN SOCIAL Y POLITICA DE LA CULTURA TEOTIHUACANA: La sociedad Teotihuacana estuvo organizada de forma jerarquizada. En la cima social se encontraba el gobernador con sus familiares "los nobles"; luego se hallaban los funcionarios administrativos y religiosos que apoyaban en el gobierno (estos personajes también eran de origen noble). Estas capas sociales superiores se encargaban de la administración de las ciudades y el mantenimiento del control social. La mayoría de la población teotihuacana estaba conformada por los agricultores, y en menor medida de artesanos y comerciantes.
Las estructuras monumentales teotihuacanas evidencian una estructura social elitista en la cultura Teotihuacana. Los diferentes tamaños, la cantidad de artefactos y diferencias de arquitectura de los complejos apuntan a la conclusión de en la ciudad de Teotihuacán había una estructura social dividida por clase. Además, los estudios biológicos del material óseo en los sitios sugieren que los residentes dentro de los complejos arquitectónicos están estrechamente relacionados. Es decir la sociedad teotihuacana estuvo gobernada por una elite religiosa y militar estrechamente relacionada.
La Política al igual que la religión era regida por los líderes religiosos, es decir, tuvieron un gobierno teocrático durante la mayor parte de su historia. Los sacerdotes o especialistas eran las personas que acumulaban el conocimiento científico-mágico que eran importantes para la sobrevivencia de las culturas antiguas mesoamericanas. Los sacerdotes junto a la clase guerrera mantenían bajo control a la población teotihuacana. El gobierno fue centralizado donde la nobleza sacerdotal y guerrera ocuparon los más altos cargos del reino autónomo (cacicazgo) de Teotihuacán.
Al respecto, un indicador importante para conocer la organización social teotihuacana son los restos que ellos mismos dejaron a través de las ofrendas de sus entierros, la cerámica, la escultura y la pintura mural. Allí vemos la representación de los diversos grupos sociales que la componen. Por ejemplo, en Tepantitla tenemos el mural conocido como el Tlalocan. La parte más conocida del mural muestra a una gran cantidad de personajes apenas ataviados con
6

taparrabos, descalzos y en actitud de jugar, de nadar en el río, etcétera. Diríamos que las escenas se desarrollan en un ambiente rural, en donde el manantial del que surge una corriente de agua es canalizado en lo que parecen ser chinampas, pues sobre ellas hay flores y plantas de maíz, frijol y calabaza.
Con todo lo anterior, podemos decir que la sociedad teotihuacana estaba fuertemente estratificada. Un grupo campesino mayoritario debió ser la base de la pirámide social. Otro tanto se puede decir de los artesanos que habitaban en la ciudad y que se dedicaban a diferentes ramas de la producción, como alfareros, tejedores, lapidarios, carpinteros, artistas y, dentro del ramo de la construcción, albañiles, peones, especialistas en la producción de estucos, etcétera. Probablemente algunas de estas tareas eran compartidas. Así, los campesinos podían, a nivel familiar, dedicarse a la producción textil o a la elaboración de cerámica, además de prestar su fuerza de trabajo en las grandes obras estatales o en la guerra.
Los Teotihuacanos no era un pueblo belicoso pero se defendían cuando era preciso de los pueblos nómadas emigrantes del sur; se cree que tenían una estratificación social por los descubrimientos que se han hecho de sus costumbres funerarias pero no se tiene nada en concreto sobre ello.
La sociedad Teotihuacana, altamente estratificada, marco las diferencias de la posición social del individuo a través de la vestimenta y la ornamentación. Es en las figurillas elaboradas en cerámica en donde existe una muestra representativa de la población que hábito la ciudad.
La caracterización del ser humano se realizó con base en varios estereotipos que simbolizan el ideal de belleza que la población debería alcanzar. La evolución en el diseño siempre guarda estos modelos. Se trata de la representación genérica del ser humano. La vestimenta, la ornamentación, la posición corporal y la actitud
7

expresada denotan en ocasiones no solo el rango social, sino también el tipo de actividad a la que se dedicó la población.
En el caso de personajes con funciones públicas dentro de la alta burocracia, los elementos que los ornamentan hacen referencias a rangos iconográficos propias de las deidades que representan o del linaje al cual pertenecen. Otra característica del modelo humano generalmente la carencia de una representatividad genérica del sexo. Identificable únicamente a partir de la vestimenta.
La ciudad de Teotihuacán marca dentro del mundo prehispánico el establecimiento de una relación diferencial entre el hombre y la naturaleza. La monumentalidad de su arquitectura compite con las de las formas geográficas cercanas y de esta manera, el hombre y su obra se convierten en la escala y modelo a seguir.
La clase baja se conformaba por campesinos así como artesanos de diferentes ramas productivas como la alfarería, textil, carpinteros, talladores de piedra, etc... La manera de vestir de un grupo trabajador era un simple taparrabo, estaban descalzos y no llevaban ornamentos.
8

ECONOMIA:
LA AGRICULTURA:
Los pobladores Teotihuacanos basaron la mayoría de su economía en la agricultura, de donde obtenían la mayoría de sus alimentos. Cultivaban productos agrícolas como el maíz, fréjol, amaranto (planta de cereales), pimientos, tomates y calabazas. Los métodos más comunes en la agricultura teotihuacana fueron la agricultura en terrazas y de regadío, aunque ellas no proporcionaron los alimentos suficientes para los teotihuacanos, que se vieron en la necesidad de importar alimentos de otras regiones. La existencia de sistemas de regadío hechos por los habitantes de Teotihuacán fueron detectados por fotografía aéreas en el año 1954. El agua necesaria para los sistemas de regadío en la ciudad de Teotihuacán provenía de las proximidades del actual estado mexicano de San Juan Teotihuacán, que era alimentado por los ríos subterráneos de Cerro Gordo
RECOLECCIÓN, CAZA Y CRIANZA:
También recolectaban plantas como bayas de enebro, juncos, verdolagas, nopales y algunas hierbas. La proporción de estas plantas silvestres en la dieta Teotihuacana no es segura. Los teotihuacanos para completar su dieta practicaron la caza de animales como el ciervo de cola blanca, conejos y aves acuáticas. Domesticaron al pavo y perro, pero no se sabe si los criaron para su alimentación, aunque sea lo más probable. Los aztecas, sin embargo, si consumían la carne de perro que era considerada un manjar, se cree posible que esto también era una característica de los habitantes de la ciudad de Teotihuacán.
9

RECURSOS ECONÓMICOS:
Teotihuacán tuvo una importancia económica, particularmente, por la existencia de grandes depósitos minerales de Obsidiana (El más grande de los depósitos de obsidiana de Mesoamérica se encontraba cercana de la ciudad de Teotihuacán). La obsidiana era usada principalmente en la fabricación de herramientas. Los teotihuacanos Impulsaron la explotaron de la obsidiana a las comunidades vecinas. También en hallaron en su territorio la esencial arcilla (basalto, adobe y toba) para sus cerámicas y construcciones. Explotaron también minerales como el estaño de las minas del actual estado mexicano de Querétaro.
COMERCIO INTERNACIONAL:
El comercio en grandes territorios especialmente habría jugado un papel importante en la economía de la cultura Teotihuacán. Se intercambiaron en el comercio productos básicos Teotihuacanos, obtuvieron el algodón, cacao, hematita, jade, turquesa, el cinabrio así como cerámica de otras regiones, las exportaciones teotihuacanas fueron la cerámica, además de herramientas de obsidiana. El comercio ha dado lugar a una gran influencia cultural que evidencia de que los Teotihuacanos estaban involucrados en las relaciones comerciales tan lejanas como las tierras bajas mayas, altiplano guatemalteco, el norte de México y la costa del Golfo de México.
10

RELIGION:
La religión de los Teotihuacanos era similar a los de otras culturas precolombinas de mesoamericana. La cultura teotihuacana fue politeísta lo que significaba la existencia de varios dioses, cada uno con diferente función. Muchos de los dioses teotihuacanos más importantes fueron tomados de culturas anteriores, y luego de la desaparición de los teotihuacanos sus dioses serian asimilados y venerados por los habitantes del centro de México.
Dioses de los Teotihuacanos:
Entre sus muchos dioses adorados, se incluye a la serpiente emplumada (el dios azteca "Quetzalcóatl") y al Dios de la lluvia y agricultura (dios azteca "Tláloc").
SACRIFICIOS HUMANOS:
Practicaron los sacrificios humanos y animales, según los hallazgos arqueológicos hallados en las pirámides de Teotihuacán. Estudios recientes creen que la gente de Teotihuacán ofrecía sacrificios humanos como parte de una conmemoración cuando los edificios administrativos (pirámides) eran ampliados. Las víctimas eran probablemente prisioneros de guerra que eran llevados a las ciudades teotihuacanas para el sacrificio ritual que aseguraría la prosperidad de la ciudad. En los sacrificios humanos las víctimas eran decapitadas, les quitaban su corazón, también podían ser asesinadas por golpes en la cabeza o podían ser enterrados-vivos.
11

SACRIFICIO DE ANIMALES:
Los animales que fueron considerados sagrados por representar poderes místicos y militares también fueron sacrificados de diversas formas. Los animales sagrados de los Teotihuacanos fueron principalmente: el puma, lobo, águila, halcón, búho, serpientes, entre otros animales.
También sabemos que los pobladores Teotihuacán fueron muy religiosos debido a la cantidad de objetos religiosos y edificios en la ciudad. Sorprendentemente, Teotihuacán contiene más templos que cualquier sociedad prehispánica mesoamericana. Hay dos pirámides principales, la Pirámide del Sol y la Pirámide de la Luna, dedicado al culto religioso. También, el Templo de Quetzalcóatl con magníficas cabezas de serpientes emplumadas en las paredes.
12

LENGUAJE:
De acuerdo con las fuentes coloniales, los nahuas pensaban que Teotihuacán fue construida por los quinametzin, una raza de gigantes que pobló el mundo durante la era anterior y cuyos sobrevivientes se encontraban ocultos. Los templos, las pirámides de la ciudad eran imaginados como las tumbas de los señores que fundaron la ciudad, un lugar sagrado donde al morir y ser enterrados, los hombres se convertirían en dioses.
Pero para los informantes de Sahagún, la identidad de los fundadores de Teotihuacán era desconocida. Hay varias hipótesis sobre la identidad étnica y lingüística de los fundadores de Teotihuacán. La larga presencia de los otomíes en el valle de México ha llevado a plantear que ellos fueron los fundadores de la ciudad. Para algunos autores es muy probable que el componente otomiano en la ciudad fuera muy importante, sin embargo, sólo algunos consideran que la clase dominante de Teotihuacán fue otomiana. En opinión de Wright Carr, tanto la élite como el componente demográfico más importante de Teotihuacán debió ser otomí-mazahua, en un territorio que estuvo rodeado por otros pueblos de idioma otomangue y totonaco. De acuerdo con algunos análisis glotocronológicos, la separación de los idiomas otomí y mazahua ocurrió precisamente en el período de apogeo de Teotihuacán.
Correlacionando la evidencia lingüística y la arqueológica, Kaufman propone que el idioma hablado por los teotihuacanos pudo ser el mazahua, el otomí, el totonaco, el tepehua, el popoloca, el mixteco o el chocholteco. Acepta la probabilidad de que también se haya hablado nahua en la ciudad, pero desde su punto de vista, la cultura de Coyotlatelco que se asocia con el ocaso teotihuacano es la primera cuyos portadores debieron indudablemente ser hablante de náhuatl en Mesoamérica.
Los totonacos son otros candidatos a ocupar el sitio como fundadores de Teotihuacán. De hecho, los cronistas de la época colonial recogieron testimonios donde este pueblo afirmaba haber construido la ciudad. Lyle Campbell sugiere que, de acuerdo con esa evidencia etnohistórica y la gran cantidad de préstamos lingüísticos que el totonaco parece haber proporcionado a los demás idiomas mesoamericanos —particularmente a los idiomas mayenses y al náhuatl que se habla en la sierra madre Oriental—, es muy probable que los fundadores de Teotihuacán hayan hablado un idioma totonacano.
13

DANZA, MUSICA Y FIESTA:
Danza azteca aquella actividad dancística de corte prehispánico que se practicó en la otra ciudad de México-Tenochtitlan, perteneciente a la cultura azteca o, más correctamente, Mexica. Entre otras posibles causas, esta danza toma el nombre de azteca, por ser esta civilización mesoamericana, la última de mayor esplendor y predominio en el momento del contacto con los invasores españoles. Otra posible razón, es que fue la cultura mexica la que, a través de sus instituciones como el Telpochcalli, el Cuicacalli y el Calmecac, impulsaron y consolidaron este arte dancístico, entre otras artes, en la sociedad de su tiempo. Y que, por último, las mayores referencias que tenemos sobre la actividad dancística en la época prehispánica, provienen de los frailes de las órdenes mendicantes (franciscanos, agustinos y dominicos) que registraron las costumbres, tradiciones, creencias y formas de vida de los antiguos pobladores de México, principalmente de los mexicas, utilizando más el término de Azteca en su producción escrita, contribuyendo con ello a una mayor difusión del mismo.
Sin embargo, cabe aclarar que esta danza no fue privativa de la cultura mexica, sino de todas las demás culturas que poblaron las regiones aledañas al centro de México-Tenochtitlan, tales como Texcoco, Tlaxcala, Cholula, Huexotzinco, Tlacopan, Azcapotzalco, entre otros. Además de que, existen antecedentes de que las culturas mesoamericanas del centro y valle de México, anteriores a los mexica, desarrollaron y practicaron la actividad dancística, como los tlatilca, los teotihuacanos o los toltecas, por ejemplo. Así entonces, es probable que los mexicas o aztecas, hayan sido solamente la culminación de una actividad dancística que venía practicándose por centurias (o más) en esta parte de la región mesoamericana.
Los españoles utilizaron el término “fiesta” para nombrar los actos públicos de la sociedad prehispánica en donde aparecían elementos como, música, cantos, “bailes” y comida. Esta es una idea de fiesta o “festividad” que escapa a la realidad de las culturas mesoamericanas. Desde la cosmovisión de las antiguas culturas prehispánica, las “fiestas” tenían una profunda religiosidad, eran eventos estrecha e íntimamente vinculados con el orden espiritual, con las divinidades o las fuerzas creadoras de su universo. Es por eso que el uso del término “fiesta” o “festividad”, para referirse a estas actividades, debe comprenderse en una magnitud más amplia. Mucho más correcto y más aceptado es el término ceremonia cuyo significado tiene una connotación más espiritual o religiosa, acorde con esas prácticas. Los religiosos españoles, más que los soldados, se percataron de esta fuerte presencia y carga religiosa en las “festividades” de los nativos. Algunos,
14

como Fray Diego Durán, prefirieron llamarles “ceremonias”; en otros se lee que lo hacen en conjunto “fiestas y ceremonias”. Además de la carga religiosa, las ceremonias tuvieron también un valor civil. Por tal motivo, debemos comprender que cuando los españoles del siglo XVI utilizan el término “fiesta” se están refiriendo a esas grandes ceremonias cívico-religiosas impregnadas de misticismo y rituales, con un gran contenido y un alto valor simbólico. Y que, cada vez que ellos utilizaron este término o el de “festividad”, se está haciendo referencia también al acto de la danza y de los cantos de manera implícita, ya que estos elementos fueron parte integrante e indispensable en todas las ceremonias de la época prehispánica, como se verá más adelante.
Otros términos utilizados por los cronistas españoles para referirse a los “bailes” de los indígenas, son los de areito y el de mitote. Areito es un palabra de origen taíno, cultura que floreció en las islas del Caribe que los españoles abordaron y ocuparon en sus primeros contactos con el continente Americano. Ahí conocieron este término para las danzas de la región caribeña —hoy República Dominicana— y lo utilizaron para referirse a las danzas del México central. En cambio, el término “mitote” proviene de la palabra nahua o mexicana mihtotiliztli, que significa “danza”. La lengua náhuatl, fue la lengua madre de los antiguos mexicanos del centro y valle de México, de ahí que también se le conozca a esta lengua con el nombre de mexicano.
Los “atabales” son los tambores y con ese nombre llamaron los españoles a los tambores del centro de México. El término “atabal” es de origen africano, y seguramente los españoles lo escucharon de los esclavos africanos que tuvieron a
15

su servicio en las islas del archipiélago caribeño. El nombre dado por los pobladores del centro y valle de México a este instrumento fue, (y es aún) el de huehuetl, que significa anciano o venerable.
Fray Bernardino de Sahagún fue otro religioso que escribió sobre el acto dancístico. Su obra, un tanto más ordenada en cuanto a las “festividades” o ceremonias de los mexica que la de Benavente, nos menciona sobre la participación femenina. Al parecer, las mujeres tuvieron una participación activa en el acto ritual dancístico. Las danzas femeninas podían ser realizadas por mujeres con una formación religiosa o por mujeres comunes del pueblo, desde la más anciana hasta las más jóvenes todas podían participar; parece ser que no existió discriminación, ya fuera por estrato social, rango o edad.
Una de las características principales de la danza mesoamericana, y que le da un rasgo peculiar respecto a otras danzas de civilizaciones antiguas, es la participación conjunta del sexo femenino y masculino. En las danzas donde participaban los dos géneros, éstos se colocaban de manera alternada en el círculo de danza o en columnas, es decir, un hombre, una mujer, y así sucesivamente. Podían danzar entrelazados de las manos o abrazados, o sueltos. Este tipo de danza “mixta”, parece ser fue la forma más común. Por supuesto, también hubo danzas en las que participaban solo los hombres
La fiesta de Moros y cristianos nace como conmemoración de la etapa de poder musulmán en la Península Ibérica y de la batalla que fue alternada por el poder entre musulmanes y cristianos. En algunas zonas costeras, con la fiesta se recuerda la lucha contra piratas berberiscos de los siglos XV, XVI o XVII.
En los últimos tiempos, estas fiestas están viviendo un crecimiento espectacular, celebrándose en distintas ciudades y pueblos españoles del Sureste peninsular, como la Región de Murcia, Castilla-La Mancha, Andalucía Oriental y especialmente la Comunidad Valenciana, sobre todo en la provincia de Alicante, donde en la actualidad se concentran el mayor número de ciudades y poblaciones que celebran este tipo de festejos. Las más conocidas son las de Alcoy, que poseen el título de Interés Turístico Internacional. Reciben anualmente miles de turistas procedentes de toda España, Europa y resto del mundo.
16

COSTUMBRES Y TRADICIONES:
Teotihuacán era una ciudad multiétnica y cosmopolita porque en ella vivían extranjeros y tenía relaciones políticas con diversos lugares de Mesoamérica como Monte Albán, Kaminaljuyú, Tikal y otros lugares que hoy se encuentran en Puebla, Tlaxcala y Morelos. Fue el centro sagrado de peregrinación más importante de su época y ejercía un dominio político y económico en toda la región.Los teotihuacanos fueron buenos para la explotación, el trabajo y la venta de obsidiana. El comercio se realizaba mediante el intercambio de productos o trueque; de esta forma obtenían alimentos y artículos de otras regiones como cacao, miel, piedras preciosas, plumas de quetzal, algodón, etcétera.
Algunos especialistas afirman que el esplendor de Teotihuacán declinó debido a un incendio que atribuyen a rebeliones de campesinos, o aun sobre poblamiento que originó escasez de alimentos; otros piensan que importantes ciudades dominadas por los teotihuacanos, como Tula, se fortalecieron y se independizaron, dejando de pagar tributo, lo que debilitó a la metrópoli, pero todo queda en el terreno de las hipótesis.
Las necesidades y las costumbres alimentarias de los pueblos van de acuerdo con los recursos que encuentran en el medio donde viven. La tierra, el agua, los animales y vegetales del lugar conforman su medio natural y originan sus costumbres de alimentación. Los pueblos mesoamericanos, al establecerse en lugares con gran variedad de flora y fauna tuvieron una alimentación rica, variada y suficiente. Elaboraban de diferente manera los productos que cultivaban, pescaban y cazaban y tenían un excelente paladar.
Para los habitantes de Mesoamérica, el cultivo más importante fue el maíz, junto con el chile, la calabaza y el frijol. Se cree que el maíz es originario de México y Centroamérica y que procede de un tipo de maíz silvestre llamado teosinte.Los pueblos mesoamericanos cultivaron varias especies de maíz, el alimento por excelencia que actualmente sigue siendo la base de la alimentación del pueblo mexicano. Los hombres prehispánicos le daban tanta importancia que lo consideraban una planta sagrada. Ellos creían que cuando los dioses hicieron a los hombres con masa de maíz, resultaron seres que podían pensar, hablar y tener sentimientos. Los diferentes colores del maíz habían originado el color de la piel de los hombres. Los nahuas creían, según su leyenda del descubrimiento del maíz, que después de que los hombres fueron creados por los dioses, éstos se preocuparon porque no sabían cómo darles el alimento más preciado, el maíz, el cual ya desgranado se encontraba escondido en el Monte del Maíz que nadie
17

conocía, excepto las hormigas. Entonces Quetzalcóatl siguió a una hormiga roja hasta ese monte, pero la entrada era tan pequeña que sólo cabían las hormigas. Quetzalcóatl se convirtió entonces en una hormiga negra, pudo entrar por el huequito, empezó a robar granos, la hormiga roja los apilaba afuera, y así llevó maíz suficiente para todos los dioses. Estos comieron abundantemente y hubo fiestas y alegrías. Luego dieron de comer a los hombres para que se hicieran fuertes y hermosos y con este alimento el hombre se convirtió en el ser más perfecto de la Tierra.
Los pueblos prehispánicos aprovechaban la planta en su totalidad, como alimento para hombres y animales, la hoja de la mazorca para envolver los tamales, los cabellos de elote como medicina, los olotes como combustible, los hongos o cuitlacoche y los gusanos eloteros como relleno de tortillas. Se comían el elote cocido o asado; rebanado o desgranado en sopas, esquites, el pozole y Apozole. Con los granos tiernos y molidos hacían atole y tamales. Del grano seco tostado y molido hacían pinole y atole; cocido con cal y agua hacían nixtamal para desprender el pellejo, lavarlo y molerlo con agua en el metate de piedra para convertirlo en masa para tortillas y tamales rellenos de carne, de pescado, de frijoles o de ejotes, con chile o sin chile. También con el grano seco y tostado se hacían palomitas de maíz, con los tallos secos construían techos y muros de casas, con las hojas de la mazorca o totomochtle hacían figurillas y lo que ya no podían aprovechar lo usaban como abono.
Los alimentos de tipo vegetal fueron complementados con una rica variedad de fauna comestible que les proporcionaban las proteínas animales, fundamentales para el organismo humano. Comían aves como patos, animales silvestres como venados, pecaríes, zorrillos, mapaches, zarigüeyas, comadrejas, topos, tlacuaches, tejones, armadillos, ardillas, tuzas, liebres y monos, iguanas y culebras.La fauna acuática, propia de lagos, lagunas, pantanos, ríos y mares también fue rica fuente de proteínas en peces, crustáceos y batracios como el ajolote. En lagos de agua dulce obtenían acociles. En pantanos, renacuajos y ranas. El mar les brindaba peces, cangrejos, camarones grandes, caracoles, anguilas y tortugas, de las que aprovechaban su carne y sus huevos. Al valle de México llegaban muchas especies marinas destinadas, en su mayoría, a la mesa de los nobles mexicas; las secaban o salaban para su conservación, pero el emperador Moctezuma II comía pescado fresco traído de la costa por veloces corredores que utilizaban el sistema de relevos. Capturaban animales acuáticos con redes o una especie de tridente que los ensartaba y hasta directamente con la mano. Preparaban gran variedad de platillos: ranas con chile verde, ajolotes con chile amarillo, camarones o pescado con chile, tomate y pepita de calabaza molida.
18

De la fauna acuática Fray Bernardino de Sahagún describe unas cincuenta clases de aves: patos grandes o pequeños, de plumas verdes, blancas o negras, de pico largo o ancho; las cazaban con hondas, cerbatanas, redes, o colocando un pegamento en los lugares donde se posaban.Se mencionan cinco animales domesticados por los mesoamericanos: la culebra mazacóatl, gruesa, larga, negra y perezosa; el conejo o tochtli, del que aprovechaban carne, piel y pelo; la codorniz, el perro y el guajolote o pavo, uno de los animales más importantes que Mesoamérica dio al mundo.También comían insectos como chapulines, jumiles, gusanos de maguey, escamoles y hormigas chicatanas que, tostadas en el comal duraban varios meses sin descomponerse.
Para preparar sus alimentos los pueblos prehispánicos usaron diversos utensilios, técnicas y condimentos. En sus cocinas había una mesa, asientos, el fogón y utensilios necesarios para cocinar hechos de barro o de piedra como el metate o el molcajete, y otros de madera, tejidos de algodón o de otras fibras.Utilizaban el metate en el que molían maíz o cacao con el metlapil, y el molcajete y su temolchin o tejolote para moler tomates, jitomates, chiles y especias para las salsas. El comal o comalli, de barro cocido, circular y delgado, se colocaba sobre el fogón o tlecuilli formado por tres piedras, para asar y tostar semillas, chiles y granos y sobre todo para cocer las tortillas. El fuego se avivaba con el aventador o soplador, una especie de abanico tejido con fibras vegetales.El tompiate era una pequeña cesta tejida de carrizo que se usaba para guardar las tortillas calientes envueltas en una servilleta o paño limpio de algodón.Los tamales se cocían al vapor en olla de barro, en cuyo fondo se colocaba una cama o pepechtli de varas, hierbas y hojas de mazorca o totomochtli para que sirviera como vaporera. Los tamales se envolvían en hojas de maíz tiernas o secas y en las regiones costeras con hojas de plátano. También cocían al vapor pescado fresco con hojas de una hierba muy olorosa llamada acuyo en Veracruz, hierba santa en el D. F. o tlanipa en Guerrero. Todavía se usan en diversos platillos. Igualmente cocían los mixiotes de carne de aves o de conejo sazonada
19

con chile, envuelta en unas hojas blancas que se arrancan de las pencas tiernas del maguey. Los mixiotes ahora se hacen de carne de borrego, de chivo, de pollo o de cerdo. Se usaban ollas, cazuelas o vasijas de barro de diversas formas y tamaños; el molinillo para batir el chocolate; grandes tinajas de barro enterradas en el piso para guardar y mantener fresca el agua o el pulque; coladores de jícaras; canastas, chiquihuites, ayates, tecomates, bules, jícaras (xicalli) obtenidas de un árbol cuya fruta es como una calabaza redonda; también de ahí se hacían vasos (a veces pintados) con tapadera que se usaban para beber pulque, atole o chocolate. Los nobles aztecas tomaban chocolate con cucharas de carey, jarros y platos de barro vidriados y pintados. Los habitantes del México antiguo cocinaban sus alimentos mediante dos técnicas: hervir y asar, aunque también freían algunos. Hervían aves, pescados, ranas, ajolotes con chile y verduras para hacer caldillos como el clemole o tlemolli; el nixtamal, lo mismo que frijoles, nopales, elotes y otros vegetales. Asaban directamente sobre las brasas (carnes, chiles), en el comal (tortillas, cacahuates, chiles, semillas, jitomates); en el rescoldo o ceniza caliente (camotes y papas), o bajo tierra, es decir en horno subterráneo, que fue la aportación más importante que México hizo al mundo en materia de cocción de alimentos.
VESTIMENTA:
Los vestidos de los teotihuacanos variaban de acuerdo con el grupo social correspondiente. Las clases elevadas vestían telas de fibra de maguey y tejidos de algodón pintados con plumas, en tanto que la gente del pueblo usaban un simple taparrabo, collares y sandalias mientras que los personajes importantes como el sacerdotes vestían elegantes ropajes muy bien confeccionados y adornaban sus cabezas con bellos penachos de plumas de quetzal.
JUEGOS:
20

Antes de la conquista española los pueblos mesoamericanos, y algunos de sus vecinos, practicaban juegos con el balón y también con la pelota. (Según el Diccionario del uso del español de María Moliner, “pelota” se define como “bola de material elástico, hueca o maciza, que se emplea para jugar”; “balón” se define como “pelota grande para jugar; particularmente la de futbol”. Aunque actualmente los balones son huecos, en tiempos prehispánicos eran macizos.) Se distinguía perfectamente entre los diferentes juegos, así como nosotros no corremos el riesgo de confundir el beisbol con el tenis o el jai alai con el futbol. Por lo tanto, debemos abandonar la desafortunada costumbre de hablar en singular del juego de pelota mesoamericano. Pelota y balón designan objetos de tamaño y función diferentes; la pelota puede asirse con la mano y en principio no excede el volumen de una toronja. Cuando los jugadores utilizaban el cuerpo para lanzar o golpear, sólo se les permitía hacerlo con la cadera, el pecho, el antebrazo y las manos. También podían servirse de un instrumento semejante a un bastón, un mazo o ponerse un guante para golpear el balón, o para aventar y recibir la pelota. El juego se podía llevar a cabo tanto en una cancha especialmente construida como en algún lugar improvisado; en este último caso, se empleaban metas o marcadores móviles, o simples rayas trazadas en el suelo podían bastar. El número de jugadores variaba y se formaban dos equipos. Es posible que en algunos juegos, los participantes jugaran de manera individual. Con frecuencia usaban protecciones acolchadas que les ayudaban a soportar el golpe de la pelota o del balón, o para atenuar el inevitable contacto con el suelo a causa de ciertos movimientos. Según parece, esos juegos eran brutales e incluso peligrosos. Se concedía un lugar importante al ritual, con ceremonias y sacrificios –antes o después del partido–, en las competencias deportivas. A determinados juegos se han asociado objetos simbólicos (yugos, hachas, palmas, manoplas, piedras
perforadas, etc.), que pueden haber desempeñado un papel activo –todavía en discusión– en el desarrollo del partido.
21

ARQUITECTURA:
Calzada de los Muertos: La calzada de los Muertos o Miccaohtli constituye el eje norte-sur de la ciudad de Teotihuacán. Actualmente tiene una longitud de aproximadamente dos kilómetros, aunque las investigaciones de Millon en la ciudad dan cuenta de que pudo alcanzar los tres kilómetros. Este eje comienza en la plaza de la Luna, recinto arquitectónico que se localiza frente a la pirámide de la Luna, y se prolonga hacia el sur a La Ciudadela, un conjunto arquitectónico situado en las inmediaciones del cauce del río San Juan. La anchura de esta gran vía es de 40 metros y su eje está desviado ligeramente hacia el noreste, 15º 30’ respecto al norte geográfico.
A lo largo de la calle se encuentran los edificios más importantes destinados a templos, palacios y casas de personajes de altura. Allí están, además de las dos grandes pirámides, la Casa del Sacerdote, el palacio de Quetzalpapalotl (Quetzal mariposa), el palacio de los Jaguares, la estructura de las caracolas emplumadas, el templo de Quetzalcóatl, la ciudadela y muchas edificaciones más que en su día fueron de gran belleza. En uno de los aposentos se descubrieron pisos construidos con dos capas de láminas de mica de 6 cm de espesor, que fueron cubiertas más tarde con tezontle. El visitante puede contemplar esta curiosidad siempre que se lo pida al guardia del recinto.
Los grandes basamentos: Tienen un núcleo hecho de adobe. Después fueron revestidos de estuco y de piedra y añadieron un friso adornado con relieves geométricos se construyeron como basamento de un templo que se hallaba en la plataforma. Los españoles que llegaron en el siglo XVI, todavía alcanzaron a ver los ídolos del Sol y de la Luna.
Pirámide del Sol: La pirámide del Sol es el mayor edificio de Teotihuacán y el segundo en toda Mesoamérica, sólo detrás de la Gran Pirámide de Cholula. Por
22

sus considerables dimensiones se puede observar a varios kilómetros de distancia. Tiene una altura de 63 metros, con una planta casi cuadrada de aproximadamente 225 metros por lado, por lo que suele compararse con la pirámide de Keops en Guiza (Egipto).
El edificio consta de cinco cuerpos troncocónicos superpuestos y una estructura adosada de tres cuerpos que no alcanzan la altura de la primera plataforma. La pirámide del sol se ubica en la banda oriental de la calzada de los Muertos, prácticamente alineada en forma perpendicular con esta vía. La imagen actual de la pirámide corresponde a la restauración realizada por Leopoldo Batres entre 1905 y 1910, pues como parte de la conmemoración del Centenario de la Independencia de México se habilitaron varios edificios de la ciudad para convertirlos en un atractivo turístico. La restauración de Batres ha sido criticada posteriormente por apresurada e incompleta, amén de que se realizó sobre concepciones de la arquitectura mesoamericana basadas en los modelos egipcios.
En los inicios de Teotihuacán, el sitio donde se encuentra la pirámide del Sol correspondía a una especie de muro con base de talud y desplante vertical sin asociación a otras estructuras. El uso que tuvo esta estructura se desconoce, aunque Sugiyama plantea que pudo servir para delimitar un espacio sagrado. La pirámide del Sol tuvo dos etapas constructivas, durante la primera prácticamente alcanzó las dimensiones que tiene actualmente. El uso de la pirámide del Sol y el significado que tuvo para los habitantes de Teotihuacán permanece como una incógnita.
En 1971 Jorge Ruffier Acosta encontró un túnel bajo la pirámide, cuyo acceso se encuentra frente a la plataforma adosada. Los primeros investigadores del túnel —al que se llama también “cueva sagrada”— supusieron que se trataba de una caverna natural que fue empleada con propósitos rituales, lo que explicaría la
23

construcción del monumento sobre ella. Sugiyama y su equipo han demostrado que la cueva fue cavada completamente por humanos. La estructura del túnel recuerda a las tumbas subterráneas de Occidente pues el acceso se lleva a cabo a través de un tiro de 6.5 metros. La cavidad se prolonga hacia el este por aproximadamente 97 metros, al final del túnel—que prácticamente coincide con el centro del edificio— se encuentra una cámara de cuatro lóbulos que, de acuerdo con la hipótesis de Sugiyama, pudo contener una tumba real.
Basamento piramidal de la Luna: La pirámide de la Luna es uno de los edificios más antiguos de Teotihuacán. Durante el siglo XIX también se conoció como Meztli Iztácual, nombre que Manuel Orozco y Berra recoge en su obra, donde sostiene la hipótesis decimonónica de que Teotihuacán fue una ciudad tolteca. Su forma final la adquirió después de siete etapas constructivas. Tiene una planta aproximadamente cuadrada de 45 metros por lado. Es de tamaño menor que la Pirámide del Sol, pero se encuentra a la misma altura por estar edificada sobre un terreno más elevado. Su altura es de 45 m. Junto a esta pirámide se encontró una estatua llamada Diosa de la Agricultura que los arqueólogos sitúan en época tolteca primitiva.
Esta pirámide se encuentra situada muy cerca de la del Sol, cerrando por el norte el recinto de la ciudad. Desde su explanada se inicia el recorrido del eje principal conocido como Vía o Calzada de los Muertos.
La pirámide de la Serpiente Emplumada o Quetzalcóatl: es el tercer edificio de mayor envergadura de Teotihuacán, una antigua ciudad mesoamericana cuyas ruinas se encuentran en México. El edificio consta de siete cuerpos de talud-
24

tablero y fue decorado con esculturas que representan a la Serpiente Emplumada, una de las deidades más antiguas e importantes de los pueblos mesoamericanos.
El edificio fue descubierto en 1918 durante las excavaciones realizadas por Leopoldo Batres. Estaba cubierto por la plataforma adosada, que fue construida durante la fase Metepec (circa s. VI). Las esculturas que cubrían los lados visibles del templo fueron destruidas intencionalmente, mientras que la fachada fue cubierta con una nueva estructura que permitió su conservación. En el templo de la Serpiente Emplumada fueron descubiertos más de doscientos cadáveres de personas que fueron sacrificadas y bajo él hay dos tumbas que fueron saqueadas durante la época prehispánica. Por esta razón, los especialistas opinan que el edificio es una representación del Tonacatépetl, la montaña sagrada
de la mitología mesoamericana que constituía el centro del universo y de dónde provenía el mantenimiento de los seres humanos.
El palacio de Quetzalpapálotl: (náhuatl: quetzalli-papálotl, ‘Mariposa-quetzal, mariposa de plumas, mariposa preciosa’) es una edificación que fue vivienda de la élite teotihuacana. Más específicamente, se ha propuesto que fue la residencia de los principales sacerdotes de Teotihuacán. El palacio de Quetzalpapálotl se localiza en el ángulo suroeste de la plaza de la Luna, detrás de la estructura 5 de este conjunto. Para acceder a su interior hay que subir una escalinata custodiada por unos jaguares. Desde la plataforma sobre la que se encuentra el edificio es posible descender al patio central del palacio. Este espacio está rodeado por pórticos que enmarcan los accesos a las cámaras interiores del palacio. Las columnas de piedra están talladas profusamente con representaciones de mariposas y plumas de quetzal, de ahí el nombre del palacio. En el tiempo que estuvo en funciones esta edificación, los relieves en las columnas fueron policromados. Los muros interiores estuvieron decorados con motivos relacionados con el culto a la divinidad del agua. Una de las subestructuras de
25

este edificio es el patio de los Jaguares. Los muros de esta sección están decorados con escenas que representan a jaguares que portan penachos de plumas de quetzal y, frente a ellos, representaciones de caracoles marinos y corazones humanos
ARTE:
Teotihuacán es una de las ciudades prehispánicas que más pintura mural conservan, importantes ejemplos se pueden encontrar en Tepantitla, Tetitla, Atetelco, la Ventilla o en el Museo de murales prehispánicos Beatriz de la Fuente, nombre de la fundadora del proyecto La pintura mural prehispánica en México de la UNAM, que desde 1990 registra en fotografías los murales de éste sitio. En los estudios sobre la pintura mural prehispánica dirigidos por De la Fuente se explica que la interdependencia entre pintura mural y arquitectura es definitiva, pues el orden para la lectura de los muros está condicionado por la disposición que éstos tiene en los espacios arquitectónicos y las escenas las describe básicamente como mitológicas. La pintura teotihuacana se localiza en el exterior de los edificios en los taludes y los tableros de los basamentos piramidales y en el interior, en los pórticos y en los cuartos y corredores. Según Sonia Lombardo, investigadora de dicho proyecto, las primeras obras pictóricas datan de la fase Micaotli (150-200 d. C.)
26

CONCLUSION:
Después de la Revolución Mexicana, y con los trabajos de investigación y estímulo al desarrollo regional implementados por el equipo que dirigió Manuel Gamio, se llevó a cabo un censo de población en el que registraron 5,657 habitantes entre los pueblos de San Juan Teotihuacán y San Martín de las pirámides. Los barrios existentes conformaban pequeños núcleos urbanos en un paisaje rural y la actividad económica predominante era la agricultura de temporal. Para finales de la década de los años 50s del siglo XX, la población del Valle de Teotihuacán aumentó casi tres veces su número llegando a los 17,560 habitantes, en esta época las actividades productivas eran mixtas, con la agricultura como actividad primaria, las formas principales de tenencia de la tierra en el municipio eran: la posesión individual, la propiedad, el ejido, el arrendamiento y los pegujales. A finales del siglo la población se triplicó llegando a 70 mil habitantes y la tasa de crecimiento registró un 3.3% anual, por lo cual se estima que si esas condiciones persisten la población llegará a los 200 mil habitantes en el año 2020, situación que podría ejercer una fuerte presión al sitio arqueológico en un futuro inmediato. Actualmente la Zona de Monumentos Arqueológicos de Teotihuacán integra nueve poblaciones contemporáneas, asentadas sobre los vestigios arqueológicos de la antigua ciudad en una extensión de más de 20 km2, dichas poblaciones son: San Martín de las Pirámides, San Francisco Mazapa, Santa María Coatlán, San Sebastián Xolalpan, San Lorenzo Tlamimilolpa, San Juan Evangelista, San Juan Teotihuacán, Puxtla y el Barrio de Maquixco; todas ellas tienen su origen en el período virreinal. Al paso del tiempo han desarrollado un sólido equipamiento urbano, convirtiéndolas en zonas atractivas para el desarrollo poblacional tanto local como regional. Esta situación genera a su vez nuevas necesidades de servicios y atrae a más población, en un desarrollo cíclico que en los últimos 40 años se ha incrementado vertiginosamente.
La Ciudad Prehispánica de Teotihuacán fue uno de los centros urbanos más grandes del mundo antiguo que llegó a concentrar una población mayor a los cien mil habitantes en su momento de máximo esplendor. Situada en un valle rico en recursos naturales, Teotihuacán fue la sede del poder de una de las sociedades mesoamericanas más influyentes en los ámbitos político, económico, comercial, religioso y cultural, cuyos rasgos marcaron permanentemente a los pueblos del altiplano mexicano, traspasando el tiempo y llegando hasta nosotros con la misma fuerza y grandeza con que sus
27

constructores la planearon. Hoy en día Teotihuacán es reconocida como uno de los testimonios más sobresalientes del urbanismo antiguo y el desarrollo estatal, por lo que es objeto de interés para investigadores de México y el mundo, que a través de distintas disciplinas científicas continúan explorando su complejidad.Los vestigios arqueológicos de la antigua ciudad son visitados cada año por miles de personas, haciendo del sitio uno de los mayores polos de atracción turística del país.El reconocimiento del sitio como patrimonio cultural es universal, pues desde 1987 forma parte de la lista indicativa de Patrimonio Mundial de la UNESCO.
28

BIBLIOGRAFIA:
http://www.historiacultural.com/2010/10/cultura-teotihuacana.html
http://lionvetricks.over-blog.com/categorie-10874777.html
Sodi, Demetrio, Las grandes culturas de Mesoamérica, Panorama Editorial, 1992, (pp. 87-103)
Arellano, Fernando, La cultura y el arte del México prehispánico, Editorial Texto C.A, 2002, (pp. 35-37)
Pallán Figueroa, et al, Teotihuacán, Educación y cultura, vol. 32, n. 13, (noviembre 2011), p. 273
29











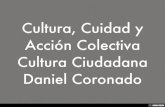
![Cultura Visual Antes Da Cultura Visual.ok 2[1]](https://static.fdocuments.in/doc/165x107/5572021e4979599169a2fdf2/cultura-visual-antes-da-cultura-visualok-21.jpg)


![Sociales d Cultura y LASO Ministerio de Cultura Http--- [2]](https://static.fdocuments.in/doc/165x107/577c829a1a28abe054b1782f/sociales-d-cultura-y-laso-ministerio-de-cultura-http-wwwminculturagovco-laso.jpg)