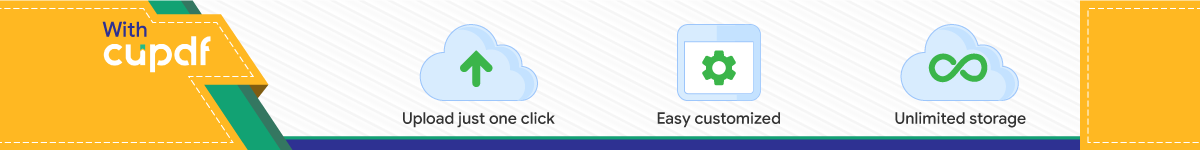
Advertencia de Luarna Ediciones
Este es un libro de dominio público en tantoque los derechos de autor, según la legislaciónespañola han caducado.
Luarna lo presenta aquí como un obsequio asus clientes, dejando claro que:
1) La edición no está supervisada pornuestro departamento editorial, de for-ma que no nos responsabilizamos de lafidelidad del contenido del mismo.
2) Luarna sólo ha adaptado la obra paraque pueda ser fácilmente visible en loshabituales readers de seis pulgadas.
3) A todos los efectos no debe considerarsecomo un libro editado por Luarna.
www.luarna.com
Primera parte
(Reimpresión de las memoriasde John H. Watson, doctor en medicinay oficial retirado del Cuerpo de Sanidad)
1. Mr. Sherlock Holmes
En el año 1878 obtuve el título de doctor enmedicina por la Universidad de Londres,asistiendo después en Netley a los cursos queson de rigor antes de ingresar como médicoen el ejército. Concluidos allí mis estudios, fuipuntualmente destinado el 5.0 de Fusilerosde Northumberland en calidad de médicoayudante. El regimiento se hallaba por enton-ces estacionado en la India, y antes de quepudiera unirme a él, estalló la segunda gue-rra de Afganistán. Al desembarcar en Bom-bay me llegó la noticia de que las tropas a lasque estaba agregado habían traspuesto lalínea montañosa, muy dentro ya de territorio
enemigo. Seguí, sin embargo, camino conmuchos otros oficiales en parecida situación ala mía, hasta Candahar, donde sano y salvo, yen compañía por fin del regimiento, me in-corporé sin más dilación a mi nuevo servicio.
La campaña trajo a muchos honores, pero amí sólo desgracias y calamidades. Fui sepa-rado de mi brigada e incorporado a las tropasde Berkshire, con las que estuve de serviciodurante el desastre de Maiwand. En la suso-dicha batalla una bala de Jezail me hirió elhombro, haciéndose añicos el hueso y su-friendo algún daño la arteria subclavia.Hubiera caído en manos de los despiadadosghazis a no ser por el valor y lealtad de Mu-rray, mi asistente, quien, tras ponerme detravés sobre una caballería, logró alcanzarfelizmente las líneas británicas.
Agotado por el dolor, y en un estado degran debilidad a causa de las muchas fatigassufridas, fui trasladado, junto a un nutridoconvoy de maltrechos compañeros de infor-
tunio, al hospital de la base de Peshawar. Allíme rehice, y estaba ya lo bastante sano paradar alguna que otra vuelta por las salas, yorearme de tiempo en tiempo en la terraza,cuando caí víctima del tifus, el azote de nues-tras posesiones indias. Durante meses no sedio un ardite por mi vida, y una vez vuelto alconocimiento de las cosas, e iniciada la con-valecencia, me sentí tan extenuado, y con tanpocas fuerzas, que el consejo médico deter-minó sin más mi inmediato retorno a Inglate-rra. Despachado en el transporte militarOrontes, al mes de travesía toqué tierra enPortsmouth, con la salud malparada parasiempre y nueve meses de plazo, sufragadospor un gobierno paternal, para probar a re-mediarla.
No tenía en Inglaterra parientes ni amigos,y era, por tanto, libre como una alondra ––esdecir, todo lo libre que cabe ser con un ingre-so diario de once chelines y medio––.Hallándome en semejante coyuntura gravité
naturalmente hacia Londres, sumidero enor-me donde van a dar de manera fatal cuantosdesocupados y haraganes contiene el impe-rio. Permanecí durante algún tiempo en unhotel del Strand, viviendo antes mal que bien,sin ningún proyecto a la vista, y gastando lopoco que tenía, con mayor liberalidad, desdeluego, de la que mi posición recomendaba.Tan alarmante se hizo el estado de mis finan-zas que pronto caí en la cuenta de que no mequedaban otras alternativas que decir adiós ala metrópoli y emboscarme en el campo, oimprimir un radical cambio a mi modo devida. Elegido el segundo camino, principiépor hacerme a la idea de dejar el hotel, y sen-tar mis reales en un lugar menos caro y pre-tencioso.
No había pasado un día desde semejantedecisión, cuando, hallándome en el CriterionBar, alguien me puso la mano en el hombro,mano que al dar media vuelta reconocí comoperteneciente al joven Stamford, el antiguo
practicante a mis órdenes en el Barts. La vistade una cara amiga en la jungla londinenseresulta en verdad de gran consuelo al hombresolitario. En los viejos tiempos no habíamossido Stamford y yo lo que se dice uña y carne,pero ahora lo acogí con entusiasmo, y él, porsu parte, pareció contento de verme. En esearrebato de alegría lo invité a que almorzaraconmigo en el Holborn, y juntos subimos aun coche de caballos..
––Pero ¿qué ha sido de usted, Watson? ––me preguntó sin embozar su sorpresa mien-tras el traqueteante vehículo se abría caminopor las pobladas calles de Londres––. Estádelgado como un arenque y más negro queuna nuez.
Le hice un breve resumen de mis aventuras,y apenas si había concluido cuando llegamosa destino.
––¡Pobre de usted! ––dijo en tono conmise-rativo al escuchar mis penalidades––. ¿Y quéproyectos tiene?
––Busco alojamiento ––repuse––. Quierover si me las arreglo para vivir a un preciorazonable.
––Cosa extraña ––comentó mi compañero––, es usted la segunda persona que ha emplea-do esas palabras en el día de hoy.
––¿Y quién fue la primera? ––pregunté.––Un tipo que está trabajando en el labora-
torio de química, en el hospital. Andaba que-jándose esta mañana de no tener a nadie conquien compartir ciertas habitaciones que haencontrado, bonitas a lo que parece, si biende precio demasiado abultado para su bolsi-llo.
––¡Demonio! ––exclamé––, si realmente estádispuesto a dividir el gasto y las habitaciones,soy el hombre que necesita. Prefiero tener uncompañero antes que vivir solo.
El joven Stamford, el vaso en la mano, memiró de forma un tanto extraña.
––No conoce todavía a Sherlock Holmes ––dijo––, podría llegar a la conclusión de que
no es exactamente el tipo de persona que auno le gustaría tener siempre por vecino.
––¿Sí? ¿Qué habla en contra suya?––Oh, en ningún momento he sostenido
que haya nada contra él. Se trata de un hom-bre de ideas un tanto peculiares..., un entu-siasta de algunas ramas de la ciencia. Hastadonde se me alcanza, no es mala persona.
––Naturalmente sigue la carrera médica ––inquirí.
––No... Nada sé de sus proyectos. Creo queanda versado en anatomía, y es un químicode primera clase; pero según mis informes,no ha asistido sistemáticamente a ningúncurso de medicina. Persigue en el estudiorutas extremadamente dispares y excéntricas,si bien ha hecho acopio de una cantidad tal ytan desusada de conocimientos, que quedarí-an atónitos no pocos de sus profesores.
––¿Le ha preguntado alguna vez qué se traeentre manos?
––No; no es hombre que se deje llevar fá-cilmente a confidencias, aunque puede resul-tar comunicativo cuando está en vena.
––Me gustaría conocerle ––dije––. Si he departir la vivienda con alguien, prefiero quesea persona tranquila y consagrada al estu-dio. No me siento aún lo bastante fuerte parasufrir mucho alboroto o una excesiva agita-ción. Afganistán me ha dispensado ambascosas en grado suficiente para lo que me restade vida. ¿Cómo podría entrar en contacto coneste amigo de usted?
––Ha de hallarse con seguridad en el labo-ratorio ––repuso mi compañero––. O se au-senta de él durante semanas, o entra por lamañana para no dejarlo hasta la noche. Siusted quiere, podemos llegarnos allí despuésdel almuerzo.
––Desde luego ––contesté, y la conversa-ción tiró por otros derroteros.
Una vez fuera de Holborn y rumbo ya allaboratorio, Stamford añadió algunos detalles
sobre el caballero que llevaba trazas de con-vertirse en mi futuro coinquilino.
––Sepa exculparme si no llega a un acuerdocon él ––dijo––, nuestro trato se reduce aunos cuantos y ocasionales encuentros en ellaboratorio. Ha sido usted quien ha propues-to este arreglo, de modo que quedo exento detoda responsabilidad.
––Si no congeniamos bastará que cada cualsiga su camino ––repuse––. Me da la sensa-ción, Stamford ––añadí mirando fijamente ami compañero––, de que tiene usted razonespara querer lavarse las manos en este nego-cio. ¿Tan formidable es la destemplanza denuestro hombre? Hable sin reparos.
––No es cosa sencilla expresar lo inexpresa-ble ––repuso riendo––. Holmes posee un ca-rácter demasiado científico para mi gusto...,un carácter que raya en la frigidez. Me lo fi-guro ofreciendo a un amigo un pellizco delúltimo alcaloide vegetal, no con malicia, en-tiéndame, sino por la pura curiosidad de in-
vestigar a la menuda sus efectos. Y si he dehacerle justicia, añadiré que en mi opinión loengulliría él mismo con igual tranquilidad. Sediría que habita en su persona la pasión porel conocimiento detallado y preciso.
––Encomiable actitud.––Y a veces extremosa... Cuando le induce a
aporrear con un bastón los cadáveres, en lasala de disección, se pregunta uno si no estárevistiendo acaso una forma en exceso pecu-liar.
––¡Aporrear los cadáveres!––Sí, a fin de ver hasta qué punto pueden
producirse magulladuras en un cuerpo muer-to. Lo he contemplado con mis propios ojos.
––¿Y dice usted que no estudia medicina?––No. Sabe Dios cuál será el objeto de tales
investigaciones... Pero ya hemos llegado, ypodrá usted formar una opinión sobre el per-sonaje.
Cuando esto decía enfilamos una callejuela,y a través de una pequeña puerta lateral fui-
mos a dar a una de las alas del gran hospital.Siéndome el terreno familiar, no precisé guíapara seguir mi itinerario por la lúgubre esca-lera de piedra y a través luego del largo pasi-llo de paredes encaladas y puertas color cas-taño. Casi al otro extremo, un corredor abo-vedado y de poca altura torcía hacia uno delos lados, conduciendo al laboratorio de quí-mica.
Era éste una habitación de elevado techo,llena toda de frascos que se alineaban a lolargo de las paredes o yacían desperdigadospor el suelo. Aquí y allá aparecían unas me-sas bajas y anchas erizadas de retortas, tubosde ensayo y pequeñas lámparas Bunsen consu azul y ondulante lengua de fuego. En lahabitación hacía guardia un solitario estu-diante que, absorto en su trabajo, se inclinabasobre una mesa apartada. Al escuchar nues-tros pasos volvió la cabeza, y saltando en piedejó oír una exclamación de júbilo.
––¡Ya lo tengo! ¡Ya lo tengo! ––gritó a miacompañante mientras corría hacia nosotroscon un tubo de ensayo en la mano––. Hehallado un reactivo que precipita con lahemoglobina y solamente con ella.
El descubrimiento de una mina de oro nohabría encendido placer más intenso en aquelrostro.
––Doctor Watson, el señor Sherlock Holmes––anunció Stamford a modo de presentación.
––Encantado ––dijo cordialmente mientrasme estrechaba la mano con una fuerza que suaspecto casi desmentía––. Por lo que veo, haestado usted en tierras afganas.
––¿Cómo diablos ha podido adivinarlo? ––pregunté, lleno de asombro.
––No tiene importancia ––repuso él riendopor lo bajo––. Volvamos a la hemoglobina.¿Sin duda percibe usted el alcance de mi des-cubrimiento?
––Interesante desde un punto de vista quí-mico ––contesté––, pero, en cuanto a su apli-cación práctica...
––Por Dios, se trata del más útil hallazgoque en el campo de la Medina Legal hayatenido lugar durante los últimos años. Fíjese:nos proporciona una prueba infalible paradescubrir las manchas de sangre. ¡Venga us-ted a verlo!
Era tal su agitación que me agarró de lamanga de la chaqueta, arrastrándome hasta eltablero donde había estado realizando susexperimentos.
––Hagámonos con un poco de sangre fresca––dijo, clavándose en el dedo una larga agujay vertiendo en una probeta de laboratorio lagota manada de la herida.
––Ahora añado esta pequeña cantidad desangre a un litro de agua. Puede usted obser-var que la mezcla resultante ofrece la apa-riencia del agua pura. La proporción de san-gre no excederá de uno a un millón. No me
cabe duda, sin embargo, de que nos las com-pondremos para obtener la reacción caracte-rística.
Mientras tal decía, arrojó en el recipienteunos pocos cristales blancos, agregando lue-go algunas gotas de cierto líquido transpa-rente. En el acto la mezcla adquirió un apa-gado color caoba, en tanto que se posaba so-bre el fondo de la vasija de vidrio un polvoparduzco.
––¡Ajá! ––exclamó, dando palmadas y albo-rozado como un niño con zapatos nuevos––.¿Qué me dice ahora?
––Fino experimento ––repuse.––¡Magnífico! ¡Magnífico! La tradicional
prueba del guayaco resultaba muy tosca einsegura. Lo mismo cabe decir del examen delos corpúsculos de sangre... Este último esinútil cuando las manchas cuentan arriba deunas pocas horas. Sin embargo, acabamos dedar con un procedimiento que actúa tanto sila sangre es vieja como nueva. A ser mi
hallazgo más temprano, muchas gentes queahora pasean por la calle hubieran pagadotiempo atrás las penas a que sus crímenes leshacen acreedoras.
––Caramba... ––murmuré.––Los casos criminales giran siempre alre-
dedor del mismo punto. A veces un hombreresulta sospechoso de un crimen meses mástarde de cometido éste; se someten a examensus trajes y ropa blanca: aparecen unas man-chas parduzcas. ¿Son manchas de sangre, debarro, de óxido, acaso de fruta? Semejanteextremo ha sumido en la confusión a más deun experto, y ¿sabe usted por qué? Por lainexistencia de una prueba segura. SherlockHolmes ha aportado ahora esa prueba, yqueda el camino despejado en lo venidero.
Había al hablar destellos en sus ojos; des-cansó la palma de la mano a la altura del co-razón, haciendo después una reverencia, co-mo si delante suyo se hallase congregada unaimaginaria multitud.
––Merece usted que se le felicite ––apunté,no poco sorprendido de su entusiasmo.
––¿Recuerda el pasado año el caso de VonBischoff, en Frankfort? De haber existido estaprueba, mi experimento le habría llevado enderechura a la horca. ¡Y qué decir de Mason,el de Bradford, o del célebre Muller, o de Le-févre de Montpellier, o de Samson el de Nue-va Orleans! Una veintena de casos me acudena la mente en los que la prueba hubiera sidodecisiva.
––Parece usted un almanaque viviente dehechos criminales ––apuntó Stamford conuna carcajada––. ¿Por qué no publica algo?Podría titularlo «Noticiario policiaco detiempos pasados».
––No sería ningún disparate ––repuso Sher-lock Holmes poniendo un pedacito de parchesobre el pinchazo––. He de andar con tiento ––prosiguió mientras se volvía sonriente haciamí––, porque manejo venenos con muchafrecuencia.
Al tiempo que hablaba alargó la mano, yeché de ver que la tenía moteada de parchessimilares y descolorida por el efecto de ácidosfuertes.
––Hemos venido a tratar un negocio ––dijoStamford tomando asiento en un elevadotaburete de tres patas, y empujando otrohacia mí con el pie––. Este señor anda bus-cando dónde cobijarse, y como se lamentabausted de no encontrar nadie que quisiera ir amedias en la misma operación, he creídobuena la idea de reunirlos a los dos.
A Sherlock Holmes pareció seducirle elproyecto de dividir su vivienda conmigo.
––Tengo echado el ojo a unas habitacionesen Baker Street ––dijo––, que nos vendrían deperlas. Espero que no le repugne el olor atabaco fuerte.
––No gasto otro ––repuse.––Hasta ahí vamos bastante bien. Suelo
trastear con sustancias químicas y de vez en
cuanto realizo algún experimento. ¿Le impor-ta?
––En absoluto.––Veamos..., cuáles son mis otros inconve-
nientes. De tarde en tarde me pongo melan-cólico y no despego los labios durante días.No lo atribuya usted nunca a mal humor oresentimiento. Déjeme sencillamente a miaire y verá qué pronto me enderezo. En fin,¿qué tiene usted a su vez que confesarme? Esaconsejable que dos individuos estén impues-tos sobre sus peores aspectos antes de que sedecidan a vivir juntos.
Me hizo reír semejante interrogatorio. ––Soy dueño de un cachorrito ––dije––, y des-apruebo los estrépitos porque mis nerviosestán destrozados... y me levanto a las horasmás inesperadas y me declaro, en fin, perezo-so en extremo. Guardo otra serie de viciospara los momentos de euforia, aunque losenumerados ocupan a la sazón un lugar pre-eminente.
––¿Entra para usted el violín en la categoríade lo estrepitoso? ––me preguntó muy alar-mado.
––Según quién lo toque ––repuse––. Un vio-lín bien tratado es un regalo de los dioses, unviolín en manos poco diestras...
––Magnífico ––concluyó con una risa ale-gre––. Creo que puede considerarse el tratozanjado..., siempre y cuando dé usted el vistobueno a las habitaciones.
––¿Cuándo podemos visitarlas?––Venga usted a recogerme mañana a me-
diodía; saldremos después juntos y quedarátodo arreglado.
––De acuerdo, a las doce en punto ––repuseestrechándole la mano.
Lo dejamos enzarzado con sus productosquímicos y juntos fuimos caminando hacia elhotel.
––Por cierto ––pregunté de pronto, dete-niendo la marcha y dirigiéndome a Stam-
ford––, ¿cómo demonios ha caído en la cuen-ta de que venía yo de Afganistán?
Sobre el rostro de mi compañero se insinuóuna enigmática sonrisa.
––He ahí una peculiaridad de nuestrohombre ––dijo––. Es mucha la gente a la queintriga esa facultad suya de adivinar las co-sas.
––¡Caramba! ¿Se trata de un misterio? ––exclamé frotándome las manos––. Esto em-pieza a ponerse interesante. Realmente, leagradezco infinito su presentación... Comoreza el dicho, «no hay objeto de estudio másdigno del hombre que el hombre mismo».
––Aplíquese entonces a la tarea de estudiara su amigo ––dijo Stamford a modo de des-pedida––. Aunque no le arriendo la ganancia.Verá como acaba sabiendo él mucho más deusted, que usted de él ... Adiós.
––Adiós ––repuse, y proseguí sin prisas micamino hacia el hotel, no poco intrigado porel individuo que acababa de conocer.
2. La ciencia de la deducción
Nos vimos al día siguiente, según lo acor-dado, para inspeccionar las habitaciones del221B de Baker Street a que se había hechoalusión durante nuestro encuentro. Consistí-an en dos confortables dormitorios y unaúnica sala de estar, alegre y ventilada, condos amplios ventanales por los que entraba laluz. Tan conveniente en todos los aspectosnos pareció el apartamento y tan moderadosu precio, una vez dividido entre los dos, queel trato se cerró de inmediato y, sin más dila-ciones, tomamos posesión de la vivienda. Esamisma tarde procedí a mudar mis pertenen-cias del hotel a la casa, y a la otra mañanaSherlock Holmes hizo lo correspondiente conlas suyas, presentándose con un equipajecompuesto de maletas y múltiples cajas. Du-rante uno o dos días nos entregamos a la ta-rea de desembalar las cosas y colocarlas lo
mejor posible. Salvado semejante trámite, fueya cuestión de hacerse al paisaje circundantee ir echando raíces nuevas.
No resultaba ciertamente Holmes hombrede difícil convivencia. Sus maneras eran sua-ves y sus hábitos regulares. Pocas veces lesorprendían las diez de la noche fuera de lacama, e indefectiblemente, al levantarme yopor la mañana, había tomado ya el desayunoy enfilado la calle. Algunos de sus días trans-currían íntegros en el laboratorio de químicao en la sala de disección, destinando otros,ocasionalmente, a largos paseos que parecíanllevarle hasta los barrios más bajos de la ciu-dad. Cuando se apoderaba de él la fiebre deltrabajo era capaz de desplegar una energíasin parangón; pero a trechos y con puntuali-dad fatal, caía en un extraño estado de abulia,y entonces, y durante días, permanecía ex-tendido sobre el sofá de la sala de estar, sinmover apenas un músculo o pronunciar pa-labra de la mañana a la noche. En tales oca-
siones no dejaba de percibir en sus ojos ciertaexpresión perdida y como ausente que, a noser por la templanza y limpieza de su vidatoda, me habría atrevido a imputar al efectode algún narcótico. Conforme pasaban lassemanas, mi interés por él y la curiosidad quesu proyecto de vida suscitaba en mí, fueronhaciéndose cada vez más patentes y profun-dos. Su misma apariencia y aspecto externoseran a propósito para llamar la atención delmás casual observador. En altura andabaantes por encima que por debajo de los seispies, aunque la delgadez extrema exagerabaconsiderablemente esa estatura. Los ojos eranagudos y penetrantes, salvo en los períodosde sopor a que he aludido, y su fina nariz deave rapaz le daba no sé qué aire de viveza ydeterminación. La barbilla también, promi-nente y maciza, delataba en su dueño a unhombre de firmes resoluciones. Las manosaparecían siempre manchadas de tinta y dis-tintos productos químicos, siendo, sin em-
bargo, de una exquisita delicadeza, comoinnumerables veces eché de ver por el modoen que manejaba Holmes sus frágiles instru-mentos de física.
Acaso el lector me esté calificando ya de en-trometido impenitente en vista de lo muchoque este hombre excitaba mi curiosidad y dela solicitud impertinente con que procurabayo vencer la reserva en que se hallaba envuel-to todo lo que a él concernía. No sería ecuá-nime sin embargo, antes de dictar sentencia,echar en olvido hasta qué punto sin objetoera entonces mi vida, y qué pocas cosas a lasazón podían animarla. Siendo el que era miestado de salud, sólo en días de tiempo ex-traordinariamente benigno me estaba permi-tido aventurarme al espacio exterior, faltán-dome, los demás, amigos con quienes endul-zar la monotonía de mi rutina cotidiana. Ensemejantes circunstancias, acogí casi con en-tusiasmo el pequeño misterio que rodeaba a
mi compañero, así como la oportunidad dematar el tiempo probando a desvelarlo.
No seguía la carrera médica. Él mismo, res-pondiendo a cierta pregunta, había confir-mado el parecer de Stamford sobre semejantepunto. Tampoco parecía empeñado en suertealguna de estudio que pudiera auparle hastaun título científico, o abrirle otra cualquierade las reconocidas puertas por donde se ac-cede al mundo académico. Pese a todo, el celopuesto en determinadas labores era notable, ysus conocimientos, excéntricamente circuns-critos a determinados campos, tan amplios yescrupulosos que daban lugar a observacio-nes sencillamente asombrosas. Imposibleresultaba que un trabajo denodado y unainformación en tal grado exacta no persiguie-ran un fin concreto. El lector poco sistemáticono se caracteriza por la precisión de los datosacumulados en el curso de sus lecturas. Na-die satura su inteligencia con asuntos menu-
dos a menos que tenga alguna razón de pesopara hacerlo así.
Si sabía un número de cosas fuera de locomún, ignoraba otras tantas de todo elmundo conocidas. De literatura contemporá-nea, filosofía y política, estaba casi comple-tamente en ayunas. Cierta vez que saqué yo acolación el nombre de Tomás Carlyle, mepreguntó, con la mayor inocencia, quién eraaquél y lo que había hecho. Mi estupefacciónllegó sin embargo a su cenit cuando descubrípor casualidad que ignoraba la teoría coper-nicana y la composición del sistema solar. Elque un hombre civilizado desconociese ennuestro siglo XIX que la tierra gira en torno alsol, se me antojó un hecho tan extraordinarioque apenas si podía darle crédito.
––Parece usted sorprendido ––dijo sonrien-do ante mi expresión de asombro––. Ahoraque me ha puesto usted al corriente, haré loposible por olvidarlo.
––¡Olvidarlo!
––Entiéndame ––explicó––, considero queel cerebro de cada cual es como una pequeñapieza vacía que vamos amueblando con ele-mentos de nuestra elección. Un necio echamano de cuanto encuentra a su paso, de mo-do que el conocimiento que pudiera serle útil,o no encuentra cabida o, en el mejor de loscasos, se halla tan revuelto con las demáscosas que resulta difícil dar con él. El opera-rio hábil selecciona con sumo cuidado el con-tenido de ese vano disponible que es su cabe-za. Sólo de herramientas útiles se compondrásu arsenal, pero éstas serán abundantes yestarán en perfecto estado. Constituye ungrave error el suponer que las paredes de lapequeña habitación son elásticas o capaces dedilatarse indefinidamente. A partir de ciertopunto, cada nuevo dato añadido desplazanecesariamente a otro que ya poseíamos. Re-sulta por tanto de inestimable importanciavigilar que los hechos inútiles no arrebatenespacio a los útiles.
––¡Sí, pero el sistema solar..! ––protesté.––¿Y qué se me da a mí el sistema solar? ––
interrumpió ya impacientado––: dice ustedque giramos en torno al sol... Que lo hiciéra-mos alrededor de la luna no afectaría un ápi-ce a cuanto soy o hago.
Estuve entonces a punto de interrogarle so-bre eso que él hacía, pero un no sé qué en suactitud me dio a entender que semejante pre-gunta no sería de su agrado. No dejé de re-flexionar, sin embargo, acerca de nuestraconversación y las pistas que ella me insinua-ba. Había mencionado su propósito de noentrometerse en conocimiento alguno que noatañera a su trabajo. Por tanto, todos los da-tos que atesoraba le reportaban por fuerzacierta utilidad. Enumeraré mentalmente losdistintos asuntos sobre los que había demos-trado estar excepcionalmente bien informado.Incluso tomé un lápiz y los fui poniendo porescrito. No pude contener una sonrisa cuan-
do vi el documento en toda su extensión. De-cía así: «Sherlock Holmes; sus límites.
1. Conocimientos de Literatura: ninguno.2. Conocimientos de Filosofía: ninguno.3. Conocimientos de Astronomía: ningu-
no.4. Conocimientos de Política: escasos.5. Conocimientos de Botánica: desiguales.
Al día en lo atañadero a la belladona, el opioy los venenos en general. Nulos en lo refe-rente a la jardinería.
6. Conocimientos de Geología: prácticosaunque restringidos. De una ojeada distingueun suelo geoló gico de otro. Despuésde un paseo me ha enseñado las manchas debarro de sus pantalones y ha sabidodecirme, por la consistencia y color de la tie-rra, a qué parte de Londres correspondía ca-da una.
7. Conocimientos de Química: profundos.8. Conocimientos de Anatomía: exactos,
pero poco sistemáticos.
9. Conocimientos de literatura sensaciona-lista: inmensos. Parece conocer todos los de-talles de cada hecho macabro acaecido ennuestro siglo.
10. Toca bien el violín.11. Experto boxeador, y esgrimista de palo
y espada.12. Familiarizado con los aspectos prácticos
de la ley inglesa.»
Al llegar a este punto, desesperado, arrojéla lista al fuego. «Si para adivinar lo que estetipo se propone ––me dije–– he de buscar quéprofesión corresponde al común denomina-dor de sus talentos, puedo ya darme por ven-cido.»
Observo haber aludido poco más arriba asu aptitud para el violín. Era ésta notable,aunque no menos peregrina que todas lasrestantes. Que podía ejecutar piezas musica-les, y de las difíciles, lo sabía de sobra, ya quea petición mía había reproducido las notas de
algunos lieder de Mendelssohn y otras com-posiciones de mi elección. Cuando se dejaballevar de su gusto, rara vez arrancaba sin em-bargo a su instrumento música o aires reco-nocibles. Recostado en su butaca durantetoda una tarde, cerraba los ojos y con ademándescuidado arañaba las cuerdas del violín,colocado de través sobre una de sus rodillas.Unas veces eran las notas vibrantes y melan-cólicas, otras, de aire fantástico y alegre. Sinduda tales acordes reflejaban al exterior losocultos pensamientos del músico, bien dán-doles su definitiva forma, bien acompañán-dolos no más que como una caprichosa me-lodía del espíritu. Sabe Dios que no hubierasufrido pasivamente esos exasperantes solosa no tener Holmes la costumbre de rematar-los con una rápida sucesión de mis piezasfavoritas, ejecutadas en descargo de lo queantes de ellas había debido oír.
Llevábamos juntos alrededor de una sema-na sin que nadie apareciese por nuestro habi-
táculo, cuando empecé a sospechar en micompañero una orfandad de amistades parejaa la mía. Pero, según pude descubrir a conti-nuación, no sólo era ello falso, sino que ade-más los contactos de Holmes se distribuíanentre las más dispersas cajas de la sociedad.Existía, por ejemplo, un hombrecillo de rato-nil aspecto, pálido y ojimoreno, que me fuepresentado como el señor Lestrade y que vi-no a casa en no menos de tres o cuatro oca-siones a lo largo de una semana. Otra maña-na una joven elegantemente vestida fue nues-tro huésped durante más de media hora. A lajoven sucedió por la noche un tipo harapientoy de cabeza cana ––la clásica estampa delbuhonero judío––, que parecía hallarse sobreascuas y que a su vez dejó paso a una raída yprovetta señora. Un día estuvo mi compañerodepartiendo con cierto caballero anciano y demelena blanca como la nieve; otro, recibió aun mozo de cuerda que venía con su unifor-me de pana. Cuando alguno de los miembros
de esta abigarrada comunidad hacía acto depresencia, solía Holmes suplicarme el usu-fructo de la sala y yo me retiraba entonces ami dormitorio. Jamás dejó de disculparse porel trastorno que de semejante modo me cau-saba. ––Tengo que utilizar esta habitacióncomo oficina ––decía––, y la gente que entraen ella constituye mi clientela––. ¡Qué mejormomento para interrogarle a quemarropa!Sin embargo, me vi siempre sujeto por el re-cato de no querer forzar la confidencia ajena.Imagina que algo le impedía dejar al descu-bierto ese aspecto de su vida, cosa que prontome desmintió él mismo yendo derecho alasunto sin el menor requerimiento por miparte.
Se cumplía como bien recuerdo el 4 demarzo, cuando, habiéndome levantado antesque de costumbre, encontré a Holmes despa-chando su aún inconcluso desayuno. Tanhecha estaba la patrona a mis hábitos pocomadrugadores, que no hallé ni el plato apare-
jado ni el café dispuesto. Con la característicay nada razonable petulancia del común de losmortales, llamé entonces al timbre y anunciémuy cortante que esperaba mi ración. Actoseguido tomé un periódico de la mesa e in-tenté distraer con él el tiempo mientras micompañero terminaba en silencio su tostada.El encabezamiento de uno de los artículosestaba subrayado en rojo, y a él, naturalmen-te, dirigí en primer lugar mi atención.
Sobre la raya encarnada aparecían estasampulosas palabras: EL LIBRO DE LA VIDA,y a ellas seguía una demostración de las in-numerables cosas que a cualquiera le seríadado deducir no más que sometiendo a exa-men preciso y sistemático los acontecimientosde que el azar le hiciese testigo. El escrito seme antojó una extraña mezcolanza de agude-za y disparate. A sólidas y apretadas razonessucedían inferencias en exceso audaces oexageradas. Afirmaba el autor poder aden-trarse, guiado de señales tan someras como
un gesto, el estremecimiento de un músculo,o la mirada de unos ojos, en los más escondi-dos pensamientos de otro hombre. Según él,la simulación y el engaño resultaban imprac-ticables delante de un individuo avezado alanálisis y a la observación. Lo que éste dedu-jera sería tan cierto como las proposiciones deEuclides. Tan sorprendentes serían los resul-tados, que el no iniciado en las rutas pordonde se llega de los principios a las conclu-siones, habría por fuerza de creerse en pre-sencia de un auténtico nigromante.
––A partir de una gota de agua ––decía elautor––, cabría al lógico establecer la posibleexistencia de un océano Atlántico o unas ca-taratas del Niágara, aunque ni de lo uno ni delo otro hubiese tenido jamás la más mínimanoticia. La vida toda es una gran cadena cuyanaturaleza se manifiesta a la sola vista de uneslabón aislado. A semejanza de otros oficios,la Ciencia de la Deducción y el Análisis exigeen su ejecutante un estudio prolongado y
paciente, no habiendo vida humana tan largaque en el curso de ella quepa a nadie alcanzarla perfección máxima de que el arte deducti-vo es susceptible. Antes de poner sobre eltapete los aspectos morales y psicológicos demás bulto que esta materia suscita, descende-ré a resolver algunos problemas elementales.Por ejemplo, cómo apenas divisada una per-sona cualquiera, resulta hacedero inferir suhistoria completa, así como su oficio o profe-sión. Parece un ejercicio pueril, y sin embargoafina la capacidad de observación, descu-briendo los puntos más importantes y el mo-do como encontrarles respuesta. Las uñas deun individuo, las mangas de su chaqueta, susbotas, la rodillera de los pantalones, la callo-sidad de los dedos pulgar e índice, la expre-sión facial, los puños de su camisa, todos es-tos detalles, en fin, son prendas personalespor donde claramente se revela la profesióndel hombre observado. Que semejantes ele-mentos, puestos en junto, no iluminen al in-
quisidor competente sobre el caso más difícil,resulta, sin más, inconcebible.
––¡Valiente sarta de sandeces! ––grité, de-jando el periódico sobre la mesa con un golpeseco––. Jamás había leído en mi vida tantodisparate.
––¿De qué se trata? ––preguntó SherlockHolmes.
––De ese artículo ––dije, apuntando hacia élcon mi cucharilla mientras me sentaba paradar cuenta de mi desayuno––. Veo que lo haleído, ya que está subrayado por usted. Noniego habilidad al escritor. Pero me sublevalo que dice. Se trata a ojos vista de uno deesos divagadores de profesión a los que entu-siasma elucubrar preciosas paradojas en lasoledad de sus despachos. Pura teoría. ¡Quiénlo viera encerrado en el metro, en un vagónde tercera clase, frente por frente de los pasa-jeros, y puesto a la tarea de ir adivinando lasprofesiones de cada uno! Apostaría uno a milen contra suya.
––Perdería usted su dinero ––repuso Hol-mes tranquilamente––. En cuanto al artículo,es mío.
––¡Suyo!––Sí; soy aficionado tanto a la observación
como a la deducción. Esas teorías expuestasen el periódico y que a usted se le antojan tanquiméricas, vienen a ser en realidad extre-madamente prácticas, hasta el punto que deellas vivo.
––¿Cómo? ––pregunté involuntariamente.––Tengo un oficio muy particular, sospecho
que único en el mundo. Soy detective ase-sor... Verá ahora lo que ello significa. EnLondres abundan los detectives comisiona-dos por el gobierno, y no son menos los pri-vados. Cuando uno de ellos no sabe muybien por dónde anda, acude a mí, y yo lo co-loco entonces sobre la pista. Suelen presen-tarme toda la evidencia de que disponen, apartir de la cual, y con ayuda de mi conoci-miento de la historia criminal, me las arreglo
decentemente para enseñarles el camino.Existe un fuerte aire de familia entre los dis-tintos hechos delictivos, y si se dominan a lamenuda los mil primeros, no resulta difícildescifrar el que completa el número mil uno.Lestrade es un detective bien conocido. Nohace mucho se enredó en un caso de falsifica-ción, y hallándose un tanto desorientado,vino aquí a pedir consejo.
––¿Y los demás visitantes?––Proceden en la mayoría de agencias pri-
vadas de investigación. Son gente que está aoscuras sobre algún asunto y acude a buscarun poco de luz. Atiendo a su relato, doy miopinión, y presento la minuta.
––¿Pretende usted decirme ––atajé–– quesin salir de esta habitación se las componepara poner en claro lo que otros, en contactodirecto con las cosas, e impuestos sobre todossus detalles, sólo ven a medias?
––Exactamente. Poseo, en ese sentido, unaespecie de intuición. De cuando en cuando
surge un caso más complicado, y entonces esmenester ponerse en movimiento y echaralguna que otra ojeada. Sabe usted que heatesorado una cantidad respetable de datosfuera de lo común; este conocimiento facilitaextraordinariamente mi tarea. Las reglas de-ductivas por mí sentadas en el artículo queacaba de suscitar su desdén me prestan ade-más un inestimable servicio. La capacidad deobservación constituye en mi caso una se-gunda naturaleza. Pareció usted sorprendidocuando, nada más conocerlo, observé quehabía estado en Afganistán.
––Alguien se lo dijo, sin duda.––En absoluto. Me constaba esa proceden-
cia suya de Afganistán. El hábito bien afir-mado imprime a los pensamientos una tanrápida y fluida continuidad, que me vi abo-cado a la conclusión sin que llegaran a hacér-seme siquiera manifiestos los pasos interme-dios. Éstos, sin embargo, tuvieron su debidolugar. Helos aquí puestos en orden: «Hay
delante de mí un individuo con aspecto demédico y militar a un tiempo. Luego se tratade un médico militar. Acaba de llegar deltrópico, porque la tez de su cara es oscura yése no es el color suyo natural, como se vepor la piel de sus muñecas. Según lo pregonasu macilento rostro ha experimentado sufri-mientos y enfermedades. Le han herido en elbrazo izquierdo. Lo mantiene rígido y demanera forzada... ¿en qué lugar del trópico esposible que haya sufrido un médico militarsemejantes contrariedades, recibiendo, ade-más, una herida en el brazo? Evidentemente,en Afganistán». Esta concatenación de pen-samientos no duró el espacio de un segundo.Observé entonces que venía de la región af-gana, y usted se quedó con la boca abierta.
––Tal como me ha relatado el lance, parececosa de nada ––dije sonriendo––. Me recuer-da usted al Dupin de Allan Poe. Nunca ima-giné que tales individuos pudieran existir enrealidad.
Sherlock Holmes se puso en pie y encendióla pipa.
––Sin duda cree usted halagarme estable-ciendo un paralelo con Dupin ––apuntó––.Ahora bien, en mi opinión, Dupin era un tipode poca monta. Ese expediente suyo deirrumpir en los pensamientos de un amigocon una frase oportuna, tras un cuarto dehora de silencio, tiene mucho de histriónico ysuperficial. No le niego, desde luego, talentoanalítico, pero dista infinitamente de ser elfenómeno que Poe parece haber supuesto.
––¿Ha leído usted las obras de Gaboriau? ––pregunté––. ¿Responde Lecoq a su idealdetectivesco?
Sherlock Holmes arrugó sarcástico la nariz.––Lecoq era un chapucero indecoroso ––
dijo con la voz alterada––, que no tenía sinouna sola cualidad, a saber: la energía. Ciertolibro suyo me pone sencillamente enfermo...En él se trata de identificar a un prisionerodesconocido, sencillísima tarea que yo hubie-
ra ventilado en veinticuatro horas y para lacual Lecoq precisa, poco más o menos, seismeses. Ese libro merecería ser repartido entrelos profesionales del ramo como manual yejemplo de lo que no hay que hacer.
Hirió algo mi amor propio al ver tratadostan displicentemente a dos personas que ad-miraba. Me aproximé a la ventana, y tuvedurante un rato la mirada perdida en la callellena de gente. «No sé si será este tipo muylisto», pensé para mis adentros, «pero no cabela menor duda de que es un engreído.»
––No quedan ya crímenes ni criminales ––prosiguió, en tono quejumbroso––. ¿De quésirve en nuestra profesión tener la cabezabien puesta sobre los hombros? Sé de ciertoque no me faltan condiciones para hacer minombre famoso. Ningún individuo, ahora oantes de mí, puso jamás tanto estudio y talen-to natural al servicio de la causa detectives-ca... ¿Y para qué? ¡No aparece el gran casocriminal! A lo sumo me cruzo con alguna que
otra chapucera villanía, tan transparente, quesu móvil no puede hurtarse siquiera a los ojosde un oficial de Scotland Yard.
Persistía en mí el enfado ante la presuntuo-sa verbosidad de mi compañero, de maneraque juzgué conveniente cambiar de tercio.
––¿Qué tripa se le habrá roto al tipo aquél?––pregunté señalando a cierto individuo for-nido y no muy bien trajeado que a paso lentorecorría la acera opuesta, sin dejar al tiempode lanzar unas presurosas ojeadas a los nú-meros de cada puerta. Portaba en la mano ungran sobre azul, y su traza era a la vista la deun mensajero.
––¿Se refiere usted seguramente al sargentoretirado de la Marina? ––dijo Sherlock Hol-mes.
«¡Fanfarrón!», pensé para mí. «Sabe que nopuedo verificar su conjetura.»
Apenas si este pensamiento había cruzadomi mente, cuando el hombre que espiábamospercibió el número de nuestra puerta y se
apresuró a atravesar la calle. Oímos un golpeseco de aldaba, una profunda voz que veníade abajo y el ruido pesado de unos pasos a lolargo de la escalera.
––¡Para el señor Sherlock Holmes! ––exclamó el extraño, y, entrando en la habita-ción, entregó la carta a mi amigo. ¡Era el mo-mento de bajarle a éste los humos! ¡Quién lehubiera dicho, al soltar aquella andanada enel vacío, que iba a verse de pronto en el bretede hacerla buena!
Pregunté entonces con mi más acariciadoravoz:
––¿Buen hombre, tendría usted la bondadde decirme cuál es su profesión?
––Ordenanza, señor ––dijo con un gruñido––. Me están arreglando el uniforme.
––¿Qué era usted antes? ––inquirí mientrasmiraba maliciosamente a Sherlock Holmescon el rabillo del ojo. ––Sargento, señor, sar-gento de infantería ligera de la Marina Real.¿No hay contestación? Perfectamente, señor.
Y juntando los talones, saludó militarmentey desapareció de nuestra vista.
3. El misterio de Lauriston Gardens
No ocultaré mi sorpresa ante la eficacia queotra vez evidenciaban las teorías de Holmes.Sentí que mi respeto hacia tamaña facultadadivinatoria aumentaba portentosamente.Aun así, no podía acallar completamente lasospecha de que fuera todo un montaje ende-rezado a deslumbrarme en vista de algúnmotivo sencillamente incomprensible. Cuan-do dirigí hacia él la mirada, había concluidoya de leer la nota y en sus ojos flotaba la ex-presión vacía y sin brillo por donde se mani-fiestan al exterior los estados de abstracciónmeditativa.
––¿Cómo diantres ha llevado usted a cabosu deducción? ––pregunté.
––¿Qué deducción? ––repuso petulante-mente.
––Caramba, la de que era un sargento reti-rado de la Marina. ––No estoy para bagatelas––contestó de manera cortante; y añadió, conuna sonrisa––: Perdone mi brusquedad, peroha cortado usted el hilo de mis pensamientos.Es lo mismo... Así, pues, ¿no le había saltadoa la vista la condición del mensajero?
––Puede estar seguro.––Resulta más fácil adivinar las cosas que
explicar cómo da uno con ellas. Si le pidieranuna demostración de por qué dos y dos soncuatro, es posible que se viera usted en unaprieto, no cabiéndole, con todo, ningunaduda en torno a la verdad del caso. Inclusodesde el lado de la calle opuesto a aquel don-de se hallaba nuestro hombre, acerté a distin-guir un ancla azul de considerable tamañotatuada sobre el dorso de su mano. Primeraseñal marinera. El porte era militar, sin em-bargo, y las patillas se ajustaban a la longitudque dicta el reglamento. Henos, pues, insta-lados en la Armada. Añádase cierta fachenda
y como ínfulas de mando... Seguramente hanotado usted lo erguido de su cabeza y elmodo como hacía oscilar el bastón. Un hom-bre formal, respetable, por añadidura de me-diana edad... Tomados los hechos en conjun-to, ¿de quién podía tratarse, sino de un sar-gento?
––¡Admirable! ––exclamé.––Trivial... ––repuso Holmes, aunque adi-
viné por su expresión el contento que en élhabían producido mi sorpresa y admiración––. Dejé dicho hace poco que no quedabancriminales. Pues bien, he de desmentirme.¡Eche un vistazo!
Me confió la nota traída por el ordenanza.––¡Demonios! ––grité tras ponerle la vista
encima––, ¡es espantoso!––Parece salirse un tanto de los casos vul-
gares ––observó flemático––. ¿Tendría labondad de leérmela en voz alta?
He aquí la carta a la que di lectura:«Ml QUERIDO SHERLOCK HOLMES,
»Esta noche, en el número tres de LauristonGardens, según se va a Brixton, se nos hapresentado un feo asunto. Como a las dos dela mañana advirtió el policía de turno queestaban las luces encendidas, y, dado que seencuentra la casa deshabitada, sospechó deinmediato algo irregular. Halló la puertaabierta, y en la pieza delantera, desprovistade muebles, el cuerpo de un caballero bientrajeado. En uno de sus bolsillos había unatarjeta con estas señas grabadas: "Enoch J.Drebber, Cleveland, Ohio, U.S.A". No ha te-nido lugar robo alguno, ni se echa de ver có-mo haya podido sorprender la muerte a estedesdichado. Aunque existen en la habitaciónhuellas de sangre, el cuerpo no ostenta unasola herida. Desconocemos también por quémedio o conducto vino a dar el finado a lamansión vacía; de hecho, el percance todopresenta rasgos desconcertantes. Si se le ponea tiro llegarse aquí antes de las doce, mehallará en el escenario del crimen. He dejado
orden de que nada se toque antes de que us-ted dé señales de vida. Si no pudiera acudir,le explicaría el caso más circunstanciadamen-te, en la esperanza de que me concediese elfavor de su dictamen.
»Le saluda atentamente,TOBÍAS GREGSON.»
––Gregson es el más despierto de los ins-pectores de Scotland Yard ––apuntó mi ami-go––; él y Lestrade constituyen la flor y natade un pelotón de torpes. Despliegan ambosrapidez y energía, mas son convencionales engrado sorprendente. Por añadidura, se tienenpuesta mutuamente la proa. En punto a celosno les va a la zaga la damisela más presumi-da, y como uno y otro decidan tirar de lamanta, la cosa va a resultar divertida.
No podía contener mi sorpresa ante la cal-ma negligente con que iba Sherlock Holmesdesgranando sus observaciones. ––Desde
luego no hay un momento que perder ––exclamé––: ¿le parece que llame ahora mismoa un coche de caballos? ––No sé qué decirle.Soy el hombre más perezoso que imaginarsepueda... Cuando me da por ahí, naturalmen-te, porque, llegado el caso, también sé andara la carrera.
––¿No era ésta la ocasión que tanto espera-ba?
––¿Y qué más da, hombre de Dios? En elsupuesto de que me las componga para des-enredar la madeja, no le quepa duda que se-rán Gregson, Lestrade y compañía quienes selleven los laureles. ¡He ahí lo malo de ir unopor su cuenta!
––Le ha suplicado su ayuda...––En efecto. Me sabe superior, y en privado
lo reconoce, mas antes se dejaría cortar lalengua que admitir esa superioridad en pú-blico. Sin embargo, podemos ir a echar unvistazo. Haré las cosas a mi modo, y cuando
menos podré reírme a costa de ellos. ¡En mar-cha!
Se puso el gabán a toda prisa, dando mues-tras, según se movía de un lado a otro, de quea la desgana anterior había sucedido una eta-pa de euforia.
––No olvide su sombrero ––dijo.––¿Desea usted que le acompañe?––Sí, si no se le ocurre nada mejor que
hacer.Un momento después nos hallábamos ins-
talados en un coche, en rápida carrera haciael camino de Brixton.
Se trataba de una de esas mañanas brumo-sas en que los cendales de niebla, suspendi-dos sobre los tejados y azoteas, parecen co-piar el sucio barro callejero. Estaba Holmesde excelente humor, no cesando de abundaren asuntos tales como los violines de Cremo-na o la diferencia que media entre un Stradi-varius y un Amati. En cuanto a mí, no abrí laboca, ya que el tiempo melancólico y el asun-
to fúnebre que nos solicitaba no eran a pro-pósito para levantarle a uno el ánimo.
––Parece usted tener el pensamiento muylejos del caso que se trae entre manos ––dijeal cabo, interrumpiendo la cháchara musicalde Holmes.
––Faltan datos ––repuso––. Es un error ca-pital precipitarse a edificar teorías cuando nose halla aún reunida toda la evidencia, por-que suele salir entonces el juicio combadosegún los caprichos de la suposición primera.
––Los datos no van a hacerse esperar ––observé, extendiendo el índice––; esta calle esla de Brixton y aquélla la casa, a lo que pare-ce.
––En efecto. ¡Pare, cochero, pare!Unas cien yardas nos separaban todavía de
nuestro destino, pese a lo cual Holmes porfióen apearse del coche y hacer andando lo querestaba de camino.
El número tres de Lauriston Gardens ofre-ció un aspecto entre amenazador y siniestro.
Formaba parte de un grupo de cuatro inmue-bles sitos algo a trasmano de la carretera, dosde ellos habitados y vacíos los restantes. Lasfachadas de estos últimos estaban guarneci-das de tres melancólicas hileras de ventanas,tan polvorientas y cegadas que no habríaresultado fácil distinguir unas de otras a noser porque, de trecho en trecho, podía verse,como una catarata crecida en la oquedad deun ojo, el cartel de «Se alquila». Unos jardin-cillos salpicados de cierta vegetación anémicay escasa ponían tierra entre la calle y los por-tales, a los que se accedía por unos senderosestrechos, compuestos de una sustancia ama-rillenta que parecía ser mezcla de arcilla ygrava. La lluvia caída durante la noche habíaconvertido el paraje en un barrizal. El jardínse hallaba ceñido por un muro de ladrillo, detres pies de altura y somero remate de made-ra; sobre este cercado o empalizada descan-saba su macicez un guardia, rodeado de unpequeño grupo de curiosos, quienes, casti-
gando inútilmente la vista y el cuello, hacíanlo imposible por alcanzar el interior del recin-to.
Yo había imaginado que Sherlock Holmesentraría de galope en el edificio para aplicar-se sin un momento de pérdida al estudio deaquel misterio. Nada más lejos, aparentemen-te, de su propósito. Con un aire negligenteque, dadas las circunstancias, rayaba en laafectación, recorrió varias veces, despacioso,el largo de la carretera, lanzando miradas untanto ausentes al suelo, el cielo, las casas fron-teras y la valla de madera. Acabado que hubosemejante examen, se dio a seguir palmo apalmo el sendero, o mejor dicho, el borde dehierba que flanqueaba el sendero, fijos losojos en tierra. Dos veces se detuvo y una deellas le vi sonreírse, a la par que de sus labiosescapaba un murmullo de satisfacción. Seapreciaban sobre el suelo arcilloso varias im-prontas de pasos; pero como quiera que lapolicía había estado yendo y viniendo, no
alcanzaba yo a comprender de qué utilidadpodían resultar tales huellas a mi amigo. Contodo, en vista de las extraordinarias pruebasde facultad perceptiva que poco antes mehabía dado, no me cabía la menor duda deque a sus ojos se hallaban presentes muchosmás indicios que a los míos.
En la puerta nos tropezamos a un hombrealto y pálido, de cabellera casi blanca por lorubia, el cual, apenas vernos ––llevaba en lamano un cuaderno de notas––, se precipitóhacia Sherlock Holmes, asiendo efusivamentesu diestra.
––¡Le agradezco que haya venido! ––dijo––.Todo está como lo encontré..
––Excepto eso ––repuso Holmes señalandoel sendero––. Una manada de búfalos nohabría obrado mayor confusión. Aunque sinduda supongo, Gregson, que ya tenía ustedhecha una composición de lugar cuandopermitió semejante estropicio.
––La tarea del interior de la casa no me hadejado sosiego para nada ––dijo evasivamen-te el detective––. Mi colega el señor Lestradese encuentra aquí. A él había confiado mirarpor las demás cosas.
Holmes dirigió los ojos hacia mí y enarcósardónico las cejas.
––Con dos tipos como usted y Lestrade enla brecha, no sé qué va a pintar aquí una ter-cera persona ––repuso. Halagado, Gregsonfrotó una mano contra la otra.
––Creo que hemos hecho todo lo hacedero––dijo––; aunque, tratándose de un caso ex-traño, imaginé que le interesaría echar unvistazo.
––¿Se llegó usted aquí en coche? ––preguntó Sherlock Holmes.
––No.––¿Tampoco Lestrade?––Tampoco.––Vamos entonces a dar una vuelta por la
habitación.
Tras este extemporáneo enunciado, entróen la casa seguido de Gregson, en cuyo rostrose dibujaba la más completa sorpresa.
Un corto pasillo, polvoriento y con el enta-rimado desnudo, conducía a la cocina y de-más dependencias. Dos puertas se abrían asendos lados. Una llevaba, evidentemente,varias semanas cerrada. La otra daba al co-medor, escenario del misterioso hecho ocu-rrido. Allí se dirigió Holmes, y yo detrás deél, presa el corazón del cauteloso sentimientoque siempre inspira la muerte.
Se trataba de una gran pieza cuadrada cuyotamaño aparecía magnificado por la absolutaausencia de muebles. Un papel vulgar y chi-llón ornaba los tabiques, enmohecido a tre-chos y deteriorado de manera que las tirasdesgarradas y colgantes dejaban de vez encuando al desnudo el rancio yeso subyacente.Frente por frente de la puerta había una os-tentosa chimenea, rematada por una repisaque quería figurar mármol blanco. A uno de
los lados de la repisa se erguía el muñón rojode una vela de cera. Sólo una ventana se abríaen aquellos muros, tan sucia que la luz porella filtrada, tenue e incierta, daba a todo untinte grisáceo, intensificado por la espesa ca-pa de polvo que cubría la estancia.
De estos detalles que aquí pongo me perca-té más tarde. Por lo pronto mi atención se viosolicitada por la triste, solitaria e inmóvil fi-gura que yacía extendida sobre el entarima-do, fijos los ojos inexpresivos y ciegos en eltecho sin color. Se trataba de un hombre decuarenta y tres o cuarenta y cuatro años, detalla mediana, ancho de hombros, rizado elhirsuto pelo negro, y barba corta y áspera.Gastaba levita y chaleco de grueso velarte,pantalones claros, y puños y cuello de camisainmaculados. A su lado, en el suelo, se desta-caba la silueta de una pulcra y bien cepilladachistera. Los puños cerrados, los brazosabiertos y la postura de las piernas, trabadasuna con otra, sugerían un trance mortal de
peculiar dureza. Sobre el rostro hieráticohabía dibujado un gesto de horror, y, segúnme pareció, de odio, un odio jamás visto enninguna otra parte. Esta contorsión maligna yterrible, en complicidad con la estrechez de lafrente, la chatedad de la nariz y el prognatis-mo pronunciado daban al hombre muerto unaire simiesco, tanto mayor cuanto que apare-cía el cuerpo retorcido y en insólita posición.He contemplado la muerte bajo diversas apa-riencias, todas, sin embargo, más tranquiliza-doras que la ofrecida por esa siniestra y oscu-ra habitación a orillas de la cual discurría unade las grandes arterias del Londres suburbial.
Lestrade, flaco y con su aire de animal depresa, estaba en pie junto al umbral, desdedonde nos dio la bienvenida a mi amigo y amí.
––Este caso va a traer cola ––observó––. Nose le compara ni uno sólo de los que he vistoantes, y llevo tiempo en el oficio.
––¿Alguna pista? ––dijo Gregson.
––En absoluto ––repuso Lestrade.Sherlock Holmes se aproximó al cuerpo, e
hincándose de rodillas lo examinó cuidado-samente.
––¿Están seguros de que no tiene ningunaherida? ––inquirió al tiempo que señalabauna serie de manchas y salpicaduras de san-gre en torno al cadáver.
––¡Desde luego! ––clamaron los detectives.––Entonces, cae de por sí que esta sangre
pertenece a un segundo individuo... Al asesi-no, en el supuesto de que se haya perpetradoun asesinato. Me vienen a las mientes ciertassemejanzas de este caso con el de la muertede Van Jansen, en Utrecht, allá por el añotreinta y cuatro. ¿Recuerda usted aquel suce-so, Gregson?
––No.––No deje entonces de acudir a los archi-
vos. Nada hay nuevo bajo el sol... Cada acto ocada cosa tiene un precedente en el pasado.
Al tiempo sus ágiles dedos volaban de unlado para otro, palpando, presionando, des-abrochando, examinando, mientras podíaapreciarse en los ojos esa expresión remota ala que antes he aludido. Tan presto llegó elreconocimiento a término, que nadie hubierapodido adivinar su exactitud exquisita. Laoperación de aplicar la nariz a los labios deldifunto, y una ojeada a las botas de charol,pusieron el punto final.
––Me dicen que el cuerpo no ha sido des-plazado ––señaló interrogativamente.
––Lo mínimo necesario para el fin de nues-tras pesquisas.
––Pueden llevarlo ya al depósito de cadá-veres ––dijo Holmes––. Aquí no hay nadamás que hacer.
Gregson disponía de una camilla y cuatrohombres. A su llamada penetraron en la habi-tación, y el extraño fue aupado del suelo yconducido fuera. Cuando lo alzaban se oyó eltintineo de un anillo, que rodó sobre el pavi-
mento. Lestrade, tras haberse hecho con laalhaja, le dirigió una mirada llena de confu-sión.
––En la habitación ha estado una mujer ––observó––. Este anillo de boda pertenece auna mujer...
Y mientras así decía, nos mostraba en lapalma de la mano el objeto hallado. Hicimoscorro en torno a él y echamos una ojeada.Saltaba a la vista que el escueto aro de orohabía adornado un día la mano de una novia.
––Se nos complica el asunto ––dijo Greg-son––. ¡Y sabe Dios que no era antes sencillo!
––¿Está usted seguro de que no se simplifi-ca? ––repuso Holmes––. Veamos, no va aprogresar usted mucho con esa mirada depasmo..., ¿encontraron algo en los bolsillosdel muerto?
––Está todo allí ––dijo Gregson señalandounos cuantos objetos reunidos en montónsobre uno de los primeros peldaños de laescalera––. Un reloj de oro, número noventa y
siete ciento sesenta y tres, de la casa Barraudde Londres. Una cadena de lo mismo, muymaciza y pesada. Un anillo, también de oro,que ostenta el emblema de la masonería. Unalfiler de oro cuyo remate figura la cabeza deun bulldog, con dos rubíes a modo de ojos.Tarjetero de piel de Rusia con unas cartulinasa nombre de Enoch J. Drebber de Cleveland,título que corresponde a las iniciales E. J. D.bordadas en la ropa blanca. No hay monede-ro, aunque sí dinero suelto por un montantede siete libras trece chelines. Una edición debolsillo del Decamerón de Boccaccio con elnombre de Joseph Stangerson escrito en laguarda. Dos cartas, dirigida una a E. J. Dreb-ber, y a Joseph Stangerson la otra.
––¿Y la dirección?––American Exchange, Strand, donde debí-
an permanecer hasta su oportuna solicitación.Proceden ambas de la Guion SteamshipCompany, y tratan de la zarpa de sus buques
desde Liverpool. A la vista está que este des-graciado se disponía a volver a Nueva York.
––¿Ha averiguado usted algo sobre el talStangerson?
––Inicié las diligencias de inmediato ––dijoGregson––. He puesto anuncios en todos losperiódicos, y uno de mis hombres se halladestacado en el American Exchange, de don-de no ha vuelto aún.
––¿Han establecido contacto con Cleve-land?
––Esta mañana, por telegrama.––¿Cómo lo redactaron?––Tras hacer una relación detallada de lo
sucedido, solicitamos cuanta informaciónpudiera sernos útil.
––¿Hizo hincapié en algún punto que le pa-reciese de especial importancia?
––Pedí informes acerca de Stangerson.––¿Nada más? ¿No existe para usted nin-
gún detalle capital sobre el que repose el mis-
terio de este asunto? ¿No telegrafiará de nue-vo?
––He dicho cuanto tenía que decir ––repusoGregson con el tono de amor propio ofendi-do.
Sherlock Holmes rió para sí, y parecía pre-sto a una observación, cuando Lestrade, ocu-pado durante el interrogatorio en examinar lahabitación delantera, hizo acto de presencia,frotándose las manos con mucha fachenda.
––El señor Gregson ––dijo––, acaba de en-contrar algo de suma importancia, algo quese nos habría escapado si no llega a darmepor explorar atentamente las paredes.
Brillaban como brasas los ojos del hombre-cillo, a duras penas capaz de contener la eu-foria en él despertada por ese tanto de venta-ja obtenido sobre su rival.
––Síganme ––dijo volviendo a la habitación,menos sombría desde el momento en quehabía sido retirado su lívido inquilino––.¡Ahora, aguarden!
Encendió un fósforo frotándolo contra lasuela de la bota, y lo acostó a guisa de antor-cha a la pared.
––¡Vean ustedes! ––exclamó, triunfante.He dicho antes que el papel colgaba en an-
drajos aquí y allá. Justo donde arrojaba ahorael fósforo su luz, una gran tira se había des-prendido del soporte, descubriendo un par-che cuadrado de tosco revoco. De lado a ladopodía leerse, garrapateada en rojo sangriento,la siguiente palabra:
RACHE
––¿Qué les parece? ––clamó el detectivealargando la mano con desparpajo de faran-dulero––. Por hallarse estos trazos en la es-quina más oscura de la habitación nadie leshabía echado el ojo antes. El asesino o la ase-sina los plasmó con su propia sangre. Obser-ven esa gota que se ha escurrido pared aba-jo... En fin, queda excluida la hipótesis del
suicidio. ¿Por qué hubo de ser escrito el men-saje precisamente en el rincón? Ya he dadocon la causa. Reparen en la vela que está so-bre la repisa. Se encontraba entonces encen-dida, resultando de ahí una claridad mayoren la esquina que en el resto de la pieza.
––Muy bien. ¿Y qué conclusiones saca deeste hallazgo suyo? ––preguntó Gregson entono despectivo.
––Escuche: el autor del escrito, hombre omujer, iba a completar la palabra «Rachel»cuando se vio impedido de hacerlo. No lequepa duda que una vez desentrañado elcaso saldrá a relucir una dama, de nombre,precisamente... ¡Sí, ría cuanto quiera, señorHolmes, mas no olvide, por listo que sea, quedespués de habladas y pensadas las cosas, noresta mejor método que el del viejo perro derastreo!
––Le ruego que me perdone ––repuso micompañero, quien había excitado la cólera delhombrecillo con un súbito acceso de risa––.
Sin duda corresponde a usted el mérito dehaber descubierto antes que nadie la inscrip-ción, debida, según usted afirma, a la manode uno de los actores de este drama. No meha dado lugar aún a examinar la habitación,cosa a la que ahora procederé con su permiso.
Esto dicho, desenterró de su bolsillo unacinta métrica y una lupa, de grueso cristal yredonda armadura. Pertrechado 'con seme-jantes herramientas, se aprestó después a unasilenciosa exploración de la pieza, detenién-dose unas veces, arrodillándose otras, llegan-do incluso a ponerse de bruces en el suelo endeterminada ocasión. Tan absorto se hallabapor la tarea, que parecía haber olvidado nues-tra presencia, estableciendo consigo mismoun diálogo compuesto de un pintoresco con-junto de exclamaciones, gruñidos, susurros yligeros gritos de triunfo y ánimo, emitidos enininterrumpida sucesión. Imposible era, fren-te a parejo espectáculo, no darse a pensar enun sabueso bien entrenado y de pura sangre
en persecución de su presa, ora haciendo ca-mino, ora deshaciendo lo andado, anhelantesiempre hasta el hallazgo del rastro perdido.Más de veinte minutos duraron las pesquisas,en el curso de las cuales fueron medidas conprecisión matemática distancias entre marcaspara mí invisibles, o aplicada la cinta métrica,repentinamente, y de forma igualmente inal-canzable, a los muros de la habitación. Encierto sitio reunió Holmes un montoncito depolvo gris y lo guardó en un sobre. Finalmen-te, aplicó al ojo la lupa y sometió cada una delas palabras escritas con sangre a un circuns-tanciadísimo examen. Hecho lo cual, debiódar las pesquisas por terminadas, ya que fue-ron lupa y cinta devueltos a sus primitivoslugares.
––Se ha dicho que el genio se caracterizapor su infinita sensibilidad para el detalle ––observó con una sonrisa––. La definición esmuy mala, pero rige en lo tocante al oficiodetectivesco.
Gregson y Lestrade habían seguido las ma-niobras de su compañero amateur con nota-ble curiosidad y un punto de desdén. Eviden-temente ignoraban aún, como yo había igno-rado hasta poco antes, que los más insignifi-cantes ademanes de Sherlock Holmes ibanenderezados siempre a un fin práctico y defi-nido.
––¿Cuál es su dictamen? ––inquirieron a co-ro.
––¿Me creen capaz de menoscabar su méri-to, osando iluminarles sobre el caso? ––repuso mi amigo––. Están ustedes llevándolomuy diestramente, y sería pena inmiscuirse.
No necesito decir la hiriente ironía de estaspalabras.
––Si tienen ustedes en lo sucesivo la bon-dad de confiarme la naturaleza de sus inves-tigaciones ––prosiguió––, me placerá ayudar-les en la medida de mis fuerzas. Entre tantosería conveniente cruzar unas palabras con el
policía que halló el cadáver. ¿Podría saber sunombre y dirección?
Lestrade consultó un libro de notas.––John Rance ––dijo––. Está ahora fuera de
servicio. Puede encontrarle en el cuarenta yseis de Audley Court, Kennington Park Gate.
Holmes tomó nota de la dirección.––Venga, doctor ––añadió––; vayamos a
echar un vistazo a nuestro hombre... En cuan-to a ustedes ––dijo volviéndose hacia los poli-cías––, les haré saber algo que acaso sea de suincumbencia. Existe un asesinato, cometido,para más señas, por un hombre. Mide más deuno ochenta, se halla en la flor de la vida,tiene pie pequeño para su altura, llevaba a lasazón unas botas bastas de punta cuadrada yestaba fumando un cigarro puro tipo Trichi-nopoly. Llegó aquí con su víctima en un ca-rruaje de cuatro ruedas, tirado por un caballocon tres cascos viejos y uno nuevo, el de lapata delantera derecha; probablemente elasesino es de faz rubicunda, y ostenta en la
mano diestra unas uñas de peculiar longitud.No son muchos los datos, aunque puedenresultar de alguna ayuda.
Lestrade y Gregson intercambiaron unasonrisa de incredulidad.
––Suponiendo que se haya producido unasesinato, ¿cómo llegó a ser ejecutado? ––preguntó el primero.
––Veneno ––repuso cortante Sherlock Hol-mes, y se dirigió hacia la puerta––. Otra cosa,Lestrade ––añadió antes de salir––. «Rache»es palabra alemana que significa «Venganza»,de modo que no pierda el tiempo buscando auna dama de ese nombre.
Disparada la última andanada dejó la habi-tación, y con ella a los dos boquiabiertos riva-les.
4. El informe de John Rance
A la una de la tarde abandonamos el núme-ro tres de Lauriston Gardens. Sherlock Hol-
mes me condujo hasta la oficina de telégrafosmás próxima, donde despachó una larga no-ta. Después llamó a un coche de alquiler, ydio al conductor la dirección que poco antesnos había facilitado Lestrade.
––La mejor evidencia es la que se obtienede primera mano ––observó mi amigo––; yotengo hecha ya una composición de lugar, yaún así no desdeño ningún nuevo dato, pormenudo que parezca.
––Me asombra usted, Holmes ––dije––. Pordescontado, no está usted tan seguro comoparece de los particulares que enumeró haceun rato.
––No existe posibilidad de error ––contestó––. Nada más llegado eché de verdos surcos que un carruaje había dejado so-bre el barro, a orillas de la acera. Como desdehace una semana, y hasta ayer noche, no hacaído una gota de lluvia, era fuerza que esasdos profundas rodadas se hubieran produci-do justo por entonces, esto es, ya anochecido.
También aprecié pisadas de caballo, las co-rrespondientes a uno de los cascos más níti-das que las de los otros tres restantes, pruebade que el animal había sido herrado recien-temente. En fin, si el coche estuvo allí des-pués de comenzada la lluvia, pero ya no es-taba ––al menos tal asegura Gregson–– por lamañana, se sigue que hizo acto de presenciadurante la noche, y que, por tanto, trajo a lacasa a nuestros dos individuos.
––De momento, sea... ––repuse––; ¿perocómo se explica que obre en su conocimientola estatura del otro hombre?
––Es claro; en nueve de cada diez casos, laaltura de un individuo está en consonanciacon el largor de su zancada. El cálculo nopresenta dificultades, aunque tampoco escuestión de que le aburra ahora a usted dán-dole pormenores. Las huellas visibles en laarcilla del exterior y el polvo del interior mepermitieron estimar el espacio existente entrepaso y paso. Otra oportunidad se me ofreció
para poner a prueba esta primera conjetura...Cuando un hombre escribe sobre una pared,alarga la mano, por instinto, a la altura de susojos. Las palabras que hemos encontrado sehallaban a más de seis pies del suelo. Comove, se trata de un juego de niños.
––¿Y la edad?––Un tipo que de una zancada se planta a
cuatro pies y medio de donde estaba, andatodavía bastante terne. En el sendero del jar-dín vi un charco de semejante anchura condos clases de huellas: las de las botas de cha-rol, que lo habían bordeado, y las de las botasde puntera cuadrada, que habían pasado porencima. Aquí no hay misterios. Me limito aaplicar a la vida ordinaria los preceptos sobreobservación y deducción que usted pudo leeren aquel articulo. ¿Tiene alguna otra curiosi-dad?
––La longitud de las uñas y la marca del ta-baco ––dije.
––La inscripción de la pared fue efectuadacon la uña del dedo índice, untada en sangre.A través de la lupa acerté a observar que elestuco se hallaba algo rayado, prueba de quela uña no había sido recortada. Recogí unamuestra de la ceniza esparcida por el suelo.Era oscura, y como formando escamas: esteresiduo sólo lo produce un cigarro tipo Tri-chinopoly. He leído estudios sobre la cenizadel tabaco, llegando a escribir incluso un tra-bajo científico. Me precio de poder distinguirtodas las marcas de puro o cigarrillo no másque echando un vistazo a sus restos quema-dos. En detalles como éste se diferencia eldetective hábil de los practicones al estilo deLestrade o Gregson.
––¿Y la faz rubicunda? ––pregunté.––Ésa ha sido una conjetura un tanto aven-
turada, aunque no dudo de su verdad. Demomento, permítame callar semejante punto.
Me pasé la mano por la frente.
––Siento como si fuera a estallarme la cabe-za... ––observé––. Cuanto más cavilo sobre elasunto, más enigmático se me antoja. ¿Cómodiablos entraron los dos hombres ––supuestoque fuesen dos–– en la casa vacía? ¿Qué hasido del cochero que los llevó hasta ella? ¿Dequé expediente usó uno de los individuospara que engullera el otro el veneno? ¿Dedónde procede la sangre? ¿Cuál pudo ser elobjeto del asesinato, si descartamos el robo?¿Por qué conducto llegó el anillo de la mujerhasta la casa? Ante todo, ¿a santo de qué sepuso a escribir el segundo hombre la palabraalemana «RACHE» antes de levantar el vue-lo? Me reconozco incapaz de poner en armo-nía tantos hechos contradictorios.
Mi compañero sonrió con gesto aprobato-rio.
––Ha resumido usted los aspectos proble-máticos del caso de forma sucinta e inteligen-te ––dijo––. Resta aún mucho por ser eluci-dado, aunque tengo ya pronto un veredicto
sobre los puntos clave. En lo referente al des-cubrimiento de ese infeliz de Lestrade, setrata no más que de una añagaza para situara la policía sobre una pista falsa, insinuándo-le historias de socialismo y sociedades secre-tas. Mas no hay alemanes por medio. La «A»,fíjese bien, estaba escrita con caligrafía unpoco gótica. Ahora bien, los alemanes de ve-ras emplean siempre los caracteres latinos, dedonde cabe afirmar que nos hallamos frente aun burdo imitador empeñado en exagerar untanto su papel. Existía el propósito de condu-cir la investigación fuera de su curso adecua-do. De momento, no más aclaraciones, doc-tor; como usted sabe, los adivinadores malo-gran su magia al desvelar el artificio que haydetrás de ella, y si continúo explicándole mimétodo va a llegar a la conclusión de que soyun tipo vulgar, después de todo.
––Puede usted tener la seguridad de lo con-trario ––repuse––; ha traído la investigación
detectivesca a un grado de exactitud científi-ca que jamás volverá a ser visto en el mundo.
Un puro rubor de satisfacción encendió elrostro de mi compañero ante semejantes pa-labras y el tono de verdad con que estabandichas. Había ya observado que era tan sen-sible el halago en lo atañadero a su arte, comopueda serlo cualquier muchachita respecto desu belleza física.
––Otra cosa voy a confiarle ––dijo––. El quegastaba bota acharolada, y su acompañante,el de las botas de puntera cuadrada, llegaronen el mismo coche de alquiler e hicieron elsendero juntos y en buena amistad, proba-blemente cogidos del brazo. Una vez dentro,recorrieron varias veces la habitación ––mejordicho, las botas de charol permanecieron fijasen un punto mientras las otras medían suce-sivamente la estancia––. Estos hechos sehallaban escritos en el polvo; pude apreciartambién que el individuo en movimiento fuedejándose ganar por el nerviosismo. La longi-
tud creciente de sus pasos lo demuestra. Enningún instante dejó de hablar, al tiempo quesu furia, sin duda, iba en aumento. Entoncesocurrió la tragedia. Dispone usted ya de to-dos los datos ciertos, puesto que los restantesentran en el campo de la conjetura. Nuestrabase de partida, sin embargo, no es mala.¡Ahora, apresurémonos! ¡No quiero dejar deasistir esta tarde al concierto que en el Hall daNorman Neruda!
Esta conversación tuvo lugar mientras elcarruaje hilaba su camino por una infinitasucesión de sucias calles y tristes pasadizos.Llegados éramos al más sucio y triste de to-dos, cuando el cochero detuvo de pronto suvehículo.
––Ahí está Audley Court ––explicó, seña-lando una grieta o corredor abierto en el fron-tero muro de ladrillos––. De vuelta, me halla-rán en el mismo lugar.
Audley Court no era un paraje placentero.Calle adelante desembocamos en un patio
cuadrangular, tendido de losas y con sórdi-das construcciones a los lados. Allí, entregrupos de chiquillos mugrientos, y sorteandolas cuerdas empavesadas de ropa puesta asecar, llegamos a nuestro paradero, la puertadel número 45, guarnecida de una pequeñaplaca de bronce que ostentaba el nombre de«Rance». Fuimos enterados de que el policíaestaba en la cama, y hubimos de aguardarloen una breve pieza que a la entrada hacía lasveces de sala de recibir.
Al fin apareció el hombre, un tanto enfada-do, según se echaba de ver, por la súbita inte-rrupción de su sueño.
––Ya he presentado mi informe en la comi-saría ––dijo. Holmes enterró la mano en elbolsillo, sacó medio soberano, y se puso ajuguetear con él despaciosamente. ––Resultaque nos gustaría oírlo repetido de sus propioslabios ––afirmó.
––Estoy a su completa disposición ––repusoentonces el policía, súbitamente fascinado
por el pequeño disco de oro. ––Diga no más,como le venga a las mientes, lo que ustedpresenció.
Rance tomó asiento en el sofá de crin y con-trajo las cejas, en la actitud de quien se con-centra para poner toda su alma en una em-presa.
––Ahí va la historia entera ––dijo––. Mironda dura desde las diez de la noche a lasseis de la madrugada. A las once hubo triful-ca en «El Ciervo Blanco», pero, fuera de eso,no se produjo otra novedad durante el tiem-po de servicio. A la una, cuando comenzabana caer las primeras gotas, me tropecé en laesquina de Henrietta Street a Harry Murcher––el que tiene a su cargo la vigilancia deHolland Grove––, y allí estuvimos de paliqueun buen rato. Hacia las dos ––o quizá un po-co más tarde–– me puse otra vez en movi-miento para ver si todo seguía en orden enBrixton Road. Ni un susurro se oía en la calleenfangada... Tampoco se me echó a la cara
persona viviente, aunque me rebasaron uno odos coches. Seguí mi marcha, pensando, di-cho sea entre nosotros, en lo bien que mevendría un vaso de ginebra calentita, de losde a cuatro, cuando súbitamente percibí unrayo de luz filtrándose por una de las venta-nas de la casa en cuestión. Ahora bien, yosabía que esas dos casas de Lauriston Gar-dens estaban deshabitadas con motivo deunos desagües que el dueño se negaba a re-poner, siendo así que el último inquilinohabía muerto de unas tifoideas. Me dejó untanto patitieso aquella luz, y sospeché de in-mediato alguna irregularidad. Alcanzada lapuerta...
––Se detuvo usted, y retrocedió despuéshasta la cancela del jardín ––interrumpió micompañero––. ¿Por qué?
Rance se sobrecogió todo, fijos los maravi-llados ojos en Sherlock Holmes.
––¡Cierto, señor! ––dijo––, aunque el diablome confunda si llego a saber alguna vez cómo
lo ha adivinado usted. En fin, ganada la puer-ta, me pareció aquello tan silencioso y solita-rio que consideré oportuno agenciarme antesla ayuda de otra persona. No hay bicho decarne y hueso que me asuste, pero me dio porimaginar que a lo mejor el difunto de las fie-bres tifoideas andaba revolviendo en los de-sagües para ver qué se lo había llevado alotro mundo. Esta idea me produjo como uncosquilleo, y viré hasta la puerta del jardín,desde donde no se oteaba rastro de la linternade Murcher ni de persona alguna.
––¿No había nadie en la calle?––Nadie, señor, ni tan siquiera un perro se
echaba de ver... Hice entonces de tripas cora-zón, volví sobre mis pasos y empujé la puer-ta. Adentro no encontré novedad, sólo unaluz brillando en la habitación. Se trataba deuna vela colocada encima de la repisa de lachimenea, una vela roja, por cuyo resplandoryo...
––Sí, sé ya todo lo que usted vio. Dio variasvueltas por la pieza, y después se hincó derodillas junto al cadáver, y después caminóen derechura a la puerta de la cocina, y des-pués...
John Race se puso en pie de un salto, pinta-do el susto en la cara y con una expresión dedesconfianza en los ojos. ––¿Desde dóndeestuvo espiándome? ––exclamó––. Me da enla nariz que sabe usted mucho más de lo quedebiera. Soltando una carcajada, arrojó Hol-mes su tarjeta sobre la mesa.
––¡No se le ocurra arrestarme por asesinato!––dijo––. Soy de la jauría, no la pieza perse-guida. El señor Gregson o el señor Lestradepueden atestiguarlo. Ahora, adelante. ¿Quéocurrió a continuación?
Rance volvió a sentarse, sin que desapare-ciera empero de su rostro la expresión dedesconfianza.
––Volví a la cancela e hice sonar mi silbato.A la llamada acudieron Murcher y otros doscompañeros.
––¿Seguía la calle despejada de gente?––De gente útil, sí.––¿Qué quiere usted decir?La boca del policía se distendió en una am-
plia sonrisa.––Llevo vistos muchos hombres en mi vida
––adujo––, aunque todos se me antojan so-brios al lado de aquel tipo. Estaba junto a lacancela cuando salí de la casa, apoyado en laverja y gritando a los cuatro vientos una can-ción que se titula Columbine's New-fangledBanner, o cosa por el estilo. No se aguantabaen pie. ¡Bonita ayuda iba a prestarme!
––Descríbame al hombre ––dijo SherlockHolmes.
Esta reiterada digresión pareció irritar untanto a Rance.
––¡Un borracho muy peculiar! ––prosiguió––. A no ser el momento que era, habría aca-bado en la comisaría.
––Su rostro, sus ropas... ¿Reparó en ellas? ––atajó Holmes impaciente.
––¿Cómo no, si hubimos de sentarlo, paraque no se cayera, entre Murcher y yo? Era untipo largo, de mejillas rojas, con la parte infe-rior de la cara embozada...
––Basta con eso ––exclamó Holmes––. ¿Quéfue del hombre?
––¡Pues no teníamos poco que hacer, paracuidar encima de él! ––repuso el policía entono ofendido––. Estese tranquilo: habrá sa-bido volver solito a su casa.
––¿Cómo iba vestido?––Con un abrigo marrón.––¿Sostenía un látigo en la mano?––¿Un látigo? No...––No lo llevaba consigo esta segunda vez...
––murmuró mi compañero––. ¿Oyó usted o
pudo ver al cabo de un rato, un coche de ca-ballos?
––No.––Ea, es dueño usted de medio soberano ––
dijo mi compañero, poniéndose en pie y re-cogiendo su sombrero––. Temo, Rance, queno le aguarda un futuro brillante en el Cuer-po. La cabeza de usted no debiera ser sólo deadorno. Pudo haber ganado ayer noche losgalones de sargento. El hombre que sostuvoen sus brazos encierra la solución de este mis-terio, y constituye el principal objeto de nues-tras pesquisas. No es momento de que demosmás vueltas al asunto... Confórmese con mipalabra. Andando, doctor...
Enfilamos el camino de vuelta al coche, de-jando a nuestro informador indeciso entre laincredulidad y la pena.
––¡Valiente idiota! ¡Pensar que ha desperdi-ciado una de esas oportunidades que sólo sepresentan una vez en un millón!
––Yo estoy aún a oscuras. La descripcióndel hombre coincide con sus presuncionesacerca del segundo actor de este drama, pe-ro... ¿por qué hubo de volver a la casa? Nosuelen conducirse así los criminales.
––El anillo, amigo mío, el anillo; he ahí lacausa de su retorno. Si no se nos presentaotro medio de echar el lazo al criminal, po-demos aún probar suerte con el anillo. Voy aatraparlo, doctor; le apuesto a usted dos auno que no se me va de las manos. Por cierto,gracias. A no ser por su insistencia, me habríaperdido el caso más bonito de todos cuantosse me han presentado. Podríamos llamarloestudio en escarlata... ¿Por qué no emplearpor una vez una jerga pintoresca? Existe unaroja hebra criminal en la madeja incolora dela vida, y nuestra misión consiste en desenre-darla, aislarla, y poner al descubierto sus másinsignificantes sinuosidades. Ahora a comer,y después a oír a Norman Neruda. Maneja eldedo y pulsa la cuerda de modo admirable...
¿Cuál esa melodía de Chopin que interpretatan maravillosamente? Tra––lala––Lara––lira––lei.
Y el sabueso amateur, recostado en suasiento, siguió lanzando trinos, en tanto me-ditaba yo sobre los arcanos del alma humana.
5. Nuestro anuncio atrae aun visitante
Con el excesivo ajetreo de la jornada se re-sintió mi no fuerte salud, y por la tarde esta-ba agotado. Después que Holmes hubo parti-do al concierto, busqué el sofá para descabe-zar allí dos horas de sueño. Vano intento.Tras todo lo ocurrido, no cesaban de cruzarpor mi agitada imaginación las más insólitasconjeturas y fantasías. Apenas cerrados losojos veía delante de mí el descompuestosemblante, la traza simiesca del hombre ase-sinado. Tan sobrecogedora era la impresiónsuscitada por ese rostro que, aun sin querer-lo, sentía un impulso de gratitud hacia la ma-
no anónima que había obrado su extraña-miento de este mundo. Nunca se ha plasma-do el vicio con elocuencia tan repugnantecomo la manifestada por las facciones deEnoch J. Drebber, avecindado en Cleveland.Naturalmente, no desconocía que la ley tienetambién sus imperativos y que la deprava-ción de la víctima no constituye motivo dedisculpa para el criminal.
Cuanto más cavilaba sobre lo acontecido,tanto más extraordinaria se me volvía lahipótesis de mi compañero acerca de unamuerte por envenenamiento. Recordaba aho-ra su gesto de aplicar la nariz a los labios delinterfecto, y no dudaba en atribuirlo a algunarazón de peso. Pero descartado el veneno, ¿aqué causa remitirse, si no se apreciaban heri-das ni huellas de estrangulamiento? Y ade-más, ¿a quién demonios pertenecía la sangre,profusamente esparcida por el suelo? Noexistían señales de lucha, ni se había encon-trado junto al cuerpo ningún arma de que
pudiera servirse el agredido para atacar a suofensor. ¡Duro trabajo el de conciliar el sueño,para Holmes no menos que para mí, en me-dio de tanto interrogante sin respuesta! Sólode una secreta y satisfactoria explicación delos hechos, una explicación que aún no se mealcanzaba, podía dimanar, según me lo pare-cía a mí entonces, la serena y segura actitudde Holmes.
Éste volvió tarde, mucho más de lo que elconcierto exigía. La cena estaba ya servida.
––¡Soberbio recital! ––comentó mientrastomaba asiento––. ¿Recuerda usted lo queDarwin ha dicho acerca de la música? En suopinión, la facultad de producir y apreciaruna armonía data en la raza humana de ma-yor antigüedad que el uso del lenguaje. Aca-so sea ésta la causa de que influya en noso-tros de forma tan sutil. Perviven en nuestrasalmas recuerdos borrosos de aquellos siglosen que el mundo se hallaba aún en su niñez...
––No me parece la idea muy estricta ––apunté.
––Las ideas sobre la naturaleza han de sertan holgadas como la naturaleza misma.¿Cómo podría de otra manera ser ésta inter-pretada? A propósito ––prosiguió––, su as-pecto no es el de siempre. Se conoce que elasunto de Brixton Road le tiene a usted tras-tornado.
––No voy a decirle que no ––repuse––. Y elcaso es que con la experiencia de Afganistándebiera haberme curtido un poco. He visto acamaradas hechos picadillo en Maiwand sinconmoverme de este modo.
––Me hago cargo. Este asunto está envueltoen un misterio que estimula la imaginación;sin la imaginación no existe el miedo. ¿Haleído usted el periódico de esta tarde?
––No.––Rinde cumplida cuenta de lo sucedido,
quitando que, al ser aupado el cuerpo, rodó
un anillo de compromiso por el suelo. No esinoportuno el olvido.
––Explíqueme eso.––Eche un vistazo a este anuncio ––repuso–
–. He enviado por la mañana uno idéntico acada periódico, inmediatamente después deocurrida la cosa.
Me hizo llegar el periódico desde el otro la-do de la mesa, y yo busqué con los ojos ellugar señalado. Ocupaba el mensaje la cabezade la columna destinada a «Hallazgos».
«Esta mañana», decía, «ha sido encontradoun anillo de compromiso, en oro de ley, en eltramo de Brixton Road comprendido entre lataberna de "El Ciervo Blanco" y Holand Gro-ve. Dirigirse al Doctor Watson, 221 B, BakerStreet, de ocho a nueve de la noche.»
––Disculpe que haya utilizado su nombre ––prosiguió––, pero el mío habría sido vistopor alguno de estos badulaques, siempreprontos a meter las narices donde no les lla-man.
––Eso no importa ––repuse––. Importa másque no tengo el anillo.
––¡Claro que lo tiene! ––exclamó, entregán-dome uno––. Para el caso es lo mismo, casiun facsímil.
––¿Y quién cree usted que contestará alanuncio?
––Naturalmente el tipo de abrigo marrón,nuestro amigo de rostro congestionado y bo-tas con puntera cuadrada. Si no se presenta élpersonalmente, enviará a un cómplice.
––¿No se le antoja la maniobra demasiadopeligrosa?
––En absoluto. Si estoy en lo cierto, y todoindica que tal es el caso, el hombre que nospreocupa sacrificaría cualquier cosa por noperder el anillo. Sospecho que se le cayó alsuelo cuando se inclinaba sobre el cadáver, yque al pronto no lo echó en falta. Después deabandonar la casa y descubrir su pérdida, diopresurosa marcha atrás, pero la Policía habíasido atraída ya a causa de la vela, que tonta-
mente había dejado encendida. Se fingió bo-rracho para despejar las sospechas acaso des-pertadas por su presencia en la cancela. Aho-ra, póngase en el pellejo de nuestro personaje.Revisando el caso, le habrá dado por pensarque el extravío ha podido producirse en lacalle, fuera ya de la casa. ¿Qué hacer enton-ces? Sin duda ha consultado afanosamentelos periódicos de la tarde, en la esperanza dehallar razón del objeto perdido. Mi anunciono ha podido escapar a su atención. Estaráahora felicitándose de su suerte. ¿Por quérecelar una trampa? Desde su punto de vista,ninguna relación puede establecerse entre elhallazgo del anillo y el asesinato. Es probableque venga..., mejor aún, es inevitable. Aquí letendremos antes de una hora.
––¿Y después? ––dije.––Déjelo de mi cuenta... ¿Dispone usted de
algún arma?––Mi viejo revólver de soldado y unos
cuantos cartuchos. ––Pues ya está usted lim-
piando ese revólver y poniendo los cartuchosen la recámara. Nuestro visitante es un hom-bre desesperado, sin nada que perder; acasono baste el cogerlo desprevenido.
Fui a mi alcoba e hice lo que se me habíaaconsejado. Cuando volví con la pistola esta-ba ya la mesa despejada y Holmes, comootras veces, mataba el tiempo arañando lascuerdas de su violín.
––Cada vez es más espesa la maraña ––observó al verme entrar––. Acabo de recibirdesde América contestación a mi telegrama, yresulta que me hallaba en lo cierto.
––Explíquese ––pedí entonces, impaciente.––Este violín requiere cuerdas nuevas ––
dijo evasivamente Holmes––. En fin, métasela pistola en el bolsillo, y cuando se nos pre-sente aquí ese pájaro, háblele sosegadamente.Yo me ocupo del resto. Evite las miradas in-sistentes, no vaya a despertar en él sospechas.
––Son en este instante exactamente las ocho––comenté, mirando el reloj.
––Estará probablemente aquí pasados unosminutos. Deje la puerta entreabierta. Así...Ahora, introduzca la llave por la parte dedentro. ¡Gracias! Encontré ayer esta rareza enun puesto de libros de lance... Se trata de DeJure ínter Gentes impreso en latín por una casade Lieja, en los Países Bajos, allá por el año1642. La cabeza del rey Carlos no había roda-do aún por el cadalso cuando este pequeñovolumen de tejuelos marrones vio la luz.
––¿Quién es el impresor?––Philippe de Croy, o quien quiera que sea.
En la guarda, con tinta casi borrada por losaños, está escrita la leyenda «Ex libris Gu-lielmi Whyte». Me pregunto quién será el talWillam Whyte. Probablemente un pragmáti-co del XVII, como se echa de ver por el estiloabogadesco de su prosa. ¡Pero he aquí a nues-tro hombre, según creo!
En ese instante se oyó en la entrada un fuer-te campanillazo. Sherlock Holmes se incorpo-ró suavemente y puso su silla frontera a la
puerta. Oímos los pasos de la criada a travésdel vestíbulo, y después el ruido seco delpicaporte al ser accionado.
––¿Vive aquí el doctor Watson? ––preguntóuna voz clara aunque más bien áspera.
No pudimos escuchar la respuesta de lasirviente, pero la puerta se cerró, siguiendo aese ruido el de unos pasos escaleras arriba. Seapoyaban los pies sobre el suelo indecisa-mente, como arrastrándose. A medida queestas señales llegaban a mi compañero, unaexpresión de sorpresa iba pintándose en surostro. Vino a continuación la penosa travesíadel pasillo, y por fin unos débiles golpe denudillos sobre la puerta.
––¡Adelante! ––exclamé.A mi convocatoria, en vez de la fiera
humana que esperábamos, acudió renquean-do una anciana y decrépita mujer. Pareciódeslumbrada por el súbito destello de luz, ytras esbozar una reverencia, permaneció in-móvil, parpadeando en dirección nuestra
mientras sus dedos se agitaban nerviosos einseguros en la faltriquera. Miró a mi amigo,cuyo semblante había adquirido tal expresiónde desconsuelo que a poco más pierdo lacompostura y rompo a reír.
El vejestorio desenterró de sus ropas un pe-riódico de la tarde y señaló nuestro anuncio.
––Aquí me tienen en busca de lo mío, caba-lleros ––dijo improvisando otra reverencia––;un anillo de compromiso perdido en BrixtonRoad. Pertenece a mi Sally, casada hace docemeses con un hombre que trabaja como ca-marero en un barco de la Unión. ¡No quieroni decirles lo que pasaría si a la vuelta ve a sumujer sin el anillo! ¡Es de natural irascible, yde malísimas pulgas cuando le da a la botella!Sin ir más lejos ayer fue mi niña al circo...
––¿Es éste el anillo? ––pregunté.––¡El Señor sea alabado! ––exclamó la mu-
jer––. Feliz noche le aguarda hoy a Sally...Éste es el anillo.
––¿Tendría la bondad de darme su direc-ción? ––inquirí, tomando un lápiz.
––Duncan Street 13, Houndsditch. Muy adesmano de aquí.
––La calle Brixton no queda entre Hounds-ditch y circo alguno ––terció entonces Sher-lock Holmes, cortante.
La anciana dio media vuelta, mirándole vi-vamente con sus ojillos enrojecidos.
––El caballero pedía razón de mis señas ––dijo––. Sally vive en el 3 de Mayfield Place,Peckham.
––¿Su apellido es..?––Mi apellido es Sawyer, y el de ella Den-
nis, Dennis por Tom Dennis, su marido, unchico apañadito mientras está navegando ––los jefes, por cierto, lo traen en palmitas––,pero no tanto en tierra, a causa de las mujeresy los bares...
––Aquí tiene usted el anillo, señora Sawyer––interrumpí de acuerdo con una seña de micompañero––; no dudo que pertenece a su
hija, y me complace devolverlo a su legítimodueño.
Con mucho sahumerio de bendiciones, yhaciendo protestas de gratitud, aquella ruinase embolsó el anillo, deslizándose despuésescaleras abajo. En ese mismo instante Sher-lock Holmes saltó literalmente de su asiento yacudió veloz a su cuarto. Transcurridos ape-nas unos segundos apareció envuelto en unabrigo largo y amplio, de los llamados Ulster,y vestido el cuello con una bufanda.
––Voy a seguirla ––me espetó a bocajarro––;se trata sin duda de un cómplice que nosconducirá hasta nuestro hombre. ¡Aguardeaquí mi vuelta!
Apenas si la puerta principal se había ce-rrado tras el paso de nuestra visitante, cuan-do Holmes se precipitó escaleras abajo. Através de la ventana pude observar a la viejacaminando penosamente a lo largo de la ace-ra opuesta, mientras mi amigo la perseguía auna prudencial distancia.
––O es todo un disparate ––pensé––, o estamujer le llevará a la entraña del misterio.
No necesitaba Holmes haberme dicho quele aguardara en pie, puesto que jamás habríapodido conciliar el sueño hasta conocer eldesenlace de la aventura.
Holmes había partido al filo de las nueve.No teniendo noción de cuando volvería, de-cidí matar el tiempo aspirando estúpidamen-te el humo de mi pipa mientras fingía leer laVie de Bohème de Henri Murger. Dieron lasdiez y oí los pasos de la sirviente camino desu dormitorio. Sonaron las once, y el máscadencioso taconeo del ama de llaves cruzódelante de mi puerta, en dirección también ala cama. Serían casi las doce cuando llegó amis oídos el ruido seco del picaporte de laentrada. Ver a mi amigo y adivinar que no lehabía asistido el éxito fue todo uno. La pena yel buen humor parecían disputarse en él lapreeminencia, hasta que de pronto llevó el
segundo la mejor parte y Holmes dejó esca-par una franca carcajada.
––¡Por nada del mundo permitiría que laScotland Yard llegase a saber lo ocurrido! ––exclamó, derrumbándose en su butaca––. Hehecho tanta burla de ellos que no cesarían derecordármelo hasta el fin de mis días. Sí, merío porque adivino que a la larga me saldrécon la mía.
––¿Qué hay? ––pregunté.––Le contaré un descalabro. Escuche: la vie-
ja había caminado un trecho cuando comenzóa cojear, dando muestras de tener los piesbaldados. Al fin se detuvo e hizo señas a uncoche de punto. Acorté la distancia con elpropósito de oír la dirección señalada al co-chero, aunque por las voces de la vieja, bas-tantes a derribar una muralla, bien pudierahaber excusado tanta cautela. «¡Lléveme al 13de Duncan Street, Houndsditch», chilló.«¿Habrá dicho antes la verdad?», pensé en-tonces para mí, y viéndola ya dentro del ve-
hículo, me enganché a la trasera de éste. Setrata el último, por cierto, de un arte que tododetective debiera dominar. En fin, nos pusi-mos en movimiento, sin que una sola vezaminoraran los caballos su marcha hasta lacalle en cuestión. Antes de alcanzada la de-cimotercera puerta desmonté e hice lo quequedaba de camino a pie, más bien despacio,como un paseante cualquiera. Vi detenerse elcoche. Su conductor saltó del pescante y fue aabrir una de sus portezuelas, donde perma-neció un rato a la espera. Nadie asomó lacabeza. Cuando llegué allí estaba el hombrepalpando el interior de la cabina con aire depasmo, al tiempo que adornaba su cólera conel más florido rosario de improperios quejamás haya escuchado. No había trazas delpasajero, quien según creo va a demorar nopoco rato el importe de la carrera. Al pregun-tar en el número 13, supe que se hallaba ocu-pado por un respetable industrial de papelespintados, de nombre Keswick, y que ninguna
persona apellidada Sawyer o Dennis habíasido vista en el referido inmueble.
––¿Pretende usted decirme ––repuse asom-brado––, que esa vieja y vacilante anciana hasido capaz de saltar del coche en marcha sinque usted o el piloto se apercibieran de ello?
––¡Dios confunda a la vieja! ––dijo con mu-cho énfasis Sherlock Holmes––. ¡Viejas noso-tros, y viejas burladas! ¡Ha debido tratarse deun hombre joven y vigoroso, amén de exce-lente actor! Su caracterización ha sido inmejo-rable. Observó sin duda que estaba siendoperseguido, y se las compuso para darmeesquinazo. Ello demuestra que el sujeto trasel cual nos afanamos no se halla tan desasis-tido como yo pensaba, y que cuenta con ami-gos dispuestos a jugarse algo por él. Bueno,doctor, parece usted agotado... Siga mi conse-jo y acuéstese.
Me encontraba en verdad al límite de misfuerzas, de modo que di por buena aquellainvitación. Dejé a Holmes sentado frente al
fuego en brasas, y, muy entrada ya la noche,pude oír los suaves y melancólicos gemidosde su violín, señal de que se hallaba el músicomeditando sobre el extraño problema pen-diente todavía de explicación.
6. Tobías Gregson en acción
Al día siguiente sólo tenía la prensa pala-bras para «El misterio de Brixton», según fuebautizado aquel suceso. Tras hacer una deta-llada relación de lo ocurrido, algún periódicole dedicaba además el artículo de fondo. Vineasí al conocimiento de puntos para mí inédi-tos. Conservo todavía en mi libro de recortesnumerosos extractos y fragmentos relativos alcaso. He aquí una muestra de ellos:
El Daily Telegraph señalaba que en la histo-ria del crimen difícilmente podría hallarse unepisodio rodeado de circunstancias más des-concertantes. El nombre alemán de la víctima,la ausencia de móviles, y la siniestra inscrip-
ción sobre el muro, apuntaban conjuntamentehacia un ajuste de cuentas entre refugiadospolíticos o elementos revolucionarios. Lossocialistas tenían varias ramificaciones enAmérica, y el interfecto había violado sinduda las reglas tácitas del juego, siendo porese motivo rastreado hasta Londres. Trastraer un tanto extemporáneamente a colacióna la Vehmgericht, el aqua tofana, los Carbo-nari, a la marquesa de Brinvilliers, la teoríadarwiniana, los principios de Malthus, y elasesinato de la carretera de Ratcliff, el autordel artículo remataba su perorata con unaadmonición al gobierno y la recomendaciónde que los extranjeros residentes en Inglaterrafuesen vigilados más de cerca.
Al Standard todo se le volvía decir que estaclase de crímenes tendían a cundir bajo losgobiernos liberales. Estaba su causa en el so-liviantamiento de las masas y la consiguientedebilitación de la autoridad. El finado era dehecho un caballero americano que llevaba
residiendo algunas semanas en la metrópoli.Se había alojado en la pensión de madameCharpentier, en Torquay Terrace, Camber-well. El señor Joseph Stangerson, su secreta-rio particular, le acompañaba en sus viajes. Elmartes día 4 habían partido los dos haciaEuston Station con el manifiesto propósito decoger el expreso de Liverpool. No existíandudas sobre su presencia conjunta en uno delos andenes de la estación. Aquí se extraviabael rastro de ambos caballeros hasta el ya refe-rido hallazgo del cadáver del señor Drebberen la casa vacía de Brixton Road, a muchasmillas de distancia de Euston. Cómo pudo lavíctima alcanzar el escenario del crimen yhallar la muerte, eran interrogantes aúnabiertos. Acerca del paradero del señor Stan-gerson no se sabía absolutamente nada. Porfortuna incumbía al señor Lestrade y al señorGregson, de Scotland Yard, la investigacióndel caso, sobre cuyo esclarecimiento, dada la
conocida pericia de ambos inspectores, cabríaesperar pronto noticias.
Según el Daily News, el crimen no podía sersino político. El ejercicio despótico del podery el odio al liberalismo, propios de los go-biernos continentales, arrojaban hacia nues-tras costas a muchos hombres que acaso fue-ran excelentes ciudadanos a no hallarse suespíritu estragado por el recuerdo de los pa-decimientos sufridos. Entre estas gentes regíaun puntilloso código de honor cuyo incum-plimiento se castigaba con la muerte. No de-bía excusarse ningún esfuerzo en la búsquedadel secretario, Stangerson, ni en la investiga-ción de algunos puntos concernientes a loshábitos de vida del interfecto. De gran impor-tancia resultaba sin duda el descubrimientode la casa donde éste se había hospedado,hazaña imputable enteramente a la perspica-cia y energía del señor Gregson, de la Sco-tland Yard.
Sherlock Holmes y yo repasamos estas no-ticias durante el desayuno, con gran regocijopor parte de mi amigo.
––Ya le dije que, independientemente decómo discurriera esta historia, los laurelesserían al foral para Gregson y Lestrade.
––Según qué visos tome la cosa.––¡Da lo mismo, bendito de Dios! Si nuestro
hombre resulta atrapado, lo habrá sido enrazón de sus esfuerzos; si por el contrarioescapa, lo hará pese a ellos. Ocurra una cosao la opuesta, llevan las de ganar... Un sottrouve toujours un plus sot qui l'admire.
––¿Qué demonios sucede? ––exclamé yo,pues se había producido de pronto, en el ves-tíbulo primero y después en las escaleras, ungran estrépito de pasos, acompañados deaudibles muestras de disgusto por parte delama de llaves.
––Va usted a conocer el ejército de policíasque tengo a mi servicio en Baker Street ––repuso gravemente mi compañero, y en ese
momento se precipitaron en la habitaciónmedia docena de los más costrosos pilluelosque nunca haya acertado a ver.
––¡Fiiirmés! ––gritó Holmes con bronca voz,y los seis perdidos se alinearon enhiestos yhorribles como seis esfinges de quincallería.
––De aquí en adelante ––prosiguió Hol-mes––, será Wiggins quien suba a darme elparte, y vosotros os quedaréis abajo. ¿Hahabido suerte, Wiggins?
––No, patrón, todavía no ––dijo uno de losjóvenes.
––En verdad, no esperaba otra cosa. Sinembargo, perseverad. Aquí tenéis vuestrojornal.
Dio a cada uno un chelín.––Largo, y no se os ocurra volver la próxi-
ma vez sin alguna noticia.Agitó la mano, y los seis chicos se precipita-
ron como ratas escaleras abajo. Un instantedespués, la calle resonaba con sus agudoschillidos.
––Cunde más uno de estos piojosos que do-ce hombres de la fuerza regular ––observóHolmes––. Basta que un funcionario parezcaserlo, para que la gente se llene de reserva.Por el contrario, mis peones tienen acceso acualquier sitio, y no hay palabra o consignaque no oigan. Son además vivos como ardi-llas; perfectos policías a poco que uno dirijasus acciones.
––¿Les ha puesto usted a trabajar en elasunto de la calle Brixton? ––pregunté.
––Sí: hay un punto que me urge dilucidar.No es sino cuestión de tiempo. ¡Ahora prepá-rese a recibir nuevas noticias, probablementecon su poco de veneno, porque ahí vieneGregson más hueco que un pavo! Imaginoque se dirige a nuestro portal. Sí, acaba dedetenerse. ¡En efecto, tenemos visita!
Se oyó un violento campanillazo y un ins-tante después las zancadas del rubicundodetective, quien salvando los escalones detres en tres, se plantó de sopetón en la sala.
––Querido colega, ¡felicíteme! ––gritó sacu-diendo la mano inerte de Holmes––. He deja-do el asunto tan claro como el día.
Me pareció como si una sombra de inquie-tud cruzara por el expresivo rostro de micompañero.
––¿Quiere usted decirme que está en laverdadera pista? ––¡Pista..! ¡Tenemos al pája-ro en la jaula!
––¿Cómo se llama?––Arthur Charpentier, alférez de la Armada
Británica ––exclamó pomposamente Gregsonjuntando sus mantecosas manos e inflando elpecho.
Sherlock Holmes dejó escapar un suspirode alivio, iluminado el semblante por unasonrisa.
––Tome asiento, caramba, y saboree uno deestos puros ––dijo––. Ardemos en curiosidadpor saber cómo ha resuelto el caso. ¿Le apete-cería un poco de whisky con agua?
––No voy a decirle que no ––repuso el de-tective––. La tensión formidable a que me hevisto sometido estos últimos días ha conclui-do por agotarme. No se trata tanto, comprén-dame, del esfuerzo físico como del constanteejercicio de la inteligencia. Sabrá apreciarlo,amigo mío, porque los dos nos ganamos lavida a fuerza de sesos.
––Me abruma usted ––repuso Holmes conmucha solemnidad––. Ahora, relátenos cómollevó a término esta importante investigación.
El detective se instaló en la butaca y aspirócomplacido el humo de su cigarro. De prontopareció ganarle un recuerdo en extremo hila-rante, y dándose una palmada en el muslo,dijo:
––Lo bueno del caso, es que ese infeliz deLestrade, que se cree tan listo, ha seguidodesde él principio una pista equivocada. An-da a la caza de Stangerson, el secretario, nomás culpable de asesinato que usted o queyo. Quizá lo tenga ya bajo arresto.
Semejante idea abrió de nuevo en Gregsonla compuerta de la risa, tanta que a poco másse ahoga.
––¿Y de qué manera dio usted con la clave?––Se lo diré, aunque ha de quedar la cosa,
como usted, doctor Watson, sin duda com-prenderá, exclusivamente entre nosotros.Primero era obligado averiguar los antece-dentes americanos del difunto. Ciertas perso-nas habrían aguardado a que sus solicitudesencontrasen respuesta, o espontáneamentesuministrasen información las distintas par-tes interesadas. Mas no es éste el estilo deTobías Gregson. ¿Recuerda el sombrero queencontramos junto al muerto?
––Sí ––dijo Holmes––; llevaba la marca JohnUnderwood and Sons, 129, CamberwellRoad. ––
Gregson pareció al punto desarbolado.––No sospechaba que lo hubiese' usted ad-
vertido ––dijo––. ¿Ha estado en la sombrere-ría?
––No.––Pues sepa usted ––repuso con voz otra
vez firme––, que no debe desdeñarse ningúnindicio, por pequeño que parezca.
––Para un espíritu superior nada es peque-ño ––observó Holmes sentenciosamente.
––Bien, me llegué a ese Underwood, y lepregunté si había vendido un sombrero se-mejante en hechura y aspecto al de la víctima.En efecto, consultó los libros y de inmediatodio con la respuesta. Había sido enviado elsombrero a nombre del señor Drebber, resi-dente en la pensión Charpentier, TorquayTerrace. Así supe la dirección del muerto.
––Hábil... ¡Muy hábil! ––murmuró SherlockHolmes.
––A continuación pregunté por madameCharpentier ––prosiguió el detective––. Esta-ba pálida y parecía preocupada. Su hija, unamuchacha de belleza notable, dicho sea depaso, se hallaba con ella en la habitación; te-nía los ojos enrojecidos, y cuando le interpelé
sus labios comenzaron a temblar. Tomé bue-na nota de ello. Empezaba a olerme la cosa achamusquina. Conoce usted por experiencia,señor Holmes, la sensación que invade a undetective cuando al fin se halla en buen ca-mino. Es un hormigueo muy especial.
»––¿Está usted enterada de la misteriosamuerte de su último inquilino, el señor EnochJ. Drebber, de Cleveland? ––pregunté.
»La madre asintió, incapaz de decir pala-bra. La muchacha rompió a llorar. Tuve másque nunca la sensación de que aquella genteno era ajena a lo ocurrido.
»––¿A qué hora partió el señor Drebberhacia la estación? ––añadí.
»––A las ocho ––contestó ella, tragando sa-liva para dominar el nerviosismo––. Su secre-tario, el señor Stangerson, dijo que había dostrenes, uno a las 9,15 y otro a las 11. Teníapensado coger el primero.
»––¿Y no volvió a verlo?
»Una mutación terrible se produjo en elsemblante de la mujer. Sus facciones adqui-rieron palidez extraordinaria. Pasaron variossegundos antes de que pudiera articular lapalabra "no", y aun entonces fue ésta pronun-ciada en tono brusco, poco natural.
»Se hizo el silencio, roto al cabo por la vozfirme y tranquila de la muchacha.
»––A nada, madre, conduce el mentir ––dijo––. Seamos sinceras con este caballero.Vimos de nuevo al señor Drebber.
»––¡Dios sea misericordioso!–– gritó la ma-dre echando los brazos a lo alto y dejándosecaer en la butaca––. ¡Acabas de asesinar a tuhermano!
»––Arthur preferiría siempre que dijésemosla verdad–– repuso enérgica la joven.
»––Será mejor que hablen por lo derecho ––tercié yo––. Con las medias palabras no seadelanta nada. Además, ignoran ustedes has-ta dónde llega nuestro conocimiento del caso.
»––¡Tú lo has querido, Alice!–– exclamó lamadre, y volviéndose hacia mí, añadió––: Nole ocultaré nada, señor. No atribuya mi agita-ción a temor sobre la parte desempeñada pormi hijo en este terrible asunto. Es absoluta-mente inocente. Me asusta tan sólo que a losojos de usted o de los demás pueda parecerque le toca alguna culpa. Mas ello no es cier-tamente concebible. Sus altas prendas mora-les, su profesión, sus antecedentes, constitu-yen garantía bastante.
»––Sólo puede prestarle ayuda declarandola verdad ––contesté––. Si su hijo es inocente,se beneficiará de ella.
»––Quizá, Alice, sea conveniente que nosdejes solos ––apuntó la mujer, y su hija aban-donó el cuarto––. Bien, señor, prosiguió––, notenía intención de hacerle semejantes confi-dencias, pero dado que mi niña le ha desve-lado lo ocurrido, no me queda otra alternati-va. Se lo relataré todo sin omitir detalle.
»––El señor Drebber ha permanecido connosotros cerca de tres semanas. Él y su secre-tario, el señor Stangerson, volvían de un viajepor el continente. Sus baúles ostentaban unasetiquetas con el nombre de "Copenhagen",señal de que había sido éste su último apea-dero. Stangerson era hombre pacífico y re-traído: siento tener que dar muy distintacuenta de su patrón, agresivo y de manerastoscas. La misma noche de su llegada el alco-hol acentuó tales rasgos. No recuerdo, dehecho, haberlo visto nunca sobrio después delas doce del mediodía. Con el servicio se con-cedía licencias intolerables. Peor aún, prontohizo extensiva a mi hija tan reprobable acti-tud, llegando a permitirse una serie de insi-nuaciones que afortunadamente ella es de-masiado inocente para comprender. En ciertaocasión la tomó en sus brazos y la apretó co-ntra sí, arrebato cobarde que su mismo secre-tario no pudo por menos de echarle en cara.
»––¿Por qué toleró esos desmanes tantotiempo? ––repuse––: ¿Acaso no está usted enel derecho de deshacerse de sus huéspedes,llegado el caso?
»––La señora Charpentier se ruborizó antemi pertinente pregunta.« ¡Válgame Dios, oja-lá lo hubiera despedido el día mismo de sullegada!", dijo. "Pero la tentación era viva. Mepagaba una libra por cabeza y día ––lo quehace catorce a la semana––, y estamos en latemporada baja. Soy viuda, con un hijo en laArmada que me ha costado por demás. Meafligía la idea de desaprovechar ese dinero.Hice lo que me dictaba la conciencia. Lo úl-timo acaecido rebasaba el límite de lo tolera-ble y conminé a mi huésped para que aban-donara la casa. Fue ése el motivo de su mar-cha."
»––Prosiga.»––Cuando lo vi partir sentí como si me
quitaran un peso de encima. Mi hijo se en-cuentra precisamente ahora de permiso, pero
no le dije nada porque es de natural violentoy adora a su hermana. Al cerrar la puertadetrás de aquellos hombres respiré tranquila.Sin embargo, no había pasado una horacuando se oyó un timbrazo y recibí la noticiade que el señor Drebber estaba de vuelta.Daba muestras de gran agitación, extremada,evidentemente, por el alcohol. Se abrió cami-no hasta la sala que ocupábamos mi hija y yoe hizo algunas incoherentes observacionesacerca del tren, que según él no había podidotomar. Se encaró después con Alice y delantede mis mismísimos ojos le propuso que sefugara con él. "Eres mayor de edad", dijo "y laley no puede impedirlo. Tengo dinero abun-dante. Olvida ala vieja y vente conmigo. Vivi-rás como una princesa." La pobre chiquillaestaba tan asustada que quiso huir, peroaquel salvaje la sujetó por la muñeca e intentóarrastrarla hasta la puerta. Dio un grito queatrajo de inmediato a mi hijo Arthur. Desco-nozco lo que ocurrió después. Oí juramentos
y los ruidos confusos de una pelea. Mi miedoera tanto que no me atrevía a levantar la ca-beza. Cuando al fin alcé los ojos, Arthur esta-ba en el umbral riendo y con un bastón en lamano. "No creo que este tipo vuelva a moles-tarnos", dijo. "Iré detrás suyo para ver quéhace." A continuación, llegaba la noticia de lamuerte del señor Drebber.
»El relato de la señora Charpentier fue en-trecortado y dificultoso. A ratos hablaba tanquedo que apenas se alcanzaba a oír lo quedecía. Hice sin embargo un rápido resumenescrito de cuanto iba relatando, de modo queno pudiese existir posibilidad de error.
––Apasionante ––observó Sherlock Holmescon un bostezo––. ¿Qué ocurrió después?
––Concluida la declaración de la señoraCharpentier ––repuso el detective––, eché dever que todo el caso reposaba sobre un solopunto. Fijando en ella la mirada de una formaque siempre he hallado efectiva con las muje-
res, le pregunté a qué hora había vuelto suhijo.
»––¿No lo sabe?»––No..., dispone de una llave y entra y sale
cuando quiere.»––¿Había vuelto cuando fue usted a la ca-
ma?»––No.»––¿Cuándo se acostó?»––Hacia las once.»––¿De modo que su hijo ya llevaba fuera
más de dos horas?»––Sí.»––¿Quizá cuatro o cinco?»––Sí.»––¿Qué estuvo haciendo durante ese
tiempo?»––Lo ignoro ––repuso ella palideciendo in-
tensamente.»Por supuesto, estaba todo dicho. Adivina-
do el paradero del teniente Charpentier, mehice acompañar de dos oficiales y arresté al
sospechoso. Cuando posé la mano sobre suhombro conminándole a que se entregase sinresistencia, contestó insolente: "Imagino queestoy siendo arrestado por complicidad en elasesinato de ese miserable de Drebber." Nadale habíamos dicho sobre el caso, de modo quesemejante comentario da mucho que pensar.
––Mucho ––repuso Holmes.––Aún portaba el grueso bastón que su
madre afirma haberle visto cuando salió enpersecución de Drebber. Se trata de una au-téntica tranca de roble.
––En resumen, ¿cuál es su teoría?––Bien, mi teoría es que siguió a Drebber
hasta la calle Brixton. Allí se produjo unadisputa entre los dos hombres, en el curso dela cual Drebber recibió un golpe de bastón, enla boca del estómago quizá, bastante a pro-ducirle la muerte sin la aparición de ningunahuella visible. Estaba la noche muy mala y lacalle desierta, de modo que Charpentier pudoarrastrar el cuerpo de su víctima hasta el in-
terior de la casa vacía. La vela, la sangre, lainscripción sobre la pared, el anillo, son pro-bablemente pistas falsas con que se ha queri-do confundir a la Policía.
––¡Magnífico! ––dijo Holmes en un tonoalentador––. Realmente, progresa deprisa.¡Acabaremos por hacer carrera de usted!
––Me precio de haber realizado un buentrabajo ––contestó envanecido el detective––.El joven ha declarado que siguió un trecho elrastro de Drebber, hasta que éste, viéndoseacechado, montó en un coche de punto. Devuelta a casa se tropezó a un antiguo cama-rada de a bordo, y los dos dieron un largopaseo. No ha sabido sin embargo decirme asatisfacción dónde se aloja este segundo indi-viduo. Opino que las piezas encajan con pul-critud. Me divierte sobre todo pensar en lasinútiles idas y venidas de Lestrade. Temo quele valgan de poco. ¡Pero caramba, aquí lo te-nemos!
Sí, era Lestrade, que había subido las esca-leras mientras hablábamos, y entraba ahoraen la habitación. Eché sin embargo en falta laviveza y desenvoltura propios de su porte.Traía el semblante oscurecido, y hasta en lavestimenta se percibía un vago desaliño.Había venido evidentemente con el propósitode asesorarse cerca de Sherlock Holmes, por-que la vista de su colega pareció turbarle.Permaneció todo confuso en el centro de laestancia, manoseando nerviosamente susombrero y sin saber qué hacer.
––Se trata ––dijo por fin–– del más extraor-dinario, incomprensible asunto que nunca mehaya echado en cara.
––¿Usted cree, señor Lestrade? ––exclamóGregson con voz triunfante––. Sabía que nopodría ser otra su conclusión. ¿Qué hay delsecretario, el señor Stangerson?
––El secretario, el señor Joseph Stangerson––repuso Lestrade gravemente––, ha sido
asesinado hacia las seis de esta mañana, en elPrivate Hotel de Halliday.
7. Luz en la oscuridad
El calibre y carácter inesperado de la nuevanoticia eran tales que quedamos todos sumi-dos en un gran estupor. Gregson saltó de subutaca derramando el whisky y el agua queaún no había tenido tiempo de ingerir. Yomiré en silencio a Sherlock Holmes, cuyoslabios permanecían apretados y crispadas lascejas sobre entrambos ojos.
––¡También Stangerson! ––murmuró––. Elasunto se complica.
––No era antes sencillo ––gruñó Lestradeallegándose una silla––. Por cierto, me da enla nariz que he interrumpido una especie deconsejo de guerra.
––¿Está usted seguro de la noticia? ––balbució Gregson.
––Vengo derecho de la habitación donde haocurrido el percance ––repuso––. He sidoprecisamente yo el primero en descubrirlo.
––Gregson acaba de explicarnos qué piensadel caso ––observó Holmes––. ¿Tendría ustedinconveniente en relatarnos lo que por sucuenta ha hecho o visto?
––Ninguno ––dijo Lestrade tomando asien-to––. Confieso abiertamente que en todomomento creí a Stangerson complicado en lamuerte de Drebber. El último suceso demues-tra el alcance de mi error. Llevado de él, mepuse a investigar el paradero del secretario.Ambos habían sido vistos juntos en EustonStation alrededor de las ocho y media de latarde del día tres. A las dos de la mañanaaparecía el cuerpo de Drebber en la calle Brix-ton. Era, por tanto, cuestión de averiguar quéhabía hecho Stangerson entre las ocho y me-dia y la hora del crimen, y hacia dónde con-ducían sus pasos ulteriores. Despaché untelegrama a Liverpool con la descripción de
mi hombre, y la advertencia de que no apar-tasen un instante los ojos de los barcos condestino a América. A continuación inicié unaoperación de rastreo por todos los hoteles ypensiones de la zona de Euston. Pensaba quesi Drebber y su secretario se habían separado,era natural que el último buscara alojamientoen algún sitio a mano para descolgarse en laestación a la mañana siguiente.
––Habiendo tenido previamente la precau-ción de acordar con su compañero un poste-rior punto de encuentro ––observó Holmes.
––En efecto. Toda la tarde de ayer se me fueen pesquisas inútiles. Esta mañana me puse ala tarea muy temprano, y a las ocho estaba yaplantado a la puerta del Halliday's PrivateHotel, en la calle Little George. Inmediata-mente me confirmaron la presencia del señorStangerson en la lista de huéspedes.
––Sin duda es usted el caballero que estabaesperando ––observaron––. Dos días haceque aguarda su visita.
»––¿Cuál es su habitación ––inquirí.»––La del piso de arriba. Desea ser desper-
tado a las nueve.»Subiré ahora mismo ––dije.»Confiaba que, desconcertado ante mi súbi-
ta aparición, dejara escapar quizá una frasecomprometedora. El botones se ofreció aconducirme hasta la habitación. Se hallaba enel segundo piso, al cabo de un estrecho pasi-llo. Me señaló la puerta con un ademán de lamano, y se disponía ya a bajar las escaleras,cuando vi algo que me revolvió el estómagopese a mis veinte años largos de servicio. Pordebajo de la puerta salía un pequeño hilo desangre que, trazando caprichosos meandros alo largo del pasillo, iba a estancarse contra elzócalo frontero. Di un grito que atrajo al bo-tones. Casi se desmaya al llegar a mi altura.La puerta estaba cerrada por dentro, peroconseguimos quebrantar el pestillo a fuerzade hombros. Debajo de la ventana de la habi-tación, abierta de par en par, yacía hecho un
ovillo y en camisa de dormir el cuerpo de unhombre. Estaba muerto, y desde hacía algúntiempo, según eché de ver por la frialdad yrigidez de sus miembros. Cuando lo volvi-mos boca arriba el botones reconoció de in-mediato al individuo que había alquilado lahabitación bajo el nombre de señor Stanger-son. Una cuchillada en el costado izquierdo,lo bastante profunda para alcanzar el cora-zón, daba razón de aquella muerte. Y ahoraviene lo más misterioso del asunto. ¿Quéimaginan ustedes que encontré en la pared,encima del cuerpo del asesinado?
Sentí un estremecimiento de todo el cuerpo,y como una aprensión de horror, antes inclu-so de que Sherlock Holmes hablara.
––La palabra «RACHE», escrita con sangre––dijo.
––Así es ––repuso Lestrade en tono de es-panto, y permanecimos silenciosos duranteun rato.
Había un no sé qué de metódico e incom-prensible en las fechorías del anónimo asesi-no que acrecía la sensación de horror. Misnervios, bastante templados en el campo debatalla, chirriaban heridos al solo estremeci-miento de lo acontecido.
––Nuestro hombre ha sido avistado... ––prosiguió Lestrade––. Un repartidor de leche,camino de su tienda, acertó a pasar por lacallejuela que arranca de los establos conti-guos a la trasera del hotel. Observó que ciertaescalera de mano, generalmente tendida entierra, estaba apoyada contra una de las ven-tanas del segundo piso, abierta de par en par.Al cabo de un rato volvió la cabeza y vio a unhombre descendiendo por ella. Su actitud eratan abierta y reposada que el chico lo con-fundió sin más con un carpintero o un opera-rio al servicio del hotel. Nada, excepto lotemprano de la hora, le pareció digno deatención. El chico cree recordar que el hom-bre era alto, tenía las mejillas congestionadas,
e iba envuelto en un abrigo marrón. Hubo depermanecer arriba un rato después del asesi-nato, ya que hallamos sangre en la jofaina,donde se lavó las manos, y huellas sangrien-tas también en las sábanas, con las que depropósito enjugó el cuchillo.
Miré a Holmes, impresionado de la seme-janza existente entre la descripción del crimi-nal y la adelantada antes por él. La euforia ola vanidad estaban sin embargo ausentes delrostro de mi amigo.
––¿Y no ha encontrado usted en la habita-ción nada que pudiera conducirnos hasta elasesino? ––preguntó.
––En absoluto. Stangerson tenía en el bolsi-llo el portamonedas de Drebber, cosa por otraparte natural, ya que hacía todos los pagos.Contamos ochenta y tantas libras, las mismasque portaba antes de ser muerto. De los posi-bles móviles del crimen hay que excluir des-de luego el robo. No había en los bolsillosdocumentos ni anotaciones, fuera de un tele-
grama fechado en Cleveland un mes antesmás o menos, con la siguiente leyenda: «J. H.se encuentra en Europa». El mensaje no traíafirma.
––¿Nada más? ––insistió Holmes.––Nada importante. Había sobre la cama
una novela que debió leer antes de dormirse,una pipa en una silla adyacente, un vaso deagua posado sobre la mesita de noche, y en elantepecho de la ventana una menuda caja depomada con dos píldoras dentro.
Sherlock Holmes saltó de su asiento, presade un júbilo extraordinario.
––¡Me han facilitado ustedes el último esla-bón! ––exclamó jubiloso––. El caso está cerra-do.
Los dos detectives le dirigieron una miradallena de pasmo.
––Tengo ahora entre las manos ––añadiócon aplomo mi compañero–– los hilos quecomponen esta complicada madeja. No sa-bría, ciertamente, dar cuenta de todos los
detalles, pero cuanto de importante ha suce-dido, desde la separación de Drebber y Stan-gerson en la estación hasta el descubrimientodel segundo cadáver, se me revela casi con lanitidez de lo efectivamente visto. Les haréuna demostración de eso que digo. ¿Podríaagenciarse las píldoras?
––Las traigo conmigo ––repuso Lestradedejándonos ver una pequeña caja blanca––;hice acopio de ellas, junto al portamonedas yel telegrama, para ponerlas después a buenrecaudo en la comisaría. Están aquí de mila-gro, ya que no les atribuyo la menor impor-tancia.
––¡Déme esas píldoras! ––exclamó Holmes;y a continuación, volviéndose hacia mí, aña-dió: ––Díganos, doctor, ¿son estás comprimi-dos de uso corriente?
Ciertamente no lo eran. De un gris nacara-do, pequeños, redondos, se tornaban casitransparentes vistos al trasluz.
––De su transparencia y ligereza concluyoque son solubles en agua ––observé.
––Exactamente ––repuso Holmes––. ¿Ten-dría ahora la bondad de bajar al primer piso ytraer a ese pobre terrier hace tiempo enfermo,el que ayer pretendía el ama de llaves queusted librase por fin de tanto sufrimiento?
Descendí al primer piso y tomé al perro enmis brazos. La respiración difícil y la miradavidriosa anunciaban una muerte próxima. Dehecho, por la nieve inmaculada de su hocico,podía colegirse que aquel animal había vivi-do más de lo que es costumbre en la especiecanina. Lo posé sobre un cojín, encima de laalfombra.
––Partiré en dos una de estas píldoras ––anunció Holmes, y sacando su cortaplumashizo verdad lo que había dicho––. Devolve-remos la primera mitad a la caja, con el pro-pósito que después se verá. La otra mitad voya colocarla en esta copa de vino, donde hevertido un poco de agua. Pueden ustedes
apreciar que nuestro amigo el doctor llevabarazón, y que la pastilla se disuelve en el lí-quido.
––No dudo que todo esto es fascinante ––terció Lestrade en el tono herido de quiensospecha estar siendo víctima de una broma––; ¿pero qué demonios tiene que ver con lamuerte de Joseph Stangerson?
––¡Paciencia, amigo mío, paciencia! Com-probará a su tiempo hasta qué punto no essólo importante, sino esencial. Bien, ahoraañado a la mezcla unas gotas de leche que lahagan sabrosa y se la doy a beber al perro,que no desdeñará el ofrecimiento.
En efecto, el animal apuró con ansiedad elmejunje que, mientras hablaba, había vertidoHolmes en un platillo y colocado despuésdelante suyo. La actitud de mi amigo estabarevestida de tal gravedad que todos, impre-sionados, permanecimos sentados en silencioy con la mirada fija en el perro, a la espera dealgún acontecimiento extraordinario. Ningu-
no se produjo, sin embargo. El terrier perma-neció extendido sobre el cojín, batallando porllenar de aire sus pulmones, ni mejor ni peorque antes de la libación.
Holmes había sacado su reloj de bolsillo, yconforme pasaba el tiempo inútilmente, unagrandísima desolación se iba apoderando desu semblante. Se mordió los labios, aporreó lamesa con los dedos, y dio otras mil muestrasde aguda impaciencia. Tan fuerte era su agi-tación que sentí auténtica pena, al tiempo quelos dos detectives, antes jubilosos que afligi-dos por el fracaso de que eran testigos, son-reían maliciosamente.
––No puede tratarse de una coincidencia ––gritó al fin saltando de su asiento y midiendola estancia a grandes y frenéticos pasos––; esimposible que sea una pura coincidencia. Lasmismas píldoras que deduje en el caso deDrebber aparecen tras la muerte de Stanger-son. Y sin embargo son inofensivas. ¿Quédiantre significa ello? Desde luego no cabe
que toda mi cadena de inferencias apunte enuna falsa dirección. ¡Imposible! Y aún así estapobre criatura no ha empeorado! ¡Ah, ya lotengo! ¡Ya lo tengo!
Con un alarido de perfecta felicidad acudióa la caja, partió la segunda píldora en dos, ladisolvió en agua, añadió leche, y ofreció denuevo la mezcla al terrier. No había tocadocasi la lengua del desafortunado animal aquellíquido, cuando una terrible sacudida reco-rrió todo su cuerpo, rodando después portierra tan rígido e inerte como si un rayo mor-tal se hubiera abatido sobre él desde las altu-ras.
Sherlock Holmes dio un largo suspiro y en-jugó el sudor que perlaba su frente.
––Debiera tener más fe ––dijo––; ya estiempo de saber que cuando un hecho semejaoponerse a una apretada sucesión de deduc-ciones, existe siempre otra interpretación quesalva la aparente paradoja. De las dos píldo-ras que hay en este pastillero, una es inofen-
siva, mientras que su compañera encierra unveneno mortal. Vergüenza me causa nohaberlo supuesto apenas vista la caja.
Semejante observación se me antojó gratui-ta, que difícilmente podía persuadirme deque Holmes la hubiera hecho en serio. Ahíestaba, sin embargo, el perro muerto comotestimonio de lo cierto de sus conjeturas. Tu-ve la sensación de que empezaba a ver másclaro, y sentí una suerte de vaga, incipientepercepción de la verdad.
––Todo esto ha de sorprenderles ––prosiguió Holmes–– por la sencilla razón deque no repararon al principio de la investiga-ción en cierto dato, el único rico en conse-cuencias. Quiso la suerte que le concediera yoel peso que realmente tenía, y los aconteci-mientos posteriores no han hecho sino afir-mar mi suposición original, de la que real-mente se seguían como corolario lógico. Loque a ustedes se presentaba en tinieblas odejaba perplejos, señalaba para mí el camino
auténtico, esbozado ya en mis primeras con-clusiones. No debe confundirse lo insólitocon lo misterioso. Cuanto más ordinario uncrimen, más misterioso también, ya que esta-rán ausentes las características o peculiarida-des que puedan servir de punto de partida anuestro razonamiento. El asesinato hubieraresultado infinitamente más difícil de desen-trañar si llega a ser descubierto el cadáver enla calle y no acompañado de esos aditamen-tos sensacionales y outré, los que le conferían,precisamente, un aire peculiar. Los detallesextraordinarios, lejos de estorbar esta investi-gación, han servido para facilitarla.
El señor Gregson, que había atendido a laalocución dando muestras de considerableimpaciencia, no pudo al fin contenerse. ––Mire usted, señor Holmes ––dijo––, no necesi-ta convencernos de que es usted un tipo listo,ni de que sigue métodos de trabajo muy per-sonales. Sin embargo, no es éste el momentode ponerse a decir sermones o ventear teorí-
as. La cuestión es atrapar al criminal. Hice mipropia composición de lugar, al parecerequivocadamente. El joven Charpentier no hapodido estar complicado en el segundo ase-sinato. Lestrade ha escogido a Stangerson,enfilando también, por lo que se ve, una rutadesviada. Usted sin embargo, según lo de-muestran algunas observaciones aisladas,acumula mayor conocimiento sobre el casoque nosotros, habiendo llegado el momento,creo, de que nos diga de una vez y por loderecho lo que sabe. ¿Le consta ya el nombredel asesino?
––He de sumarme por fuerza a la peticiónde Gregson ––observó Lestrade––. Amboshemos hecho cuanto estaba en nuestras ma-nos, y los dos hemos fracasado. Le he oídodecir a usted desde que estoy en esta habita-ción que contaba ya con todos los datos pre-cisos. Espero que no los tenga ocultos pormás tiempo.
––Cualquier tardanza en el apresamientodel asesino ––tercié yo––, podría darle opcióna una nueva atrocidad.
Ante nuestra insistencia, Holmes dio mues-tras de vacilar. Continuó midiendo el aposen-to a grandes pasos, con la cabeza hincada enel pecho y las cejas fruncidas, señales que enél denotaban un estado de profunda re-flexión.
––No habrá más asesinatos ––dijo al fin, pa-rándose en seco y mirándonos a la cara––. Talposibilidad queda descartada. Me preguntanustedes si conozco el nombre del asesino. Larespuesta es sí. Ello, sin embargo, poco signi-fica comparado con la tarea más complicadade ponerle las manos encima. Espero hacerlopronto, y a mi manera: pero es asunto delica-do, ya que hemos de vérnoslas con un hom-bre astuto y desesperado al que presta ayuda,como he podido comprobar, un cómplice deprendas no menos formidables. Mientras elasesino desconozca que alguien le sigue la
pista, existe la posibilidad de atraparlo: masen cuanto le asalte la más mínima sospechacambiará de nombre, perdiéndose sin másentre los cuatro millones de habitantes quepueblan esta gran ciudad. Sin propósito deofenderles, debo admitir que considero anuestros rivales de talla excesiva para lasfuerzas de la policía, y que ésta ha sido larazón de que no requiera su ayuda. Si fraca-so, no dudaré en reconocer el error de estaomisión, mas es riesgo que estoy dispuesto acorrer. De momento, sepan ustedes que tanpronto como considere posible transmitirlesinformación sin poner en peligro mis planes,lo haré gustoso.
Gregson y Lestrade quedaron lejos de satis-fechos con estas declaraciones y la no muyhalagadora alusión al cuerpo de policía. Elprimero se sonrojó hasta la raíz de sus rubioscabellos, en tanto los ojos de abalorio del otroechaban vivas chispas de inquietud y resen-timiento. Ninguno de los dos había tenido
tiempo sin embargo de abrir la boca, cuandosonaron unos golpecitos en la puerta y la mí-nima y poco agraciada persona del jovenWiggins, portavoz de los pilluelos, entró enescena.
––Señor ––dijo llevándose la mano a laguedeja que le caía sobre la frente––, tengo yaabajo el coche de caballos.
––Bien hecho, chico ––repuso Holmes entono casi afectuoso. Después, habiendo saca-do de un cajón un par de esposas de acero,añadió: ––¿Por qué no adoptan este modeloen la Scotland Yard? Observen ustedes lasuavidad del resorte. Cierra en un instante.
––También sirven las viejas mientras hayaalguien a quien ponérselas ––gruñó Lestrade.
––Está bien, está bien ––repuso Holmes,sonriendo––. El cochero podría ayudarme abajar los bultos. Dile que suba, Wiggins.
Me sorprendió ver a mi amigo prepararse alo que parecía un largo viaje, ya que no metenía dicho nada sobre su proyecto. Había en
la habitación una pequeña maleta que asióenérgicamente y comenzó a sujetar con unacorrea. En tal manejo se hallaba ocupadocuando hizo acto de presencia el cochero.
––Venga acá, buen hombre ––dijo hincandola rodilla en tierra, con la cabeza siempreechada hacia adelante––, y ponga mano a estahebilla.
El cochero se llegó a él con aire entre ariscoy desafiante, y alargó los brazos para auxi-liarle en la faena. Entonces se oyó el clic deun resorte, resonaron unos metales, y Sher-lock Holmes recuperó rápidamente la posi-ción erecta.
––Señores ––exclamó, centelleantes losojos––, permítanme presentarles al señor Jef-ferson Hope, el asesino de Enoch Drebber yJoseph Stangerson.
El suceso tuvo lugar en un instante, tanbreve que ni tiempo me dio a cobrar concien-cia cabal de lo ocurrido. Conservo en la me-moria la viva imagen de aquel momento: la
expresión de triunfo de Holmes, y la faz fu-riosa, atónita, del hombre, fijos los ojos en lasbrillantes esposas que como por arte de en-cantamiento habían ceñido de pronto susmuñecas. Durante uno o dos segundos pu-dimos parecer un grupo de estatuas. Enton-ces el hombre dejó escapar un grito de loco, ydesasiéndose de la presa de Holmes impulsósu cuerpo contra la ventana. Maderos y cris-tales cedieron ante la acometida, mas nohabía el fugitivo completado aún su propósi-to cuando Holmes, Lestrade y Gregson hací-an de nuevo, al igual que sabuesos, presa enél. Fue arrastrado hacia la habitación, dondese desarrolló una formidable lucha. Tanta erala fuerza y el empeño de nuestro enemigoque varias veces nos vimos frustrados en elintento de inmovilizarlo. Parecía poseído delempuje convulsivo de un hombre al que do-mina una crisis epiléptica. Cara y manos sehallaban terriblemente laceradas por el cristalde la ventana, mas la pérdida de sangre no le
restaba un ápice de fuerza. Hasta que Lestra-de consiguió asirlo de la corbata y hacer conella torniquete, cortándole casi la respiración,no cesó en su resistencia; aun entonces sólonos sentimos dueños del campo después dehaberle atado de pies y manos. Tras ello vol-vimos a incorporarnos, sin aliento y jadean-do.
––Abajo está su coche ––dijo Sherlock Hol-mes––. Nos servirá para conducirlo a Sco-tland Yard. Y ahora, caballeros ––prosiguiócon una sonrisa complaciente––, puede decir-se que hemos llegado ya al fondo de nuestropequeño misterio. Háganme cuantas pregun-tas les ronden por la cabeza, sin temor de quevaya a dejar alguna pendiente.
Segunda parteLa tierra de los santos
1. En la gran llanura alcalina
En medio del gran continente norteameri-cano se extiende un desierto árido y tenebro-so que durante muchos años obró de obstácu-lo al avance de la civilización. De Sierra Ne-vada a Nebraska, y del río Yellowstone en elNorte al Colorado en el Sur, reinan la desola-ción y el silencio. Los visajes con que aquí seexpresa la Naturaleza son múltiples. Hayexaltadísimas montañas de cúpulas nevadas,y oscuros y tenebrosos valles. Existen ríosveloces que penetran como cuchillos en laruinosa fábrica de una garganta o un cañón; yse dilatan también llanuras interminables,sepultadas en invierno bajo la nieve, y cubier-tas en verano por el polvo gris del álcali sali-no. Todo ello, hasta lo más diverso, presididopor un mismo espíritu de esterilidad, tristezay desabrimiento.
La tierra maldita está deshabitada. Decuando en cuando se aventuran en ella, en
peregrinación hacia nuevos cazaderos, algu-nas partidas de pawnees o piesnegros, mas noexiste uno solo, ni el más bravo o arrojado,que no sienta afán por dejar a sus espaldas lallanura imponente y acogerse otra vez al re-fugio de las praderas. El coyote acecha entrelos matorrales, el busardo quiebra el aire consu vuelo pesado y el lento oso gris merodeasordamente por los barrancos, en busca delpoco sustento que aquellos pedregales pue-dan dispensarle. No pueblan otras criaturasel vasto desierto.
Es cosa cierta que ningún panorama delmundo aventaja en lo tétrico al que se divisadesde la vertiente norte de Sierra Blanco.Hasta donde alcanza el ojo se extiende la tie-rra llana, salpicada de manchas alcalinas einterrumpida a trechos por espesuras de cha-parros enanos. Cierran la raya extrema delfirmamento los picos nevados y agudos deuna larga cadena de montañas. De este paisa-je interminable está ausente la vida o cuanto
pueda evocarla. No se columbra una sola aveen el cielo, duro y azul, no estremece la tierragris y yerta ningún movimiento, y, sobre to-do, el silencio es absoluto. Por mucho que seafine el oído, no se aprecia siquiera una som-bra de ruido en la soledad inmensa; nadasino silencio, completo y sobrecogedor silen-cio.
Hemos dicho que es absoluta la ausencia devida en la vasta planicie. Un pequeño detallelo desmiente. Mirando hacia abajo desde Sie-rra Blanco se distingue un camino que cruzael desierto y, ondulante, se pierde en la línearemota del horizonte. Está surcado de ruedasde carros y lo han medido las botas de innu-merables aventureros. Aquí y allá refulgen alsol, inmaculados sobre el turbio sedimento deálcali, unos relieves blancos. ¿Qué son? ¡Sonhuesos! Grandes y de textura grosera unos,más delicados y menudos los otros. Pertene-cieron los primeros a algún buey, a sereshumanos éstos... A lo largo de mil quinientas
millas puede seguirse el rastro de la mortíferaruta por los restos dispersos que a su verahan ido dejando quienes sucumbían antes dellegar al final del camino.
Tal era el escenario que, el día 4 de mayo de1847, se ofrecía a los ojos de cierto solitarioviajero. La apariencia de éste semejaba a pro-pósito para tamaños parajes. Imposiblehabría resultado, guiándose por ella, afirmarsi frisaba en los cuarenta o en los sesentaaños. Era de rostro enjuto y macilento, teníala piel avellanada y morena, como funda de-masiado estrecha de la que quisiera salirse lacalavera, y en la barba y el pelo, muy creci-dos, el blanco prevalecía casi sobre el castaño.Los ojos se hundían en sus cuencas, luciendocon un fulgor enfermizo, y la mano que sos-tenía el rifle apenas si estaba más forrada decarne que el varillaje de los huesos. Para te-nerse en pie había de descansar el cuerposobre el arma, y sin embargo su espigadafigura y maciza osamenta denotaban una
constitución ágil y férrea al tiempo. En la fla-queza del rostro, y en las ropas que pendíanholgadas de los miembros resecos, se adivi-naba el porqué de ese aspecto decrépito yprecozmente senil: aquel hombre agonizaba,agonizaba de hambre y de sed.
Se había abierto trabajosamente camino a lolargo del barranco, y hasta una leve eminen-cia después, en el vano propósito de descu-brir algún indicio de agua. Ahora se extendíadelante suyo la infinita planicie salada, cir-cuida al norte por el cinturón de montañassalvajes, monda toda ella de plantas, árboleso cosa alguna que delatara la existencia dehumedad. No se descubría en el ancho espa-cio un solo signo de esperanza. Norte, orientey occidente fueron escudriñados por los ojosinterrogadores y extraviados del viajero.Habían llegado a término, sí, sus correrías, yallí, en aquel risco árido, sólo le aguardaba lamuerte. «¿Y por qué iba a ser de otro modo?¿Por qué no ahora mejor que en un lecho de
plumas, dentro quizá de veinte años?», mur-muró mientras se sentaba al abrigo de unpeñasco.
Antes de adoptar la posición sedente, habíadepositado en el suelo el rifle inútil, y junto aél un voluminoso fardo al que servía de en-voltura un mantón gris, pendiente de suhombro derecho. Se diría el bulto en excesopesado para sus fuerzas, porque al ser apea-do dio en tierra con cierto estrépito. De laenvoltura gris escapó entonces un pequeñogemido, y una carita asustada, de ojos pardosy brillantes, y dos manezuelas gorditas y pe-cosas, asomaron por de fuera.
––¡Me has hecho daño! ––gritó una repro-badora voz infantil.
––¿De verdad? ––contestó pesaroso elhombre––. Ha sido sin querer.
Y mientras tal decía deshizo el fardo y res-cató de él a una hermosa criatura de unoscinco años de edad, cuyos elegantes zapatosy bonito vestido rosa, guarnecido de un pe-
queño delantal de hilo, pregonaban a las cla-ras la mano providente de una madre. Laniña estaba pálida y delgada, aunque por lalozanía de brazos y piernas se echaba de verque había sufrido menos que su compañero.
––¿Te sientes bien? ––preguntó éste con an-siedad al observar que la niña seguía frotán-dose los rubios bucles que cubrían su nuca.
––Cúrame con un besito ––repuso ella enun tono de perfecta seriedad, al tiempo que lemostraba la parte dolorida––. Eso solía hacermamá. ¿Dónde está mamá?
––No está aquí. Quizá no pase muchotiempo antes de que la veas.
––¡Se ha ido! ––dijo la niña––. Qué raro...¡No me ha dicho adiós! Me decía siempreadiós, aunque sólo fuera antes de ir a tomarel té a casa de la tita, y... ¡lleva tres días fuera!¡Qué seco está esto! Dime, ¿no hay agua, ninada que comer?
––No, no hay nada, primor. Aguanta unpoco y verás que todo sale bien. Pon tu cabe-
za junto a la mía, así... ¿Te sientes más fuerte?No es fácil hablar cuando se tienen los labiossecos como el esparto, aunque quizá vayasiendo hora de que ponga las cartas bocaarriba. ¿Qué guardas ahí?
––¡Cosas bonitas! ¡Mira qué cosas tan pre-ciosas! ––exclamó entusiasmada la niña mien-tras mostraba dos refulgentes piedras de mi-ca––. Cuando volvamos a casa se las regalaréa mi hermano Bob.
––Verás dentro de poco aún cosas mejores ––repuso el hombre con aplomo––. Ten pa-ciencia. Te estaba diciendo..., ¿recuerdascuando abandonamos el río?
––¡Claro que sí!––Pensamos que habría otros ríos. Pero no
han salido las cosas a derechas: el mapa, o loscompases, o lo que fuere nos han jugado unamala pasada, y no se ha dejado ver río algu-no. Nos hemos quedado sin agua. Hay toda-vía unas gotitas para las personas como tú,y...
––Y no te has podido lavar ––atajó la criatu-ra, a la par que miraba con mucha gravedadel rostro de su compañero.
––Ni tampoco beber. El primero en irse fueel señor Bender, y después el indio Pete, yluego la señora McGregor, y luego JohnnyHones, y luego, primor, tu madre.
––Entonces mi madre está muerta también––gimió la niña, escondiendo la cabeza en eldelantal y sollozando amargamente.
––Todos han muerto, menos tú y yo. Pen-sé..., que encontraríamos agua en esta direc-ción, y, contigo al hombro, me puse en cami-no. No parece que hayamos prosperado. ¡Di-ficilísimo será que salgamos adelante!
––¿Nos vamos a morir entonces? ––preguntó la niña conteniendo los sollozos, yalzando su carita surcada por las lágrimas.
––Temo que sí.––¿Y cómo no me lo has dicho hasta ahora?
––exclamó con júbilo la pequeña––. ¡Me tení-as asustada! Cuanto más rápido nos mura-
mos, naturalmente, antes estaremos con ma-má.
––Sí que lo estarás, primor.––Y tú también. Voy a decirle a mamá lo
bueno que has sido conmigo. Apuesto a quenos estará esperando a la puerta del paraísocon un jarro de agua en la mano, y muchísi-mos pasteles de alforfón, calentitos y tostadospor las dos caras, como los que nos gustabana Bob y a mí... ¿Cuánto faltará todavía?
––No sé... Poco.Los ojos del hombre permanecían clavados
en la línea norte del horizonte. Sobre el azuldel cielo, y tan rápidos que semejaban crecera cada momento, habían aparecido tres pe-queños puntos. Concluyeron al cabo por ad-quirir las trazas de tres poderosas aves par-das, las cuales, luego de describir un círculosobre las cabezas de los peregrinos, fueron aposarse en unos riscos próximos. Eran busar-dos, los buitres del Oeste, mensajeros indefec-tibles de la muerte.
––¡Gallos y gallinas! ––exclamó la niña ale-gremente, señalando con el índice a los pája-ros macabros, y batiendo palmas para hacer-les levantar el vuelo––. Dime, ¿hizo Dios estatierra?
––Naturalmente que sí ––repuso el hombre,un tanto sorprendido por lo inesperado de lapregunta.
––Hizo la de Illinois, allá lejos, y también lade Missouri ––prosiguió la niña––, pero nocreo que hiciera esta de aquí. Esta de aquíestá mucho peor hecha. El que la hizo se haolvidado del agua y de los árboles.
––¿Y si rezaras una oración? ––sugirió elhombre tras un largo titubeo.
––No es aún de noche.––Da lo mismo. Se sale de lo acostumbrado,
pero estoy seguro de que a Él no le importa-rá. Di las oraciones que decías todas las no-ches en la carreta, cuando atravesábamos losLlanos.
––¿Por qué no rezas tú también? ––exclamóla niña, con ojos interrogadores.
––Se me ha olvidado rezar. Llevo sin rezardesde que era un mocoso al que doblaba enaltura este rifle que ves aquí. Aunque bienmirado, nunca es demasiado tarde. Empiezatú, y yo me uniré en los coros.
––Pues vas a tener que arrodillarte, igualque yo ––dijo la pequeña posando el mantónen tierra––. Levanta las manos y júntalas.Así... Parece como si se sintiera uno más bue-no.
¡Curiosa escena la que se desarrolló enton-ces a los ojos de los busardos, únicos e indife-rentes testigos! Sobre el breve chal, codo concodo, adoptaron la posición orante ambosperegrinos, la niña versátil y el arrojado yrudo aventurero. –– Estaban la tierna caritade la niña y el rostro anguloso y macilentodel hombre vueltos con devoción pareja haciael cielo limpio de nubes, en pos del Ser terri-ble que de frente los con templaba, mientras
las dos voces ––frágil y clara una, áspera yprofunda la otra–– se fundían en un solo rue-go de misericordia y perdón. Concluida laoración se recogieron de nuevo al abrigo dela roca, cayendo dormida al cabo la niña en elregazo de su protector. Vigiló éste durante untiempo el sueño de la pequeña, mas la natu-raleza, finalmente, lo redujo también a sumandato inexorable. Tres días y tres nochesllevaba sin concederse un instante de treguao reparador descanso. Lentamente los párpa-dos se deslizaron sobre los ojos fatigados y lacabeza fue hundiéndose en su pecho, hasta,confundida ya la barba gris del hombre conlos rizos dorados de la niña, quedar amboscaminantes sumidos en idéntico sueño, pro-fundo y horro de imágenes.
Media hora de vigilia hubiera bastado alvagabundo para contemplar la escena queahora verá el lector. En la remota distancia,allí donde se hace la planicie fronteriza delcielo, se insinuó una como nubecilla de pol-
vo, muy tenue al principio y apenas distin-guible de la colina en que se hallaba envueltoel horizonte, después de superior tamaño, y,al fin, rotunda y definida. Fue aumentando elvolumen de la nube, causada, evidentemente,por alguna muchedumbre o concurrencia decriaturas en movimiento. A ser aquellas tie-rras más fértiles, habría podido pensarse en elavance de una populosa manada de bisontes.Mas no es un suelo sin hierba sino a propósi-to para que en él paste el ganado... Próximoya el torbellino de polvo ala solitaria eminen-cia donde reposaban los dos náufragos de lapradera, se insinuaron tras la bruma contor-nos de carretas guarnecidas con toldos, yperfiles de hombres armados, caballeros ensus monturas. ¡Se trataba de una expediciónal Oeste, y qué expedición! Llegado uno delos extremos de ella a los pies de la montaña,aún seguía el otro perdido en el horizonte. Através de la llanura toda se extendía la cara-vana enorme, compuesta de galeras y carros,
hombres a pie y hombres a caballo. Innume-rables mujeres procedían vacilantes con suequipaje a cuestas, y los niños se afanabandetrás de los vehículos o asomaban las cabe-citas bajo la envoltura blanca de los toldos.No podían ser estas gentes simples emigran-tes; por fuerza habían de constituir un pueblonómada, llevado de las circunstancias a bus-car cobijo en nuevas tierras. Un estruendoconfuso, una especie de fragor de ruedas chi-rriantes y resoplante caballería, ascendía deaquella masa humana y se perdía en el aireclaro. Ni siquiera entonces, sin embargo, lo-graron despertarse los dos fatigados cami-nantes.
Encabezaba la columna más de una veinte-na de graves varones, de rostros ceñudos,envueltos los cuerpos en los pliegues de unoscuro ropaje hecho a mano, y provistos derifles. Al llegar al pie del risco suspendieronla marcha, formando entre ellos breve conci-liábulo.
––Los pozos, hermanos, se encuentran a laderecha ––dijo uno al que daba carácter laboca enérgica, el rostro barbihecho y la cabe-llera enmarañada.
––A la derecha de Sierra Blanco... Alcanza-remos pues, Río Grande––, añadió otro.
––No tengáis cuidado del agua ––exclamóun tercero––. El que pudo hacerla brotar de laroca, no abandonará a su pueblo elegido.
––¡Amén! ¡Amén! ––respondieron todos acoro.
A punto se hallaban de reanudar el camino,cuando uno de los más jóvenes y perspicaceslanzó un grito de sorpresa, al tiempo queseñalaba el escarpado risco frontero. En loalto ondeaba un trocito de tela color rosa,brillante y nítidamente recortado sobre elfondo de piedra gris. A la visión de aquelobjeto siguió un vasto movimiento de caba-llos enfrenados y de rifles que eran extraídosde sus fundas. Un destacamento de jinetes agalope sumó sus fuerzas a las del grupo de
vanguardia: la palabra «Pieles Rojas» estabaen todos los labios.
––No puede haber muchos indios por estastierras ––dijo un hombre ya mayor, el quesegún todas las trazas parecía detener elmando––. Atrás hemos dejado a los Pawnees,y no quedan más tribus hasta después decruzadas las montañas.
––Quiero echar una ojeada, hermano Stan-gerson ––anunció entonces otro de los explo-radores.
––Yo también, yo también ––clamaron unadocena de voces más.
––Dejad abajo vuestros caballos; aquí mis-mo os esperamos ––contestó el anciano. Enun abrir y cerrar de ojos pusieron pie a tierralos jóvenes voluntarios, fueron amarradas lascabalgaduras, y se dio principio al ascenso dela escarpadura, en dirección al punto quehabía provocado semejante revuelo. Avanza-ban los hombres rauda y silenciosamente, conla seguridad y destreza del explorador con-
sumado. Desde el llano, se les vio saltar deroca en roca, hasta aparecer sus siluetas lim-piamente perfiladas sobre el horizonte. Eljoven que había dado la voz de alarma abríala marcha. De súbito, observaron sus compa-ñeros que echaba los brazos a lo alto, comopresa de irrefrenable asombro, asombro quepareció comunicarse al resto de la comitivaapenas se hubo ésta reunido con el de cabeza.
En la pequeña plataforma que ponía remateal risco pelado, se elevaba un solitario y gi-gantesco peñasco, a cuyo pie yacía un hom-bre alto, barbiluengo y de duras facciones,aunque enflaquecido hasta la extenuación. Surespiración regular y plácido gesto, eran losque suelen acompañar al sueño profundo.Enlazada a su cuello moreno y fuerte habíauna niña de brazuelos blancos y delicados.Estaba rendida su cabecita rubia sobre la pe-chera de pana del hombre, y en sus labiosentreabiertos ––que descubrían la nieve in-maculada de los dientes–– retozaba una son-
risa infantil. Los miembros del hombre eranlargos y ásperos, en peregrino contraste conlas rollizas piernecillas de la criatura, las cua-les terminaban en unos calcetines blancos yunos pulcros zapatitos de brillantes hebillas.La extraña escena tenía lugar ante la miradade tres solemnes busardos apostados en lavisera del peñasco. A la aparición de los re-cién llegados, dejaron oír un rauco chillido deodio y se descolgaron con sordo batir de alas.
El estrépito de las inmundas aves despertóa los dos yacentes, quienes echaron a su alre-dedor una mirada extraviada. El hombre re-cuperó, vacilante, la posición erecta y tendióla vista sobre la llanura, desierta cuando lehabía sorprendido el sueño y poblada ahorade muchedumbre enorme de bestias y sereshumanos. Ganado por una incredulidad cre-ciente, se pasó la mano por los ojos. «Debe seresto lo que llaman delirio», murmuró para sí.La pequeña permanecía a su lado, cogida alas faldas de su casaca y sin decir nada, aun-
que vigilándolo todo con los ojos pasmados einquisitivos de la niñez.
No les fue difícil a los recién ascendidosacreditar su condición de seres de carne yhueso. Uno de ellos cogió a la niña y la atra-vesó sobre los hombros, mientras otros dosasistían a su desmadejado compañero en eldescenso hacia la caravana.
––Me llamo John Ferrier ––explicó el cami-nante––; la pequeña y yo somos cuanto que-da de una expedición de veintiún miembros.Allá en el sur, la sed y el hambre han dadobuena cuenta del resto.
––¿La niña es hija tuya? ––preguntó uno delos exploradores.
––Por tal la tengo ––repuso desafiante elaventurero––. Mía es, porque la he salvado.Nadie va a arrebatármela. De ahora en ade-lante se llamará Lucy Ferrier. Pero, ¿quiénessois vosotros? ––prosiguió mirando con cu-riosidad a sus fornidos y atezados rescatado-
res––. En verdad que no se os puede contarcon los dedos de una mano.
––Sumamos cerca de diez mil ––dijo uno delos jóvenes––; somos los hijos perseguidos deDios, los elegidos del Ángel Moroni.
––Nunca he oído hablar de él ––replicó elcaminante––, pero a la vista está que no lefaltan amigos.
––No uses ironía con lo sagrado ––repuso elotro en tono cortante––. Somos aquellos quetienen puesta su fe en las santas escrituras,plasmadas con letra egipcia sobre planchasde oro batido y confiadas a Joseph Smith enel enclave de Palmyra. Procedemos de Nau-voo, en el Estado de Illinois, asiento de nues-tra iglesia, y buscamos amparo del hombreviolento y sin Dios, aunque para ello haya-mos de llegar al corazón mismo del desierto.
El hombre de Nauvoo pareció despabilar lamemoria de John Ferrier.
––Entonces ––dijo––, sois mormones.
––En efecto, somos los mormones ––repusieron todos a una sola voz.
––¿Y dónde os dirigís?––Lo ignoramos. La mano de Dios guía a
los mormones por medio de su profeta. A élte conduciremos. Él decidirá tu suerte.
Habían alcanzado ya la base de la colina,donde se hallaba congregada una multitudde peregrinos: mujeres pálidas y de ojos me-drosos, niños fuertes y reidores, varones deexpresión alucinada. A la vista de la juventudde uno de los extraños, y de la depauperacióndel otro, se elevaron de la turba gritos deasombro y conmiseración. No se detuvo sinembargo el pequeño cortejo, sino que se abriócamino, seguido de gran copia de mormones,hasta una carreta que sobresalía de las demáspor su anchura excepcional e inusitada ele-gancia. Seis caballos se hallaban uncidos aella, en contraste con los dos, o cuatro a losumo, que tiraban de las restantes. Junto alcarrero se sentaba un hombre de no más de
treinta años, aunque de poderosa cabeza y lafirme expresión que distingue al caudillo.Estaba leyendo un volumen de lomo oscuroque dejó a un lado a la llegada del gentío.Tras escuchar atentamente la relación de loacontecido, se dirigió a los dos malaventura-dos.
––Si hemos de recogeros entre nosotros ––dio solemnemente––, será sólo a condición deque abracéis nuestro credo. No queremoslobos en el rebaño. ¡Pluga a Dios mil vecesque blanqueen vuestros huesos en el desierto,antes de que seáis la manzana podrida quecon el tiempo contamina a las restantes!¿Aceptáis los términos del acuerdo?
––No hay términos que ahora puedan pare-cerme malos ––repuso Ferrier con tal énfasisque los solemnes Ancianos no acertaron areprimir una sonrisa. Sólo el caudillo perse-veró en su terca y formidable seriedad.
––Hermano Stangerson ––dijo––, hazte car-go de este hombre y de la niña, y dales comi-
da y bebida. A ti confío la tarea de instruirlesen nuestra fe. ¡Demasiado larga ha sido ya lapausa! ¡Adelante! ¡Adelante hacia Sión!
––¡Adelante hacia Sión! ––bramó la muche-dumbre de mormones, y el grito corrió deboca en boca a lo largo de la caravana, hastaperderse, como un murmullo, en la distanciaremota. Entre estallidos de látigos y crujir deruedas reanudaron la marcha las pesadascarretas, volviendo a serpentear al pronto enel desierto la comitiva enorme. El ancianobajo cuya tutela habían sido puestos los re-cién hallados, condujo a éstos a su carruaje, yallí les dio el prometido sustento.
––Aquí permaneceréis ––les dijo––. A nomucho tardar os habréis recuperado de vues-tras fatigas. Recordad, mientras tanto, quecompartís nuestra fe, y la compartís parasiempre. Lo ha dicho Brigham Young, y lo hadicho con la voz de Joseph Smith, cuya voz estambién la voz de Dios.
2. La flor de Utah
No es éste lugar a propósito para rememo-rar las privaciones y fatigas experimentadaspor el pueblo emigrante antes de su definiti-va llegada a puerto. Desde las orillas del Mis-sissippi, hasta las estribaciones occidentalesde las Montañas Rocosas, consiguió abrirsecamino con pertinacia sin parangón apenasen la historia. Ni el hombre salvaje ni la bestiaasesina, ni el hambre, ni la sed, ni el cansan-cio, ni la enfermedad, ninguno de los obstá-culos en fin que plugo a la Naturaleza atrave-sar en la difícil marcha, fueron bastantes avencer la tenacidad de aquellos pechos an-glosajones. Sin embargo, la longitud del viajey su cúmulo de horrores habían acabado porconmover hasta los corazones más firmes.Todos, sin excepción, cayeron de hinojos enreverente acción de gracias a Dios cuando,llegados al vasto valle de Utah, que se exten-día a sus pies bajo el claro sol, supieron por
los labios de su caudillo que no era otra latierra de promisión, y que aquel suelo virgenles pertenecía ya para siempre.
Pronto demostró Young ser un hábil admi-nistrador, amén de jefe enérgico. Fueronaprestados mapas y planos en previsión de laciudad futura de los mormones. Se procedió,según la categoría de cada destinatario, alreparto y adjudicación de las tierras circun-dantes. El artesano volvió a blandir suherramienta, y el comerciante a comprar y avender. En la ciudad surgían calles y plazascomo por arte de encantamiento. En el cam-po, se abrieron surcos para las acequias, fue-ron levantadas cercas y vallas, se limpió lamaleza y se voleó la semilla, de modo que, alverano siguiente, ya cubría la tierra el oro delrecién granado trigo. No había cosa que noprosperase en aquella extraña colonia. Sobretodo lo demás, sin embargo, creció el temploerigido por los fieles en el centro de la ciu-dad. Desde el alba a los últimos arreboles del
día, el seco ruido del martillo y el chirriarasmático de la sierra imperaban en torno almonumento con que el pueblo peregrinorendía homenaje a Quien le había guiadosalvo a través de tantos peligros.
Los dos vagabundos, John Perrier y la pe-queña, su hija adoptiva y compañera de in-fortunio, hicieron junto a los demás el largocamino. No fue éste trabajoso para la jovenLucy Ferrier que, recogida en la carreta deStangerson, partió vivienda y comida con lastres esposas del mormón y su hijo, un obsti-nado e impetuoso muchacho de doce años.Habiéndose repuesto de la conmoción causa-da por la muerte de su madre, conquistó fá-cilmente el afecto de las tres mujeres (con esapresteza de la que sólo es capaz la infancia) yse hizo a su nueva vida trashumante. En tan-to, el recobrado Ferrier ganaba fama de guíaútil e infatigable cazador. Tan presto conquis-tó para sí la admiración de sus nuevos com-pañeros que, al dar éstos por acabada la
aventura, recibió sin un solo reparo o voto encontra una porción de tierra no menor ni me-nos fecunda que las de otros colonos, con lasúnicas excepciones de Young y los cuatroancianos principales, Stangerson, Kemball,Johnston y Drebber.
En la hacienda así adquirida levantó JohnFerrier una sólida casa de troncos, ampliaday recompuesta infinitas veces en los añossubsiguientes, hasta alcanzar al fin enverga-dura considerable. Era hombre con los piesafirmados en tierra, inteligente en los nego-cios y hábil con las manos, amén de recio, lobastante para aplicarse sin descanso al cultivoy mejora de sus campos. Crecieron así sugranja y posesiones desmesuradamente. Alos tres años había sobrepujado a sus vecinos,a los seis se contaba entre el número de losacomodados, a los nueve de los pudientes, ya los doce no pasaban de cinco o seis quienespudieran comparársele en riqueza. Desde elgran mar interior hasta las montañas de
Wahsatch, el nombre de John Ferrier desco-llaba sobre todos los demás.
Sólo en un concepto ofendía este hombre lasusceptibilidad de sus correligionarios. Nadiefue parte a convencerle para que fundara unharén al modo de otros mormones. Sin darrazones de su determinación, porfió en ellacon firmeza inconmovible. Unos le acusaronde tibieza en la práctica de la religión recien-temente adquirida; otros, de avaricia y espíri-tu mezquinamente ahorrativo. Llegó inclusoa hablarse de un amor temprano, una mucha-cha de blondos cabellos muerta de nostalgiaen las costas del Atlántico. El caso es que, porla causa que fuere, Ferrier permaneció estric-tamente célibe. En todo lo demás siguió elcredo de la joven comunidad, ganando famade hombre ortodoxo y de recta conducta.
Junto al padre adoptivo, entre las cuatroparedes de la casa de troncos, y aplicada a ladura brega diaria, se crió Lucy Ferrier. El finoaire de las montañas y el aroma balsámico del
pino cumplieron las veces de madre y niñera.Según transcurrían los años la niña se hizomás alta y fuerte, adquiriendo las mejillascolor y el paso cadencia elástica. No pocossentían revivir en sí antiguos hervores cadavez que, desde el tramo de camino que ses-gaba la finca de Ferrier, veían a la muchachaafanarse, joven y ligera, en los campos detrigo, o gobernar el cimarrón de su padre conuna destreza digna en verdad de un auténticohijo del Oeste. De esta manera se hizo flor elcapullo, y el mismo año que ganaba Ferrierpreeminencia entre los granjeros del lugar, secumplía en su hija el más acabado ejemplo debelleza americana que encontrarse pudiera enla vertiente toda del Pacífico.
No fue el padre, sin embargo, el primero enadvertir que la niña de antes era ya mujer.Rara vez ocurre tal. Esa transformación esharto sutil y lenta para que quepa situarla enun instante preciso. Más ajena todavía alcambio permanece la doncella misma, quien
sólo al tono de una voz o al contacto de unamano, súbitas chispas iniciadoras de un fue-go desconocido, descubre con orgullo y mie-do a la vez la nueva y poderosa facultad queen ella ha nacido a la vida. Pocas mujeres hanolvidado de hecho el día preciso y el exactoincidente por el que viene a ser conocido esealbor de una existencia nueva. En el caso deLucy Ferrier la ocasión fue memorable de porsí, aparte el alcance que después tendría ensu propio destino y en el de los demás.
Era una calurosa mañana de junio, y losSantos del último Día se afanaban en su coti-diana tarea al igual que un enjambre de abe-jas, cuyo fanal habían escogido por emblemay símbolo de la comunidad. De los campos yde las calles ascendía el sordo rumor del tra-bajo incesante. A lo largo de las carreteraspolvorientas, avanzaban filas de mulas conpesadas cargas, en dirección todas al Oeste,ya que había estallado la fiebre del oro enCalifornia y la ruta continental tenía estación
en la ciudad de los Elegidos. También se veí-an rebaños de vacas y ovejas, procedentes depastos remotos, y partidas de fatigados emi-grantes, no menos maltrechos que sus caba-llerías tras el viaje inacabable. En medio deaquella abigarrada muchedumbre, hilaba sucamino con destreza de amazona Lucy Fe-rrier, arrebatado el rostro por el ejercicio físi-co y suelta al viento la larga cabellera castaña.Venía a la ciudad para dar cumplimiento acierto encargo de su padre, y, desatenta atodo cuanto no fuera el asunto que en eseinstante la solicitaba, volaba sobre su caballo,con la usada temeridad de otras veces. Sedetenían a mirarla asombrados los astrososaventureros, e incluso el indio impasible, consus pieles a cuestas, rompía un instante sureserva ante el espectáculo de aquella bellí-sima rostro pálido.
Había alcanzado los arrabales de la ciudad,cuando halló la carretera obstruida por ungran rebaño de ganado al que daban gobier-
no media docena de selváticos pastores de lapradera. Impaciente, hizo por superar el obs-táculo lanzándose a una súbita brecha que seinsinuaba enfrente. Cuando se hubo introdu-cido en ella, sin embargo, el ganado volvió acerrarse en torno, viéndose al pronto inmersala amazona en la corriente movediza de lascuernilargas e indómitas bestias. Habituadacomo estaba a vivir entre ganado, no sintióalarma, e intentó por todos los medios abrirsecamino a través de la manada. Por desgracialos cuernos de una de las reses, al azar o deintento, entraron en violento contacto con elflanco del cimarrón, excitándolo en gradomáximo. El animal se levantó sobre sus patastraseras con un relincho furioso, al tiempoque daba unos saltos y hacía unas corvetasbastantes a derribar a un jinete de medianascondiciones. No podía ser la situación máspeligrosa. Cada arrebato del caballo acentua-ba el roce con los cuernos circundantes, yéstos inducían a su vez en la cabalgadura
renovadas y furibundas piruetas. Sin faltadebía la joven mantenerse sujeta a la silla dela montura, ya que al más leve desliz cabíaque fuera a dar su cuerpo entre las pezuñasde las espantadas criaturas, encontrando asíuna muerte horrible. No hecha a tales trances,comenzó a nublarse su cabeza, al cabo quecedía la presa de la mano en la brida. Sofoca-da por la nube de polvo y el hedor de la for-cejeante muchedumbre animal, se hallaba alborde del abandono, cuando oyó una vozamable que a su lado le prometía asistencia.A continuación una poderosa mano, curtiday tostada por el sol, asió del freno al asustadocuadrúpedo, conduciéndole pronto, sin ma-yores incidencias, fuera del tropel.
––Espero, señorita, que haya salido ustedilesa de la aventura ––dijo respetuosamente ala joven su providencial salvador.
Aquélla levantó su rostro hacia el otro ros-tro, fiero y moreno, y riendo con franquezarepuso:
––¡Qué susto! ¿Cómo pensar que Panchofuera a tener tanto miedo de un montón devacas?
––Gracias a Dios, ha podido usted mante-nerse en la montura ––contestó el hombre congesto grave. Se trataba de un joven alto y deaguerrido aspecto, el cual, caballero en unpoderoso ejemplar de capa baya, y guarneci-do el cuerpo con las toscas galas del cazador,iba armado de un largo rifle, suspendido albies tras de los hombros.
––Debe ser usted la hija de John Ferrier ––añadió––; la he visto salir a caballo de sugranja. Cuando lo vea, pregúntele si le traealgún recuerdo el nombre de «JeffersonHope», el de St. Louis. Si ese Ferrier es el queyo pienso, mi padre y el suyo fueron uña ycarne.
––¿Por qué no viene y se lo pregunta ustedmismo? ––apuntó ella con recato.
El joven pareció complacido por la invita-ción, y en sus ojos negros refulgió una chispade contento.
––Lo haré ––dijo––, aunque llevamos dosmeses en las montañas y mi traza no es apropósito para esta clase de visitas. Su padrede usted deberá recibirme tal como estoy.
––Es su deudor, igual que yo ––replicó lajoven––. Me tiene un cariño extraordinario; siesas vacas hubieran llegado a causarme lamuerte, creo que habría muerto él también.
––Y yo ––añadió el jinete.––¡Usted! No creo que fuera a partírsele el
corazón... ¡Ni siquiera somos amigos!La oscura faz del cazador se ensombreció
de semejante manera ante esta observación,que Lucy Ferrier no pudo evitar una carcaja-da.
––No me entienda mal, ¡ea! ––dijo––. Ahorasí que somos amigos. No le queda más reme-dio que venir a vernos... En fin, he de seguircamino, porque, según está pasando el tiem-
po, no volverá a confiarme jamás mi padrerecado alguno. ¡Adiós!
––¡Adiós ––repuso el otro, alzando su som-brero alado e inclinándose sobre la mano dela damita. Tiró ésta de las riendas a su potro,blandió el látigo, y desapareció en la anchacarretera tras una ondulante nube de polvo.
El joven Jefferson Hope se unió a sus com-pañeros, triste y taciturno. Habían recorridolas montañas de Nevada en busca de plata, yvolvían ahora a Salt Lake City, con el fin dereunir el capital necesario para la exploraciónde un filón descubierto allá arriba. Sus pen-samientos, puestos hasta entonces, al igualque los del resto de la cuadrilla, en el negociopendiente, no podían ya ser los mismos trasel encuentro súbito. La vista de la hermosamuchacha, fresca y sana como las brisas de lasierra, había conmovido lo más íntimo de suvolcánico e indómito corazón. Desaparecidala joven de su presencia, supo que una crisisacababa de producirse en su vida, y que ni las
especulaciones de la plata, ni cosa alguna,podían compararse en importancia a lo reciénacontecido. El efecto obrado de súbito en sucorazón no era además un amor fugaz deadolescente, sino la pasión auténtica que seapodera del hombre de férrea voluntad eimperioso carácter. Estaba hecho a triunfar entodas las empresas. Se dijo solemnementeque no saldría mal de ésta, mientras de algosirvieran la perseverancia y el tenaz esfuerzo.
Aquella misma noche se presentó en casade John Ferrier, y a la siguiente y a la otratambién, hasta convertirse en visitante asiduoy conocido. John, encerrado en el valle y ab-sorbido por el trabajo diario, había tenidomenguadísimas oportunidades de asomarseal mundo en torno durante los últimos doceaños. De él le daba noticias Jefferson Hope,con palabras que cautivaban a Lucy no me-nos que a su padre. Había sido pionero enCalifornia, la loca y legendaria región de rá-pidas fortunas y estrepitosos empobrecimien-
tos; había sido explorador, trampero, ranche-ro, buscador de plata... No existía aventuraemocionante, en fin, que no hubiera corridoalguna vez Jefferson Hope. A poco ganó elafecto del viejo granjero, quien se hacía len-guas de sus muchas virtudes. En tales oca-siones Lucy permanecía silenciosa, mas podíaecharse de ver, por el arrebol de las mejillas yel brillar de ojos, que no era ya la muchachadueña absoluta de su propio corazón. Quizáescapasen estas y otras señales a los ojos delbuen viejo, aunque no, desde luego, a los dequien constituía su recóndita causa.
Cierto atardecer de verano el joven llegó agalope por la carretera y se detuvo frente alcancel. Lucy estaba en el porche y, al verle,fue en dirección suya. El visitante pasó lasbridas del caballo por encima de la cerca ytomó el camino de la casa.
––He de marcharme, Lucy ––dijo asiéndoleentrambas manos, al tiempo que la mirabatiernamente a los ojos––. No te pido que ven-
gas ahora conmigo, pero ¿lo harás más ade-lante, cuando esté de vuelta?
––¿Vas a tardar mucho? ––repuso la joven,riendo y encendiéndose toda.
––No más de dos meses. Vendré entoncespor ti, querida. Nadie podrá interponerseentre nosotros dos.
––¿Qué dice mi padre?––Ha dado su consentimiento, siempre y
cuando me las arregle para poner en marchaesas minas. Sobre esto último no debes pre-ocuparte.
––Oh, bien. Si estáis de acuerdo papá y tú,yo no tengo nada más que añadir ––susurróella, la mejilla apoyada en el poderoso pechodel aventurero.
––¡Dios sea alabado! ––exclamó éste conronca voz, e inclinando la cabeza, besó a lachica––. El trato puede considerarse zanjado.Cuanto más me demore, más difícil va a re-sultarme iniciar la marcha. Me aguardan en
el cañón. ¡Adiós, amor, adiós! Dentro de dosmeses me verás de nuevo.
Con estas palabras se separó de ella y,habiéndose plantado de un salto encima delcaballo, picó espuelas a toda prisa sin volversiquiera la cabeza, en el temor, quizá, de queuna sola mirada a la prenda de su corazón lehiciera desistir de su recién concebido pro-yecto. Permaneció Lucy junto al cancel, fija lavista en el jinete hasta desvanecerse éste en elhorizonte. Después volvió a la casa. En todoUtah no podría hallarse chica más feliz.
3. John Ferrier habla con el profeta
Tres semanas habían transcurrido desde lamarcha de Jefferson Hope y sus compañeros.Se entristecía el corazón de John Ferrier alpensar que pronto volvería el joven, arreba-tándole su preciado tesoro. Sin embargo, laexpresión feliz de la muchacha le reconciliabamil veces más eficazmente con el pacto con-
traído que el mejor de los argumentos. Desdeantiguo había determinado en lo hondo de suresuelta voluntad que a ningún mormón seríadada jamás la mano de su hija. Semejanteunión se le figuraba un puro simulacro, unoprobio y una desgracia. Con independenciade los sentimientos que la doctrina de losmormones le inspiraba en otros terrenos, semantenía sobre lo último inflexible, amén demudo, ya que por aquellos tiempos las acti-tudes heterodoxas hallaban mal acomodo enla Tierra de los Santos.
Mal acomodo y terrible peligro... Hasta losmás santos entre los santos contenían el alien-to antes de dar voz a su íntimo parecer enmateria de religión, no fuera cualquier pala-bra, o frase mal comprendida, a atraer sobreellos un rápido castigo. Los perseguidos deantaño se habían constituido a su vez en por-fiados y crudelísimos perseguidores. Ni laInquisición sevillana, ni la tudesca Vehmge-richt, ni las sociedades secretas de Italia acer-
taron jamás a levantar maquinaria tan formi-dable como la que tenía atenazado al Estadode Utah.
La organización resultaba doblemente te-rrible por sus atributos de invisibilidad y mis-terio. Todo lo veía y podía, y sin embargoescapaba al ojo y al oído humanos. Quien seopusiera a la Iglesia, desaparecía sin dejarrastro ni razón de sí. Mujer e hijos aguarda-ban inútilmente el retorno del proscrito, cuyavoz no volvería a dejarse oír de nuevo, nisiquiera en anuncio de la triste sentencia quelos sigilosos jueces habían pronunciado. Unapalabra brusca, un gesto duro, eran castiga-dos con la muerte. Ignoto, el poder aciagogravitaba sobre todas las existencias. Com-prensible era que los hombres vivieran enterror perpetuo, sellada la boca y atada lalengua lo mismo en poblado que en la másrigurosa de las soledades.
En un principio sufrieron persecución tansólo los elementos recalcitrantes, aquellos
que, habiendo abrazado la fe de los mormo-nes, deseaban abandonarla o pervertirla.Pronto, sin embargo, aumentó la multitud delas víctimas. Eran cada vez menos las mujeresadultas, grave inconveniente para una doc-trina que proponía la poligamia. Comenzarona circular extraños rumores sobre emigrantesasesinados y salvajes saqueos ocurridos allídonde nunca, anteriormente, había llegado elindio. Mujeres desconocidas vinieron a nutrirlos serrallos de los Ancianos, mujeres quelloraban y languidecían, y llevaban impresasen el rostro las señales de un espanto inextin-guible. Algunos caminantes, rezagados en lasmontañas, afirmaban haberse cruzado conpandillas de hombres armados y enmascara-dos, en sigilosa y rápida peregrinación alamparo de las sombras. Tales historias y ru-mores fueron adquiriendo progresivamentecuerpo y confirmación, hasta concretarse entítulo y expresión definitivos. Incluso ahora,en los ranchos aislados del Oeste, el nombre
de «La Banda de los Danitas», o «Los ÁngelesVengadores», conserva resonancias siniestras.
El mayor conocimiento de la organizaciónque tan terribles efectos obraba, tendió antesa magnificar que a disimular el espanto de lasgentes. Imposible resultaba saber si una per-sona determinada pertenecía a Los ÁngelesVengadores. Los nombres de quienes toma-ban parte en las orgías de sangre y violenciaperpetradas bajo la bandera de la religióneran mantenidos en riguroso secreto. Quizáel amigo que durante el día había escuchadociertas dudas referentes al Profeta y su mi-sión se contaba por la noche entre los asaltan-tes que acudían para dar cumplimiento alcastigo inmisericorde y mortal. De este modo,cada cual desconfiaba de su vecino, recatan-do para sí sus más íntimos sentimientos.
Una hermosa mañana, cuando estaba apunto de partir hacia sus campos de trigo,oyó John Ferrier el golpe seco del pestillo alser abierto, tras de lo cual pudo ver, a través
de la ventana, a un hombre ni joven ni viejo,robusto y de cabello pajizo, que se aproxima-ba sendero arriba. Le dio un vuelco el cora-zón, ya que el visitante no era otro que elmismísimo Brigham Young. Lleno de inquie-tud ––pues nada bueno presagiaba semejanteencuentro–– Ferrier acudió presuroso a lapuerta para recibir al jefe mormón. Este últi-mo, sin embargo, correspondió fríamente asus solicitaciones, y, con expresión adusta, lesiguió hasta el salón.
––Hermano Ferrier ––dijo, tomando asientoy fijando en el granjero la mirada a través delas pestañas rubias––, los auténticos creyenteste han demostrado siempre bondad. Fuistesalvado por nosotros cuando agonizabas dehambre en el desierto, contigo compartimosnuestra comida, te condujimos salvo hasta elValle de los Elegidos, recibiste allí una gene-rosa porción de tierra y, bajo nuestra protec-ción, te hiciste rico. ¿Es esto que digo cierto?
––Lo es ––repuso John Ferrier.
––A cambio de tantos favores, no te pedi-mos sino una cosa: que abrazaras la fe verda-dera, conformándote a ella en todos sus deta-lles. Tal prometiste hacer, y tal, según se dice,desdeñas hacer.
––¿Es ello posible? ––preguntó Ferrier, ex-tendiendo los brazos en ademán de protesta––. ¿No he contribuido al fondo común? ¿Nohe asistido al Templo? ¿No he..?
––¿Dónde están tus mujeres? ––preguntóYoung, lanzando una ojeada en derredor––.Hazlas pasar para que pueda yo presentarlesmis respetos.
––Cierto es que no he contraído matrimonio––repuso Ferrier––. Pero las mujeres eranpocas, y muchos aquellos con más títulos queyo para pretenderlas. Además, no he estadosolo: he tenido una hija para cuidar de mí.
––De ella, precisamente, quería hablarte ––dijo el jefe de los mormones––. Se ha conver-tido, con los años, en la flor de Utah, y ahora
mismo goza del favor de muchos hombrescon preeminencia en esta tierra.
John Ferrier, en su interior, dejó escapar ungemido.
––Corren rumores que prefiero desoír, ru-mores en torno a no sé qué compromiso conun gentil. Maledicencias, supongo, de genteociosa. ¿Cuál es la decimotercera regla delcódigo legado a nosotros por Joseph Smith, elsanto? «Que toda doncella perteneciente a lafe verdadera contraiga matrimonio con unode los elegidos: pues si se uniera a un gentil,cometería pecado nefando.» Siendo ello así,no es posible que tú, que profesas el credosanto, hayas consentido que tu hija lo vulne-re.
Nada repuso John Ferrier, ocupado en ju-guetear nerviosamente con su fusta.
––Por lo que en torno a ella resuelvas,habrá de medirse la fortaleza de tu fe. Tal haconvenido el Sagrado Consejo de los Cuatro.Tu hija es joven: no pretendemos que despose
a un anciano, ni que se vea privada de todaelección. Nosotros los Ancianos poseemosvarias novillas(1), mas es fuerza que las po-sean también nuestros hijos. Stangerson tieneun hijo varón, Drebber otro, y ambos recibirí-an gustosos a tu hija en su casa. Dejo a ella laelección... Son jóvenes y ricos, y profesan la feverdadera. ¿Qué contestas?
1. Heber C. Kemball, en uno de sus sermo-nes, alude con este título galante a sus cienesposas.
Ferrier permaneció silencioso un instante,arrugado el entrecejo.
––Concédeme un poco de tiempo ––dijo alfin––. Mi hija es muy joven, quizá demasiadopara tomar marido. ––Cuentas con un plazode un mes ––dijo Young, enderezándose desu asiento––. Transcurrido éste, habrá de darla chica una respuesta.
Estaba cruzando el umbral cuando se vol-vió de nuevo, el rostro encendido y cente-lleantes los ojos:
––¡Guárdate bien, John Ferrier ––dijo convoz tonante––, de oponer tu débil voluntad alas órdenes de los Cuatro Santos, porque enese caso sentiríais tu hija y tú no yacer, redu-cidos a huesos mondos, en mitad de SierraBlanco!
Con un amenazador gesto de la mano soltóel pomo de la puerta, y Ferrier pudo oír suspasos desvaneciéndose pesadamente sobre lagrava del sendero.
Estaba todavía en posición sedente, con elcodo apoyado en la rodilla e incierto sobrecómo exponer el asunto a su hija, cuando unamano suave se posó en su hombro y, elevan-do los ojos, observó a la niña de pie junto a él.La sola vista de su pálido y aterrorizado ros-tro, fue bastante a revelarle que había escu-chado la conversación.
––No lo pude evitar ––dijo ella, en respues-ta a su mirada––. Su voz atronaba la casa. Oh,padre, padre mío, ¿qué haremos?
––No te asustes ––contestó éste, atrayéndo-la hacia sí, y pasando su mano grande y fuer-te por el cabello castaño de la joven––. Vere-mos la manera de arreglarlo. ¿No se te va esejoven de la cabeza, no es cierto?
A un sollozo y a un ademán de la mano,súbitamente estrechada a la del padre, se re-dujo la respuesta de Lucy.
––No, claro que no. Y no me aflige que asísea. Se trata de un buen chico y de un cristia-no, mucho más, desde luego, de lo que nuncapueda llegar a ser la gente de por aquí, consus rezos y todos sus sermones. Mañana saleuna expedición camino de Nevada, y voy aencargarme de que le hagan saber el tranceen que nos hallamos. Si no me equivoco sobreel muchacho, le veremos volver aquí con unavelocidad que todavía no ha alcanzado elmoderno telégrafo.
Lucy confundió sus lágrimas con la risa quelas palabras de su padre le producían.
––Cuando llegue, nos señalará el curso másconveniente. Es usted el que me inquieta.Una oye..., oye cosas terribles de quienes seenfrentan al Profeta: siempre sufren percan-ces espantosos.
––Aún no nos hemos opuesto a nadie ––repuso el padre––. Tiempo tenemos de mirarpor nuestra suerte. Disponemos de un mes deplazo; para entonces espero que nos hallemoslejos de Utah.
––¡Lejos de Utah!––Qué remedio...––¿Y la granja?––Convertiremos en dinero cuanto sea po-
sible, renunciando al resto. Para ser sincero,Lucy, no es ésta la primera vez que semejanteidea se me cruza por la cabeza. No me entu-siasma el estar sometido a nadie, menos aúnal maldito Profeta que tiene postrada a lagente de esta tierra. Nací americano y libre, y
no entiendo de otra cosa. Quizá sea demasia-do viejo para mudar de parecer. Si el tipo demarras persiste en merodear por mi granja,acaso acabe dándose de bruces con un puña-do de postas avanzando en sentido contrario.
––Pero no nos dejarán marchar ––objetó lajoven.
––Aguarda a que venga Jefferson y enton-ces nos las compondremos para hacerlo. En-tre tanto, querida, sosiégate, y no permitasque se te pongan los ojos feos de tanto llorar,no vaya a ser que al verte se la tome el chicoconmigo. No hay razón para preocuparse, nipeligro ninguno.
John Ferrier imprimió a estas observacionesun tono de pausada confianza, lo que no fueobstáculo, sin embargo, para que advierta lajoven cómo, llegada la noche, aseguraba conmás cuidado del habitual las puertas de lacasa, al tiempo que limpiaba y nutría de car-tuchos la oxidada escopeta que hasta enton-
ces había colgado de la pared de su dormito-rio.
4. La huida
A la mañana siguiente, después de su en-trevista con el Profeta de los mormones, acu-dió John Ferrier a Salt Lake City, donde, trasponerse en contacto con un conocido quehabía de seguir el camino de Nevada, entregóel recado para Jefferson Hope. En él se expli-caba al joven lo inminente del peligro a queestaban expuestos, y lo necesaria que se habíahecho su vuelta. Cumplidas estas diligencias,pareció sosegarse el anciano y, ya de mejortalante, volvió a su casa.
Cerca de la granja, observó con sorpresaque a cada uno de los machones laterales dela portalada había atado un caballo. La sor-presa fue en aumento cuando al entrar en sucasa se echó a la cara dos jóvenes, cómoda-mente instalados en el salón. Uno era de faz
alongada y pálida, y estaba arrellanado en lamecedora, extendidas las piernas y puestoslos dos pies sobre la estufa. El otro, un mozode cuello robusto y tosco y mal dibujadasfacciones, permanecía en pie junto a la venta-na. Con las manos en los bolsillos, se entrete-nía silbando un himno entonces muy en bo-ga. Ambos saludaron a Ferrier con una ligerainclinación de cabeza, después de lo cual dioel de la mecedora inicio a la conversación:
––Quizá no sepas quiénes somos ––dijo––.Este de aquí es hijo del viejo Drebber, y yosoy Joseph Stangerson, uno de tus compañe-ros de peregrinación en el desierto cuando elSeñor extendió su mano y se dignó recibirteentre los elegidos.
––Como recibirá a las restantes naciones delmundo en el instante por Él previsto ––añadió el otro con acento nasal––; lentamentetrenza su red el Señor, mas los agujeros deésta son finísimos.
John Ferrier esbozó un frío saludo. No lecogía de nuevas la identidad de sus visitan-tes.
––Por indicación de nuestros padres ––prosiguió Stangerson––, hemos venido a soli-citar la mano de tu hija. Vosotros determina-réis a cuál de los dos corresponde. Dado queyo tengo tan sólo cuatro mujeres, mientrasque el hermano Drebber posee siete, me pa-rece que reúno yo más títulos para ser el ele-gido.
––Ta, ta, hermano Stangerson ––repusoaquél––, no se trata de cuántas mujeres ten-gamos, sino del número de ellas que poda-mos mantener. Mi padre me ha traspasadosus molinos, por lo que soy más rico que tú.
––Pero me aguarda a mí un futuro másholgado ––respondió su rival, vehemente-mente––. Cuando el Señor tenga a bien lle-varse a mi padre, entraré en posesión de sucasa de tintes y su tenería. Además, soy ma-
yor que tú, y por lo mismo estoy más alto enla jerarquía de la Iglesia.
––A la chica toca decir la última palabra ––replicó el joven Drebber, mientras sonreía a lapropia imagen reflejada en el vidrio de laventana––. Que sea ella quien decida.
Durante todo el diálogo había permanecidoJohn Ferrier en el umbral dándose a los de-monios y casi tentado a descargar su fustasobre las espaldas de los visitantes.
––Un momento ––dijo al fin, acercándose aellos––. Cuando mi hija os convoque, podréisvenir, pero hasta entonces no quiero vervuestras caras por aquí.
Los dos jóvenes mormones le dirigieronuna mirada de estupefacción. A sus ojos, elforcejeo por la mano de la hija suponía unmáximo homenaje, no menos honroso paraésta que para su padre.
––Hay dos caminos que conducen fuera dela habitación ––gritó Ferrier––, la puerta y laventana. ¿Cuál preferís?
Su rostro moreno había adquirido una ex-presión tan salvaje, y las manos un tan ame-nazador ademán, que los dos visitantes salta-ron de sus asientos, emprendiendo una rápi-da retirada. El viejo granjero les siguió hastala puerta.
––Me haréis saber quién de los dos se hadispuesto que sea el agraciado ––dijo consorna.
––¡Recibirás tu merecido! ––chilló Stanger-son, lívido de ira––. Has desafiado al Profetay al Consejo de los Cuatro. Materia tienes dearrepentimiento para el resto de tus días.
––El Señor asentará sobre ti su pesada ma-no ––exclamó a su vez el joven Drebber––;¡por Él serás fulminado!
––¡Si ha de ser así, comencemos ya! ––dijoFerrier, furioso, y se hubiera precipitado esca-leras arriba en busca de su escopeta a no suje-tarlo Lucy por un brazo para impedir losefectos de su furia. Antes de que pudieradesasirse, el estrépito de unas uñas de caballo
sobre el camino medía ya la distancia quehabían puesto por medio sus enemigos.
––¡Mequetrefes hipócritas! ––exclamó, en-jugándose el sudor de la frente––. Prefieroverte en la tumba, niña, antes que esposa decualquiera de ellos.
––Yo también, padre ––repuso ella vehe-mentemente––; pero Jefferson estará prontode vuelta con nosotros.
––Sí. Poco ha de tardar. Cuanto menos, me-jor, pues no sabemos qué otras sorpresas nosaguardan.
Era llegado en verdad el momento de quealguien acudiera, con su consejo y ayuda, enauxilio del tenaz anciano y su hija adoptiva.Hasta entonces no se había dado aún en lacolonia un caso parejo de insubordinación ydesobediencia a la autoridad de los Ancianos.Si las desviaciones menores eran castigadatan severamente, ¡cuál no sería el destino deeste empecatado rebelde! Ferrier conocía quesu riqueza y posición no lo eximían del casti-
go. Otros no menos ricos y conocidos que élhabían desaparecido de la faz de la tierra,revertiendo sus propiedades a manos de laIglesia. Aunque valeroso, no acertaba a re-primir un sentimiento de pánico ante el peli-gro impreciso y fantasmal que le amenazaba.A todo mal conocido se sentía capaz de hacerfrente con pulso firme, pero la incertidumbrepresente encerraba algo de terroríficamenteparalizador. Recató aun así su miedo a la hija,afectando echar a barato lo acontecido, lo queno fue obstáculo, sin embargo, para que ella,con la sagacidad que infunde el amor, perci-biera claramente la preocupación de que erapresa el anciano.
Suponía éste que mediante una señal u otrale haría Young patente el disgusto hacia suconducta, y no andaba errado, aunque elanuncio llegó de forma inesperada. A la ma-ñana siguiente, al despertarse, encontró parasu sorpresa un pequeño rectángulo de papelprendido a la colcha, a la altura del pecho, y
en él escritas con letra enérgica y desmañadaestas palabras: «Veintinueve días restan paraque te enmiendes, y entonces...».
Ese vago peligro que parecía insinuarse traslos puntos suspensivos era mucho más temi-ble que cualquier amenaza concreta. Que elmensaje hubiera podido llegar a la habita-ción, sumió a John Ferrier en una casi doloro-sa perplejidad, ya que los sirvientes dormíanen un pabellón separado de la casa, y laspuertas y ventanas de ésta habían sido cerra-das a cal y canto. Se deshizo del papel y ocul-tó lo ocurrido a su hija, aunque el incidenteno pudo por menos de producirle una mortalangustia. Esos veintinueve días representa-ban sin duda lo sobrante del mes concedidopor Young. ¿Qué valían la fuerza o el corajecontra un enemigo dotado de tan misteriosasfacultades? La mano que había prendido elalfiler hubiese podido empujarlo hasta el cen-tro de su corazón, sin que él llegara nunca a
conocer la identidad de quien le causaba lamuerte.
Mayor fue aún su conmoción a la mañanasiguiente. Se había sentado para tomar eldesayuno cuando Lucy dejó escapar un gestode sorpresa al tiempo que señalaba el techode la habitación. En su mitad, en torpes carac-teres, se leía, escrito probablemente con lanegra punta de un tizón, el número veintio-cho. Nada significaba esta cifra para la hija, yFerrier prefirió no sacarla de su ignorancia.Aquella noche, armado de una escopeta,montó guardia alrededor de la casa. No vioni oyó cosa alguna y, sin embargo, al clarear,los largos trazos del número veintisiete cru-zaban la hoja exterior de la puerta principal.
De esta guisa fueron transcurriendo los dí-as; tan inevitablemente como sucede a la no-che la luz de la mañana, mantenían sus invi-sibles enemigos la cuenta del menguante mesde gracia, expuesta siempre en algún lugarmanifiesto. Ora aparecía el número fatal so-
bre una pared, ora en el suelo, más tarde,quizá, en un pequeño rótulo pegado al canceldel jardín o a la baranda. Pese a su perma-nente actitud de vigilancia, no pudo descu-brir John Ferrier de dónde procedían estasadvertencias diarias. Un horror rayano con lasuperstición llegó a poseerlo a la vista decualquiera de ellas. Crispado y rendido, susojos adquirieron la expresión turbia de unafiera acorralada. Todas sus esperanzas, suúnica esperanza, se cifraba en el retorno deljoven cazador de Nevada.
Los veinte días de franquía se redujeron aquince, éstos a diez y no daba aún señales desí el ausente. Paso a paso fue aproximándoseel temido término sin que llegaran noticias defuera. Cada vez que un jinete rompía el silen-cio con el estrépito de su caballo a lo largo delcamino, o incitaba un carretero a su recua, elviejo granjero se precipitaba hacia la puerta,creyendo ya llegado a su auxiliador. Al fin,cuando los cinco últimos días dieron paso a
los cuatro siguientes, y los cuatro a sus suce-sivos tres, perdió el ánimo, y con él la espe-ranza en la salvación. Solo, y mal conocedorde las montañas circunvecinas, se sentía porcompleto perdido. En los caminos más transi-tados se había montado un estricto serviciode vigilancia que estorbaba el paso a los tran-seúntes no autorizados por el Consejo. Mira-ra donde mirara, se veía inevitablemente con-denado a sufrir el castigo que se cernía sobresu cabeza. Con todo, mil veces hubiera prefe-rido el anciano la muerte a consentir en loque por fuerza se le antojaba el deshonor desu hija.
Sobre tales calamidades y los vanos inten-tos de ponerles remedio, reflexionaba unatarde el sedente John Ferrier. Aquella mismamañana había sido trazado el número dossobre la pared de su casa, anuncio de la únicafranquía que, junto a la siguiente, todavíarestaba hasta la expiración del plazo.
¿Qué ocurriría entonces? Mil terribles e im-precisas fantasías atormentaban su imagina-ción. ¿Qué sería de su hija cuando él faltara?No ofrecía escape la invisible maraña quealrededor de ellos se había trenzado. De-rrumbó la cabeza sobre la mesa y se abando-nó al llanto ante el sentimiento de su propiaimpotencia.
Pero ¿qué era eso? Un suave arañazo habíaturbado el silencio reinante ––un ruido tenue,aunque claramente perceptible en medio dela quietud de la noche––. Procedía de la puer-ta de la casa. Ferrier se deslizó hasta el vestí-bulo y aguzó el oído. Hubo una pausa brevey después el blando, insidioso sonido volvióa repetirse. Evidentemente, alguien estabagolpeando con mucho tiento los cuarteronesde la puerta. ¿Quizá un nocturno sicario en-viado para llevar adelante las órdenes asesi-nas del tribunal secreto? ¿O acaso el agenteencargado de grabar el anuncio del últimodía de gracia? Ferrier sintió que una muerte
instantánea sería preferible a esta azoranteincertidumbre que paralizaba su corazón. Deun salto llegó hasta la puerta y, descorriendoel cerrojo, la abrió de par en par.
Fuera reinaba una absoluta quietud. Estabadespejada la noche, y en lo alto se veían par-padear las estrellas. Ante los ojos del granjerose extendía el pequeño jardín frontero, ceñidopor la cerca y la portalada, pero ni en el espa-cio interior ni en la carretera se echaba de verfigura humana alguna. Con un suspiro dealivio oteó Ferrier a izquierda y derecha, has-ta que, habiendo dirigido por casualidad lamirada en dirección a sus pies, observó conasombro que un hombre yacía boca abajosobre el suelo, abiertos en compás los brazosy las piernas.
Tal sobresalto le produjo la vista del cuer-po, que hubo de recostarse sobre la pared conuna mano puesta en la garganta para sofocarel grito que de ésta pujaba por salir. Su pri-mer pensamiento fue el de dar al hombre
postrado por herido o muerto, mas, al mirar-lo de nuevo, percibió cómo, serpenteandocon la rapidez y sigilo de un ofidio, se desli-zaba sobre el suelo hasta penetrar en el vestí-bulo. Una vez dentro recuperó velozmente laposición erecta, cerró la puerta, y fueron en-tonces dibujándose ante el asombrado granje-ro las enérgicas facciones y decidida expre-sión de Jefferson Hope.
––¡Santo Cielo! ––dijo jadeante John Fe-rrier––. ¡Qué susto me has dado! ¿Por quédiablos has entrado en casa así?
––Déme algo de comer ––repuso el otro convoz ronca––. Hace cuarenta y ocho horas queno me llevo a la boca un trozo de pan o unagota de agua.
Se arrojó sobre la carne fría y el pan que,después de la cena, aún restaban en la mesade su huésped, y dio cuenta de ellos voraz-mente.
––¿Cómo anda de ánimo Lucy? ––preguntóuna vez satisfecha su hambre.
––Bien. Desconoce el peligro en que noshallamos ––repuso el padre.
––Tanto mejor. La casa está vigilada por to-das partes. De ahí que me arrastrara hastaella. Los tipos son listos, aunque no lo bastan-te para jugársela a un cazador Washoe.
John Ferrier se sintió renacer a la llegada desu devoto aliado. Asiendo la mano curtidadel joven, se la estrechó cordialmente.
––Me enorgullezco de ti, muchacho ––exclamó––. Pocos habrían tenido el arrojo devenir a auxiliarnos en este trance.
––No anda descaminado, a fe mía ––repusoel joven cazador––. Le tengo ley, pero a serusted el único en peligro me lo habría pensa-do dos veces antes de meter la mano en esteavispero. Lucy me trae aquí, y antes de que lesobrevenga algún mal, hay en Utah un Hopepara dar por ella la vida.
––¿Qué hemos de hacer?––Mañana se acaba el plazo, y a menos que
nos pongamos esta misma noche en movi-
miento, estará todo perdido. Tengo una mulay dos caballos esperándonos en el Barrancode las Águilas. ¿De cuánto dinero dispone?
––Dos mil dólares en oro y otros cinco milen billetes.
––Es suficiente. Cuento yo con otro tanto.Hemos de alcanzar Carson City a través delas montañas. Preciso es que despierte a Lu-cy. Suerte que no duermen aquí los criados...
En tanto aprestaba Ferrier a su hija para elviaje inminente, Jefferson Hope juntó toda lacomida que pudo encontrar en un pequeñopaquete, al tiempo que llenaba de agua uncántaro de barro; como sabía por experiencia,los manantiales eran escasos en las montañasy muy distantes entre sí. Apenas si habíaterminado los preparativos cuando aparecióel granjero con su hija, ya vestida y pertre-chada para la marcha. El encuentro de los dosenamorados fue caluroso, pero breve, puescada minuto era precioso, y restaba aún mu-cho por hacer.
––Salgamos cuanto antes ––dijo Jefferson,en un susurro, donde se conocía, sin embar-go, el tono firme de quien, sabiendo la grave-dad de un lance, ha preparado su corazónpara afrontarlo––. La entrada principal y latrasera están guardadas, aunque cabe desli-zarse por la ventana lateral y seguir despuésa campo traviesa. Ya en la carretera, dos mi-llas tan sólo nos separan del Barranco de lasÁguilas, en que aguardada caballería. Cuan-do despunte el día estaremos a mitad de ca-mino, en plena montaña.
––¿Y si nos cierran el paso? ––preguntó Fe-rrier.
Hope dio una palmada a la culata del re-vólver, que sobresalía tras la hebilla de sucinturón.
––En caso de que fueran demasiados paranosotros..., no dejaríamos este mundo sin queantes nos hicieran cortejo dos o tres de ellos ––dijo, con una sonrisa siniestra.
Apagadas ya todas las luces del interior dela casa, Ferrier contempló desde la ventana,sumida en sombra, los campos que habíansido suyos, y de los que ahora iba a partirsepara siempre. Era éste, sin embargo, un sacri-ficio al que ya tenía preparado su espíritu, yla consideración del honor y felicidad de suhija compensaba con creces el sentimiento dela fortuna perdida. Reinaba tal paz en lasvastas mieses y en torno a los susurrantesárboles, que nadie hubiese acertado a sospe-char el negro revoloteo de la muerte. Sin em-bargo, la palidez de rostro y rígida expresióndel joven cazador indicaban a las claras queen su trayecto hasta la casa no habían sidopocos los signos fatales por él advertidos.
John Ferrier llevaba consigo el talego con eloro y los billetes; Jefferson Hope, las escasasprovisiones y el agua, mientras Lucy, en unpequeño atadijo, había hecho acopio de algu-nas de sus prendas más queridas. Tras abrirla ventana con todo el cuidado que las cir-
cunstancias exigían, aguardaron a que unanube ocultara la faz de la luna, aprovechandoese instante para descolgarse, uno a uno, aldiminuto jardín. Con el aliento retenido yrasantes al suelo, ganaron al poco el seto limí-trofe, de cuyo abrigo no se separó la comitivahasta llegar a un vano abierto a los camposcultivados. Apenas lo habían alcanzado,cuando el joven retuvo a sus acompañantesempujándoles de nuevo hacia la sombra, enla que permanecieron temblorosos y en silen-cio.
Por ventura, la vida en las praderas habíadotado a Jefferson Hope de un oído de lince.Un segundo después de su repliegue rasgó elaire el melancólico y casi inmediato aullidode un búho, contestado al punto por otroidéntico, pocos pasos más allá. En ese instan-te emergió del vano la silueta fantasmal deun hombre; repitió éste la lastimera señal, y asu conjunto salió de la sombra una segundafigura humana.
––Mañana a medianoche ––dijo el primero,quien parecía ser, de los dos, el investido demayor autoridad––. Cuando el chotacabrasgrite tres veces.
––Bien ––repuso el segundo––. ¿He de pa-sar el mensaje al Hermano Drebber?
––Que él lo reciba y tras él los siguientes.¡Nueve a siete!
––¡Siete a cinco! ––repitió su compañero––.Y ambas siluetas partieron rápidas en distin-tas direcciones. Las palabras finales recatabanevidentemente una seña y su correspondientecontraseña. Apenas desvanecidos en la dis-tancia los pasos de los conspiradores, Jeffer-son Hope se puso en pie y, después de apres-tar a sus compañeros a través del vano, inicióuna rápida marcha por mitad de las mieses,sosteniendo y casi llevando en vilo a la jovencada vez que ésta sentía flaquear sus fuerzas.
––¡Deprisa, deprisa! ––jadeaba de cuandoen cuando––. Estamos cruzando la línea de
centinelas. Todo depende de la velocidad aque avancemos. ¡Deprisa, digo!
Ya en la carretera, cubrieron terreno conmayor presteza. Sólo una vez se cruzaron conotro caminante, mas tuvieron ocasión de des-lizarse a un campo vecino y pasar así inad-vertidos. Antes de alcanzar la ciudad, el ca-zador enfiló un sendero lateral y accidentadoque conducía a las montañas. El desigualperfil de los picos rocosos se insinuó de pron-to en la noche: el angosto desfiladero queentre ellos se abría no era otro que el Barran-co de las Águilas, donde permanecían a laespera los caballos. Guiado de un instintoinfalible, Jefferson Hope siguió su rumbo através de las peñas y a lo largo del lecho secode un río, hasta dar con una retirada quiebra,oculta por rocas. Allí estaban amarrados losfieles cuadrúpedos. La muchacha fue instala-da sobre la mula, y el viejo Ferrier montó, conel talego, en uno de los caballos, mientras
Jefferson Hope guiaba al restante por el difícily escabroso camino.
Sólo para quien estuviera hecho a las mani-festaciones más extremas de la Naturalezapodía resultar aquella ruta llevadera. A unode los lados se elevaba un gigantesco peñascopor encima de los mil metros de altura. Ne-gro, hosco y amenazante, erizada la rugosasuperficie de largas columnas de basalto, su-gería su silueta el costillar de un antiguomonstruo petrificado. A la otra mano un vas-to caos de escoria y guijarros enormes impe-día de todo punto la marcha. Entre ambasorillas discurría la desigual senda, tan angos-ta a trechos que habían de situarse lo viajerosen fila india, y tan accidentado que única-mente a un jinete consumado le hubiera re-sultado posible abrirse en ella camino. Sinembargo, pese a todas las fatigas, estabanalegres los fugitivos, ya que, a cada paso quedaban, era mayor la distancia entre ellos y eldespotismo terrible de que venían huyendo.
Pronto se les hizo manifiesto, con todo, queaún permanecían bajo la jurisdicción de losSantos. Habían alcanzado lo más abrupto ysombrío del desfiladero cuando la joven dejóescapar un grito, a la par que señalaba hacialo alto. Sobre una de las rocas que se asoma-ban al camino, destacándose duramente so-bre el fondo, montaba guardia un centinelasolitario. Descubrió a la comitiva a la vez queera por ella visto, y un desafiante y marcial¡quién vive! resonó en el silencioso barranco.
––Viajeros en dirección a Nevada ––dijo Jef-ferson Hope, con una mano puesta sobre elrifle, que colgaba a uno de los lados de susilla.
Pudieron observar cómo el solitario vigíaamartillaba su arma, escrutando el hondóncon expresión insatisfecha.
––¿Con la venia de quién? ––preguntó.––Los Sagrados Cuatro ––repuso Ferrier. Su
estancia entre los mormones le había enseña-
do que tal era la máxima autoridad a quecabía referirse.
––Nueve a siete ––gritó el centinela.––Siete a cinco ––contestó rápido Jefferson
Hope, recordando la contraseña oída en eljardín.
––Adelante, y que el Señor sea con vosotros––dijo la voz desde arriba––. Más allá de esteenclave se ensanchaba la ruta, y los caballospudieron iniciar un ligero trote. Mirandohacia atrás, alcanzaron a ver al centinela apo-yado sobre su fusil, señal de que habían deja-do a sus espaldas la posición última de losElegidos y que cabalgaban ya por tierras delibertad.
5. Los ángeles vengadores
Durante toda la noche trazaron su camino através de desfiladeros intrincados y de sende-ros irregulares sembrados de rocas. Variasveces perdieron el rumbo y otras tantas el
íntimo conocimiento que Hope tenía de lasmontañas les permitió recuperarlo. Al rayarel alba, un escenario de maravillosa aunqueagreste belleza se ofreció a sus ojos. Cerrandoel contorno todo del espacio se elevaban losaltos picos coronados de nieve, cabalgadoslos unos sobre los otros en actitud de vigíasque escrutan el horizonte. Tan empinadaseran las vertientes rocosas a entrambos lados,que los pinos y alerces parecían estar sus-pendidos encima de sus cabezas, como a laespera de un parco soplo de aire para caercon violencia sobre los viajeros. Y no era lasensación meramente ilusoria, pues se halla-ba aquella hoya pelada salpicada en toda suextensión por peñas y árboles que hasta allíhabían llegado de semejante manera. Justo asu paso, una gran roca se precipitó de lo altocon un estrépito sordo, que despertó ecos enlas cañadas silenciosas, e imprimió a los can-sinos caballos un galope alocado.
Conforme el sol se levantaba lentamentesobre la línea de oriente, las cimas de lasgrandes montañas fueron encendiéndose unatras otra, al igual que los faroles de una ver-bena, hasta quedar todas rutilantes y arrebo-ladas. El espectáculo magnífico alegró loscorazones de los tres fugitivos y les infundiónuevos ánimos. Detuvieron la marcha junto aun torrente que con ímpetu surgía de un ba-rranco y abrevaron a los caballos mientrasdaban rápida cuenta de su desayuno. Lucy ysu padre habrían prolongado con gusto esetiempo de tregua, pero Jefferson Hope semostró inflexible.
––Ya estarán sobre nuestra pista ––dijo––.Todo depende de nuestra velocidad. Una vezsalvos en Carson podremos descansar el restode nuestras vidas.
Durante el día entero se abrieron camino através de los desfiladeros, habiéndose distan-ciado al atardecer, según sus cálculos, más detreinta millas de sus enemigos. A la noche
establecieron el campamento al pie de unrisco saledizo, medianamente protegido porlas rocas del viento álgido, y allí, apretadospara darse calor, disfrutaron de unas pocashoras de sueño. Antes de romper el día, sinembargo, ya estaban en pie, prosiguiendoviaje. No habían echado de ver señal algunade sus perseguidores, y Jefferson Hope co-menzó a pensar que se hallaban acaso fueradel alcance de la terrible organización en cu-ya enemistad habían incurrido. Ignoraba aúncuán lejos podía llegar su garra de hierro, yqué presta estaba ésta a abatirse sobre ellos yaplastarlos.
Hacia la mitad del segundo día de fuga, suescaso lote de provisiones comenzó a agotar-se. No inquietó ello, sin embargo, en demasíaal cazador, pues abundaban las piezas poraquellos parajes, y no una, sino muchas ve-ces, se había visto en la precisión de recurrir asu rifle para satisfacer las necesidades ele-mentales de la vida. Tras elegir un rincón
abrigado, juntó unas cuantas ramas secas yprodujo una brillante hoguera, en la que pu-dieran encontrar algún confortamiento susamigos; se encontraban a casi cinco mil piesde altura, y el aire era helado y cortante. Des-pués de atar los caballos y despedirse de Lu-cy, se echó el rifle sobre la espalda y salió enbusca de lo que la suerte quisiera dispensarle.Volviendo la cabeza atrás vio al anciano y a lajoven acurrucados junto al brillante fuego,con las tres caballerías recortándose inmóvi-les sobre el fondo. A continuación, las rocasse interpusieron entre el grupo y su mirada.
Caminó un par de millas de un barranco aotro sin mayor éxito, aunque, por las marcasen las cortezas de los árboles, y otros indicios,coligió la presencia de numerosos osos en lazona. Al fin, tras dos o tres horas de búsque-da infructuosa, y cuando desanimado se dis-ponía a dar marcha atrás, vio, echando lavista a lo alto, un espectáculo que le hizo es-tremecer de alegría. En el borde de una roca
voladiza, a trescientos o cuatrocientos piessobre su cabeza, afirmaba sobre el suelo laspezuñas una criatura de apariencia vagamen-te semejante a la de una cabra, aunque arma-da de un par de descomunales cuernos. Lagran astada ––por tal se le conocerá proba-blemente el guarda o vigía de un rebaño invi-sible al cazador; mas por fortuna estaba mi-rando en dirección opuesta a éste y no habíaadvertido su presencia. Puesto de bruces,descansó el rifle sobre una roca y enfiló lar-gamente y con firme pulso la diana antes deapretar el gatillo. El animal dio un respingo,se tambaleó un instante a orillas del precipi-cio, y se desplomó al cabo valle abajo.
Pesaba en exceso la res para ser llevada acuestas, de modo que el cazador optó pordesmembrar una pierna y parte del costado.Con este trofeo terciado sobre uno de loshombros se dio prisa a desandar lo andado,ya que comenzaba a caer la tarde. Apenaspuesto en marcha, sin embargo, advirtió que
se hallaba en un trance difícil. Llevado de supremura había ido mucho más allá de losbarrancos conocidos, resultándole ahora difí-cil encontrar el camino de vuelta. El valledonde estaba tendía a dividirse y subdividir-se en numerosas cañadas, tan semejantes quese hacía imposible distinguirlas entre sí. Enfi-ló una por espacio de una milla o más hastatropezar con un venero de montaña que leconstaba no haber visto antes. Persuadido dehaber errado el rumbo, probó otro distinto,mas no con mayor éxito. La noche caía rápi-damente, y apenas si restaba alguna luzcuando dio por fin con un desfiladero de airefamiliar. Incluso entonces no fue fácil seguirla pista exacta, porque la luna no había as-cendido aún y los altos riscos, elevándose auna y otra mano, acentuaban aún más la os-curidad. Abrumado por su carga, y rendidotras tanto esfuerzo, avanzó a trompicones,infundiéndose ánimos con la reflexión de quea cada paso que diera se acortaba la distancia
entre él y Lucy, y de que habría comida bas-tante para todos durante el resto del viaje.
Ya se hallaba en el principio mismo del des-filadero en que había dejado a sus compañe-ros. Incluso en la oscuridad acertaba a reco-nocer la silueta de las rocas que los rodeaban.Estarían esperándolo, pensó, con impacien-cia, pues llevaba casi cinco horas ausente. Ensu alegría juntó las manos, se las llevó á laboca a modo de bocina, y anunció su llegadacon un fuerte grito, resonante a lo largo de lacañada. Se detuvo y esperó la respuesta. Nin-guna obtuvo, salvo la de su propia voz, quese extendió por las tristes, silenciosas caña-das, hasta retornar multiplicada en inconta-bles ecos. De nuevo gritó, incluso más altoque la vez anterior, y de nuevo permanecie-ron mudos los amigos a quien había abando-nado tan sólo unas horas atrás. Una angustiaindefinible y sin nombre se apoderó de él, ydejando caer en su desvarío la preciosa carga
de carne, echó a correr frenéticamente campoadelante.
Al doblar la esquina pudo avistar por ente-ro el lugar preciso en que había sido encen-dida la hoguera. Aún restaba un cúmulo debrasas, evidentemente no avivadas desde supartida. El mismo silencio impenetrable rei-naba en derredor. Con sus aprensiones mu-dadas en certeza prosiguió presuroso la pes-quisa. No se veía cosa viviente junto a losrestos de la hoguera: bestias, hombre, mucha-cha, habían desaparecido. Era evidente quealgún súbito y terrible desastre había ocurri-do durante su ausencia, un desastre que loscomprendía a todos, sin dejar empero rastroalguno tras de sí.
Atónito, y como aturdido por el suceso, Jef-ferson Hope sintió que le daba vueltas la ca-beza, y hubo de apoyarse en su rifle para noperder el equilibrio. Sin embargo, era enesencia hombre de acción, y se recobró pron-to de su temporal estado de impotencia. To-
mando un leño medio carbonizado de la yalánguida hoguera, lo atizó de un soplido has-ta producir en él una llama, y alumbrándosecon su ayuda, procedió al examen del peque-ño campamento. La tierra estaba toda holladapor pezuñas de caballo, señal de que unacuadrilla de jinetes había alcanzado a los fu-gitivos. La dirección de las improntas indica-ba asimismo que la partida había dirigido denuevo sus pasos hacia Salt Lake City. ¿Quizácon sus dos compañeros? Estaba próximoJefferson Hope a dar por buena esta conjetu-ra, cuando sus ojos cayeron sobre un objetoque hizo vibrar hasta en lo más recónditotodos los nervios de su cuerpo. Cerca, haciauno de los límites del campamento, se eleva-ba un montecillo de tierra rojiza, que a buenseguro no había estado allí antes. No podíaser sino una fosa recién excavada. Al aproxi-marse, el joven cazador distinguió el perfil deuna estaca hincada en el suelo, con un papelsujeto a su extremo ahorquillado. En él se
leían estas breves, aunque elocuentes pala-bras:
JOHN FERRIER,Vecino de Salt Lake City.Murió el 4 de agosto de 1860.
El valeroso anciano, al que había dejado dever apenas unas horas antes, estaba ya en elotro mundo, y éste era todo su epitafio. Deso-lado, Jefferson Hope miró en derredor, por sihubiera una segunda tumba, mas no vio trazade ninguna. Lucy había sido arrebatada porsus terribles perseguidores para cumplir sudestino original como concubina en el harénde uno de los hijos de los Ancianos. Cuandoel joven cayó en la cuenta de este hecho fatal,que no estaba en su mano remediar, deseó decierto compartir la suerte del viejo granjero ysu última y silenciosa morada bajo el suelo.
De nuevo, sin embargo, su espíritu activo lepermitió sacudirse el letargo a que induce la
desesperación. Cuando menos podía consa-grar el resto de su vida a vengar el agravio.Además de paciencia y perseverancia enor-mes, Jefferson Hope poseía también una pe-culiar aptitud para la venganza, aprendidaacaso de los indios entre los que se habíacriado. Mientras permanecía junto al fuegocasi extinto, comprendió que la única cosaque alcanzaría a acallar su pena habría de serel desquite absoluto, obrado por mano propiacontra sus enemigos. Su fuerte voluntad einfatigable energía no tendrían, se dijo, otrofin. Pálido, ceñudo el rostro, volvió sobre suspasos hasta donde había dejado caer la carne,y, tras reavivar las brasas, asó la suficientepara el sustento de algunos días. La envolvióluego y, cansado como estaba, emprendió lavuelta a través de las montañas, en pos de losÁngeles Vengadores.
Durante cinco días avanzó, abrumado y conlos pies doloridos, por los desfiladeros queantes había atravesado a uña de caballo. En la
noche se dejaba caer entre las rocas, conce-diendo unas pocas horas al sueño, pero pri-mero que rayase el día estaba ya de nuevo enmarcha. Al sexto día llegó al Cañón de lasÁguilas, punto de arranque de su desdichadafuga. Desde allí alcanzaba a contemplarse elhogar de los Santos. Maltrecho y exhausto seapoyó sobre su rifle, mientras tendía fiera-mente el puño curtido contra la silenciosaciudad extendida a sus pies. Al mirarla conmayor sosiego, echó de ver banderas en lascalles principales y otros signos de fiesta.Estaba aún preguntándose a qué se deberíaaquello, cuando atrajo su atención un batir decascos contra el suelo, seguido por la apari-ción de un jinete que venía de camino. Cuan-do lo tuvo lo bastante cerca pudo reconocer aun mormón llamado Cowper, al que habíarendido servicios en distintas ocasiones. Portanto, al cruzarse con él, lo abordó con el finde saber algo sobre el paradero de Lucy Fe-rrier.
––Soy Jefferson Hope ––dijo––. ¿No me re-conoce?
El mormón le dirigió una mirada de no di-simulado asombro. Resultaba de hecho difíciladvertir en aquel caminante harapiento ydesgreñado, de cara horriblemente pálida yde ojos feroces y desorbitados, al apuesto yjoven cazador de otras veces. Satisfecho, sinembargo, sobre este punto, el hombre mudóla sorpresa en consternación.
––Es locura que venga por aquí ––exclamó––. Por sólo dirigirle la palabra, peligra ya mivida. Está usted proscrito a causa de su parti-cipación en la fuga de los Ferrier.
––No temo a los Cuatro Santos ni a sumandamiento ––dijo Hope vehementemente––. Algo tiene que haber llegado a sus oídos,Cowper. Le conjuro por lo que más quierapara que dé contestación a unas pocas pre-guntas. Siempre fuimos amigos. Por Dios, norehuya responderme.
––¿De qué se trata? ––inquirió nervioso elmormón––. Sea rápido. Hasta las rocas tienenoídos, y los árboles ojos.
––¿Qué ha sido de Lucy Ferrier?––Fue dada ayer por esposa al joven Dreb-
ber. ¡Ánimo, hombre, ánimo! Parece usted undifunto...
––No se cuide de mí ––repuso Hope con unsusurro. Estaba mortalmente pálido, y sehabía dejado caer al pie del peñasco que an-tes le servía de apoyo––. ¿De modo que se hacasado?
––Justo ayer. No otra cosa conmemoran lasbanderas que ve ondear en la Casa Funda-cional. Los jóvenes Drebber y Stangersonanduvieron disputándose la posesión deltrofeo. Ambos formaban parte de la cuadrillaque había rastreado a los fugitivos, y deStangerson es la bala que dio cuenta del pa-dre, lo que parecía concederle alguna ventaja;mas al solventarse la cuestión en el Consejo,la facción de Drebber llevó la mejor parte, y el
profeta puso en manos de éste a la chica. Anadie pertenecerá por largo tiempo, sin em-bargo, ya que ayer vi la muerte pintada en sucara. Más semeja un fantasma que una mujer.¿Se marcha usted?
––Sí ––dijo Jefferson Hope, abandonada porfin su posición sedente. Parecía cincelado enmármol el rostro del cazador, tan firme ydura se había tornado su expresión, en tantolos ojos brillaban con un resplandor siniestro.
––¿A dónde se dirige?––No se preocupe ––repuso, y terciando el
arma sobre un hombro, siguió cañada adelan-te hasta lo más profundo de la montaña, allídonde tienen las alimañas su guarida. Detodas ellas, era él la más peligrosa; entreaquellas fieras, la dotada de mayor fiereza.
La predicción del mormón se cumplió conmacabra exactitud. Bien impresionada por laaparatosa muerte de su padre, bien a resultasdel odioso matrimonio a que se había vistoforzada, la pobre Lucy no volvió a levantar
cabeza, falleciendo, al cabo, tras un mes decreciente languidez. Su estúpido marido, quela había desposado sobre todo porque apete-cía la fortuna de John Ferrier, no mostró granaflicción por la pérdida; pero sus otras muje-res lloraron a la difunta, y velaron su cuerpola noche anterior al sepelio, según es costum-bre entre los mormones. Estaban agrupadasal alba en derredor del ataúd cuando, para suinexpresable sorpresa y terror, la puerta seabrió violentamente y un hombre de aspectosalvaje, curtido por la intemperie y cubiertode harapos, penetró en la habitación. Sin de-cir palabra o dirigir una sola mirada a lasmujeres encogidas de espanto, se dirigió a lasilenciosa y pálida figura que antes habíacontenido el alma pura de Lucy Ferrier. Incli-nándose sobre ella, apretó reverentemente loslabios contra la fría frente, tras de lo cual,levantando la mano inerte, tomó de uno desus dedos el anillo de desposada.
––No la enterrarán con esto ––gritó con fie-reza; y antes de que nadie pudiera dar la se-ñal de alarma, desapareció escaleras abajo.Tan peregrino y breve fue el episodio que lostestigos habrían hallado difícil concederlecrédito o persuadir de su veracidad a un ter-cero, a no ser por el hecho indudable de queel anillo que distinguía a la difunta como no-via había desaparecido.
Durante algunos meses Jefferson Hopepermaneció en las montañas, llevando unaextraña vida salvaje y nutriendo en su cora-zón la violenta sed de venganza que lo pose-ía. En la ciudad se referían historias sobreuna fantástica figura que merodeaba por losalrededores y que tenía su morada en las soli-tarias cañadas montañosas. En cierta ocasión,una bala atravesó silbando la ventana deStangerson y fue a estamparse contra la pa-red a menos de un metro del mormón. Otravez, cuando pasaba Drebber junto a un cres-tón, se precipitó sobre él una gran peña, que
le hubiera causado muerte terrible a no tenerla presteza de arrojarse de bruces hacia unlado. Los dos jóvenes mormones descubrie-ron pronto la causa de estos atentados contrasus vidas y encabezaron varias expedicionespor las montañas con el propósito de captu-rar o dar muerte a su .enemigo, siempre sinéxito. Entonces decidieron no salir nuncasolos o después de anochecido, y pusieronguardia a sus casas. Transcurrido un tiempoya no le fue necesario mantener estas medi-das, pues había desaparecido todo rastro desu oponente, en el que terminaron por creeracallado el deseo de venganza.
Por lo contrario, éste, si cabe, se adueñabacada vez más del cazador. Su espíritu estabaformado de una materia dura e inflexible,habiendo hecho hasta tal punto presa en él laidea dominante del desquite, que apenasquedaba espacio para otros sentimientos.Aún así era aquel hombre, sobre todas lascosas, práctico. Comprendió pronto que ni
siquiera su constitución de hierro podría re-sistir la presión constante a que la estaba so-metiendo. La intemperie y la falta de alimen-tación adecuada principiaban a obrar su efec-to. Caso de que muriese como un perro enaquellas montañas, ¿qué sería de su vengan-za? Y había de morir de cierto si persistía enel empeño. Sintió que estaba jugando las car-tas de sus enemigos, de modo que muy a supesar volvió a las viejas minas de Nevada,con ánimo de reponer allí su salud y reunirdinero bastante a proseguir sin privacionessu proyecto.
No entraba en sus propósitos estar ausentearriba de un año, mas una combinación decircunstancias imprevistas le retuvo en lasminas cerca de cinco. Al cabo de éstos, sinembargo, el recuerdo del agravio y su afánjusticiero no eran menos agudos que en lanoche memorable transcurrida junto a latumba de John Ferrier. Disfrazado, y bajonombre supuesto, retornó a Salt Lake City,
menos atento a su vida que a la obtención dela necesaria justicia. Un trance adverso leaguardaba en la ciudad. Se había producidopocos meses antes un cisma en el Pueblo Ele-gido, tras la rebelión contra los Ancianos dealgunos jóvenes miembros que, separados delcuerpo de la Iglesia, habían dejado Utah paraconvertirse en gentiles. Drebber y Stangersonse contaban entre éstos, y nadie conocía suparadero. Corría la especie de que el primero,por haber alcanzado a convertir parte de susbienes en dinero, seguía siendo hombreacaudalado, mientras su compañero Stanger-son nutría el número de los relativamentepobres. Sobre su destino actual nadie poseía,sin embargo, la menor noticia.
Muchos hombres, por grande que fuera eldeseo de venganza, habrían cejado en supropósito ante tamañas dificultades, peroJefferson Hope no desfalleció un solo instan-te. Con sus escasos bienes de fortuna, y ayu-dándose con tal o cual modesto empleo, viajó
de una ciudad a otra de los Estados Unidosen busca de sus enemigos. Fue cediendo cadaaño lugar al siguiente, y se entreveró su ne-gra cabellera de hebras blancas, mas no cesóaquel sabueso humano en su pesquisa, atentotodo al objeto que daba sentido a su vida. Alfin obtuvo tanto ahínco su recompensa. Bastóla rápida visión de un rostro al otro lado deuna ventana para confirmarle que Cleveland,en Ohio, constituía a la sazón el refugio desus dos perseguidos. Nuestro hombre retornóa su pobre alojamiento con un plan de ven-ganza concebido en todos sus detalles. Elazar quiso, sin embargo, que Drebber, senta-do junto a la ventana, reconociera al vaga-bundo, en cuyos ojos leyó una determinaciónhomicida. Acudió presuroso a un juez de paz,acompañado por Stangerson, que se habíaconvertido en su secretario, y explicó el peli-gro en que se hallaban sus vidas, amenaza-das, según dijo, por el odio y los celos de unantiguo rival. Aquella misma tarde Jefferson
Hope fue detenido, y no pudiendo pagar lafianza, hubo de permanecer en prisión variassemanas. Cuando al fin recobró la libertadhalló desierta la casa de Drebber, quien, juntoa su secretario, había emigrado a Europa.
Otra vez había sido burlado el vengador, yde nuevo su odio intenso lo indujo a prose-guir la caza. Andaba escaso de fondos, sinembargo, y durante un tiempo, tuvo que vol-ver al trabajo, ahorrando hasta el último dó-lar para el viaje inminente. Al cabo, rehechossus medios de vida, partió para Europa, yallí, de ciudad en ciudad, siguió la pista desus enemigos, oficiando en toda suerte deocupaciones serviles, sin dar nunca alcance asu presa. Llegado a San Petersburgo, resultóque aquéllos habían partido a París, y unavez allí se encontró con que acababan de salirpara Copenhague. A la capital danesa arribóde nuevo con unos días de retraso, ya quehabían tomado el camino de Londres, dondelogró, al fin, atraparlos. Para lo que sigue será
mejor confiar en el relato del propio cazador,tal como se halla puntualmente registrado enel «Diario del Doctor Watson», al que debe-mos ya inestimables servicios.
6. Continuación de las memorias de JohnWatson, doctor en Medicina
La furiosa resistencia del prisionero no en-cerraba al parecer encono alguno hacia noso-tros, ya que al verse por fin reducido, sonrióde manera afable, a la par que expresaba laesperanza de no haber lastimado a nadie enla refriega.
––Supongo que van a llevarme ustedes a lacomisaría ––dijo a Sherlock Holmes––. Tengoel coche a la puerta. Si me desatan las piernasiré caminando. Peso ahora considerablementemás que antes.
Gregson y Lestrade intercambiaron una mi-rada, como si se les antojara la propuesta untanto extemporánea; pero Holmes, cogiendo
sin más la palabra al prisionero, aflojó la toa-lla que habíamos enlazado a sus tobillos. Sepuso aquél en pie y estiró las piernas, casidudoso, por las trazas, de que las tuviera otravez libres. Recuerdo que pensé, según estabaahí delante de mí, haber visto en muy pocasocasiones hombre tan fuertemente constitui-do. Su rostro moreno, tostado por el sol, tras-lucía una determinación y energía no menosformidables que su aspecto físico.
––Si está libre la plaza de comisario, consi-dero que es usted la persona indicada paraocuparla ––dijo, mirando a mi compañero dealojamiento con una no disimulada admira-ción––. El modo como ha seguido usted mipista raya en lo asombroso.
––Será mejor que me acompañen ––dijoHolmes a los dos detectives.
––Yo puedo llevarlos en mi coche ––repusoLestrade.
––Bien. Que Gregson suba con nosotros a lacabina. Y usted también, doctor. Se ha toma-
do con interés el caso y puede sumarse a lacomitiva.
Acepté de buen grado, y todos juntos baja-mos a la calle. El prisionero no hizo por em-prender la fuga, sino que, tranquilamente,entró en el coche que había sido suyo, segui-do por el resto de nosotros. Lestrade se aupóal pescante, arreó al caballo, y en muy brevetiempo nos condujo a puerto. Se nos dio en-trada a una habitación pequeña, donde uninspector de policía anotó el nombre de nues-tro prisionero, junto con el de los dos indivi-duos a quienes la justicia le acusaba de haberasesinado. El oficial, un tipo pálido e inexpre-sivo, procedió a estos trámites como si fuerande pura rutina.
––El prisionero comparecerá a juicio en elplazo de una semana ––dijo––. Entre tanto,¿tiene algo que declarar, señor Hope? Le pre-vengo que cuanto diga puede ser utilizado ensu contra.
––Mucho es lo que tengo que decir ––repuso, lentamente, nuestro hombre––. Noquiero guardarme un solo detalle.
––¿No sería mejor que atendiera a la cele-bración del juicio? ––preguntó el inspector.
––Es posible que no llegue ese momento ––contestó––. Mas no se alteren. No me rondala cabeza la idea del suicidio. ¿Es usted médi-co?
Volvió hacia mí sus valientes ojos negros enel instante mismo de formular la última pre-gunta.
––Sí ––repliqué.––Ponga entonces las manos aquí ––dijo
con una sonrisa, al tiempo que con las muñe-cas esposadas se señalaba el pecho.
Le obedecí, percibiendo acto seguido unaextraordinaria palpitación y como un tumul-to en su interior. Las paredes del pecho pare-cían estremecerse y temblar como un frágiledificio en cuyos adentros se ocultara unamaquinaria poderosa. En el silencio de la
habitación acerté a oír también un zumbido obordoneo sordo, procedente de la mismafuente.
––¡Diablos! ––exclamé––. ¡Tiene usted unaneurisma aórtico!
––Así le dicen, según parece ––repuso plá-cidamente––. La semana pasada acudí al mé-dico y me aseguró que estallaría antes de nomuchos días. Ha ido empeorando de año enaño desde las muchas noches al sereno y eldemasiado ayuno en las montañas de SaltLake. Cumplida mi tarea, me importa poco lamuerte, mas no quisiera irme al otro mundosin dejar en claro algunos puntos. Preferiríano ser recordado como un vulgar carnicero.
El inspector y los dos detectives intercam-biaron presurosos unas cuantas palabras so-bre la conveniencia de autorizar semejanterelato.
––¿Considera, doctor, que el peligro demuerte es inmediato? ––inquirió el primero.
––No hay duda ––repuse.
––En tal caso, y en interés de la justicia,constituye evidentemente nuestro deber to-mar declaración al prisionero ––dijo el ins-pector.
––Es libre, señor, de dar inicio a su confe-sión, que, no lo olvide, quedará aquí consig-nada.
––Entonces, con su permiso, voy a tomarasiento ––replicó aquél, conformando el actoa las palabras––. Este aneurisma que llevodentro me ocasiona fácilmente fatiga, y latremolina de hace un rato no ha contribuido aenmendar las cosas. Hallándome al borde dela muerte, comprenderán ustedes que no ten-go mayor interés en ocultarles la verdad. Laspalabras que pronuncie serán estrictamenteciertas. El uso que hagan después de ellas esasunto que me trae sin cuidado.
Tras este preámbulo, Jefferson Hope se re-costó en la silla y dio principio al curioso rela-to que a continuación les transcribo. Su co-municación fue metódica y tranquila, como si
correspondiera a hechos casi vulgares. Puedoresponder de la exactitud de cuanto sigue, yaque he tenido acceso al libro de Lestrade, enel que fueron anotadas puntualmente, y se-gún iba hablando, las palabras del prisionero.
––No les incumbe saber por qué odiaba yoa estos hombres ––dijo––. Importa tan sóloque eran responsables de la muerte de dosseres humanos (un padre y una hija), y que,por tanto, habían perdido el derecho a suspropias vidas. Tras el mucho tiempo transcu-rrido desde la comisión del crimen, me resul-taba imposible dar prueba fehaciente de suculpabilidad ante un tribunal. En torno a ella,sin embargo, no alimentaba la menor duda,de modo que determiné convertirme a la vezen juez, jurado y ejecutor. No hubiesen uste-des obrado de otro modo a ser verdadera-mente hombres y encontrarse en mi lugar.
»La chica de la que he hecho mención era,hace veinte años, mi prometida. La casaronpor la fuerza con ese Drebber, lo que vino a
ser lo mismo que llevarla al patíbulo. Yo to-mé de su dedo exangüe el anillo de boda,prometiéndome solemnemente que el culpa-ble no habría de morir sin tenerlo ante losojos, en recordación del crimen en cuyo nom-bre se le castigaba. Esa prenda ha estado enmi bolsillo durante los años en que perseguípor dos continentes, y al fin di caza, a mienemigo y a su cómplice. Ellos confiaban enque la fatiga me hiciese cejar en el intento,mas confiaron en vano. Si, como es probable,muero mañana, lo haré sabiendo que mi tareaen el mundo está cumplida y bien cumplida.Muertos son y por mi mano. Nada ansío niespero ya.
»Al contrario que yo, eran ellos ricos, asíque no resultaba fácil seguir su pista. Cuandollegué a Londres apenas si me quedaba unpenique, y no tuve más remedio que buscartrabajo. Monto y gobierno caballos comoquien anda: pronto me vi en el empleo decochero. Cuanto excediera de cierta suma que
cada semana había de llevar al patrón, erapara mi bolsillo. Ascendía, por lo común, apoco, aunque pude ir tirando. Me fue en es-pecial difícil orientarme en la ciudad, a lo quepienso el laberinto más endiablado que hastala fecha haya tramado el hombre. Gracias, sinembargo, a un mapa que llevaba conmigo,acerté, una vez localizados los hoteles y esta-ciones principales, a componérmelas no deltodo mal.
»Pasó cierto tiempo antes de que averigua-se el domicilio de los dos caballeros de misentretelas; mas no descansé hasta dar conellos. Se alojaban en una pensión de Cam-berwell, al otro lado del río. Supe entoncesque los tenía a mi merced. Me había dejadocrecer la barba, lo que me tornaba irreconoci-ble. Proyectaba seguir sus pasos en espera delmomento propicio. No estaba dispuesto adejarlos escapar de nuevo.
»Poco faltó, sin embargo, para que lo hicie-ran. Se encontraran donde se encontrasen,
andaba yo pisándoles los talones. A veces lesseguía en mi coche, otras a pie, aunque prefe-ría lo primero, porque entonces no podíansepararse de mí. De ahí resultó que sólo co-brara las carretas a primera hora de la maña-na o a última de la noche, principiando a en-deudarme con mi patrón. Me tenía ello sincuidado, mientras pudiera echarles el guantea mis enemigos.
»Eran éstos muy astutos, sin embargo. De-bieron sospechar que acaso alguien seguía surastro, ya que nunca salían solos o despuésde anochecido. Durante dos semanas no losperdí de vista, y en ningún instante se separóel uno del otro. Drebber andaba la mitad deltiempo borracho, pero Stangerson no se per-mitía un segundo de descuido. Los vigilabade claro en claro y de turbio en turbio, sinencontrar sombra siquiera de una oportuni-dad; no incurría, aun así, en el desaliento,pues una voz interior me decía que habíallegado mi hora. Sólo tenía un cuidado: que
me estallara esta cosa que llevo dentro delpecho demasiado pronto, impidiéndome darremate a mi tarea.
»Al fin, una tarde en la que llevaba ya va-rias veces recorrida en mi coche Torquay Te-rrace ––tal nombre distinguía a la calle de lapensión donde se alojaban––, observé que unvehículo hacía alto justo delante de su puerta.Sacaron de la casa algunos bultos, y pocodespués Drebber y Stangerson, que habíanaparecido tras ellos, partieron en el carruaje.Incité a mi caballo y no los perdí de vista,aunque me inquietaba la idea de que fueran acambiar otra vez de residencia. Se apearon enEuston Station, y yo confié mi montura a unniño mientras los seguía hasta los andenes.Oí que preguntaban por el tren de Liverpooly también la contestación del vigilante, quienles explicó que ya estaba en camino y quehabían de aguardar una hora hasta el siguien-te.
»La noticia pareció alterar grandemente aStangerson y producir cierta complacencia enDrebber. Me arrimé a ellos lo bastante paraescuchar cada una de las palabras que a lasazón se intercambiaban. Drebber dijo que leaguardaba un pequeño negocio .y que si elotro tenía a bien esperarle, se reuniría con él ano mucho tardar. Su compañero no se mostróconforme y recordó su acuerdo de permane-cer juntos. Drebber repuso que el asunto eradelicado y que debía tratarlo él solo. No pudeoír la réplica de Stangerson, mas Drebberprorrumpió en improperios, diciendo al otroque no era al cabo sino un sirviente a sueldo,sin títulos para ordenarle esto o lo de másallá. Entonces prefirió ceder el secretario, trasde lo cual quedó convencido que Drebber sereuniría con Stangerson en el hotel HallidayPrivate, caso de que llegase a perder el últimotren. El primero aseguró que estaría de vueltaen los andenes antes de las once y abandonóla estación.
»La ocasión que tanto tiempo había aguar-dado parecía ponerse por fin al alcance de lamano. Tenía a mis enemigos en mi poder.Juntos podían darse protección uno al otro,mas por separado se hallaban a mi merced.No me dejé llevar sin embargo de la premura.Mi plan estaba ya dibujado. No hay satisfac-ción en la venganza a menos que el culpableencuentre modo de saber de quién es la manoque lo fulmina y cuál la causa del castigo.Entraba en mis propósitos que el hombre queme había agraviado pudiera comprender quesobre él se proyectaba la sombra de su anti-guo pecado. Por ventura, el día antes, mien-tras visitaban unos inmuebles en BrixtonRoad, un sujeto había extraviado la llave deuno de ellos en mi coche. Fue reclamada ydevuelta aquella misma tarde, no antes, sinembargo, de que yo hubiera hecho un molde,y obtenido una réplica, de la original. De estemodo ganaba acceso a un punto al menos dela ciudad donde podía tener la seguridad de
obrar sin ser interrumpido. Cómo arrastrar aDrebber hasta esa casa era la difícil cuestiónque ahora se me presentaba.
»Mi hombre prosiguió calle abajo, entrandoen uno o dos bares, y demorándose en el úl-timo casi media hora. Salió del último dibu-jando eses, bien empapado ya en alcohol.Hizo una seña al simón que había justo enfrente de mí. Lo seguí tan de cerca que elhocico de mi caballo rozaba casi con el cododel conductor. Cruzamos el puente de Water-loo y después, interminablemente, otras ca-lles, hasta que para mi sorpresa me vi en laexplanada misma de donde habíamos parti-do. Ignoraba la razón de ese retorno, peroazucé a mi caballo y me detuve a unas cienyardas de la casa. Drebber entró en ella, y elsimón siguió camino. Denme un vaso deagua, por favor. Tengo la boca seca de tantohablar.
»Le alcancé el vaso, que apuró al instante.
»––Así está mejor ––dijo––. Bien, llevabahaciendo guardia un cuarto de hora, aproxi-madamente, cuando de pronto me llegó de lacasa un ruido de gente enzarzada en una pe-lea. Inmediatamente después se abrió conbrusquedad la puerta y aparecieron doshombres, uno de los cuales era Drebber y elotro un joven al que nunca había visto antes.Este tipo tenía sujeto a Drebber por el cuellode la chaqueta, y cuando llegaron al pie de laescalera le dio un empujón y una patada des-pués que lo hizo trastabillar hasta el centro dela calle.
»––¡Canalla! ––exclamó, enarbolando subastón––. ¡Voy a enseñarte yo a ofender a unachica honesta!
»Estaba tan excitado que sospecho quehubiera molido a Drebber a palos, de no po-ner el miserable pies en polvorosa. Corrióhasta la esquina, y viendo entonces mi coche,hizo ademán de llamarlo, saltando después asu interior.
»––Al Holliday´s Private ––dijo.»Viéndolo ya dentro sentí tal pálpito de go-
zo que temí que en ese instante último pudie-ra estallar mi aneurisma. Apuré la calle conlentitud, mientras reflexionaba sobre el cursoa seguir. Podía llevarlo sin más a las afueras yallí, en cualquier camino, celebrar mi postrerentrevista con él. Casi tenía decidido tal cuan-do Drebber me brindó otra solución. Se habíaapoderado nuevamente de él el delirio de labebida, y me ordenó que le condujera a unataberna. Ingresó en ella tras haberme dichoque aguardara por él. No acabó hasta la horade cierre, y para entonces estaba tan borrachoque me supe dueño absoluto de la situación.
»No piensen que figuraba en mi proyectoasesinarlo a sangre fría. No hubiese vulnera-do con ello la más estricta justicia, mas me lovedaba, por así decirlo, el sentimiento. Desdetiempo atrás había determinado no negarle laoportunidad de seguir vivo, siempre y cuan-do supiera aprovecharla. Entre los muchos
trabajos que he desempeñado en América secuenta el de conserje y barrendero en un la-boratorio de York College. Un día el profesor,hablando de venenos, mostró a los estudian-tes cierta sustancia, a la que creo recordar quedio el nombre de alcaloide, y que había ex-traído de una flecha inficionada por los indi-os sudamericanos. Tan fuerte era su efectoque un solo gramo bastaba a producir lamuerte instantánea. Eché el ojo a la botelladonde guardaba la preparación, y cuandotodo el mundo se hubo ido, cogí un poco pa-ra mí. No se me da mal el oficio de boticario;con el alcaloide fabriqué unas píldoras pe-queñas y solubles, que después coloqué enotros tantos estuches junto a unas réplicas deidéntico aspecto, mas desprovistas de vene-no. Decidí que, llegado el momento, esos ca-balleros extrajeran una de las píldoras, de-jándome a mí las restantes. El procedimientoera no menos mortífero y, desde luego, mássigiloso, que disparar con una pistola a través
de un pañuelo. Desde entonces nunca meseparaba de mi precioso cargamento, al queahora tenía ocasión de dar destino.
»Más cerca estábamos de la una que de lasdoce, y la noche era de perros, huracanada ymetida en agua. Con lo desolado del paisajealedaño contrastaba mi euforia interior, tanintensa que había de contenerme para nogritar. Quien quiera de ustedes que haya an-helado una cosa, y por espacio de veinte añosporfiado en anhelarla, hasta que de pronto lave al alcance de su mano, comprenderá miestado de ánimo. Encendí un cigarro paracalmar mis nervios, mas me temblaban lasmanos y latían las sienes de pura excitación.Conforme guiaba el coche pude ver al viejoFerrier y a la dulce Lucy mirándome desde laoscuridad y sonriéndome, con la . mismaprecisión con que les veo ahora a ustedes.Durante todo el camino me dieron escolta,cada uno a un lado del caballo, hasta la casade Brixton Road.
»No se veía un alma ni llegaba al oído elmás leve rumor, quitando el menudo de lalluvia. Al asomarme a la ventana del carruajeavisté a Drebber, que, hecho un lío, se hallabaentregado al sueño del beodo. Lo sacudí porun brazo.
»––Hemos llegado ––dije.»––Está bien, cochero ––repuso.»Supongo que se imaginaba en el hotel cu-
ya dirección me había dado, porque descen-dió dócilmente y me siguió a través del jar-dín. Hube de ponerme a su flanco para tener-le derecho, pues estaba aún un poco turbadopor el alcohol. Una vez en el umbral, abrí lapuerta y penetramos en la pieza del frente. Ledoy mi palabra de honor que durante todo eltrayecto padre e hija caminaron juntos delan-te de nosotros.
»––Está esto oscuro como boca de lobo ––dijo, andando a tientas.
»––Pronto tendremos luz ––repuse, altiempo que encendía una cerilla y la aplicaba
a una vela que había traído conmigo––. Aho-ra, Enoch Drebber ––añadí levantando lacandela hasta mi rostro––, intente averiguarquién soy yo.
»Me contempló un instante con sus ojosturbios de borracho, en los que una súbitaexpresión de horror, acompañada de unacontracción de toda la cara, me dio a enten-der que en mi hombre se había obrado unarevelación. Retrocedió vacilante, dando dien-te con diente y lívido el rostro, mientras unsudor frío perlaba su frente. Me apoyé en lapuerta y lancé una larga y fuerte carcajada.Siempre había sabido que la venganza seríadulce, aunque no todo lo maravillosa queahora me parecía.
»––¡Miserable! ––dije––. He estado siguien-do tu pista desde Salt Lake City hasta SanPetersburgo, sin conseguir apresarte. Por finhan llegado tus correrías a término, porqueésta será, para ti o para mí, la última noche.
»Reculó aún más ante semejantes palabras,y pude adivinar, por la expresión de su cara,que me creía loco. De hecho, lo fui un instan-te. El pulso me latía en las sienes como a re-dobles de tambor, y creo que habría sufridoun colapso a no ser porque la sangre, manan-do de la nariz, me trajo momentáneo alivio.
»––¿Qué piensas de Lucy Ferrier ahora? ––grité, cerrando la puerta con llave y agitandoésta ante sus ojos––. El castigo se ha hechoesperar, pero ya se cierne sobre ti.
»Vi temblar sus labios cobardes. Habría su-plicado por su vida, de no saberlo inútil.
»––¿Va a asesinarme? ––balbució.»––¿Asesinarte? ––repuse––. ¿Se asesina
acaso a un perro rabioso? ¿Te preocupó se-mejante cosa cuando separaste a mi pobreLucy de su padre recién muerto para llevarlaa tu maldito y repugnante harén?
»––No fui yo autor de esa muerte ––gritó.»––Pero sí partiste por medio un corazón
inocente ––dije, mostrándole la caja de las
pastillas––. Que el Señor emita su fallo. Tomauna y trágala. En una habita la muerte, enotra la salvación. Para mí será la que tú dejes.Veremos si existe justicia en el mundo o sigobierna a éste el azar.
»Cayó de hinojos pidiendo a gritos perdón,mas yo desenvainé mi cuchillo y lo allegué asu garganta hasta que me hubo obedecido.Tragué entonces la otra píldora, y durante unminuto o más estuvimos mirándonos en si-lencio, a la espera de cómo se repartía laSuerte. ¿Podré olvidar alguna vez la expre-sión de su rostro cuando, tras las primerasconvulsiones, supo que el veneno obraba yaen su organismo? Reí al verlo, mientras sos-tenía a la altura de sus ojos el anillo de com-promiso de Lucy. Fue breve el episodio, yaque el alcaloide actúa con rapidez. Un es-pasmo de dolor contrajo su cara; extendió losbrazos, dio unos tumbos, y entonces, lanzan-do un grito, se derrumbó pesadamente sobreel suelo. Le di la vuelta con el pie y puse la
mano sobre su corazón. No observé que semoviera. ¡Estaba muerto!
»La sangre había seguido brotando de minariz, sin que yo lo advirtiera. No sé decirlesqué me indujo a dibujar con ella esa inscrip-ción. Quizá fuera la malicia de poner a la po-licía sobre una pista falsa, ya que me sentíaeufórico y con el ánimo ligero. Recordé queen Nueva York había sido hallado el cuerpode un alemán con la palabra «Rache» escritasobre la pared, y se me hicieron presentes lasespeculaciones de la prensa atribuyendo elhecho a las sociedades secretas. Supuse queen Londres no suscitaría el caso menos con-fusión que en Nueva York, y mojando undedo en mi sangre, grabé oportunamente elnombre sobre uno de los muros. Volví des-pués a mi coche y comprobé que seguía lacalle desierta y rugiente la noche. Llevabahecho algún camino cuando, al hundir lamano en el bolsillo en que solía guardar elanillo de Lucy, lo eché en falta. Sentí que me
fallaba el suelo debajo de los pies, pues no mequedaba de ella otro recuerdo. Pensando queacaso lo había perdido al reclinarme sobre elcuerpo de Drebber, volví grupas y, tras dejarel coche en una calle lateral, retorné decididoa la casa. Cualquier peligro me parecía pe-queño, comparado al de perder el anillo. Lle-gado allí casi me doy de bruces con el oficial,que justo entonces salía del inmueble, y sólopude disipar sus sospechas fingiéndomemortalmente borracho.
»De la manera dicha encontró Enoch Dreb-ber la muerte.
»Sólo me restaba dar idéntico destino aStangerson y saldar así la deuda de John Fe-rrier. Sabiendo que se alojaba en el Halliday'sPrivate, estuve al acecho todo el día, sin avis-tarlo un instante. Imagino que entró en sos-pechas tras la incomparecencia de Drebber.Era astuto ese Stangerson y difícil de cogerdesprevenido. No sé si creyó que encerrán-dose en el hotel me mantenía a raya, mas en
tal caso se equivocaba. Pronto averigüé quéventana daba a su habitación, y a la mañanasiguiente, sirviéndome de unas escaleras quehabía arrumbadas en una callejuela tras elhotel, penetré en su cuarto según rayaba eldía. Lo desperté y le dije que había llegado lahora de responder por la muerte cometidatanto tiempo atrás. Le describí lo acontecidocon Drebber, poniéndole después en el trancede la píldora envenenada. En vez de aprove-char esa oportunidad que para salvar el pelle-jo le ofrecía, saltó de la cama y se arrojó a micuello. En propia defensa, le atravesé el cora-zón de una cuchillada. De todos modos, esta-ba sentenciado, ya que jamás hubiera sufridola providencia que su mano culpable eligieseotra píldora que la venenosa.
»Poco más he de añadir, y por suerte, yaque me acabo por momentos. Seguí en el ne-gocio del coche un día más o menos, con laidea de ahorrar lo bastante para volver aAmérica. Estaba en las caballerizas cuando
un rapaz harapiento vino preguntando porun tal Jefferson Hope, cuyo vehículo solicita-ban en el 221 B de Baker Street. Acudí a lacita sin mayores recelos, y el resto es de uste-des conocido: el joven aquí presente me plan-tó sus dos esposas, con destreza asombrosa.Tal es la historia. Quizá me tengan por unasesino, pero yo estimo, señores, que soy unmero ejecutor de la justicia, en no menor me-dida que ustedes mismos.
Tan emocionante había asido el relato, ycon tal solemnidad dicho, que permanecimosen todo instante mudos y pendientes de loque oíamos. Incluso los dos detectives profe-sionales, hechos como estaban a cuanto serelaciona con el crimen, semejaban fascinadospor la historia. Cuando ésta hubo terminadose produjeron unos minutos de silencio, rototan sólo por el lápiz de Lestrade al rasgar elpapel en que iban quedando consignados losúltimos detalles de su informe escrito.
––Sobre un solo punto desearía que se ex-tendiese usted un poco más ––dijo al fin Sher-lock Holmes––. ¿Qué cómplice de usted vinoen busca del anillo anunciado en la prensa?
El prisionero hizo un guiño risueño a miamigo.
––Soy dueño de decir mis secretos, no decomprometer a un tercero. Leí su anuncio ypensé que podía ser una trampa, o también laocasión de recuperar el anillo que buscaba.Mi amigo se ofreció a descubrirlo. Admitiráque no lo hizo mal.
––¡Desde luego!––repuso Holmes con ve-hemencia.
––Y ahora, caballeros ––observó gravemen-te el inspector––, ha llegado el momento decumplir lo que la ley estipula. El jueves com-parecerá el preso ante los magistrados, sien-do además necesaria la presencia de ustedes.Mientras tanto, yo me hago cargo del acusa-do.
Mientras esto decía hizo sonar una campa-nilla, a cuya llamada dos guardianes tomaronpara sí al prisionero. Mi amigo y yo abando-namos la comisaría, cogiendo después uncoche en dirección a Baker Street.
7. Conclusión
Teníamos orden de comparecer frente a losmagistrados el jueves, mas llegada esa fechafue ya inútil todo testimonio. Un juez másalto se había hecho cargo del caso, convocan-do a Jefferson Home a un tribunal donde, abuen seguro, le sería aplicada estricta justicia.La misma noche de la captura hizo crisis suaneurisma, y a la mañana siguiente fue en-contrado el cuerpo sobre el suelo de la celda;en el rostro había impresa una sonrisa deplacidez, como la de quien, volviendo la ca-beza atrás, contempla en el último instanteuna vida útil o un trabajo bien hecho.
––Gregson y Lestrade han de estar tirándo-se de los cabellos ––observó Holmes cuando ala tarde siguiente discutíamos sobre el asun-to.
––Muerto su hombre, ¿quién les va a darahora publicidad?
––No veo que interviniesen grandementeen su captura ––repuso.
––Poco importa que una cosa se haga ––replicó mi compañero con amargura––. Lacuestión está en hacer creer a la gente que lacosa se ha hecho. Mas vaya lo uno por lo otro––añadió poco después, ya de mejor humor––. No me habría perdido la investigación pornada del mundo. No alcanzo a recordar casomejor que éste. Aun siendo simple, encerrabapuntos sumamente instructivos.
––¡Simple! ––exclamé.––Bien, en realidad, apenas si admite ser
descrito de distinto modo ––dijo SherlockHolmes, regocijado de mi sorpresa––. Laprueba de su intrínseca simpleza está en que,
sin otra ayuda que unas pocas deduccionesen verdad nada extraordinarias, puse manoal criminal en menos de tres días.
––Cierto ––dije.––Ya le he explicado otras veces que en esta
clase de casos lo extraordinario constituyeantes que un estorbo, una fuente de indicios.La clave reside en razonar a la inversa, cosa,sea dicho de paso, tan útil como sencilla, ypoquísimo practicada. Los asuntos diariosnos recomiendan proceder de atrás adelante,de donde se echa en olvido la posibilidadcontraria. Por cada cincuenta individuosadiestrados en el pensamiento sintético, noencontrará usted arriba de uno con talentoanalítico.
––Confieso ––afirmé–– que no consigocomprenderle del todo.
––No esperaba otra cosa. Veamos si logroexponérselo más a las claras. Casi todo elmundo, ante una sucesión de hechos, acertaráa colegir qué se sigue de ellos... Los distintos
acontecimientos son percibidos por la inteli-gencia, en la que, ya organizados, apuntan aun resultado. A partir de éste, sin embargo,pocas gentes saben recorrer el camino contra-rio, es decir, el de los pasos cuya sucesióncondujo al punto final. A semejante virtuddeductiva llamo razonar hacia atrás o analíti-camente.
––Comprendo.––Pues bien, nuestro caso era de esos en
que se nos da el resultado, restando todo lootro por adivinar. Permítame mostrarle lasdistintas fases de mi razonamiento. Empece-mos por el principio... Como usted sabe, meaproximé a la casa por mi propio pie, despe-jada la mente de todo supuesto o impresiónprecisa. Comencé, según era natural, por ins-peccionar la carretera, donde, ya se lo he di-cho, vi claramente las marcas de un coche, alque por consideraciones puramente lógicassupuse llegado allí de noche. Que era en efec-to un coche de alquiler y no particular, que-
daba confirmado por la angostura de las ro-dadas. Los caballeros en Londres usan uncabriolé, cuyas ruedas son más anchas que lasdel carruaje ordinario.
Así di mi primer paso. Después atravesé eljardín siguiendo el sendero, cuyo suelo arci-lloso resultó ser especialmente propicio parael examen de huellas. Sin duda no vio ustedsino una simple franja de barro pisoteado;pero a mis ojos expertos cada marca transmi-tía un mensaje pleno de contenido. Ningunade las ramas de la ciencia detectivesca es tanprincipal ni recibe tan mínima atención comoésta de seguir un rastro. Por fortuna, siemprelo he tenido muy en cuenta, y un largo adies-tramiento ha concluido por convertir para míesta sabiduría en segunda naturaleza. Reparéen las pesadas huellas del policía, pero tam-bién en las dejadas por los dos hombres queantes habían cruzado el jardín. Que eran lassegundas más tempranas, quedaba palma-riamente confirmado por el hecho de que a
veces desaparecían casi del todo bajo las mar-cas de las primeras. Así arribé a mi segundaconclusión, consistente en que subía a dos elnúmero de los visitantes nocturnos, de loscuales uno, a juzgar por la distancia entrepisada y pisada, era de altura más que nota-ble, y algo petimetre el otro, según se echabade ver por las menudas y elegantes impron-tas que sus botas habían producido.
Al entrar en la casa obtuve confirmación dela última inferencia. El hombre de las lindasbotas yacía delante de mí. Al alto, pues, pro-cedía imputar el asesinato, en caso de queéste hubiera tenido lugar. No se veía heridaalguna en el cuerpo del muerto, mas la agita-da expresión de su rostro declaraba transpa-rentemente que no había llegado ignaro a sufin. Quienes perecen víctimas de un ataque alcorazón, o por otra causa natural y súbita,jamás muestran esa apariencia desencajada.Tras aplicar la nariz a los labios del difunto,detecté un ligero olor acre, y deduje que
aquel hombre había muerto por la obligadaingestión de veneno. Al ser el envenenamien-to voluntario, pensé, no habría quedado im-preso en su cara tal gesto de odio y miedo.Por el método de exclusión, me vi, pues, abo-cado a la única hipótesis que autorizaban loshechos. No crea usted que era aquélla en ex-ceso peregrina. La administración de un ve-neno por la fuerza figura no infrecuentemen-te en los anales del crimen. Los casos deDolsky en Odesa, y el de Leturier en Montpe-llier, acudirían de inmediato a la memoria decualquier toxicólogo.
A continuación se suscitaba la gran pregun-ta del porqué. La rapiña quedaba excluida, yaque no se echaba ningún objeto en falta. ¿Quéhabía entonces de por medio? ¿La política,quizá una mujer? Tal era la cuestión que en-tonces me inquietaba. Desde el principio meincliné por lo segundo. Los asesinos políticosse dan grandísima prisa a escapar una vezperpetrada la muerte. Ésta, sin embargo,
había sido cometida con flema notable, y lasmil huellas dejadas por su amor a lo largo yancho de la habitación declaraban una estan-cia dilatada en el escenario del crimen. Sóloun agravio personal, no político, acertaba aexplicar tan sistemático acto de venganza.Cuando fue descubierta la inscripción en lapared, me confirmé aún más en mis sospe-chas. Se trataba, evidentemente, de un falsoseñuelo. El hallazgo del anillo zanjó la cues-tión. Era claro que el asesino lo había usadopara atraer a su víctima el recuerdo de unamujer muerta o ausente. Justo entonces pre-gunté a Gregson si en el telegrama enviado aCleveland se inquiría también por cuantohubiera de peculiar en el pasado de Drebber.Fue su contestación, lo recordará usted, nega-tiva.
Después procedí a un examen detenido dela habitación, en el curso del cual di por bue-na mi primera estimación de la altura delasesino, y obtuve los datos referentes al ciga-
rro de Trichonopoly y a la largura de susuñas. Había llegado ya a la conclusión deque, dada la ausencia de señales de lucha, lasangre que salpicaba el suelo no podía pro-ceder sino de las narices del asesino, presaseguramente de una gran excitación. Observéque el rastro de la sangre coincidía con el desus pasos. Es muy difícil que un hombre, amenos que posea gran vigor, pueda fundir,impulsado de la sola emoción, semejante can-tidad de sangre, así que aventuré la opiniónde que era el criminal un tipo robusto y defaz congestionada. Los hechos han demos-trado que iba por buen camino.
Tras abandonar la casa hice lo que Gregsonhabía dejado de hacer. Envié un telegrama aljefe de policía de Cleveland, donde me limi-taba a requerir cuantos detalles se relaciona-sen con el matrimonio de Enoch Drebber. Larespuesta fue concluyente. Declaraba queDrebber había solicitado ya la protección dela ley contra un viejo rival amoroso, un tal
Jefferson Hope, y que este Hope se encontra-ba a la sazón en Europa. Supe entonces quetenía la clave del misterio en mi mano y queno restaba sino atrapar al asesino.
Tenía ya decidido que el hombre que habíaentrado en la casa con Drebber y el conductordel carruaje eran uno y el mismo individuo.Se apreciaban en la carretera huellas que sóloun caballo sin gobierno puede producir.¿Dónde iba a estar el cochero sino en el inter-ior del edificio? Además, vulneraba toda ló-gica el que un hombre cometiera deliberada-mente un crimen ante los ojos, digamos, deuna tercera persona, un testigo que no teníapor qué guardar silencio. Por último, para unhombre que quisiera rastrear a otro a travésde Londres, el oficio de cochero parecía sinduda el más adecuado. Todas estas conside-raciones me condujeron irresistiblemente a laconclusión de que Jefferson Hope debía con-tarse entre los aurigas de la metrópoli.
Si tal había sido, era razonable además quelo siguiera siendo. Desde su punto de vista,cualquier cambio súbito sólo podía atraerhacia su persona una atención inoportuna.Probablemente, durante cierto tiempo al me-nos, persistiría en su oficio de cochero. Nadaargüía tampoco que lo fuera a hacer bajonombre supuesto. ¿Por qué mudar de nom-bre en un país donde era desconocido? Orga-nicé, por tanto, mi cuadrilla de detectivesvagabundos, ordenándoles acudir a todas lascasas de coches de alquiler hasta que dierancon el hombre al que buscaba. Qué biencumplieron el encargo y qué prisa me di asacar partido de ello, son cosas que aún de-ben estar frescas en su memoria. El asesinatode Stangerson nos cogió enteramente porsorpresa, mas en ningún caso hubiésemospodido impedirlo. Gracias a él, ya lo sabe, mehice con las píldoras, cuya existencia habíapreviamente conjeturado. Vea cómo se orde-na toda la peripecia según una cadena de
secuencias lógicas, en las que no existe unsolo punto débil o de quiebra.
––¡Magnífico! ––exclamé––. Sus méritos de-bieran ser públicamente reconocidos. Seríabueno que sacase a la luz una relación delcaso. Si no lo hace usted, lo haré yo.
––Haga, doctor, lo que le venga en gana ––repuso––. Y ahora, ¡eche una mirada a esto! ––agregó entregándome un periódico.
Era el Echo del día, y el párrafo sobre el quellamaba mi atención aludía al caso de autos.
«El público, rezaba, se ha perdido un sabro-sísimo caso con la súbita muerte de un talHope, autor presunto del asesinato del señorEnoch Drebber y Joseph Stangerson. Aunquequizá sea demasiado tarde para alcanzar unconocimiento preciso de lo acontecido, se nosasegura de fuente fiable que el crimen fueefecto de un antiguo y romántico pleito, alque no son ajenos ni el mormonismo ni elamor. Parece que las dos víctimas habían
pertenecido de jóvenes a los Santos del últi-mo Día, procediendo también Hope, el pri-sionero fallecido, de Salt Lake City. El casohabrá servido, cuando menos, para demos-trar espectacularmente la eficacia de nuestrasfuerzas policiales y para instruir a los extran-jeros sobre la conveniencia de zanjar sus dife-rencias en su lugar de origen y no en territo-rio británico. Es un secreto a voces que el mé-rito de esta acción policial corresponde porentero a los señores Lestrade y Gregson, losdos famosos oficiales de Scotland Yard. Elcriminal fue capturado, según parece, en eldomicilio de un tal Sherlock Holmes, un de-tective aficionado que ha dado ya ciertaspruebas de talento en este menester, talentoque acaso se vea estimulado por el ejemploconstante de sus maestros. Es de esperar que,en prueba del debido reconocimiento a susservicios, se celebre un homenaje en honor delos dos oficiales.»
––¿No se lo dije desde el comienzo? ––exclamó Sherlock Holmes, con una carcaja-da––. He aquí lo que hemos conseguido connuestro Estudio en Escarlata: ¡Procurar a esosdos botarates un homenaje!
––Pierda cuidado ––repuse––. He registra-do todos los hechos en mi diario, y el públicotendrá constancia de ellos. Entre tanto, habráusted de conformarse con la constancia deléxito, al igual que aquel avaro romano:
Populus me sibilat, at mihi plaudo.Ipse domi simul ac nummos contemplar in arca.
Top Related