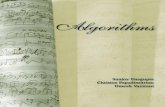TOMEBAMBA
Click here to load reader
description
Transcript of TOMEBAMBA
-
De Tomebamba a Cuenca
Aquitectura y arqueologa colonial
Ross W. JamiesonSimon Fraser University
Burnaby, British Columbia, Canada
Traduccin: Ion Youman
-
De Tomebamba a Cuenca
Arquitectura y arqueologa colonial
Ross W. JamiesonSimon Fraser University
Burnaby, British Columbia, Canada
Traduccin: Ion Youman
UNIVERSIDAD DE CUENCA
-
DE TOMEBAMBA A CUENCARoss W. Jamieson 2003
1era Edicin: Ediciones Abya-YalaAv. 12 de Octubre 14-30 y WilsonCasilla: 17-12-719Telfonos: 2 506-247 / 2506-251Fax: (593-2) 2 506-255 / 2 506-267e-mail: [email protected]
Universidad de CuencaBanco Central del Ecuador, Sucursal CuencaUniversidad Simon Fraser, Canad
Diagramacin: Ediciones Abya-YalaQuito-Ecuador
Portada: Abya-Yala
Traduccin: Ion Youman
ISBN: 9978-22-332-0
Impresin: Producciones digitales Abya-YalaQuito-Ecuador
Impreso en Quito-Ecuador, agosto del 2003
-
La arqueologa histrica, una de las ramas de la arqueologa dems rpido crecimiento en Norteamrica, se ha desarrollado con mslentitud en la Amrica Central y en particular en la del Sur. Felizmen-te, esta circunstancia est terminando, pues un creciente nmero deproyectos recientes estn integrando con xito datos de cultura escritay material, en estudios de eventos y procesos de los ltimos 500 aos.Este intervalo y esta regin -frecuentemente llamada Iberoamrica-han sido estudiados durante un siglo o ms por los historiadores conperspectivas tradicionales y que han puesto nfasis al centrarse en laselites coloniales y los eventos poltico-econmicos de gran escala. Talesinclinaciones van muy bien dentro de los modelos del sistema mundialy otros modelos de centro-periferia que han tenido mayor impacto enel pensamiento histrico desde la dcada de 1970. Desde hace aproxi-madamente 20 aos, sin embargo, los modelos del sistema mundialhan venido siendo criticados por los historiadores, antroplogos yotros, en parte por el nfasis en las tendencias globales y el crecimien-to del capitalismo que niega la importancia de entender la variabilidaden las historias y circunstancias locales. Los historiadores han incre-mentado su atencin en contextos locales, rurales y domsticos, escla-reciendo de esta manera la gran diversidad de respuestas a la domina-cin cultural que fue instaurada en la vasta rea de las Amricas.
No es coincidencia que ste sea el clima intelectual en el cual laarqueologa histrica se establece por s misma en la Amrica Central ydel Sur. Tampoco es coincidencial que estos temas de diversidad rural yejercicios de poder social sean enfatizados en los estudios arqueolgi-cos pioneros de Ross Jamieson acerca de la arquitectura y el materialcultural del perodo colonial en Cuenca, en la sierra del sur del Ecua-dor. Como el autor indica (p.157), no hay otros anlisis publicados conreferencia a los sitios domsticos urbanos de la colonia en el Ecuador;lo que se sabe de la arqueologa y del material cultural de este perodoproviene de trabajos realizados en sitios religiosos.
Presentacin
-
En este estudio, Jamieson sigue el conocido modelo de arqueo-loga de patio trasero propuesta por el difunto Charles Fairbanks y co-mnmente practicada por los arquelogos histricos del sudeste delos Estados Unidos. Este enfoque se centra en las adaptaciones doms-ticas a la situacin colonial de los dos contextos, el rural y el urbano yfacilita interrogantes de investigacin que envuelven economas fami-liares, relaciones sociales y de gnero, etnicidad y muchos otros asun-tos. Aqu Jamieson est particularmente interesado en la manera en quelas casas y los artefactos (incluidos vestuario, mobiliario y alfarera),participaron en la negociacin de relaciones de poder social y en lacreacin y la subsecuente reificacin de categoras tales como urbano /rural, lite / clase pobre, hombre / mujer e indgenas / espaoles.
La investigacin de Jamieson resalta las variadas vas en las cua-les la arquitectura y los objetos domsticos reprodujeron la institucindel colonialismo y del control espaol. Con respecto a la arquitectura,un ejemplo clsico es el plano de damero con su plaza central rodeadapor edificios pblicos, y el plan de casas urbanas con sus patios interio-res y sus balcones en las fachadas. Estos patrones, con su estructuradialctica entre visibilidad y privacidad, permitan a la lite monitorearlas actividades de otros, mientras mantenan su propia insularidad do-mstica. La cultura material, particularmente aqulla asociada con lascomidas formales, tales como sillas individuales, cubiertos de plata yvajillas, suministran conocimiento sobre las complejas dualidades delo urbano y lo rural, la lite y el vulgo e indios y espaoles. En particu-lar, Jamieson argumenta que la presencia de estos elementos apunta ala renegociacin de las relaciones de poder dentro de los hogares, ascomo el creciente inters en una ideologa de individualismo en laeconoma de capitalismo mercantil.
Es un estudio fascinante, que esclarece detalles de la vida doms-tica en una pequea esquina de Iberoamrica y firmemente establecesu relevancia dentro del contexto ms amplio sobre las relaciones depoder en la experiencia colonial. Jamieson ha hecho una importantecontribucin a la arqueologa histrica de las Amricas.
PRUDENCE M. RICESouthern Illinois University
Carbondale, Illinois
6 Ross W. Jamieson
-
La ciudad de Cuenca, en la sierra del sur del Ecuador, fue suce-sivamente un centro Caari e Inca antes de convertirse oficialmente enuna ciudad espaola, en 1557. En 1821, la ciudad y su campo circun-dante se convirtieron en parte de la recientemente formada Repblicade Nueva Granada y, eventualmente, en una parte de la nacin de Ecua-dor. As, durante casi trescientos aos, desde el siglo XVI hasta comien-zos del XIX, la ciudad fue parte del Imperio Espaol, un centro media-no, lejos de los ncleos imperiales del poder. Durante ese tiempo, laciudad y su rea perifrica cambiaron y crecieron y, lo que fue ms im-portante, las relaciones entre la gente de la regin tambin cambi. Lahistoria colonial ha dejado una indeleble huella en su gente y su paisa-je.
La arquitectura domstica y el poder se centran en las casas y losobjetos domsticos del perodo colonial en Cuenca. Este no es un in-tento de resear la moldeada regularidad de una cultura espaola co-lonial monoltica (Deagan, 1983). En lugar de esto, el libro examina c-mo la negociacin de poder en la Cuenca colonial fue llevada a cabopor la gente que viva en ella, a travs de los mltiples significados questa dio a las casas en las que vivan y a los objetos que usaba diaria-mente (Beaudry et al., 1991).
Desde junio de 1993 hasta mayo de 1994 viv en Cuenca. Duran-te ese tiempo busqu, med y fotografi casas an en pie, que mante-nan caractersticas de la arquitectura colonial. Tambin llev a cabouna serie de excavaciones arqueolgicas en patios de casas para recupe-rar restos relacionados con las ocupaciones domsticas coloniales en laregin. Finalmente, emprend una inspeccin de documentos notaria-les de la colonia en los archivos de Cuenca, con el objetivo de localizarlos datos arquitectnicos y arqueolgicos en un contexto socio-histri-co.
Prefacio
-
Desde principios de la dcada de 1970, las bsquedas arqueol-gicas se centraron en el colonialismo espaol en el Nuevo Mundo, y seexpandi rpidamente al sur de los Estados Unidos, el Caribe y Mesoa-mrica. Las descripciones del estado actual de esta investigacin son defcil acceso para el suroeste (Dobyns, 1982: Farnsworth, 1986; HurstThomas, 1989) y el sureste de los Estados Unidos (Deagan, 1983; HurstThomas, 1990; Masen, 1985) y el Caribe (Deagan, 1983; 1988; 1995b;Hurst Thomas, 1990; Marrinan, 1985). De entre los muchos proyectosde investigacin que ya se han llevado a cabo, dos deben ser menciona-dos por su influencia en mi trabajo en Cuenca, as como para el traba-jo realizado por muchos otros arquelogos del perodo colonial espa-ol. El primero es el de arqueologa en la ciudad de San Agustn, Flori-da, el cual empez a principios de la dcada de 1970, cuando CharlesFairbanks instituy un programa de la arqueologa de patio traseroorientada a problemas (Deagan, 1983; Fairbanks, 1975). Este trabajoha sido continuado por Kathleen Deagan y representa la primera inves-tigacin seria de los asentamientos domsticos espaoles de la coloniacon una perspectiva antropolgica. San Agustn fue fundada por los es-paoles en su lejana frontera septentrional en 1565, como una respues-ta a los asentamientos franceses, un poco ms al norte, en la costa estede Norteamrica. Los militares, los misioneros franciscanos y la genteque apoy a estos dos grupos, en gran medida, conformaron la pobla-cin de la ciudad. San Agustn fue tomada por los ingleses en 1763, pe-ro tuvo un segundo perodo de ocupacin espaola, desde 1783 hasta1821, despus del cual Florida se integr al territorio de los EstadosUnidos (Deagan, 1983: 22-27).
Deagan (1983) tambin ha liderado un segundo gran proyecto,que consisti en excavaciones de gran escala realizadas desde 1979 has-ta 1985 en el sitio de Puerto Real, ahora en Hait. Puerto Real fue ocu-pado desde 1503 hasta 1579, cuando la poblacin fue relocalizada porla Corona con el objetivo de reducir la piratera en la costa norte de laEspaola (Hodges y Lyon, 1955). La investigacin en este lugar ha in-cluido excavaciones de gran escala de muchos sitios habitacionales, losresultados de los cuales son comparables a la investigacin de SanAgustn (Deagan, 1995b). Los proyectos de San Agustn y Puerto Realhan expandido grandemente nuestro conocimiento a cerca de las adap-taciones espaolas coloniales domsticas en el Nuevo Mundo y fueronuna de las principales inspiraciones para mis excavaciones en Cuenca.
8 Ross W. Jamieson
-
Ha habido un creciente inters en la investigacin de la arquitec-tura domstica en Norteamrica desde la publicacin del difundido li-bro de Henry Glassie, Folk Housing in Middle Virginia, en 1965, queatrajo a la arquitectura vernacular la atencin de los arquelogos histo-riadores y de muchos otros eruditos (Deetz, 1977; Upton y Vlach,1986). Esta poca ha visto tambin la publicacin de muchos otros es-tudios importantes del papel de todo tipo de cultura material en am-bos perodos, el Colonial y el de la post-Independencia (Leone y Potter,1988; McGuire y Paynter, 1991). Como contraste, el estudio de la ar-queologa histrica y el estudio de la arquitectura domstica colonialson an disciplinas muy nuevas en los Andes. Estudios acerca de la ar-quitectura domstica en Amrica Latina han comenzado recientemen-te a ver su rol en el desarrollo del colonialismo espaol. Trabajos cen-trados en la arquitectura domstica colonial espaola son todava bas-tante raros, en comparacin con una aproximacin ms artstico-his-trica de la arquitectura, enfocada en iglesias y otros edificios pblicos(Corradine Angulo, 1981; Gutirrez et al., 1981, 1986; Manucy, 1978;Tllez y Moure, 1982; cf. Kubler, 1948; Kubler y Soria, 1859; Markman,1966, 1984).
Yo emple un enfoque explcitamente antropolgico para exa-minar la arquitectura de Cuenca. De muchas maneras, Cuenca se pare-ce a otras ciudades en el Nuevo Mundo espaol, pero en otras sta erauna nica encarnacin de los ideales urbanos que fueron de tanta im-portancia para la colonizacin espaola. Hubo muchas influencias cul-turales que estuvieron dentro de la formacin de la arquitectura do-mstica colonial de la Sudamrica andina, y particularmente de la sie-rra del sur del Ecuador. A travs de la descripcin y el anlisis de casasen pie, dentro y fuera de la ciudad, yo intent revelar el papel que stasdesempearon en las relaciones sociales de la colonia. El valor econ-mico de las casas, el rol cambiante de los materiales de construccin yla variedad de grupos sociales que vivieron en barrios particulares son,todas, importantes fuentes de informacin. La cartografa de los espa-cios dentro de las mismas casas es, sin embargo, el ms importante delos objetivos de mi anlisis arquitectnico. Toda esta informacin con-tribuye a nuestra visin de la casa colonial de Cuenca como arquitectu-ra que facilit la observacin y el poder disciplinario de la lite colonial,pero tambin facilit la solidaridad comunal de los citadinos pobres.
Arquitectura domstica y poder 9
-
La investigacin centrada en la arqueologa de los sitios espao-les coloniales en Amrica Central ha avanzado a pasos agigantados enlos ltimos diez aos (Fournier Garca y Miranda Flores, 1992; HurstThomas, 1991). Pero la arqueologa del perodo colonial, como una dis-ciplina, en Amrica del Sur est todava en un nivel de desarrollo. Laspruebas de excavacin arqueolgica en Cuenca fueron realizadas endos casas rurales y dos casas urbanas, con el objetivo de hacer algunacontribucin para compensar este balance. Las excavaciones proveye-ron una amplia clasificacin de cultura material, incluidos cermica in-ca y una variedad de artefactos del perodo colonial y republicano. Elarchivo nacional de Cuenca tiene una gran coleccin de inventarios deutilera domstica desde el perodo colonial y estas fuentes histricasfueron comparadas al material colonial excavado. Las similitudes y loscontrastes entre estas dos fuentes de informacin me han permitido ex-plorar muchos asuntos. stos incluyeron el papel de materiales doms-ticos en el crecimiento de la ideologa del individualismo asociada conel capitalismo mercantil, el uso de cubiertos de mesa como una expre-sin de las relaciones sociales y la expresin de la etnicidad y la culturamaterial domstica.
El objetivo general de este libro es recurrir a Cuenca como unejemplo con el fin de examinar el papel, tanto de la arquitectura comode la cultura material domstica, en el mundo colonial espaol; la in-vestigacin de Kathleen Deagan ha guiado a la formulacin de un mo-delo basado en las excavaciones arqueolgicas de San Agustn, que ma-gistralmente combinaron los roles de gnero, etnicidad y estatus en elconjunto familiar colonial y su relacin con la cultura material. Dea-gan propuso que los colonos espaoles en el Nuevo Mundo incorpora-ron elementos nativos en sus vidas, pero ms en reas socialmenteinvisibles, mientras que la cultura material espaola fue preservadaen reas socialmente ms visibles. Para Deagan es la incorporacin delas mujeres indias americanas y africanas en los hogares espaoles yla dominacin de los hombres tnicamente espaoles en reas ms p-blicas, lo que es la clave de la dicotoma en la cultura material espao-la de la colonia (Dillehay y Deagan, 1992: 118).
En Cuenca, mi objetivo fue examinar la relacin de categorassociales particulares, tales como gnero, etnicidad y estatus, y cmo es-tas categoras se relacionan al uso de cultura material. No quiero carac-terizar esta relacin como un singular patrn hispano colonial adap-
10 Ross W. Jamieson
-
tativo cristalizado (Deagan, 1990: 223). Ms bien, necesitamos obser-var la variacin sobre el espacio y a travs del tiempo en Cuenca, comoun factor de los roles dinmicos altamente variados e influyentes deindividuos y sus ideologas, que forman el registro arqueolgico (Dea-gan, 1995a: 2). El colonialismo espaol, como en el caso de esfuerzoscoloniales en otras partes del mundo, envuelve batallas sobre el poderque no slo estuvieron al nivel de la intervencin del Estado, sino queestuvieron difundidos en todos los aspectos de la vida colonial, inclui-dos el papel de los objetos en los hogares coloniales y la arquitecturamisma de las casas. No todos los elementos indgenas incorporadosdentro de la sociedad colonial andina estuvieron en reas socialmenteinvisibles, sino que muchos aspectos de la vida colonial en los Andesno incorporaron ninguno de estos elementos nativos. La colonizacinen Cuenca fue, ms bien, un proceso muy heterogneo, en el cual mu-cha gente se resisti al control espaol de sus vidas a travs de la cultu-ra material y muchos otros usaron la cultura material en su empeo deganar poder social en el nuevo rgimen colonial.
Ttulo del libro 11
-
Hay mucha gente en el Ecuador con la cual tengo una deuda degratitud. En Quito, Jozef Buys, de la Corporacin Tcnica de Blgica,que me dio valioso consejo. A las oficinas del Instituto Nacional del Pa-trimonio Cultural en Quito, a su directora, Mnica Bolaos, que fue degran ayuda en la obtencin de los permisos para mis excavaciones.
Yo nunca haba estado en Cuenca antes de empezar mi investi-gacin all, y como extranjero fui deslumbrado con la clida bienveni-da que recib. En el Centro Interamericano de Artesanas y Artes Popu-lares, Juan Martnez Borrero provey de valiosa informacin acerca delas pinturas murales de la capilla de Cachaulo. Como director de lasoficinas del Instituto Nacional del Patrimonio Cultural en Cuenca, elLicenciado Alfonso Pea Andrade otorg asistencia para los permisospara mi trabajo. El jefe de arqueologa, Antonio Carillo, fue tambinmuy importante al conceder y al proveer informacin sobre la arqueo-loga de la regin de Cuenca. El arquitecto Edmundo Iturralde compar-ti conmigo su amor por las casas viejas de Cuenca, su conocimientoacerca de su construccin y su amistad.
A la nueva directora del Museo Municipal, Esperanza Crdova,que generosamente me permiti mirar y fotografiar la coleccin de ce-rmica histrica. Agradezco a la directora del Museo Manuel AgustnLandvar, Nancy Arpi, quien me permiti examinar las colecciones ar-queolgicas de las excavaciones de Todos Santos. Leonardo Aguirre, ar-quelogo del Museo del Banco Central en Cuenca, me ofreci la opor-tunidad de excavar en las ruinas de Pumapungo, como una muy peque-a parte de su proyecto arqueolgico que se lleva a cabo en este lugar.Estoy agradecido a l por la oportunidad que me dio y por sus referen-cias documentales y conversaciones acerca del perodo colonial en Pu-mapungo.
A la Fundacin Paul Rivet, a su directora Alexandra KennedyTroya, quien me inform con mucho tino que la mayora de las casas
Agradecimientos
-
viejas en Cuenca no eran coloniales. Ella fue esencial, como un lazoque entiende el papel de los investigadores extranjeros que asoman alumbral de su puerta. Su ayuda, conjuntamente con la del resto de losmiembros de la fundacin, no van a ser olvidadas fcilmente.
En el Archivo Nacional de Historia en Cuenca, Luz Mara Gua-pisaca provey una atmsfera de amigable colaboracin inigualable encualquier lugar. Para ambas, Luz Mara y su asistente, Carmen Ortz,van mis ms sinceros agradecimientos por ayudarme en mi investiga-cin documental y, sobre todo, por hacerme sentir bienvenido.
Deborah Truhan, de la Universidad de la Ciudad de Nueva York,hizo posible las secciones archivsticas de esta investigacin. Durantemuchos almuerzos, Deborah me brind su amistad, su ayuda en la in-vestigacin y el consejo de un norteamericano cuyo compromiso conla gente y la historia de Cuenca es obvio.
Jos Luis Espinosa, antes parte del Museo del Banco Central deCuenca, me ofreci, sin cesar, su entusiasmo por el pasado de Cuenca.No hay manera de pagar las muchas veces que encontr pistas impor-tantes, que me ayudaron a entender a la gente de Cuenca, y fue simple-mente un amigo para alguien que estaba lejos de casa. Por compartirconmigo su vida en Cuenca y por las interminables conversaciones to-mando helado en la Holanda, estar siempre agradecido.
En Canad, a mis padres, Robert y Patricia Jamieson, que hanestado siempre all para apoyarme y por haberme legado el amor porviajar y por otras culturas que ha permanecido conmigo a lo largo demi vida.
En Calgary hubo muchas personas que me ayudaron a lo largodel camino. Scott Raymond fue muy importante en todos los niveles deesta investigacin. Hay muchos otros miembros de la facultad quienesgenerosamente dieron su tiempo, y debo mencionar especialmente aChris Archer, Jane Kelley, Peter Mathews y Gerry Oetelaar, quienes le-yeron y comentaron acerca de este trabajo.
El Consejo de Investigacin en Ciencias Sociales y Humanidadesde Canad provey una beca doctoral (Premio No. 752-92-2402) y pos-doctoral (Premio No. 756-98-0272) para el complemento de esta inves-tigacin. La asistencia financiera fue tambin suministrada por el De-partamento de Arqueologa de la Universidad de Calgary y por unSubsidio de Tesis de Investigacin de esta Universidad.
14 Ross W. Jamieson
-
Por el anlisis inicial de fauna, agradezco a Patrick Gay, del Mu-seo Salango, y a la Fundacin Presley Norton, en Ecuador. Gracias tam-bin a Nancy Saxberg, de la Universidad de Calgary, por el anlisis delresto de la coleccin de fauna.
Finalmente, a mi esposa, Laurie Beckwith, las palabras no sonsuficientes. Este trabajo no podra haber sido completado sin el apoyoincondicional que ella me ha dado. Le agradezco por su amor y com-prensin a lo largo de todo esto.
Quiero agradecer por la colaboracin de personas e institucio-nes que permitieron la traduccin y la publicacin en espaol de estelibro en Ecuador. Al Dr. Andrs Abad Merchn, Director de las reasCulturales del Banco Centro, Sucursal Cuenca, por su comedido auspi-cio. A la Universidad de Cuenca, y particularmente al Dr. Jaime Astudi-llo, al Dr. Jorge Villavicencio, al Dr. Ion Youman y a la Lcda. EugeniaWashima, mis agradecimientos. A la Arq. Mariana Snchez, Directoradel Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, Cuenca. Finalmenteagradezco a la Universidad Simon Fraser, Vancouver, Canad por el co-auspicio de la publicacin.
Arquitectura domstica y poder 15
-
Captulo 1. Poder, colonialismo y vida domstica ......................21
Arqueologa colonial andina.....................................................21Casa y relaciones sociales..........................................................31Qu significan las casas coloniales? ........................................33Poder y prctica.........................................................................37
Captulo 2. La historia de Cuenca ................................................45
Una historia de la Tumipampa Inca.........................................45De la fundacin espaola de Cuenca a las reformas toledanas..52La ciudad y el campo ................................................................58La Cuenca toledana...................................................................60De la Revuelta de las Alcabalas al virreinato de Nueva Granada .....................................................................................63Nueva Granada..........................................................................65El perodo borbn y la Independencia ....................................67La Gran Colombia y la Revolucin Industrial ........................73
Captulo 3. La arquitectura domstica de la Cuenca colonial ....77
La ciudad de Damero ...............................................................78La arquitectura domstica en la ciudad colonial espaola ....85Vernacular versus arquitectura domstica formal ..................88Recolectando vigas en luna menguante ..................................90Las casas coloniales en el centro urbano.................................92Una nota sobre el registro arquitectnico ...............................95La Casa de los Tres Patios .........................................................96Los propietarios en el ncleo urbano ....................................106Fuera de la traza de Damero: otros barrios urbanos ............108
Contenido
-
La Casa de las Posadas: Un hostal colonial al margen de la ciudad .............................................................................109El barrio de Todos los Santos a las orillas del ro..................121Las casas de Todos los Santos .................................................125
Captulo 4. La arquitectura rural alrededor de Cuenca ............135
Lo vernacular andino: huasiyuc y techos de Paja..................135Yanuncay..................................................................................141Cachaulo................................................................................. 158Conclusiones ...........................................................................170
Captulo 5. Excavaciones .............................................................175
Introduccin............................................................................175Cachaulo..................................................................................176Hacienda Yanuncay Grande ...................................................182Sumario de excavaciones rurales............................................186Excavaciones urbanas .............................................................189Pumapungo .............................................................................190La botica central: 9-20 y 9-38 de la calle Bolvar ..................194La botica central: el contexto colonial ...................................199Sumario de las excavaciones urbanas ....................................210Comparacin con otros sitios del Nuevo Mundo ................211
Captulo 6. El material cultural domstico de la Cuenca colonial 217
Cultura material domstica en el mundo colonial espaol..217Los documentos notariales.....................................................218Vestuario y joyera...................................................................220Mobiliario................................................................................224Servicios de mesa ....................................................................229Cermica..................................................................................234Objetos de alfarera no vidriada.............................................236
18 Ross W. Jamieson
-
Captulo 7. Conclusiones .............................................................265
Categoras coloniales ..............................................................265Lo urbano................................................................................266Los mrgenes de la traza ........................................................273Lo rural....................................................................................276La amenaza de la modernizacin ..........................................278
Referencias bibliogrficas .............................................................279
Arquitectura domstica y poder 19
-
En Cuenca, as como en otros centros coloniales alrededor delmundo, el colonialismo fue una historia de intentos de afirmar losideales occidentales de racionalidad y orden. En situaciones colonialesreales, tales ideales de progreso fueron, sin embargo, rpidamente sacri-ficados sobre los terrenos de conveniencia. Las oposiciones colonialesse convirtieron en hbridos y la divisin entre colonizados y coloniza-dores fue constantemente reordenada (Prakash, 1995).
Mi objetivo es examinar el ejercicio de poder colonial a travs dela arquitectura de las casas en las que la gente de Cuenca viva y la cul-tura material que fue usada en ellas. La cultura material domstica pro-vee evidencia de las relaciones entre los diferentes grupos en la Cuencacolonial y el papel que estos objetos desempearon en estas relaciones.Este es un espacio que es rico en significado, aunque muchos de estossignificados todava no han sido bien explorados por los arquelogos dela colonia espaola. Hay una necesidad de una nueva sntesis, en la cualtanto la arquitectura como los objetos excavados sean vistos como cul-tura material. sta debe ser tratada como una parte inherente de latransaccin y traslacin entre inconmensurables culturas y posiciones(Prakash, 1995:3), que ocurri en Cuenca a lo largo del perodo colonialtanto como en otros contextos coloniales alrededor del mundo.
Arqueologa Colonial Andina
En contraste con una larga tradicin de investigacin en EstadosUnidos y una creciente tradicin en Amrica Central y el Caribe, la ar-queologa histrica con una perspectiva antropolgica est recin co-menzando en Amrica del Sur. Esto se debe tanto a las severas limita-ciones financieras que los investigadores sudamericanos enfrentan, co-mo a la falta de inters en los restos arqueolgicos del perodo histri-
Poder, colonialismoy vida domstica
1
-
co por parte de los investigadores extranjeros. Mucha de la arqueologahistrica que ha sido llevada a cabo en Sudamrica ha sido el resultadode las pruebas arqueolgicas de monumentos en lista de restauracin.Este trabajo, en muchas ocasiones, no es publicado y es accesible sola-mente como reportes de limitada circulacin, destinados a las agenciasculturales nacionales. Esta situacin est cambiando rpidamente des-de la dcada de 1990 y espero que, en un futuro cercano, tanto el alcan-ce de la investigacin como las publicaciones de los resultados de las ex-cavaciones del perodo histrico de Amrica del Sur sern ampliamen-te expandidos. Aunque el sumario de Richard Schaedel (1992) de lacontribucin de la arqueologa a nuestra comprensin del colonialismoen Amrica del Sur casi no menciona proyectos arqueolgicos, su con-clusin general de que la arqueologa colonial no existe en Amrica delSur es una exageracin. La publicacin de los resultados de proyectoscentrados en el perodo colonial sudamericano es todava infrecuente,pero ms fuentes estn volvindose disponibles y el nmero de arque-logos enfocados en este perodo se est incrementando.
El sumario de arqueologa histrica andina que sigue se centrams enfticamente en las naciones de Ecuador y Per, porque yo estoyfamiliarizado con la investigacin que ha sido realizada en esta zona.No pretendo tener una comprensin global del alcance de la investiga-cin arqueolgica previa acerca de las colonias espaolas en las nacio-nes andinas, puesto que mucha de la literatura est en peridicos na-cionales que no son fcilmente obtenibles por los investigadores nor-teamericanos, pero lo que sigue es un paso adelante en esa direccin.
En Argentina, un importante trabajo editado en dos volmenes(Morresi y Gutirrez, 1983) provee un sumario detallado de la arqueo-loga colonial llevada a cabo en ese pas desde la dcada de 1940 hastacomienzos de la de 1980. Diversos tipos de sitios arqueolgicos de lapoca prehistrica, colonial espaola y del perodo republicano han si-do excavados por arquelogos argentinos. Estos incluyen dos estudiosde cuentas comerciales y otros artculos encontrados en sitios indge-nas protohistricos (Lagiglia, 1983b). Dos asentamientos en la partenorte de la Magellan Straiten, al extremo sur de Argentina, encontradospor Pedro Sarmiento de Gamboa en 1584, pero abandonados muy po-co tiempo despus de haber sido excavados (Fernndez, 1983).
Excavaciones de sitios coloniales urbanos mayores, han sidotambin efectuadas en Argentina. Santa Fe la Vieja, una ciudad al no-
22 Ross W. Jamieson
-
reste de Argentina, ocupada desde 1573 hasta 1670, ha sido sujeto decontinuas excavaciones desde la dcada de 1950 y la ciudad ha sido par-cialmente restaurada como un sitio histrico. La investigacin arqueo-lgica no fue conducida usando las normas metodolgicas que ahoraseran consideradas necesarias, como los orgenes de los artefactos quese registraron nicamente en el solar ms prximo o cuarto de cuadrade una ciudad, sino que toda la coleccin ha sido conservada en el mu-seo local (Ceruti 1983b). Un anlisis detallado de la cermica, aparen-temente, no ha sido publicado.
Dos instalaciones militares han sido excavadas en Argentina. Laprimera es una fortaleza ocupada desde finales del siglo XVII hasta fi-nales del XVIII (Cceres Freyre, 1983). La otra instalacin militar fueun fuerte fronterizo del perodo republicano en Mendoza, ocupadodesde 1805 hasta 1879 (Lagiglia, 1983a). En ambos casos se ha dadomuy poca atencin al contexto arqueolgico o al anlisis de artefactos.
Los sitios de aldeas de reducciones indgenas (reasentamientoscoloniales) han recibido tambin atencin en Argentina. Uno de losproyectos ms tempranos que pueden ser clasificados como arqueolo-ga histrica en Argentina fue el de la expedicin de 1948 para reubicarun sitio de finales del siglo XVIII. Una reduccin misionera en la regindel Chaco. Este trabajo fue llevado a cabo como un especfico intentode recuperar los restos de uno de los misioneros, que se sabe por docu-mentos histricos debe haber sido sepultado bajo el altar mayor de laiglesia. La ruina fue localizada, el sepulcro desenterrado y despus elcuerpo resepultado en la iglesia parroquial en Castelli, despus de unagran ceremonia (Goicochea, 1983). Esta misma reduccin ha sido ex-cavada recientemente por un arquelogo profesional (Morrosi, 1983b).El trabajo en otra aldea de reduccin indgena consisti en una sema-na de excavaciones de rescate en 1977, en San Javier, Argentina, en elcual se desenterraron materiales de finales del siglo XVIII. Este reportemenciona los artefactos recuperados y relata una breve historia de la al-dea, pero los utensilios no estn ilustrados y no existe un verdadero di-seo de investigacin para las excavaciones (Ceruti, 1983a).
El mayor enfoque de la arqueologa histrica en Argentina, has-ta la dcada de 1980, fue la conmemoracin de sitios con significadohistrico nacional. El nacionalismo es una parte importante del desa-rrollo de la arqueologa colonial en Argentina, idea personificada por elsentimiento de un arquelogo argentino de que un sitio arqueolgico
Arquitectura domstica y poder 23
-
es un lugar donde cada comunidad experimenta su herencia y es la lo-calizacin de las races de nuestro ser nacional (Morresi, 1983: 19). Elfoco terico de los arquelogos historiadores argentinos, en la dcadade 1980, retrat el perodo de la conquista como una poca de trascul-turacin, con la mezcla de las culturas espaola e indgena. Los resul-tados de este proceso fueron vistos como la prevalencia de las normasespaolas y el empobrecimiento de las culturas indgenas de Argen-tina (Morresi, 1983a:22). Se esperaba que la arqueologa histrica con-dujera pronto a la fundacin de una sociedad y un peridico acadmi-co devoto a esta disciplina, pero para 1983 esto an no haba sido rea-lizado (Morresi, 1983a:26).
La situacin de la arqueologa histrica en Bolivia es especial-mente desconocida para m. Una de las ms tempranas excavaciones deun sitio del perodo colonial en Amrica del Sur fue aquella de Stig Ry-dn (1947) de dos sitios en aldeas abandonadas en la regin de Jess deMachaca, en Bolivia, en la cuenca del ro Desaguadero, al sur del lagoTiticaca, en 1938-39. Una de las aldeas tena solamente ocupacin delperodo incsico, mientras que la otra a menor elevacin en el mismovalle, era una aldea indgena muy temprana del perodo colonial, conmuchas casas preservadas y la fundacin de una iglesia. La presencia deartefactos de hierro inicialmente alertaron a Rydn de que este era unsitio del perodo histrico, pero la mayor parte de la coleccin era idn-tica a la cermica de la prehistoria tarda, con la nica excepcin de unsolo tiesto de un frasco de aceitunas espaol (Rydn, 1947: 182-338).Mary Van Buren empez recientemente un proyecto de arqueologahistrica en Bolivia. Su primera temporada de excavaciones incluy laspruebas de sitios del casco urbano de la ciudad minera de Potos y unaexcavacin en el sitio del perodo colonial de Primaveras Calientes, cer-cano a Tarapaya, a menor elevacin que Potos. Los resultados de estetrabajo todava no han sido publicados (Van Buren, 1996).
Muchos de los primeros esfuerzos de la arqueologa histrica enel Per fueron desarrollados como pequeas partes de proyectos de in-vestigacin mayores, cuyo principal objetivo estaba en la arqueologaprehistrica. La excavacin ms temprana de un sitio colonial en el Pe-r debe haber sido aquella de Marion Tschopik, en la aldea de Chucui-to, en la costa oeste del Lago Titicaca. Sus excavaciones fueron parte desu trabajo con su marido, Harry Tschopik (1950). El foco de este traba-jo era la perseverancia de las tradiciones de la alfarera Aymara a lo lar-
24 Ross W. Jamieson
-
go del perodo histrico. Una nica unidad excavada la provey de unamuestra de un yacimiento histrico temprano. Otro proyecto de pe-quea escala en la dcada de 1950, asociado a las excavaciones prehis-tricas, fue el de la iglesia de inicios de la colonia en el sitio de TamboViejo, en el valle de Acari, excavado por Dorothy Menzel y Francis Rid-dell (1986). A principios de la dcada de 1970, Hermann Trimborn(1981) excav la iglesia de Sama, en el extremo sur del Per, proyectoque tambin fue parte de un programa mayor de investigacin de laprehistoria y que se concentr en las fases de construccin de la iglesia.Con el proyecto del Valle Moche de Chan Chan se encontraron los res-tos de una estacin colonial al borde de un camino, en la costa norte delPer, en 1974, y esto fue excavado como un pequeo proyecto de losobjetivos generales de una investigacin prehistrica (Beck, et al. 1983:54). Todos estos primeros esfuerzos en arqueologa histrica en Perestuvieron asociados con proyectos de investigacin extranjeros, la me-ta mayor de los cuales eran negociar con la arqueologa prehistrica.Para los arquelogos peruanos, por lo tanto, el verdadero principio dela arqueologa histrica data a finales de la dcada de 1970, con el co-mienzo de un programa nacional de excavaciones realizadas por ar-quelogos entrenados en iglesias y casas coloniales que estaban siendorestauradas (Flores Espinoza et al., 1981:v). El trabajo de los arquelo-gos peruanos sobre el perodo colonial ha sido continuo desde 1970 enmuchas localidades a lo largo del pas, pero acerca de tal trabajo rara-mente ha sido publicado algo ms all de los reportes obligatorios ar-chivados en el Instituto Nacional de Cultura en Lima (Schaedel,1992:224). Una lista parcial y fuera de fecha, de estos reportes, incluyeBonnet Medina (1983), Cornejo Garca (1983), Gonzlez Carre y Ca-huas Massa (1983), Oberti R. (1983) y Paz Flores (1983). Este trabajorealizado por expertos nacionales result en la fundacin de la Socie-dad Peruana para Arqueologa Histrica en 1983, con una difundidaparticipacin dentro del Per (Deagan, 1984). No estoy al tanto de lasactividades actuales de la sociedad.
Los reportes publicados sobre las investigaciones de las excava-ciones del perodo histrico peruano son raros, pero incluyen un estu-dio de Jaime Miasta Gutirrez llevado a cabo como parte del Semina-rio sobre Historia Rural Andina, bajo la supervisin del historiador Pa-blo Macera (Miasta Gutirrez, 1985). Este fue un estudio arqueolgicode tres aldeas en la parte sur de la provincia de Huarochiri, Per, al su-
Arquitectura domstica y poder 25
-
deste de Lima, con el objetivo de resumir la transicin de los estilos decermica desde el perodo prehistrico hasta el histrico en esta regin,basado en secuencias estratigrficas comparativas. El equipo escogiestudiar estas poblaciones porque probablemente de ellas salieron losobjetos de barro que iban a Lima a lo largo del perodo colonial. Las al-deas tienen una larga historia de produccin de cermica y todava nohan tenido construcciones metropolitanas a gran escala en lo alto de losyacimientos, como es el caso de los pueblos que han sido absorbidospor el crecimiento de Lima (Miasta Gutirrez, 1985: 11).
Todos los tres pueblos son pequeos y mayoritariamente indge-nas y todava exportan cermica a Lima, y las excavaciones de los yaci-mientos proveyeron una muestra de cermica de buen tamao de cadauno (Miasta Gutirrez, 1985). La investigacin de Miasta Gutirrez es-tuvo obstaculizada por una carencia de conocimientos en los tipos decermica importada y una aproximacin incorrecta a la cronologa es-tratigrfica, pero el estudio de otra manera, cuidadosamente hecho ybien ilustrado, dara una gua valiosa de utilera de barro colonial pro-ducida para Lima.
Las excavaciones en la Casa de Osambela, en el centro de Lima,a finales de la dcada de 1970, estaban destinadas a ayudar a los arqui-tectos de restauracin a hacer una reconstruccin precisa de esta granmansin colonial. El pequeo monto de huesos de camlidos y cuyesrecuperado fue tomado por los investigadores como una importanteevidencia del mestizaje en la Lima colonial (Flores Espinoza et al.,1981:vii). El anlisis de la cermica dividi objetos de barro, maylicasrefinadas, artefactos de barro blanco y porcelanas (Flores Espinoza etal., 1981: 35-46), pero la carencia de conocimiento de los investigado-res, en cermica del perodo histrico europeo, signific que el anlisisde la cermica no fuera tan detallado como debi haber sido.
Thomas Myers (1990) realiz un tipo de investigacin comple-tamente diferente en las laderas orientales de los Andes, a principios dela dcada de 1960. Sus ocho das de excavacin en la Misin de Saraya-cu, en 1964, en el valle superior del ro Ucayali, de Per, fue parte deuna inspeccin total de la arqueologa prehistrica en el rea. Esta mi-sin franciscana fue ocupada desde 1791 hasta 1862 por algunos sacer-dotes, herreros y carpinteros y de 500 a 1.000 personas de la tribu Sete-bo, que vivieron en esta aldea. Alrededor de 8.000 artefactos fueron re-cuperados de las excavaciones; solamente diez de ellos eran importa-
26 Ross W. Jamieson
-
dos, y todo el resto era cermica de produccin local y material fauns-tico (Myers, 1990: 70). Los europeos no impactaron fuertemente a lacultura material indgena en la parte ms alta de Ucayali hasta la dca-da de 1850; aunque, por otro lado, los cultivos introducidos, las enfer-medades y las actividades de los misioneros europeos tuvieron efectosprofundos (Myers, 1990: 145). Es solamente al final del perodo misio-nero, en la dcada de 1850 cuando grandes cantidades de europeos co-merciaron artefactos ligados con el comienzo de la introduccin del ca-pitalismo industrial en la regin. La investigacin de Myers, usando es-tilos de cermica, est por lo tanto muy estrechamente relacionada conestudios prehistricos y etnohistricos centrados en las cronologasprehistricas e histricas y tradiciones de grupos indgenas amaznicos(Myers, 1990: vii).
El proyecto de Bodegas de Moquegua, bajo la direccin de Pru-dence Rice, de la Universidad de Florida, fue el primer proyecto de ar-queologa histrica de gran escala llevado a cabo por norteamericanosen Per. La participacin de Rice en el proyecto Osmore de drenaje, delPrograma Contisuyu, un gran proyecto prehistrico con la participa-cin conjunta de arquelogos peruanos y extranjeros (Stanish y Rice,1989), result en la identificacin de bodegas del perodo colonial, o vi-nateras a lo largo del valle del ro Moquegua. Desde 1985 hasta 1990,el proyecto llev a cabo inspecciones y pruebas arqueolgicas en unaserie de vinateras, con excavaciones intensivas en cuatro sitios (Rice yRuhl, 1989; Rice y Smith, 1989; Smith, 1991). Asociados a este trabajo,26 hornos del perodo colonial fueron examinados y dos excavados.Estos hornos fueron usados para manufacturar grandes vasijas de cer-mica utilizadas en la industria de vino y estuvieron presumiblementelocalizados a lo largo del valle con el objeto de minimizar los costos detransportacin de estas grandes vasijas de cermica (Rice, 1994).
Las excavaciones de prueba en 28 diferentes sitios de vinateras y,subsecuentemente la excavacin extensiva de Greg Smith (1991) encuatro de estos sitios, proveyeron datos muy tiles para la comparacincon los materiales de Cuenca. Las vias representaron facilidades de ex-traccin agrcola con algunos paralelos a sitios rurales excavados enCuenca. La perspectiva terica de Smith es diferente de lo que yo hepropuesto para Cuenca. El enmarc su investigacin dentro de un mo-delo de trasculturacin, observando a las culturas espaola y andina
Arquitectura domstica y poder 27
-
y cmo la experiencia colonial mezclaba las caractersticas ms adap-tables de cada una de ellas (Smith, 1991: 67-81).
La investigacin llevada a cabo por Mary Van Buren (1993), tam-bin bajo el Programa Contisuyu, consisti en la excavacin de algunoscontextos domsticos en la poblacin de Torata Alta, en el valle del roMoquegua. Torata Alta era una colonia del pueblo serrano de Lupa-qa y tales colonias figuraron prominentemente en la formulacin ori-ginal de Murras (1972), del concepto del archipilago vertical comoun sistema claramente andino de organizacin social que permiti a losgrupos de la sierra el acceso vital a los cultivos de las tierras bajas, sinla necesidad del comercio. La investigacin de Van Buren se centr enla relacin poltica y de poder que condujo a la fundacin del pobladoprehispnico de Torata Alta y al mantenimiento de este poblado Lupa-qa, en el perodo colonial. Van Buren propone que los sitios prehist-ricos Lupaqa en las tierras bajas, fueron controlados por las lites de lastierras altas, y los cultivos trados de ellas fueron usados en la negocia-cin del poder poltico dentro de la sociedad Lupaqa serrana. El pobla-do sobrevivi en el perodo colonial no porque los sistemas econmi-cos andinos pre hispnicos aguantaron, sino porque los pobladores co-loniales evitaron el trabajo forzado en las minas de Potos. Su inusualposicin como un enclave serrano tnico en la costa les permiti parti-cipar en la economa de mercado al surtir de alimento bsico para laventa (de France, 1996; Van Buren, 1993, 1996; Van Buren et al., 1993).La investigacin de Van Buren es un importante paso adelante en la so-fisticacin de los estudios al mirar a los poblados de indgenas de prin-cipios de la colonia y su papel en la estructura socio-econmica y pol-tica de los Andes coloniales.
En resumen, el estado actual de la arqueologa histrica en Percae en dos categoras separadas. La primera incluye los esfuerzos perua-nos de ganar informacin de los datos arqueolgicos recuperados enlos sitios urbanos donde los proyectos de restauracin estn en marcha.La segunda categora es el esfuerzo internacional de finales de la dca-da de 1980 en considerar a los sitios coloniales centrados en el drenajede Osmore. Espero que, en el futuro, tales esfuerzos, tanto de parte delos investigadores peruanos como extranjeros, puedan ser expandidospara crear trabajos ms cooperativos y particularmente mayor acceso amedios de comunicacin para los arquelogos peruanos.
28 Ross W. Jamieson
-
En Ecuador, la arqueologa histrica que ha sido llevada a cabohasta ahora, ha estado relacionada con el rescate de excavaciones du-rante la restauracin de monumentos coloniales (Buys y Camino,1991). Desde 1988 el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural ha te-nido un programa activo para rescatar arqueologa en Quito (Bola-os y Manosalvas, 1989), sistema que ha resultado de considerable ac-tividad en el rea de arqueologa histrica. El Instituto Ecuatoriano deObras Sanitarias ha patrocinado tambin excavaciones en un hospitalde Quito que data del perodo colonial (Rousseau, 1989) y la Munici-palidad de Quito patrocin excavaciones en la plaza frontal del monas-terio Dominicano (Rousseau, 1990). No pude encontrar publicacionesrelacionadas con estas excavaciones y no estoy al tanto de sus descubri-mientos.
El foco principal de arqueologa histrica en Quito ha sido eninstituciones religiosas. El trabajo durante la restauracin de la Capillade El Robo, en Quito, result en la recuperacin de muchos sepulcrossubterrneos de la poca de la colonia (Bolaos y Manosalvas, 1989: 8-9). Las excavaciones realizadas en el Monasterio Mercedario, en Quito,en la iglesia mayor y una capilla lateral, deriv en la recuperacin deuna cmara sepulcral (Das, 1991: 15-19). A mediados de la dcada de1980, el Monasterio de San Francisco, en Quito, tuvo algunas unidadesde excavacin localizadas a lo largo del complejo de la construccin.Estas revelaron dos osarios de ladrillos abovedados bajo las capillas la-terales de la iglesia y algunos sepulcros prehistricos (Tern, 1989). De-safortunadamente, no ha habido publicacin alguna de ninguna des-cripcin cermica detallada en ninguna de estas excavaciones.
Desde 1987 hasta 1991, la Organizacin Belga para el Desarrollo,Ecuabel y el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural realizaron exca-vaciones en el monasterio dominicano de Quito (Buys y Camino,1991). Este trabajo fue realizado antes de la restauracin del monaste-rio con el objetivo de resolver cuestiones arquitectnicas y estructura-les para la restauracin. Se recuper una seleccin de maylicas loca-les y artefactos de barro y, adems, se descubri, bajo el monasterio, ungran cementerio de finales del perodo prehistrico.
Un sitio del perodo republicano ha sido excavado en Quito. ElObservatorio Astronmico, construido en 1873, tuvo algunas unidadesde prueba excavadas a su alrededor cuando el edificio estaba a punto deser restaurado, en la dcada de 1980. No se recuper cultura material,
Arquitectura domstica y poder 29
-
aparte de aspectos arquitectnicos de subsuelo, que sugirieron que enel sitio, nunca haba ocurrido una ocupacin domstica (Bolaos y Ca-mino, 1991).
En la ciudad de Cuenca, la nica arqueologa histrica que se hallevado a cabo antes de mi investigacin fue el proyecto de 1973 1980,en el sitio de Todos Santos. Este sitio fue hallado en 1973, cuando fue-ron descubiertos trabajos incsicos en piedra, durante la construccinde casas a las orillas del ro; posteriores excavaciones en 1974 revelarondos molinos y una casa de principios del perodo colonial. Tambinfueron recuperadas grandes cantidades de cermica del perodo hist-rico y otros artefactos; en 1980, se situ un parque pblico en el sitio,para la exhibicin de las ruinas. An no se han hecho anlisis y publi-caciones de una monografa de este sitio (Agustn Landvar, 1974; Al-meida, n.d.)
La arqueologa histrica en los Andes est todava en una etapade desarrollo. Individuos comprometidos, la mayora de ellos arque-logos del gobierno cargados con la imposible tarea de mitigar el daoa monumentos coloniales, con casi inexistentes presupuestos, han he-cho muy serios adelantos en el rescate de la arqueologa en varios pa-ses andinos. Sin embargo, esta investigacin no ha sido capaz de cons-tituir el desarrollo de una arqueologa histrica verdadera. Esto se debea la carencia de entrenamiento en las especificaciones de la arqueologahistrica, la falta de acceso a recursos publicados y la falta de fuentes enlas cuales publicar los resultados de los trabajos. El proyecto del valleMoquegua, en Per, es un asunto enteramente diferente, con el apoyode expertos entrenados, diseos especficos de investigacin y, compa-rativamente, mayores recursos. Datos tiles acerca de este proyecto hansido recuperados y publicados. Espero que en el futuro otros proyectosen pases andinos, tanto de expertos locales como extranjeros, puedancontinuar construyendo esta disciplina emergente.
Mi estudio es un intento de hacer una pequea contribucin aeste esfuerzo, pero con una perspectiva que es de alguna manera dife-rente de las investigaciones previas en arqueologa colonial andina. Elmo es el primer trabajo en arqueologa colonial andina del que tengoconocimiento, con un enfoque en comparar la arqueologa y la arqui-tectura de una serie de sitios domsticos en una rea urbana espaola.En lo restante de este captulo resumir la perspectiva histrica que hadado forma a esta investigacin.
30 Ross W. Jamieson
-
CASAS Y RELACIONES SOCIALES
El estudio de la casa ha sido una parte de la antropologa desdecasi el inicio de esta disciplina. El libro de Lewis H. Morgan (1965(1881), Casas y Vida Casera de los Aborgenes Americanos, fue una de lasprimeras obras en observar a las casas como algo ms que expresionesde los artsticos arquitectos. En lugar de eso, Morgan se dio cuenta deque la casa y otras construcciones eran expresiones directas de la orga-nizacin social de la gente que las ocupaba. Esto significaba que habala posibilidad de mirar a las casas y su disposicin para reconstruir laorganizacin del grupo de parentela que viva en ellas. En la dcada de1950, la investigacin de Jack Goody y otros refin este concepto antro-polgico bsico, e indic que la composicin del conjunto familiar va-ri a lo largo del ciclo de vida de una casa, a medida que el grupo deparentesco que ocupaba la casa tambin cambiaba. Este ciclo est refle-jado en la arquitectura domstica, aunque casas construidas con mate-riales ms efmeros son mucho ms propensas a cambiar drsticamen-te a lo largo de la historia de una familia que las casas construidas conmateriales durables, que adems son ms difciles de alterar (Godoy,1971 (1958)).
Los antroplogos no han sido los nicos en estudiar la arquitec-tura domstica y la cultura material del hogar. La vida domstica ha si-do un tema de investigacin de los historiadores sociales latinoameri-canos desde, por lo menos, los aos veinte (Carbia, 1926; Torre Reve-llo, 1945). El tema permaneci en las orlas de la investigacin histricahasta la dcada de 1960, cuando publicaciones tales como la de JeanDescola (1962) La vie quotidienne au Prou au temps des espagnols,1710-1820, trajo un enfoque nuevo dentro de la historia social en el es-tudio del conjunto familiar en la Amrica Latina colonial. La arquitec-tura domstica y la cultura material son todava temas importantes pa-ra los investigadores histricos sociales (Porro et al., 1982; Porro Girar-di, 1995: 82-83).
Fue tambin en la dcada de 1960 cuando historiadores arqui-tectnicos latinoamericanos empezaron a centrarse en casas coloniales(Harth-Terr y Abanto, 1962). Antes de este perodo, la historia arqui-tectnica de Amrica Latina fue escrita principalmente sobre sus igle-sias y edificios pblicos (Kubler, 1948; Kubler y Soria, 1959). Desafor-
Arquitectura domstica y poder 31
-
tunadamente, este abrumador inters en la arquitectura de iglesias estodava evidente entre muchos historiadores arquitectnicos. Elloscreen que es en la arquitectura de los templos que nosotros debemosesperar encontrar la verdadera expresin de la creencia de los conquis-tadores acerca del estilo: la iglesia era el centro espiritual, cultural ygeogrfico de ambas comunidades, la espaola y la indgena (Fraser,1990: 121). El enfoque de los historiadores arquitectnicos en AmricaLatina, en lo ms ampliamente decorado, y as ms fcilmente analiza-do: la arquitectura de las iglesias y el Estado, est tambin reflejado enel tratamiento de casas. En historias arquitectnicas regionales actualeses una prctica normal poner una seccin acerca de arquitectura do-mstica, pero el enfoque de la seccin est usualmente en las casas ur-banas ms grandes. Hay un nfasis particular en las fachadas, porquela ornamentacin de la entrada es percibida, por los historiadores ar-quitectnicos, como la principal y, en la mayora de los casos, la nicacaracterstica arquitectnica importante del estilo colonial domstico(Fraser, 1990: 136; cf. Markman, 1984: 153-157; Early, 1994: 129-162).
La carencia de inters en la casa no es el caso de todos los histo-riadores arquitectnicos. Ramn Gutirrez, profesor de arquitectura dela Universidad Nacional del Nordeste en Argentina, ha mostrado unconstante compromiso con el estudio interdisciplinario de arquitectu-ra andina, en cooperacin con historiadores e historiadores del arte.Aunque mostrando poco inters en los aspectos ms antropolgicos dela arquitectura rural andina, Gutirrez y los equipos de investigadoresque trabajan con l han producido numerosos estudios magistralesacerca de arquitectura domstica y de iglesias en los Andes. Esto inclu-ye observaciones del crecimiento del urbanismo, influencias indgenasandinas en el arte y la arquitectura de la regin y la arquitectura de lasreducciones indgenas, pueblos relocalizados (Gutirrez et al., 1981,1986a, 1986b). Otro ejemplo de historia arquitectnica que se ha cen-trado en la casa colonial es el estudio de Germn Tllez y Ernesto Mou-re (1982) de la arquitectura del hogar colonial de Cartagena, Colom-bia. Tllez y Moure rechazan los estudios tradicionales formalistasacerca de las casas de Cartagena, que dan valor nicamente a las casascon elementos decorativos tpicos, o casas identificadas con persona-jes histricos particulares. En lugar de esto, ellos intentan mover el ni-vel de anlisis hacia delante, miran a las caractersticas formales intrn-secas de la arquitectura domstica annima. Ellos rechazan la impene-
32 Ross W. Jamieson
-
trable jerga semitica y deciden, en su lugar, concentrarse en una sim-ple tipologa de casas, las cuales presentan con detallados diagramas deplanos de pisos, materiales de construccin y las muchas particularida-des arquitectnicas de puertas, balcones, balaustradas, etc.
QU SIGNIFICAN LAS CASAS COLONIALES?
En un intento de ir ms all de los estudios de motivos decorati-vos del solar familiar y ms all de los estudios tipolgicos de las for-mas de las casas, debemos encontrar la perspectiva terica para anali-zar la arquitectura domstica que a Tllez y Moure les faltan. Algunosde los primeros trabajos que tratan el rol de la arquitectura domsticaen la sociedad fue aquel del socilogo francs Emile Durkheim, a prin-cipios del siglo XX. Durkheim llam la atencin por primera vez al he-cho de que la arquitectura no es slo el producto de representacin ba-sada en formas sociales, sino que era tambin un modelo para repro-ducir esas formas sociales (Durkheim y Mauss, 1963 (1903); Durk-heim, 1965 (1915)). El trabajo de Durkheim fue extremadamente influ-yente para el desarrollo de la escuela de antropologa inglesa de fun-cionalismo estructural, dentro de la cual la arquitectura era vista comouna parte integral de los rdenes tanto sociales como simblicos.
Durkheim no era el nico, desarrollando una nueva visin de laarquitectura. Su contemporneo, el arquitecto alemn Paul Frankl, ha-ba intentado integrar a la historia arquitectnica con la historia cultu-ral ya en 1914. Frankl define a las construcciones como el teatro de laactividad humana (1969 (1914): 159). A lo largo de su trabajo, Frankldesarrolla la idea de que funcin, significado y composicin espacialestaban, todos, entretejidos en la arquitectura.
Despus de la Primera Guerra Mundial, los antroplogos ameri-canistas enfatizaron en la etnografa salvaje y evitaron por completoel asunto del papel de la arquitectura en la sociedad a travs del uso desimples explicaciones disfuncionistas de estilo arquitectnico.
Esto fue una orientacin terica que sobrevivi en el estudio dela arquitectura vernacular norteamericana en los aos 60 (Kniffen,1965). En Norteamrica, fue el trabajo de Edward Hall (1959, 1966) elque finalmente hizo pblica la relacin entre arquitectura y relaciones
Arquitectura domstica y poder 33
-
sociales. Aunque mejor conocido por su trabajo sobre la proxmica,Hall tambin propuso que la relacin espacial entre individuos estruc-tur los vnculos sociales y que la arquitectura y la cultura material fue-ron importantes y ayudarn a dar forma a estas relaciones.
Un contemporneo de Hall, el socilogo Erwing Goffman, pro-puso un modelo dramatrgico del comportamiento humano. Goff-man us la analoga del teatro para retratar a los individuos como ac-tores en la vida cotidiana y el espacio arquitectnico como dividido enreas de escenarios frontales, donde la gente estaba actuando sus ro-les sociales y un escenario posterior, los espacios privados, donde lagente pudo abandonar su personaje social (Goffman, 1959, 1963).
Es en este punto, en la antropologa americanista, que una de lasinfluencias ms importantes sobre la antropologa del perodo comen-z a tener efecto. Fue el estructuralismo, la teora antropolgica que ex-plic el patrn de comportamiento cultural como el resultado de uninconsciente colectivo compartido (Lvi-Strauss, 1963). El estructura-lismo fue una escuela terica con races en el trabajo de Durkheim.Claude Lvi-Strauss, en particular, estaba fascinado con las reglas yconvenciones que las diferentes culturas adhirieron dentro del diseode la arquitectura (Lvi-Strauss, 1963: 132-163). Los conceptos bsicosdel estructuralismo plantaron races en la antropologa americana devarias maneras. En el libro de Amos Rapoport, House form and Cultu-re, la casa fue retratada de una manera antropolgicamente holstica,como parte de relaciones econmicas, relaciones sociales y como partede la cosmologa del grupo que la habitaba. El volumen de Rapoportfue una importante influencia en muchos antroplogos (Lawrence yLou, 1990: 458). Una investigacin latinoamericana, el estudio de EvonVogt (1969) de la vida del poblado en Zinacantan, Mxico, y el estudiode Christine Hugh Jones (1977) de la etnografa amaznica fueron, losdos, muy buenos ejemplos de la aproximacin del estructuralismo a laarquitectura. Ambos estudios consideraron al uso del espacio en variosniveles como un patrn estructurado y particularmente como una me-tfora para la composicin del universo.
Entre los arquelogos, las nociones de la antropologa estructu-ral fueron aceptadas muy pronto por James Deetz (1967), quien fue in-dispensable en traer estas ideas a la disciplina de la arqueologa histri-ca (Deetz, 1977a, 1977b; Fitting, 1977).
34 Ross W. Jamieson
-
Uno de los estudios ms innovadores que us una aproximacinexplcitamente estructural a la cultura material colonial fue el influyen-te estudio de Henry Glassie (1975) de Folk Housing in Middle Virginia.l concluy que fue una regla de sintaxis o geometra formal, ms quelas necesidades ambientales o de comportamiento, las que guiaron aldiseo de la casa colonial de Virginia. Glassie enfatiz los papeles de laantropologa estructural (Glassie, 1975: 215-218) y el concepto de gra-mtica generativa de Noam Chomsky (Glassie, 1975: 215-216) desarro-llado en su trabajo de la arquitectura colonial.
Otra corriente de antropologa de finales de la dcada de 1960 yprincipios de 1970, cercanamente relacionada, fue la de semitica ysimbolismo (Barthes, 1967 (1964); Turner, 1974), una de las mayorescontribuciones de la cual fue el examinar la transmisin de significadoa travs de objetos como una forma de comunicacin no verbal. Losobjetos semiticos, incluida la arquitectura, estn impregnados de sig-nificado por una cultura y ellos funcionan dentro de sta como signosusados en una relacin dinmica para articular informacin cognitiva.
La mayor crtica que ha sido hecha a las aproximaciones estruc-turales y semiticas es que la formulacin de un molde mental com-partido dentro de la cultura entera, o al examinar la cultura materialcomo un texto cuyo significado puede ser ledo, crea una visin est-tica de la relacin de esta cultura material con la sociedad. Para muchosantroplogos, una aproximacin estructural o semitica niega los ml-tiples significados que un objeto puede tener cuando es utilizado en di-ferentes contextos y por individuos diferentes, y tambin rechaza el as-pecto histrico de la cultura material. En otras palabras, el significadode los objetos en cualquier cultura nunca debe ser considerado estticoo inmutable (Lefevre, 1991: 7; Roseberry, 1989: 24-25).
El enfoque estructural de la cultura material que niega la posibi-lidad de cambio cre una brecha terica profunda entre las disciplinasde antropologa e historia durante los aos sesenta. Es Clifford Geertz(1973) a quien se le atribuye romper con esta barrera entre antropolo-ga e historia. En lugar de las leyes generales que los antroplogos po-sitivistas, como Leslie White y Marvin Harris, estuvieron buscando,Geertz advoc una bsqueda por la capacidad creativa de la actividadhumana, al observar los significados humanos adjuntados a smbolos.l est en bsico acuerdo con los estructuralistas y semiticos hasta es-te punto. Pero Geertz, va ms all de los estructuralistas en su insisten-
Arquitectura domstica y poder 35
-
cia de que estos significados son derivados histricamente, y as lahistoria y la cultura de cualquier grupo humano son indivisibles(Geertz, 1973).
ste no es el modo en que los arquelogos coloniales en Nortea-mrica han considerado a la cultura material desde los aos setenta. Elprograma de la Universidad de Florida en arqueologa colonial, y la ex-cavacin de Kathleen Deagan, en particular, empezaron desde una pre-misa explcitamente procesualista de pruebas de hiptesis. Esta pre-misa era que la regularidad modelada y la variabilidad en las culturas,as como tambin los cambios en estos modelos a travs del tiempo, es-tn ltimamente en respuesta a factores adaptativos tecno-ambienta-les (Deagan, 1983: 5). Esta perspectiva terica ha continuado siendoinfluyente en la arqueologa colonial espaola por un tiempo sorpren-dentemente largo (Ewen, 1991: 102). Hay una implicacin en el mis-mo sistema de clasificacin que los arquelogos de la colonia espaolahan usado, basado en los grupos funcionalmente especficos de Stan-ley South (1977) y la tipologa de maylica de John Goggin (1968). Laimplicacin es que el arquelogo tiene un conocimiento anterior delpapel social de todos los artefactos y que el significado de tales objetosno vara a travs del tiempo y del espacio. Hay alguna evidencia de queesta postura terica por parte de Deagan puede estar cambiando. Re-cientemente ella ha escrito que la orientacin terica de su investiga-cin ha sido, en su mayora, materialista y emprica, y reconoce el re-gistro arqueolgico como una explicacin de los fenmenos comunita-rios. Al mismo tiempo, reconoce los roles dinmicos, altamente varia-dos e individuales de las personas y sus ideologas en formar el regis-tro arqueolgico (Deagan, 1995a:2).
Muchos cientficos sociales se han dado cuenta, desde hace algntiempo, de que, a fin de entender el significado de la cultura material,sea en la forma del ambiente construido o de artefactos ms porttiles,tales objetos deben ser vistos dentro de un contexto de su lugar y tiem-po particulares. Antroplogos como Michael Parker Pearson y ColinRichards han abogado por el uso del anlisis simblico para ir ms allde las perspectivas formales o sintaxis de arquitectura. En lugar de es-to, la arquitectura debe ser estudiada con referencia al contexto hist-rico y social en el que fue construida y usada. Es esencial entender lossignificados simblicos que fueron dados a la configuracin arquitec-tnica en un lugar dado y en cierto perodo de tiempo, de modo que las
36 Ross W. Jamieson
-
estrategias culturales nicas, personificadas en la arquitectura, puedanser entendidas (Parker Pearson y Richards, 1994:30).
Nosotros debemos concluir que no hay un cdigo general pa-ra dar significado a las configuraciones espaciales u objetos, sino que,en su lugar, estos significados pueden ser ledos al entender el contex-to en el cual los objetos o el espacio fueron utilizados (Lefevre, 1991:17;Parker Pearson y Richards, 1994:5). Siempre debemos tener presenteque estos significados resultaron de pugnas complejas dentro de la so-ciedad y envolvieron relaciones de poder (Foucault, 1980; Hobsbawmy Ranger, 1983).
PODER Y PRCTICA
Si el significado de objetos y construcciones es contingente en sucontexto y no inherente a algn patrn mental compartido, entoncescmo adquirieron los habitantes de la Cuenca colonial conocimientoacerca de estos significados? Dos tericos sociales proveen de posiblesrespuestas. Pierre Bourdieu (1977 (1972)), cuyo libro Outline of aTheory of Practice fue una crtica explcita del estructuralismo; lo retra-t como esttico y sincrnico y como una perspectiva terica que igno-r cambios histricos y de accin humana. Como un contrapunto alestructuralismo, Bordieu propuso una teora del habitus. El habitusde Bordieu es la manera de ser o la inclinacin de la gente generadapor su vida cotidiana. Para Bordieu, la gente no aprenda al asimilar es-tructuras mentales sino imitar las acciones de otros. Un aspecto impor-tante de esto es la dimensin espacial de la accin, y por esta razn Bor-dieu mir a la casa como un mecanismo principal para inculcar unhabitus, mientras la gente se mova a travs del espacio de la arqui-tectura familiar y el uso de objetos dentro de la casa (Bordieu, 1977(1972)).
Otro importante reto terico para el estructuralismo fue aquelde Anthony Giddens (1979, 1984). En una perspectiva remarcablemen-te similar a la de Bordieu, Giddens propuso que las estructuras son lasreglas y los recursos que estn en los recuerdos de las personas y estnpersonificadas en las prcticas sociales. Es la vida diaria y sus rutinaslas que limitan a la gente dentro de estas estructuras y las inhabilitan
Arquitectura domstica y poder 37
-
para reproducir la estructura existente o para cambiarla a travs denuevos comportamientos (Giddens, 1984:25, 50). La gente est siempreconsciente de cundo est siendo observada por otras personas y Gid-dens propone que, cuando nosotros somos sujetos de esta observacinpor parte de otros en la sociedad, reflexivamente monitoreamos nues-tras propias acciones, y as aseguramos que las estructuras de la socie-dad sean reproducidas en nuestro propio comportamiento (Giddens,1984:68). Este es un proceso al que l llama estructuracin (Giddens,1984:19). El tiempo y el espacio son vistos por Giddens como crucialesen proveer contextos para estos encuentros y contribuyen a la com-pactacin de instituciones particulares, sobre cuya influencia versanestos encuentros (Giddens, 1984: 118-119). De esta manera, Giddensprovee un vnculo terico crucial entre arquitectura, cultura material yrelaciones sociales. Su punto ms importante para el anlisis de las so-ciedades coloniales, sin embargo, es la idea de vigilancia. En cualquierEstado moderno, una lite supervisa las actividades de los subordina-dos y compagina informacin sobre sus actividades. Particularmenteen instituciones tales como escuelas y fbricas, el arreglo de construirformas establece fronteras fsicas que empujan a la gente a moverse atravs de sus rutinas de maneras especficas. Las barreras fsicas combi-nadas con reglas acerca de horarios y posicin corporal ayudan a con-trolar situaciones sociales (Giddens, 1984: 127-136). De esta manera, ladisciplina puede ser lograda a travs de actitudes de ambas partes. Gid-dens toca otro punto importante, especificar que la teora de la estruc-turacin no trata solamente acerca de las limitaciones de los compor-tamientos. Cualquier estructura puede limitar o incapacitar comporta-mientos particulares sobre las actitudes involucradas de los individuos(Giddens, 1984: 25).
Las ideas de Giddens proveen una herramienta til para anali-zar la cultura material del colonialismo, sobre todo por su inters en elcontrol que es diariamente recreado en una sociedad. Estos conceptosparecen cercanamente relacionados con aqullos de Antonio Gramsci,que reformul la teora marxista en los aos veinte y treinta. Gramsciasumi que las condiciones histricas especficas fueron las que saca-ron a la luz estas acciones, smbolos e ideas humanas particulares. Laidea de Gramsci de hegemona, explic cmo un sistema particular designificados y valores es sostenido por una clase social determinada y esrecprocamente confirmado por sus prcticas cotidianas. Porque la
38 Ross W. Jamieson
-
gente involucrada nunca ha experimentado otra realidad, estos signifi-cados y smbolos son as reificados por aquellas personas (McGuire,1992: 35-36). Un nfasis en esta primaca de relaciones de poder estambin evidente en el influyente trabajo de Michel Foucault (1975,1984), cuyo anlisis de la arquitectura del siglo XVIII de la prisin delPanopticon, de Jeremy Bentham (Foucault, 1975), fue un ejemploclave de la realizacin de Foucault de que el espacio es fundamental pa-ra cualquier ejercicio de poder. El trabajo de Foucault fue una influen-cia importante para buena parte del movimiento postmodernista enarquitectura, historia arquitectnica y otras disciplinas.
El poder es ejercido a travs de la reproduccin del mundo ma-terial y a travs de las relaciones sociales entre la gente. En las situacio-nes coloniales, el encuentro de formas de poder europeas con formasde poder indgenas resultaron en una compleja serie de encuentros ymuchas paradojas e ironas no intencionales (Prakash, 1995:3). Laideologa y el poder han sido estudiados por largo tiempo por los ar-quelogos, pero comnmente usar la idea de poder de Max Weber co-mo la probabilidad de que un actor dentro de la relacin social estaren una posicin de llevar a cabo su propia voluntad a pesar de la resis-tencia (Weber, 1964:152). Los arquelogos (e.g., Service, 1975) tradi-cionalmente han cometido el error de restringir su discusin sobre elpoder a instituciones formales, particularmente al Estado (Paynter yMcGuire, 1991: 6-7). Esta caracterizacin es particularmente evidenteen el trabajo de arquelogos del perodo colonial espaol, en su supo-sicin de que la ideologa colonial espaola estuvo necesariamente ata-da a cosas que estuvieron asociadas con Espaa (Deagan, 1983: 266).
La investigacin de Kathleen Deagan en San Agustn (1973,1983) la llev a la conclusin de que la cultura material de las casas delSan Agustn colonial estaba relacionada con un vnculo entre las muje-res americanas nativas y las actividades menos visibles, tales como laadquisicin de alimentos y su preparacin. Objetos de alta visibilidad,como cubiertos de mesa y la arquitectura misma de las casas, estuvie-ron asociados a los varones y con las influencias espaolas. Para Dea-gan, el conservadurismo en ciertas reas- sobre todo aqullas que fue-ron socialmente visibles y asociadas con actividades masculinas- estabaacoplado con la aculturacin espaola-indgena y el sincretismo enotras reas, especialmente en aquellas que eran socialmente menos vi-sibles y dominadas por las mujeres (Deagan, 1983: 271). Deagan ha
Arquitectura domstica y poder 39
-
continuado expandiendo la aplicacin de este modelo (Dillehay y Dea-gan, 1992: 118) y esto ha sido extremadamente influyente para la ar-queologa colonial espaola y con frecuencia se recurre a l (Ewen,1991: 102; McEwan, 1995: 221-225; Deagan, 1995c: 452). Bonnie McE-wan recientemente expandi la aplicacin de este modelo a los roles degnero y etnicidad. Ella argument que las mujeres de descendencia es-paola en las colonias del Nuevo Mundo parecen haber trabajado enel hogar y mantenido normas tradicionales y, de esta manera, las re-laciones arqueolgicas de las mujeres espaolas estn asociadas en sugran mayora con sus responsabilidades domsticas (McEwan,1991:34).
La suposicin de la universalidad del modelo de Deagan estprincipalmente basada en el trabajo del antroplogo George Foster,quien plante un proceso de colonizacin en Mxico que involucr laseleccin de aspectos de cultura por el donante de cultura. Para Fos-ter, es la seleccin la que determin lo que estuvo presente para el re-ceptor de cultura, y entonces el receptor de cultura aceptaba de bue-na gana o era forzado a aceptar ciertos aspectos del donante de cultu-ra (Foster, 1960:10). Segn la visin de Foster, este proceso llev a laeventual cristalizacin de las dos culturas en un nuevo todo cultural,el cual no permiti variaciones posteriores (Foster, 1960: 227-234). Laperspectiva de Foster ha influenciado profundamente a los arquelo-gos del perodo colonial espaol desde que Deagan propuso en su in-vestigacin en San Agustn que el modelo cristalizado colonial adap-tativo hispano de Foster fue evidente en la cultura material domsticaen las casas de San Agustn. El modelo cristalizado es todava invoca-do por muchos arquelogos del perodo colonial espaol (Deagan,1989: 233; 1995c: 450; Ewen, 1991: 112).
ntimamente relacionado con la concepcin de Foster del colo-nialismo en Amrica Latina est el concepto antropolgico de acultu-racin (Foster, 1960:7). Asociado con Robert Redfield, el concepto ad-quiri prominencia en la antropologa americanista en la dcada de1930, particularmente en relacin con el estudio antropolgico deAmrica Latina (Velas, 1953; Parsons, 1933; Redfield, et al. 1936). La ac-titud de Redfield hacia la colonizacin espaola est tipificada en unartculo que l escribi con M. S. Singer, en el cual caracteriz los cen-tros urbanos coloniales latinoamericanos como ciudades mezcladasen la periferia de un imperio que llev el ncleo cultural a otras gen-
40 Ross W. Jamieson
-
tes. Para ellos, este fue el medio en el cual culturas locales son desin-tegradas y nuevas integraciones de mente y sociedad son desarrolladas(Redfield y Singer, 1954). El concepto de aculturacin es importantepara los arquelogos de la colonia espaola, que ven a la aculturacincomo un proceso que result en el modelo cristalizado del colonialis-mo espaol en el Nuevo Mundo (Deagan, 1995: 452; Ewen, 1991:1;McEwan, 1995:202; Smith, 1991: 69-74).
Los arquelogos del perodo colonial espaol han aceptado unmodelo de colonialismo en el cual los espaoles, inherentemente conms poder, forzaron cambios culturales sobre poblaciones locales siem-pre que esto fue posible, e incorporaron elementos americanos nativosdentro de sus vidas slo en circunstancias excepcionales, o en reas ta-les como la cocina, las cuales eran socialmente invisibles. En este mo-delo, el patrn es rpidamente establecido y la aculturacin se da prin-cipalmente de una manera, aunque algunos elementos nativos ameri-canos son aceptados dentro de la cultura colonial. Este modelo es muysimilar al del sistema econmico mundial de Immanuel Wallerstein(1979), en el cual las sociedades no europeas eran retratadas como vc-timas perifricas y pasivas de la bsqueda de mercados del Viejo Con-tinente. Eric Wolf (1982) desafi esta visin al definir a los grupos noeuropeos como una parte integral del crecimiento del temprano capi-talismo mercantil europeo moderno.
En vez del modelo cristalizado, yo prefiero mirar al colonialismoespaol como una negociacin continua y dinmica de poder entre losmuchos grupos que conformaron la poblacin colonial espaola. Estono es para negar que procesos particulares estuvieron ocurriendo en elmundo colonial. Como fue el caso en Europa, la relacin entre las li-tes urbanas y el campesinado rural en las colonias espaolas, se abaste-ci el supervit de produccin que llev al capitalismo de mercado. Ca-sas urbanas y plazas y la representacin de tales espacios abstractosestuvieron ligados al crecimiento de la agricultura, artesanas e indus-trias tempranas, y a la extraccin de excedentes del campo (Lefevre,1991:78-79). Henri Lefevre caracteriz muy precisamente el Renaci-miento como un perodo en el que el espacio abstracto asumi la di-reccin del espacio histrico, espacio histrico que estaba basado enel parentesco, la geografa y el lenguaje, y fue reemplazado por el espa-cio abstracto basado en la relacin formal de materiales de construc-cin y formas geomtricas (Lefevre, 1991:48-49). Este proceso, ntima-
Arquitectura domstica y poder 41
-
mente relacionado con el ejercicio del poder espaol, fue evidente enlas colonias espaolas de Amrica Latina.
La imposicin de una geometra simtrica ha sido estrechamen-te ligada al modelo de cuadrcula de los planes de ciudades colonialesespaolas (Lefevre, 1991; 151-152). Esta expresin arquitectnica de latransicin al capitalismo mercantil ha sido notada tambin en los cam-bios mundiales en la arquitectura domstica, en la cual las casas no si-mtricas, con espacios multifuncionales grandes, fueron reemplazadaspor formas cerradas, simtricas, con barreras que restringan el accesoa pequeos compartimientos interiores para actividades separadas. Lanueva mscara simtrica de la fachada asociada con el capitalismo mer-cantil ha sido asociada con un cambio de trabajo cooperativo igualita-rio, basado en el sagrado mandamiento, a una sociedad jerrquica ycompetitiva fundada en la ley secular y las reglas de comportamientodecoroso (Glassie, 1975, 1990; Parker Pearson y Richards, 1994:61). Es-tos son slo dos ejemplos de cmo las lites coloniales ejercieron poderhegemnico a travs de la cultura material.
Sin embargo, la aceptacin de la idea de que las lites colonialesejercieron el poder a travs de la cultura material no implica necesaria-mente que otros miembros de la sociedad colonial fueran impotentes.Podemos tomar la postura de Clifford Geertz de que cada una de lasculturas colonizadas tienen su propia estructura e historia, o la visinde Eric Wolf de que es imposible desenredar la historia del colonizadorde la del colonizado. En ambos casos, nos incumbe a nosotros el acep-tar que el colonialismo espaol en el Nuevo Mundo no puede ser cate-gorizado bajo un modelo singular. Los roles dinmicos, altamentevariados e influyentes de los individuos y sus ideologas (Deagan,1995:2), son evidentes a lo largo del mundo colonial espaol en los mu-chos contextos en los cuales la cultura material colonial asumi nuevossignificados para grupos diferentes.
Si el modelo cristalizado no existe y, en lugar de buscarlo, voltea-mos a los significados multivocales que grupos diferentes trajeron a lacultura material domstica colonial (Beaudry et al., 1991:175), enton-ces ciertos supuestos, frecuentes en la arqueologa colonial espaola,deben ser dejados de lado. La economa de los Andes coloniales espa-oles, basada en una mezcla de esclavitud forzada y trabajo libre, no eracompletamente feudal ni completamente capitalista (Stern, 1988). Co-mo en otras sociedades modernas tempranas, el mundo domstico pri-
42 Ross W. Jamieson
-
vado de la familia y el mundo pblico de la economa formal de la co-lonia no estaban tan claramente separados, como es el caso del capita-lismo industrial (Yentsch, 1991: 198; Moore, 1988). El papel de la fami-lia y de las mujeres dentro de ella fue de importancia esencial para elpoder poltico y econmico en la Amrica Latina colonial. En muchasregiones, un pequeo nmero de familias adquirieron gran poder.Fueron estas familias, en vez de las organizaciones formales de negocioso los partidos polticos, las que formaron las bases ms estables de laestructura del poder colonial en Amrica Latina (Balmori et al.,1984:17). Como Lavrin y Couturier les advirtieron a los historiadoresdel colonialismo espaol casi veinte aos atrs, el supuesto de que lasmujeres coloniales estuvieron mayoritariamente ocupadas en activida-des de familia debe ser alterada (1979:300). Las mujeres estuvieronlejos de ser un nico grupo indiferenciado en las colonias espaolas yparticiparon de diversas maneras en la economa formal (Borchart deMoreno, 1992; Wilson, 1984).
La etnicidad fue otra rea de disputa del poder en el mundo co-lonial. Es slo recientemente que los arquelogos han comenzado autilizar con fluidez la terminologa racial de las colonias espaolas(Deagan, 1997:7). El nombramiento de grupos tnicos fue parte de lanegociacin colonial de poder. El convertirse en indios en los Andescoloniales, es decir, convertirse en un mitayo (trabajador forzado), fo-rastero (indgenas andinos que haban dejado su comunidad original)o alguna otra de las categoras sociales de la colonia, trajo consigo am-bas cargas, la social y la econmica, de un rol en particular. Esto tam-bin trajo la inherente habilidad de resistir las limitaciones de ese papelen maneras: a travs de la migracin, el Taqui Onqoy (enfermedad delbaile) y otros resurgimientos religiosos nativos, a travs de la inter-minable litigacin en el sistema de la corte o a travs de la violencia des-carada. En vez de mirar a la categorizacin tnica como un sistema es-table de clasificacin dentro del mundo colonial, es ms realista ver lascategoras fluidas de etnicidad como una parte importante de cmo lagente negociaba las relaciones de poder dentro de las colonias espao-las (Powers, 1995; Silverblatt, 1995; Stern, 1982).
Al redefinir algunas de las preguntas planteadas acerca de la cul-tura material colonial espaola, quiero evitar considerar el peso de latradicin estudiada por muchos arquelogos de la colonia. En lugar deesto quiero usar el ejemplo de la Cuenca colonial para empezar a explo-
Arquitectura domstica y poder 43
-
rar pugnas sobre el ejercicio del poder social (Paynter y McGuire,1991:1). Las casas de la Cuenca colonial, el material excavado en el te-rreno y los documentos del archivo notarial sern usados en los cap-tulos venideros, para examinar cmo varias categoras diferentes de losresidentes de Cuenca usaron la cultura material en sus vidas diarias.Quiero tambin examinar cmo el significado con el que ellos impreg-naron esos objetos estuvo emparentado con relaciones de etnicidad, g-nero y economa poltica.
44 Ross W. Jamieson
-
UNA HISTORIA DE LA TUMIPAMPA INCA
Las modernas provincias de Azuay y Caar, ubicadas en la sierrasur del Ecuador, parecen formar las fronteras generales del territoriode un grupo tnico conocido como Caari, en el siglo XV (AlcinaFranch, 1986:142). Jonh Murra (1963 (1944):799) localiz los lmitesde la confederacin Caari desde Chunchi y Alaus, en el norte, has-ta ro Jubones, en el sur (Grfico 1), y desde el Golfo de Guayaquil, enel oeste, hasta la ceja de la montaa al este. La naturaleza y el alcancede esta confederacin Caari ha sido modestamente entendida. Ha-tun Caari (ahora Ingapirca) ha sido identificada como el pueblo don-de el ms poderoso jefe de la confederacin resida (Gallegos, 1965(1582):275). Haba varios seoros o cacicazgos ms pequeos, pero ala federacin se la ve con base en una nica lengua y tradiciones cultu-rales (Idrovo Urigen, 1986:53). El rea ahora ocupada por la ciudad deCuenca incluye restos arqueolgicos datados de antes del perodo Inca(Agustn Landvar, 1974:6), lo que demuestra que la misma Cuenca fueun asentamiento Caari con una historia de ms de quinientos aos deocupacin.
Lo que conocemos acerca del territorio Caari proviene de lashistorias orales de sus conquistadores, los Incas. La historia de los In-cas era una tradicin oral vibrante cuando los espaoles llegaron y loscronistas del siglo XVI registraron varios aspectos de esa historia. Co-mo con cualquier otra historia oral (Vansina, 1985), las tradiciones in-cas estuvieron profundamente entrelazadas con las identidades ideol-gicas y polticas de las muchas gentes que transmitieron su historia a loscronistas espaoles y con las intenciones polticas de los mismos cro-nistas (Rosworowski, 1988:11-14). Incluso la asignacin de fechas espe-cficas para los reinados de los Incas gobernantes es una tarea difcil(Rowe, 1945).
La historia de Cuenca2
-
Es difcil fechar la expansin Inca dentro de la sierra sur delEcuador, la cual fue parte del rpido crecimiento del imperio desde elcentro imperial del Cuzco. Parece haber ocurrido bajo el reinado delInca IX, Thupa Yupanki, en la dcada de 1480, hasta 1490, aunque mu-cha de la consolidacin de sus asentamientos imperiales probablemen-te no ocurri hasta ms tarde (Cobo, 1964 (1653): 144; Oberem,1983:144; Salomn, 1986b:144-145, 189).
46 Ross W. Jamieson
-
La subyugacin Inca del territorio Caari no fue fcil y la reginparece haber sido totalmente destruida, con miles de prisioneros en-viados al Cuzco como mitmaq (trabajadores para el Estado). La con-quista de Thupa Yupanqui de los Caaris incluy, por lo menos, el va-lle de Cuenca y el desage del ro Jubones (Cobo, 1964 (1653);144;Idrovo Urigen, 1986:61). l parece haber impuesto la religin y la ad-ministracin Inca en la regin una parte importante de lo que fue laconstruccin de un centro incaico religioso y administrativo en Tumi-pampa, o lo que hoy es la Cuenca moderna. Los Caaris en Tumipam-pa, bajo el tutelaje Inca, construyeron un templo y una casa de las mu-jeres escogidas, as como otros muchos lugares para los reyes. Tambinedificaron almacenes, canales de irrigacin, sistemas de caminos, y ex-pandieron los campos agrcolas locales (Pablos, 1965 (1582):268; Vega,1966 (1609): 486).
Se ha sugerido que la invasin Inca tubo mucho que ver con lacimentacin de alianzas locales dentro de la federacin Caari, en unproceso de etnognesis (Idrovo Urigen, 1986:53). Garcilaso de la Vegaafirm que Thupa Yupanqui estableci orden entre las varias tribusque estn incluidas bajo el ttulo de Caari (Vega, 1966 (1609):486).Cualquiera que haya sido su origen, los Caaris fueron un grupo per-durable a lo largo del perodo Inca, sirvieron como tropas Incas enmuchas regiones (Salomn, 1986b:160-161). El hijo y heredero deThupa Yupanqui, Wayna Qhapaq, parece haber nacido en Tumipampaalrededor del ao 1493 (Cabello Balboa, 1951 (1586):364; Cobo, 1964(1653):155; Oberem, 1983:145; Sarmiento de Gamboa, 1947(1572):242). La construccin y el mantenimiento de Tumipampa comoun centro de culto y administracin fue mejorado grandemente du-rante el reinado de Wayna Qhapaq. Garcilaso de la Vega (1966 (1609):487) da crdito tanto a Thupac Yupanqui como a Wayna Qhapaq porel levantamiento de construcciones y palacios reales en Tumipampa,con decoraciones de oro y plata, de esmeraldas y turquesas, y especial-mente un famoso templo del sol. Miguel Cabello de Valvoa fue el ni-co cronista del siglo XVI que realmente entrevist a la nobleza incaicaen Quito despus de la conquista espaola de la regin. Su historia delimperio sugiere que Thupa Yupanqui conquist regiones tan noreascomo Quito. Fue Wayna Qhapaq a quien se le da crdito por consoli-dar la regulacin Inca al norte de Tumipampa, al sugerir que sta debihaber sido un centro antes de que cualquier presencia Inca importante
Arquitectura domstica y poder 47
-
ocurriera en Quito (Idrovo Urigen, 1986:61; Salomn, 1986a:91-94).La devocin de Wayna Qhapac a Tumipampa es clara. l resida lamayor parte del tiempo en Tumipampa, localizada donde ahora se en-cuentra la ciudad de Cuenca (Cobo 1964 (1653):159-160). El ordenla construccin en Tumipampa, de un templo para s mismo y uno pa-ra sus dioses y puso una estatua de oro de su madre, Mama Ocllo, enel templo. Tumipampa era el lugar en el que haba nacido y parece ha-ber querido hacer de ella la capital, un Reino en