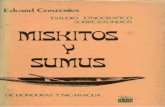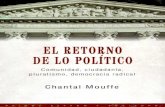RESEÑAS - El Colegio de Michoacán · 2013-05-15 · era el paso obligado de comercio con Veracruz...
Transcript of RESEÑAS - El Colegio de Michoacán · 2013-05-15 · era el paso obligado de comercio con Veracruz...
R ES EÑAS
2 0 2
LETICIA REINA AOYAMA, CAMINOS DE LUZ Y
SOMBRA. HISTORIA INDÍGENA DE OAXACA
EN EL SIGLO XIX, MÉXICO, CIESAS-CDI, 2004,
328 P.
Este libro es una contribución a lavasta producción histórica sobre elsiglo XIX y permite compensar, en lamedida de lo posible, la incompletaproducción histórica sobre este con-vulsionado periodo de definitivas con-secuencias en la constitución del Mé-xico contemporáneo. A través de él, esposible entender a la sociedad oaxa-queña rural e indígena y su contribu-ción a la conformación del Estadonacional. Y para hablar de la consoli-dación de la nación, nada es más difícilque referirse al siglo XIX, pues fue du-rante este periodo que el país se deba-tió y vio ponerse en riesgo a la nación,primero con las guerras fratricidas en-tre conservadores y liberales y des-pués, a la ocasión de las dos interven-ciones extranjeras que sucedieron.
Una idea presente a lo largo deltexto y que al mismo tiempo da nom-bre al libro consiste en que, a lo largode su historia, la sociedad indígenaoaxaqueña ha transitado del esplen-dor a la sobrevivencia y de la majes-tuosidad prehispánica a una pauperi-zación de sus condiciones materialesde vida. En efecto, el siglo XIX fue unescenario donde las coyunturas polí-ticas afectaron negativamente la vida
económica y social de los grupos étni-cos pues, entre otras cosas, en ese pe-riodo ocurrieron ciclos de transfor-maciones de envergadura nacional yla conformación del Estado mexicanocon un modelo liberal, que buscó pordiferentes medios eliminar al indio ysu presencia social. En ese intento, lapolítica agraria también se sumó a elloal querer descorporativizar a la socie-dad indígena sin lograrlo. Una prue-ba de ello fueron las leyes de desa-mortización que afectaron de maneraimportante la propiedad comunalindígena.
El texto puede dividirse en tressecciones para exponer su contenido.Una primera parte la integran una se-rie de capítulos en los cuales se abor-dan aspectos geográficos del estadode Oaxaca, donde destacan las zo-nas de valles, montañas, serranías ycostas, en su combinación con la diver-sidad étnico-lingüística y climática,detallando los afluentes, arroyos y es-currimientos en cada una de las ochoregiones que componen el estado.
Las preguntas a las que se intentaresponder son ¿quiénes eran los habi-tantes de las distintas regiones deOaxaca durante el siglo XIX? ¿qué tipode paisajes, climas y actividades eco-nómicas eran efectuadas? ¿cómo secomunicaban entre ellas? ¿qué tipo deunidades productivas caracterizabana la sociedad oaxaqueña de aquel
R ES EÑAS
2 0 3
tiempo? ¿cuál fue la lógica del pobla-miento heredada de la colonia y aunvigente en la accidentada geografíaoaxaqueña? ¿cuáles fueron los cen-tros de actividad económica que seconsolidaron durante la colonia y queposteriormente devinieron en la co-lumna vertebral de la economía oaxa-queña del siglo XIX?
El siglo XIX que se estudia fue pre-cedido por las reformas borbónicas,gracias a las cuales la Corona españo-la se planteó retomar el control políti-co, administrativo y económico de suscolonias en América. Es importantepensar en esta coyuntura histórica delas colonias españolas para entenderel fondo y trascendencia de las trans-formaciones que precedieron al movi-miento de Independencia, así comolas discusiones ulteriores entre con-servadores y liberales para fundaruna nación moderna.
Desde el inicio del libro, se hacereferencia a los trabajos de investiga-dores pioneros como Jorge L. Tama-yo, considerado el primero en elabo-rar una geografía estatal.
Para enriquecer las fuentes de in-formación, se intercalan textos escri-tos por diversos viajeros que duranteel siglo XIX visitaron Oaxaca, comoes el caso de Charles Brasseur, quien através de sus registros y descripcio-nes nos permite conocer en detalleafluentes del istmo, barrancos, lade-
ras, paisajes de terrazas amuralladas,así como la importancia de la explota-ción de productos como las maderaspreciosas, el añil, la grana cochinilla,el caucho, la vainilla, el café, etcétera.
El texto se ve enriquecido conimágenes, planos, y extractos de ma-nuscritos de otros cronistas que se en-cargan de describir los rasgos etno-gráficos de grupos indígenas. Entreellos, destacan las descripciones tantode su vestimenta como de sus cos-tumbres, comida y prácticas socialesde grupos étnicos como los chochos,triques, cuicatecos, mazatecos, mixte-cos, zoques, chatinos, chinantecos,huaves, entre otros.
Se describe cada región, destacan-do su importancia y las particularida-des para cada grupo étnico. En unafluida exposición, se vierte informa-ción extraída de documentos como elcenso de 1793, del que se infiere que,a diferencia de otros estados del país,en esa época, Oaxaca era un estadocon una marcada mayoría de pobla-ción indígena, cercana a 88% de la po-blación total, seguida de españoles–6%– y de mestizos y mulatos –5%–.Por eso se entiende que en Oaxaca elmestizaje con los españoles fue míni-mo si se le compara con otras regionescomo la central de México. Eso per-mitió que las comunidades indígenasconservaran sus tierras, sus costum-bres y su organización comunitaria.
R ES EÑAS
2 0 4
En la lógica de poblamiento es-tatal, la tendencia fue que los habi-tantes se concentraran en los VallesCentrales, en la Sierra Norte y en laMixteca. Esto se explica si se conside-ra que los Valles Centrales atraían po-blación por ser la sede de los poderespolítico-administrativos y la comuni-cación le favorecía para impulsar undesarrollo económico y comercial con-siderable. Para la Sierra Norte, éstaera el paso obligado de comercio conVeracruz y debido a que en esa zonase realizaban actividades de explota-ción minera. Por su parte, en la Mix-teca se concentraba una actividadeconómica importante basada en laproducción de grana cochinilla, trigoy ganado, además de ser una antiguaruta comercial.
Para su organización social cadagrupo indígena dio un particular én-fasis en sus propias prácticas socialeso en los rasgos de sus textiles o en lacerámica, lo que, además del idioma,se convirtieron en mecanismos paraestablecer fronteras culturales y dediferenciación étnica. De esta manera,a finales del XIX se había constituidoya un mosaico de grupos indígenascon una entidad propia bien fortaleci-da, pero al mismo tiempo diferencia-da una de otra. Es decir, las culturasétnicas lograron evitar, por sus pro-pios mecanismos, la desaparición a laque habían sido condenadas por de-
creto, gracias al modelo liberal queexigía un patrón de mestizaje para ac-ceder a la modernidad.
Un segundo bloque de capítulosnarra las revueltas sociales que se die-ron como respuesta, según la ampliadocumentación citada por la autora, alos conflictos por la tierra, la crisis delmodelo colonial y el advenimiento dela guerra de Independencia, en unpaís que nace a la modernidad y a larepública, no sin las convulsiones po-líticas y el colapso económico que ca-racterizaron este periodo de la histo-ria de México.
La propiedad agraria en manosde las comunidades indígenas eramayor que la propiedad española, loque propició que el dominio colonialse manifestara más bajo la forma de laextracción de excedentes producti-vos, que como un despojo material delos recursos naturales. Por eso en laactualidad, extensas zonas de bosquesiguen perteneciendo a las comunida-des, y con frecuencia es un medio deingresos importante para éstas.
Hacia 1810, Oaxaca presentabauna particular combinación dondelos pueblos eran mayoría, al lado dehaciendas, ranchos, algunos realesde minas y estancias de ganado, loque invita a reflexionar sobre cómofue posible la convivencia de formasde apropiación de recursos y unida-des productivas tan distintas. La res-
R ES EÑAS
2 0 5
puesta está en los mecanismos a tra-vés de los cuales la Corona españolareconoció la posesión de la tierra: fun-do legal, ejido, los propios, terrenos derepartimento y las tierras privadas,además de que la hacienda, comounidad productiva en este panorama,no tuvo en Oaxaca la importancia nila extensión que tuvo en otras regio-nes del país, como Chihuahua, Jaliscoo Coahuila. En este sentido, las fincaspropiedad de los españoles fueron laconsecuencia del despojo de tierrascomunales de los indios y las dimen-siones que alcanzaban eran pequeñasy se destinaban a la agricultura.
En cuanto a la población indíge-na, ésta se dedicaba a sembrar maíz,frijol, maguey, plantas alimenticias ymedicinales, nopal tunero, a lo que seagregaban otros productos comercia-les como la grana cochinilla, vainilla,algodón, cacao, canela, pimienta ne-gra, tabaco, caña de azúcar, panela,aguardiente. La producción de trigo,garbanzo, vid, frutas y verduras segeneralizó y todos estos productospasaron a formar parte de la dieta bá-sica de los pueblos indios, aunque laiglesia los recolectaba también a tra-vés del diezmo. Las técnicas agrícolasutilizadas con frecuencia eran el riegopara los cultivos así como la adopciónde técnicas propias para el manejo deagua, donde se destaca el uso de ma-dera para hacer caños y trasladar el lí-
quido desde los nacederos hasta lashuertas.
La grana cochinilla fue un pro-ducto comercial muy importante enOaxaca y estuvo controlado por losindígenas. Su importancia fue tal que,a finales del siglo XVIII, las exportacio-nes de este producto lo ubicaban en elcuarto lugar del comercio hispano-americano, después de la plata, el añily el tabaco. Sólo después de la cochi-nilla se encontraba el oro.
Los pueblos indios también prac-ticaron la ganadería mayor y menor.La Mixe Baja y la Mixteca eran impor-tantes para la cría de mulas que re-querían los arrieros, pues eran ellosquienes establecían el intercambio demercancías de una región a otra; lacría de caballos la realizaban negrosde Jamiltepec y también se realizabanactividades de pesca, caza y produc-ción artesanal, lo que a fin de cuentashizo posible que se mantuviera unaextensa red de mercados en el territo-rio oaxaqueño.
Con las reformas borbónicas se de-terioró mucho la producción comercialde los pueblos indígenas, lo que losobligó a practicar cada vez más unaeconomía de subsistencia, apuntaladaen relaciones de parentesco, como es-trategia eficiente frente a su inevitableproceso de empobrecimiento.
Los criollos, los peninsulares y elclero eran dueños de las haciendas
R ES EÑAS
2 0 6
cuyas tierras eran trabajadas por losindios empobrecidos. Ante esta pau-perización continua, los grupos indí-genas tenían prácticas comunitariasque intensificaban el uso de recursosnaturales comunales. Un segundo as-pecto que es necesario destacar es eldesarrollo de una serie de aconteci-mientos más vinculados con las re-vueltas, los conflictos por la tierra y laentrada en crisis del modelo colonialque la autora desarrolla en una seriede capítulos intermedios del texto. Enellos se entiende que los pueblos in-dios del sur del país se encuentranentre aquellos que mejor sobrevivie-ron al impacto social y económico dela conquista y la imposición del ordencolonial. En efecto, en las comunida-des, la organización social no habíacambiado mucho y la lejanía con elcentro rector de la política y la econo-mía nacional les permitió conservarhasta cierto punto sus recursos natu-rales y su autonomía.
A finales del XVIII y principios delXIX se dieron varias revueltas y tu-multos espontáneos y de corta dura-ción en Oaxaca donde los indígenasparticiparon activamente. En ellos,igual participaba la población jovenque la adulta y era indistinto si se tra-taba de hombres o mujeres. En el ist-mo, por ejemplo, éstas formaban chus-mas armadas con palos y cuchillos,piedras que guardaban bajo las ena-
guas. Estas rebeliones eran contra losabusos del régimen colonial asocia-dos al aumento del tributo y el diez-mo, los trabajos forzados, los castigosde los hacendados a los indígenas y ala imposición del cultivo de la granacochinilla. Las revueltas tenían comoobjetivo principal de su ataque las ofi-cinas de gobierno, pues eran las quesimbolizaban la autoridad colonial.
En los Valles Centrales ocurrieronlos enfrentamientos más numerosospor conflictos entre pueblos y hacien-das, ya que ahí se concentró tanto lapoblación española, como las hacien-das y el poder político. Las disputasse agudizaron entre la población indí-gena rural y los gobernantes de la ciu-dad, y entre criollos y la alta burocra-cia colonial.
Hacia 1810, el orden colonial enOaxaca se encontraba en franco pro-ceso de descomposición y el costo so-cial y económico para la población ru-ral fue muy grande. En la Mixteca, lapoblación indígena participó en la re-vuelta para recuperar sus tierras ycontra los abusos. Había gavillas queejercían justicia por mano propia sinestar bajo el mando de ningún gene-ral insurgente. Incluso después de laIndependencia, estas gavillas siguie-ron actuando hasta la mitad del sigloXIX y muchos casos de agitación socialtenían que ver con ellas aun despuésde la Independencia.
R ES EÑAS
2 0 7
En Oaxaca, los criollos ocuparonel poder después de terminada la In-dependencia y a ellos se sumaron ge-nerales exrealistas como Antonio deLeón. Todo ello en detrimento de losindígenas quienes después de haberparticipado en la guerra y haber pro-tagonizado batallas en contra de losrealistas, vieron mejorar su situaciónmuy poco, hasta consumar la expul-sión definitiva de los españoles en1833.
El discurso liberal acerca de lanueva ciudadanía que se quería cons-truir en el país llevó a minimizar lacondición de los indígenas, en la me-dida en la que se tendió a borrar lasdiferencias étnicas en la nueva Repú-blica, y a homogeneizar a la pobla-ción. Sin embargo, ninguna políticaliberal con el objetivo explícito o im-plícito de integrar o desaparecer a losindígenas tuvo resultado. En efecto,para los liberales, el indígena repre-sentaba un obstáculo para el progre-so, pero a pesar de ello, la poblaciónindígena logró aumentar. Durante losprimeros 70 años de vida indepen-diente, la densidad de población enOaxaca se mantuvo baja. A los prime-ros años de vida independiente, el go-bierno oaxaqueño expidió decretosde colonización para equilibrar estafalta de población y se invitó con ellosa población extranjera a poblar el te-rritorio estatal pues se creía que con
ella se podría hacer que el país alcan-zara el nivel de los países europeos.
Los propósitos e ideales de losfundadores y continuadores de la re-pública apuntaban a la construcciónde un país de ciudadanos iguales ycivilizados. Sin embargo, las conse-cuencias de sus acciones y sus políti-cas fueron profundizar las diferenciassociales, económicas y culturales. Anteesto, la respuesta obligada por partede las comunidades fue la violencia yel reforzamiento de aquellos com-ponentes que hicieron posible sobre-vivir esta política de exterminio,conservando su identidad y mante-niendo sus diferencias frente a la so-ciedad mestiza y blanca.
Los pueblos indígenas siempreencontraron una forma de sobrevivir,recreando y reproduciendo sus iden-tidades étnicas, lo cual hizo posibleque a lo largo del siglo XIX la pobla-ción indígena conservara una supre-macía numérica en el estado.
La primera mitad del siglo XIX secaracterizó por guerras, crisis agríco-las, epidemias y hambrunas que se re-flejaron en el estancamiento demo-gráfico y en el despoblamiento dealgunas zonas del estado, tendenciaque empezó a revertirse en la décadade 1880.
En el nivel político, los gobernan-tes aceptaron por un buen tiempo lasrepúblicas de indios y sus autorida-
R ES EÑAS
2 0 8
des. Dicha ambivalencia fue conse-cuencia de la incapacidad del gobier-no para transformar viejas estructurasy prácticas sociopolíticas.
Con la Ley de Desamortización de1856, las comunidades dejaron de te-ner personalidad jurídica, y como loseñala Molina Enríquez en su libroJuárez y la Reforma, éstas “aparecieronde pronto, y como era natural, en cali-dad de despojadas y en formidable ac-titud de descontentas”.
Además, el proceso anterior mar-cado por la modernización de la agri-cultura desde las reformas borbónicasprodujo que los pueblos se diferencia-ran entre sí: los más ricos ahondaronsus diferencias en su estructura social,hasta diluirse en una estructura declases, mientras que los pueblos máspobres tendieron a homogeneizarse,manteniéndose con una economía deautoconsumo. Se convirtieron en co-munidades con poca estratificaciónsocial en las que se reforzaron losvínculos para resistir los intentos dedescomposición que sufrieron en elsiglo XIX.
Durante la colonia, los ayunta-mientos habían sido protegidos y lasleyes vigentes eran una instancia deapelación en la que se les brindaba re-conocimiento jurídico tanto como gru-po corporado, y también como etnia,mientras que en la República se tratóde acabar con su autonomía y el esta-
blecimiento de la igualdad jurídica detodos los ciudadanos lo que en el fon-do pretendía era liquidar la represen-tatividad del común. La consecuenciafue un intento de imponer a los pue-blos formas individuales de represen-tación con administración colectiva, loque causaría una constante rebeliónde los pueblos indígenas.
Posteriormente, la salida de los es-pañoles del país provocó un reacomo-do en la tenencia de la tierra y unarecuperación para los pueblos indíge-nas. Posteriormente, criollos, juntocon mestizos y los caciques indígenasse encargaron de apropiarse de recur-sos naturales que pertenecían a lascomunidades. Sin embargo y a dife-rencia de otros estados del país, enOaxaca los pueblos lograron mante-nerse: entre 1810 y 1827 disminuyeronen cantidad, pero en 1833 se recupera-ron. En la segunda mitad de ese siglovolvieron a incrementar por dos razo-nes: primero, por el crecimiento natu-ral de la población concentrada enranchos y rancherías y después, debi-do al fraccionamiento de comunida-des que permitió la fundación de otrospueblos. El resultado fue que despuésde transcurrido un siglo desde el ini-cio de la Independencia, hacia 1910,había casi la misma cantidad de pue-blos que a principios del siglo XIX.
Finalmente, el tercer bloque de ca-pítulos, que quizá es el que más con-
R ES EÑAS
2 0 9
tribuye al conocimiento de la organi-zación social indígena, trata temasvinculados con el proceso de desarti-culación económica de las regiones, lapolítica agraria, los intentos de mo-dernización de la agricultura y los ras-gos de la organización social indígena.
Desde las reformas borbónicas pa-sando por la guerra de independenciay la constante transformación de loscampos agrícolas en terrenos de bata-lla, las incidencias políticas y la vía desu resolución por medio de las armasprovocó el derrumbe productivo y ladesarticulación económica de las re-giones del estado de Oaxaca, cuya recu-peración no empezó a gestarse sinohasta la séptima década del siglo XIX.
Los cien años del siglo XIX regis-traron continuos levantamientos indí-genas en todo Oaxaca y ello es pruebade la elevación de impuestos, de lapersistencia de los abusos e injusticiascometidas por los hacendados y go-bernantes, además de la imposiciónde autoridades. Al parecer, en estas re-beliones se dirimieron aspectos másprofundos como la posesión comúnde la tierra, la sobrevivencia de cos-tumbres comunitarias y la defensa delas formas propias de gobierno indí-gena y afectaron zonas como la Mix-teca y el Istmo. En ellas, las comuni-dades alzadas pudieron ofrecer unaresistencia eficaz y prolongada, aligual que en las rebeliones de los cha-
tinos en la Sierra Sur y los zapotecosde los Valles Centrales. En ellas, al pa-recer se concentraron problemas an-cestrales de despojo de tierras y deincrementos cíclicos de impuestos,además de dos elementos nuevos: lapolitización y militarización de las co-munidades mixtecas y zapotecas du-rante su participación en la guerra deIndependencia. En efecto, el generalMorelos siempre encontró en Guerre-ro y Oaxaca una retaguardia segura,donde el ejército mixteco fue invenci-ble frente a los realistas. Por eso sedice que los pueblos indios aprendie-ron el arte de la guerra abasteciendode hombres y alimentos al ejército in-surgente y que eran receptivos a lasinfluencias de las tendencias más radi-cales personificadas en Vicente Gue-rrero y los hermanos Galeana, lo que ala larga funcionó como la escuela polí-tica de los mixtecos.
Por eso, no es casualidad que suslíderes más conspicuos fueran excom-batientes de los ejércitos insurgentesmás radicales y se convirtieron en de-fensores acérrimos de la autonomíaregional, por lo que apelaron siempreal pacto federal como una forma demantener el poder en sus respectivasregiones.
Además, el reacomodo de las rela-ciones internacionales de intercambiocomercial afectó la economía indíge-na, y de manera significativa la expor-
R ES EÑAS
2 1 0
tación de la grana cochinilla y el añil,ya que ambos fueron sustituidos porproductos sintéticos. Lo mismo suce-dió con la seda de Tehuantepec y lasmantas hechas con el algodón que seproducía en la costa que ya no fueroncompetitivas frente a la invasión delos textiles ingleses introducidos decontrabando por Belice y Guatemala.Ante estas crisis comerciales, los pue-blos indígenas no tuvieron opciónmás que con la siembra de productosbásicos, en un modelo de economía deautoconsumo.
Por otro lado, el pensamiento libe-ral buscó a toda costa convertir la pro-piedad comunal en propiedad priva-da. Prueba de ello fue que en 1822, elCongreso Constituyente atacó la pro-piedad en manos tanto de la Iglesiacomo de las comunidades indígenas.Mientras que en la colonia, la legisla-ción era protectora y paternalista fren-te a la corporación comunitaria, lasconstituciones estatales que se pro-mulgaron hacia 1824 proponían medi-das que afectaron a los pueblos indios.En Oaxaca, la legislación de ese añonulificó las Leyes de Indias que otor-gaban fundos legales a los indígenas yque eran consideradas el origen de lastierras baldías. En lo político, la LeyAgraria de 1826 anulaba la representa-tividad de las autoridades comunalesen los litigios, lo que afectó sobre todoa los mixtecos, cuyos caciques vieron
disminuidas tanto su autoridad, comosu estatus y privilegios. Con ello sedio inicio a las movilizaciones indíge-nas del periodo republicano.
Con las Leyes de Reforma de 1856,el gobierno liberal trató de modernizarla agricultura y para lograrlo, considerónecesario enajenar las tierras comuna-les, fraccionarlas y ponerlas como par-celas a disposición de los individuosque las quisieran adquirir para explo-tarlas libremente. En ese contexto, elgobierno oaxaqueño de aquella épocase mantuvo fiel a la política agraria li-beral de estas leyes e insistía en desa-mortizar a las comunidades indígenas,cuya respuesta para evitar el fracciona-miento de la propiedad de los pueblosfue soportar los embates del liberalis-mo. Durante el porfiriato, la política deenajenación de tierras baldías culminócon una exagerada concentración de latierra. La Ley de colonización y baldíosde 1883 creó las compañías deslindado-ras que adjudicaron las tierras de la na-ción y las de uso comunal a quienes po-dían tenerlas por considerarlas que,según ellas, no tenían dueño. Sin em-bargo, no fue sino hasta 1890 cuando seexperimentó un proceso importante dedesamortización de tierras comunalesen Oaxaca, ya que entre 1881 y 1906 sedeslindaron cerca de 5 millones de hec-táreas, lo que representaba cerca de10% del total de tierras deslindadas enel país.
R ES EÑAS
2 1 1
Por otra parte, la extensión de lashaciendas alcanzaba cerca de 750 milhectáreas, por lo que el resto (más decuatro millones de hectáreas) se ha-bían privatizado por la vía del repartoentre los comuneros. Por eso, la tierraen las comunidades indígenas siguióteniendo ese sentido social y no priva-do. “Esto permitió que las comunida-des mantuvieran su cohesión comogrupo, reproduciendo sus formas pro-ductivas sociales y culturales específi-cas de organización comunitaria”como lo menciona la propia autora.
La roturación de las tierras comoconsecuencia de las Leyes de Reformadespués de veinte años de su aplica-ción, en regiones como el Istmo, laCosta y el Papaloapan permitió, entreotras cosas, la agricultura capitalistaque daría una nueva época de brillo aOaxaca y que permitió una cierta mo-dernización de la agricultura.
A finales del siglo XIX, en Oaxacase introdujeron nuevos cultivos en laszonas de producción agrícola, pues elporfiriato se planteó surtir al mercadointernacional con nuevos productostropicales. Para ello, su acción tomódos vías: a través de una incipientemodernización tecnológica y otra,más drástica pero eficiente en térmi-nos económicos, fue la sobreexplota-ción de la mano de obra.
Entre 1880 y 1912, las fincas y plan-taciones crecieron siete veces y media
en las regiones de mayor desarrollocapitalista como la Costa, Tuxtepec yel Istmo. Pronto el café se convirtió enun cultivo introducido a la fuerza enzonas donde nunca se había cultivadoy fungió como dinamizador de la eco-nomía. Los lugares donde se cultivabaregistraron importantes reacomodosde población, así como un incrementoen el comercio regional y junto con losotros productos de exportación, gene-ró un crecimiento económico que notuvo Oaxaca desde el esplendor de lagrana cochinilla. Sin embargo, des-pués de cierto auge, las fincas cafetale-ras vivieron periodos de inestabilidad,debido a las crisis agrícolas y a lasfluctuaciones del mercado internacio-nal, lo que provocó que muchas deellas se vendieran.
El tabaco fue otro producto co-mercial que activó la economía oaxa-queña durante el porfiriato. Como sis-tema de plantación, sólo en Tuxtepecy Valle Nacional se desarrolló, ya queahí el clima era ideal y la población es-casa. Además, también se producíaplátano, caucho y caña.
Grandes fortunas de familias por-firianas se amasaron con el cultivo deltabaco. Valle Nacional es un ejemploemblemático inmortalizado por el es-critor John Kenneth Turner en su libroMéxico bárbaro y en él se da cuenta dela forma en la que los trabajadoresde las plantaciones tabacaleras eran
R ES EÑAS
2 1 2
enganchados, endeudados y explota-dos a costa de su propia vida y la mi-seria de los trabajadores del campo, loque sirvió de contexto y nutrió a lasfuerzas que reactivadas alrededor deldiscurso liberal, sembraron lo queposteriormente al inicio del siglo si-guiente desencadenaría la Revoluciónde 1910.
Yanga Villagómez VelázquezEl Colegio de Michoacán
LAURENCE REES, AUSCHWITZ: A NEW HISTO-
RY, NUEVA YORK, PUBLIC AFFAIRS/ PERSEUS
BOOKS, 2005, 327 P.
Para quienes crecimos durante la Se-gunda Guerra Mundial, aunque muyjóvenes, Auschwitz tiene un significadomuy especial. Junto con Hiroshima,Auschwitz se convirtió en, y sigue sien-do, un símbolo de toda la maldad yperversidad de la que la humanidad escapaz. A pesar de esos sentimientosbien fundados, es importante recordarque el sistema nazi de exterminio hu-mano tenía su propia lógica, aunquebastante sombría, así como un periodorelativamente largo de incubación y dedesarrollo. Desde su concepción dis-persa y desorganizada hasta su sor-
prendentemente brutal conclusión, elsistema nazi de masacre reflejó, mejorque cualquier otro fenómeno social opolítico de la época, los valores y mane-ra de operar del Tercer Reich (véase1
Claudia Koonz, The Nazi Conscience,Harvard University Press, 2003). Enotras palabras, la exterminación masivade seres humanos en campos de muer-te industrializados, si ha de entenderseen absoluto, tiene que considerarse demanera holística: en el contexto de laorganización social, la estructura políti-ca y los valores culturales. Algo quesiempre asombra a los estudiantes (y alos sobrevivientes) de la historia de me-diados del siglo XX es lo rápido que elsistema nazi tomó el control, maduró ydesarrolló su curso sanguinario: doceaños (1933-1945) (véase Richard Evans,The Coming of the Third Reich, Londres,Penguin Books, 2003). Algo crítico paranuestro entendimiento del fenómenode los campos de la muerte es la guerraen el Este, en la que el concepto de estetipo de campo creció de manera expo-nencial. Esta guerra inició con la inva-sión de Polonia en 1939 –un esfuerzoconjunto de Alemania y de la Unión So-viética– y culminó en la despiadadaagresión y los asesinatos masivos en te-rritorio soviético.
1 N.B. Las fuentes bibliográficas pre-cedidas por la palabra “véase” se sugierencomo lectura adicional.