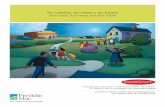ISSN: 2500-8870deycrit-sur.com/index/documentos/copala5.pdf · • El mercado global, neoliberal,...
Transcript of ISSN: 2500-8870deycrit-sur.com/index/documentos/copala5.pdf · • El mercado global, neoliberal,...

ISSN: 2500-8870(En línea)
Piñata, Con la ciudad a cuestas. Colectivo Atelier Arte y Papel. Coacalco / Estado de México. Material: Papel y cartón
CoediciónColombia - México
Año 3 • Número 5• enero-junio de 2018

ÍNDICE
5
9
2337
4555
65
75
99
115
139
161
PresentaciónPACES HETEROGÉNEASLos estudios de paz latinoamericanos en la encrucijada. Producir o reproducir, una mirada desde las epistemologías del SurLatin American peace studies at the crossroads. Produce or reproduce, a look from the epistemologies of the SurJuan Daniel CruzLas luchas de la memoria para construir pazThe struggles of memory to build peaceAndrea Paola Vargas RiveraEl Estado argentino y su responsabilidad frente a los crímenes del pasado: ¿es posible la reconciliación?The Argentine State and its responsibility to the crimes of the past: is reconciliation possible?Gabriel C. SánchezPerdón y Reconciliación política. Dos caras de monedas diferentesForgiveness and political Reconciliation. Two sides of different currenciesGerman David Rodríguez Gama
¿Una filosofía para la paz? La lección indígena de Rigoberta Menchú y la ética del reconocimiento de Paul Ricoeur en diálogoA philosophy for peace? The indigenous lesson of Rigoberta Menchú and the ethics of recognition of Paul Ricoeur in dialogueVirginia Ghelarducci
Lo político y la política desde los pensadores del boliviano Luis Tapia y el ecuatoriano Bolívar EcheverríaPolitics and politics from the thinkers of the Bolivian Luis Tapia and the Ecuadorian Bolívar EcheverríaOdín Ávila RojasLa discusión del desarrollo: transformaciones, regresiones y nuevos horizontes en América LatinaThe discussion of development: transformations, regressions and new horizons in América LatinaMaribel Cristina Cardona López y Brayan Montoya Londoño
LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ EN COLOMBIALa paz, concepto y aplicación en Colombia perspectiva históricaPeace, concept and application in Colombia historical perspectiveJosé Fernando Valencia Grajales y Mayda Soraya Marín Galeano
Las tesis de las FARC: realismo y propuestas para el cambioThe thesis of the FARC: realism and proposals for changeOtoniel Higuita
Antioquia: laboratorio y expresión regional de movimientos armados y el pos acuerdo en ColombiaAntioquia: laboratory and regional expression of armed movements and the post-agreement in ColombiaAlejandro Zuluaga Cometa y Alfonso Insuasty Rodríguez
Vínculos afectivos y capacidad empática. Dos estudios de casoAffective bonds and empathic capacity. Two case studiesAngélica María Bravo-Cerón, Natalia Sandoval-Henao, Álvaro Alexander Ocampo González y Gabriel Arteaga-Díaz
Revista CoPaLa, Construyendo Paz Latinoamericana. Año 3 • número 5• enero - junio de 2018. Publicación semestral. Bogotá, ColombiaAlianza Editorial: Revista El Ágora USB, Revista Ratio Juris y el Instituto de Pensamiento y Cultura en América Latina (IPECAL)
Director / EditorDr. Eduardo Andrés Sandoval ForeroDirector de la Red de Construcción de Paz Latinoamericana
Consejo Editorial________________________Mtra. Lorena Patricia Salazar BahenaDr. Saúl Alejandro GarcíaDra. María Teresa Reyes Ruíz
Revista CoPaLa, Construyendo Paz Latinoamericana. Año 3 • número 5• enero - junio de 2018. Publicación semestral. Bogotá, Colombia
© D. R. Los derechos de reproducción de los textos aquí publicados están reservados por la Revista CoPaLa. La opinión expresada en los artículos, ensayos y reseñas es de exclusiva responsabilidad del(os) autor(es). Los artículos de investigación publicados por la Revista CoPaLa fueron dictaminados por evaluadores externos a través del método de “doble ciego”.
Comité Científico________________________Dr. Vicent Martínez Guzmán Director Honorífico de la Cátedra UNESCO De Filosofía para la Paz. Universitat Jaume I de Castellón, España.
Dr. Tiziano Telleschi. Senior Fellow Interdisciplinary Center “Sciences for Peace”. University of Pisa, Italy.
Dr. Ernesto Guerra GarcíaCo-fundador de la Universidad Autónoma Indígena de México. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel II.
Dra. Irma Isabel Salazar MastacheEspecialista Internacional en Convivencias, Mediación Escolar y Resolución de Conflictos. Dirección General de Educación Normal y Fortalecimiento Profesional. Secretaría de Educación, Gobierno del Estado de México
Mtro. Rudis Yilmar Flores HernándezFundador-Director de la Revista Conjeturas Sociológicas. Profesor Investigador de la Universidad de El Salvador.
Mtro. Manuel Fernando Montiel TiscareñoDirector de Resolución Creativa de Conflictos S.C., México
Revista Construyendo Paz Latinoamericana by Revista CoPaLa is licensed under a Creative Commons Reconocimiento 4.0 Internacional License.Código HTML<a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/"><img alt="Licencia de Creative Commons" style="border-width:0" src="https://i.creativecommons.org/l/by/4.0/80x15.png" /></a><br /><span xmlns:dct="http://purl.org/dc/terms/" property="dct:title">Revista Construyendo Paz Latinoamericana</span> by <a xmlns:cc="http://creativecommons.org/ns#" href="http://www.revistacopala.com/revista-copala.html" property="cc:attributionName" rel="cc:attributionURL">Revista CoPaLa</a> is licensed under a <a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/">Creative Commons Reconocimiento 4.0 Internacional License</a>.
Imágenes presentadas por el Museo de Arte Popular, (MAP) Décimo Primer Concurso de Piñatas Mexicanas 2017a cuestas”. Silvia Azucena Nájera Barajas, de Ecatepec, Estado de México, por su piñata “Folkloricromia”. Y, Carlos Ruiz Ávila, de Ecatepec, Estado de México, por su piñata “La biznaga”. Más sobre el concurso de Piñatas en la página 246.
Comité Técnico________________________
DiagramadorLic. María Guadalupe Escalona Ramírez FilólogoDra. Maria del Pilar Torres AnguianoDiseñadorAlexis Osvaldo Sandoval MotaTraductorAlexis Osvaldo Sandoval MotaAsistenteC. Mtro. José Javier Copera Figueroa
Evaluadores paresDoctores/as en Educación para la Paz________________________Dra. Nadia Wendy Limas GarfiasDr. Apolinar López MiguelDra. Rosa María Medrano DomínguezDr. Rubén Sánchez CarranzaDr. Miriam Ballesteros Camacho
Alianza Editorial: Revista El Ágora USB, Revista Ratio Juris y el Instituto de Pensamiento y Cultura en América Latina (IPECAL)
Género: publicaciones periódicasReserva de derechos al uso exclusivo Indautor núm. 04-2016-022416333800-203
ISSN (En línea) : 2500-8870CoPaLa, obra digital depositada y aprobada en la Biblioteca Nacional de Colombia, Ministerio de Cultura.
Salvaguardada y preservada en la memoria bibliográfica y documental digital de Colombia. http://www.revistacopala.com Correo electrónico: [email protected] OJS: http://archivocopala.pedagogiadelapraxis.cl/ojs-2.4.8-2/index.php/copala/index
Revista CoPaLa incluida y divulgada en:ALAS. Asociación Latinoamericana de Sociología: http://sociologia-alas.org/revistas/ UNESCO. IESALC: http://www.iesalc.unesco.org.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=3825:ya-esta-disponible-en-linea-la-revis-ta-n-3-de-copala&catid=11:iesalc&Itemid=466&lang=es Google Book: https://books.google.cl/books/about?id=8QA7DwAAQBAJ&redir_esc=y LatinRev. FLACSO Sede Argentina: http://flacso.org.ar/latinrev/Google Scholar: https://scholar.google.es/scholar?start=0&q=CoPaLa+Construyendo+Paz+Latinoamericana&hl=en&as_sdt=0,5

5
Presentación
179
191
211
225
237
246
251
Periodismo Universitario Alternativo. Otras formas de narrarAlternative University Journalism. Other ways of tellingLaura Aristizábal Jaramillo y Juan Camilo Arias Moncada
RESISTENCIAS, JUSTICIA Y PAZ EN MÉXICOUna candidata indígena en las elecciones presidenciales del 2018 (México). La “sonrisa del fantasma”: lo urgente e importante de la tradición y esperanza contra la violenciaAn indigenous candidate in the presidential elections of 2018 (México). The “smile of the ghost”: the urgent and important of tradition and hope against violenceFernando Matamoros Ponce
La construcción de las comunidades indígenas como parcelas de alteridad en MéxicoThe construction of indigenous communities as plots of otherness in MéxicoLorena Patricia Salazar Bahena
El potencial político del trabajo para la sostenibilidad de la vida de mujeres ayuuk en la región del bajo mixe en Oaxaca, MéxicoThe political potential of work for the sustainability of the lives of Ayuuk women in the low Mixe region of Oaxaca, MéxicoAna Lilia Salazar Zarco
RESEÑASJorge Regalado (2017). Pensamiento crítico, cosmovisiones y epistemologías otras, para enfrentar la guerra capitalista y construir autonomía. México: Cátedra Interinstitucional Jorge Alonso, Universidad de Guadalajara – CIESAS. 278 pp.
Reseña escrita por José Javier Capera FigueroaConcurso de piñatas mexicanasMexican piñatas competitionBoletín de prensa
Normas de publicación para los autores de la Revista CoPaLa
La Paz como una construcción colectiva en territorios concretos.
Construir la paz es un ejercicio constante de comunidades específicas, en territorios concretos, esta es una claridad que nos va quedando del trabajo realizado en múltiples poblaciones en Colombia (Grisales Gonzalez & Insuasty Rodriguez, 2016); (Insuasty Rodriguez, Borja Bedoya, Barrera Machado, & Henao Fierro, 2017); (Tulio Gilberto & Insuasty Rodriguez, 2014), en un contexto que mediáticamente se ha dado en llamar “postconflicto”.
Vale decir que este concepto se ha posicionado haciendo referencia a los acuerdos alcanzados entre el grupo armado insurgente de las FARC-EP y el gobierno de Colombia, vivimos así, en Colombia en un escenario de transición al menos en la guerra desatada por más de 50 años entre estas dos partes, aún así, hoy a pesar de este escenario positivo es necesario aclarar que:
• Pervive el conflicto armado y la violencia armada urbano rurales.
• Se negocia hoy con la segunda insurgencia en Quito Ecuador, el ELN y el Gobierno Colombiano.
• Han emergido diferentes grupos neo paramilitares en diversas zonas del país.
• Los acuerdos se han constituido en un nuevo escenario fuerte de disputa, quedando la sensación de una temprano y lamentable incumplimiento por parte del Gobierno nacional.
A este panorama se suma que asistimos a una arremetida del modelo de mercado global neoliberal, que, con la mano y anuencia del Estado, viene atropellando las comunidades gracias al llamado “Desarrollo”, múltiples megaproyectos se activan poniendo en riesgo comunidades, culturas, la naturaleza y la vida misma.
Es así que, parece que nuestras dinámicas y problemática al hablar y construir Paz, son similares por toda América Latina, en tanto que:
• Se cae constantemente en referentes anglosajones, eurocéntricos que dan cuenta de una suerte de colonización de este constructo llamado Paz.
• Así mismo, encontramos que los Estados en articulación con organismo internacionales asumen la Paz desde una mirada muy funcional a un sistema de mercado, al desarrollo sin par de acuerdos comerciales globales, al buen desempeño de los diversos Tratados de Libre comercio.
• La paz, termina siendo muy útil para desviar la atención de una democracia capturada, minimizada, al punto que las comunidades poco a poco van comprendiendo que “participar” hoy, en este contexto neoliberal, no es lo mismo que “democracia”.

6 7
PresentaciónRevista CoPaLa, Construyendo Paz LatinoamericanaAño 3. número 5. enero-junio de 2018
• El mercado global, neoliberal, en medio de su aguda crisis acelera su maquinaria para por un lado hacerse a las materias primas en menos tiempo, mayor cantidad y a mucho menor costo, lo que implica arrasar regiones enteras, sus poblaciones poniendo en riesgo los ecosistemas, con esto, pone en riesgo la vida en sí, y el sustento de las generaciones por venir. Se asume así, que la paz es la condición necesaria para que esto ocurra, es una paz impuesta.
Como contracara, las comunidades van asumiendo que esta paz se construye y solo será real si:
• Propicia escenarios reales de participación, que permita a las comunidades construir sus planes de vida colectivos, definir su presente y futuro. Pero esto lo hacen las comunidades y se le exige al Estado que no destruya estos esfuerzos o estigmatizando, limitando, judicializando o eliminando toda diferencia que no esté a tono con sus compromisos comerciales.
• Cuando se construyen las condiciones necesarias para generar circuitos económicos locales que mejoren las condiciones de vida de las poblaciones, economías propias, campesinas, indígenas, afros.
• Al existir integración territorial étnica, un gran dialogo de saberes, miradas diversas interactuando y acordando como se habita y se construye territorio desde abajo.
• Permitir articulaciones urbano rurales, para y desde las comunidades, para su beneficio.
• Se amplía la mirada y se incluyen al mismo nivel las diversas cosmovisiones de pueblos ancestrales, respetando sus contexto y dinámicas.
• Cuando la información masiva de paso a una información plural, diversa, desde abajo, desde las realidades locales.
• Se incluyen todos los sectores de la población y se generan las condiciones para mejorar prácticas culturales y relacionales que no ayudan al buen vivir de las comunidades.
• Cuando se transita hacia la autonomía, lo que implica irle bajando el espacio a las ONG Internacionales y tal vez algunas nacionales en tanto sus apuestas económicas de cooperación son en muchos casos funcionales a la entrada de un modelo económico global, neoliberal, generando amarres en el hacer a través de sus presupuestos, e incluso reproduciendo cosmovisiones eurocéntricas o anglosajonas.
Hoy la paz es un concepto en disputa, puede servir discursivamente como principio de acción tanto para el modelo recolonizador que hoy vivimos, para la imposición de estilos de vida, cultura, saberes.
Nos queda el propósito de ganar esta construcción de paz, ubicada, historizadas, que articula sujetos concretos con problemáticas específicas, todos en lucha por una necesaria emancipación de los pueblos.
Esperamos estos pequeños aportes ayuden en esta construcción.
Referencias.
Grisales Gonzales , D., & Insuasty Rodriguez, A. (2016). Mineria, conflictos y derechos de las victimas. Colombia. Medellín: Editorial Kavilando.
Insuasty Rodriguez, A., Borja Bedoya, E., Barrera Machado, D., & Henao Fierro, H. (2017). Participación y Paz. Medellín: Kavilando. Obtenido de http://kavilando.org/index.php/2013-10-13-20-05-51/libros/5479-participacion-y-paz
Tulio Gilberto , A., & Insuasty Rodriguez, A. (2014). La tarea es fortalecer la participacion social y popular. El Ágora USB, 329-336. Obtenido de http://revistas.usb.edu.co/index.php/Agora/article/view/44/35
Atentamente
Alfonso Insuasty RodríguezCoordinador del No. 5 de la Revista CoPaLa
Construcción de Paz LatinoamericanaMéxico, enero 2018

9
Juan Daniel Cruz “Los estudios de paz latinoamericanos en la encrucijada”, Revista CoPaLa. Año 3, número 5, enero-junio 2018. pp. 9-21. ISSN: 2500-8870. Disponible en: http://www.revistacopala.com/
Los estudios de paz latinoamericanos en la encrucijada
Producir o reproducir, una mirada desde las epistemologías del Sur
Juan Daniel Cruz
ResumenUn tema recurrente en la reflexión de las teorías críticas ha sido, casi siempre, la producción del conocimiento. ¿Quién lo produce?, ¿bajo qué categorías? y ¿qué efecto puede tener? Por ejemplo, en diferentes ramas del saber, se viene abordando las dificultades para reconocer el conocimiento del Sur Global desde el Norte Global. Los estudios de paz no son la excepción, es por esta razón que el presente artículo explora el reconocimiento de la paz de manera heterogénea desde las epistemologías del Sur y con especial llamado a reposicionar los saberes no científicos de la paz como fundamentos para una liberación epistémica real.
AbstractThe production of knowledge has been a recurrent topic when discussing the theories of cristicism. Who produces knowledge? Under what categories? and what effect may knowledge have? For example, in different disciplines of knowledge, both the knowledge produced by the global North and the difficulties to recognize the knowledge of the global South are being addressed. This article explores the recognition of peace from the epistemologies of the South in a heterogeneous way, paying special attention to relocate the non-scientific knowledge of peace, as a fundamental basis for a real epistemic liberation.
Palabras clave: paz heterogénea, paz subalterna, epistemologías del Sur
Keyworks: Heterogeneous Peace, Subaltern Peace, Epistemologies of the South.
Recibido: 28/agosto/2017Aprobado: 01/octubre/2017
Latin American peace studies at the crossroads. Produce or reproduce, a look from the epistemologies of the Sur
Piñata, Folkloricromia. Silvia Azucena Nájera Barajas. Ecatepec / Estado de México. Material: Papel de china y papel bond

10 11
Revista CoPaLa, Construyendo Paz LatinoamericanaAño 3. número 5. enero-junio de 2018
10
Juan Daniel Cruz “Los estudios de paz latinoamericanos en la encrucijada”, Revista CoPaLa. Año 3, número 5, enero-junio 2018. pp. 9-21. ISSN: 2500-8870. Disponible en: http://www.revistacopala.com/
Contexto de la flexión: la producción de conocimiento sobre la paz Vistos desde la producción del saber moderno y científico, los estudios de paz son relativamente nuevos. Algunos indicios de estos estudios se revelan una vez concluida la Segunda Guerra Mundial1. En ese periodo de posguerra nacen los primeros centros de investigación, institutos o programas enfocados en resolución de conflictos y en temas de paz, con una ubicación geopolítica desde el Norte global. Por tanto, la producción de conocimiento sistemático y ordenado en lo que se podría denominar una epistemología en los temas de paz2 no sobrepasa los 50 años, teniendo presentes las concepciones modernas y de control sobre el conocimiento científico.
Respecto a qué es la paz y cómo se debe hacer, tanto Europa como Estados Unidos han tenido una preponderancia en la academia y también en las prácticas de los organismos internacionales que han intervenido en conflictos armados globales (Richmond, 2011; Donais, 2011; Cruz y Fontan, 2013). Teóricos como Johan Galtung, John Paul Lederach y Vicenç Fisas, entre otros, han aportado a la evolución de la epistemología de los estudios de paz dentro de las concepciones modernas de conocimiento. Sus postulados no sobrepasan los 40 años de desarrollo en este campo, y ha sido principalmente la academia latinoamericana la encargada de reproducir frecuentemente sus postulados, en una línea que no parece tener fin.
Autores como los mencionados anteriormente podrían —en algún momento de la evolución de la epistemología moderna de los estudios de paz— convertirse en lo que ciertas ramas de conocimiento denominan clásicos. Es decir, serían catalogados como los padres fundadores de los estudios de paz y ocuparían —de hecho, ya lo hacen— una distinguida posición en cualquier currículo de estudio sobre paz. Por ahora, estos autores que se podrían llamar “clásicos” hacen parte de un eje representativo del cocimiento moderno de la paz. No obstante, ¿por qué hemos estado reproduciendo sus ideas en Latinoamérica? ¿Tendrá que ver con lo que Enrique Dussel, Walter Mignolo y Aníbal Quijano, entre otros, han propuesto como pensamiento eurocéntrico? ¿Nos encontramos en un momento crucial para producir y¬¬/o reconocer un conocimiento no científico de paz desde el Sur y hacer avanzar los temas de paz más allá de Europa y Estados Unidos? ¿Existe un conocimiento moderno y científico de la paz que no reconoce un conocimiento emergente, no científico de paz y muchas veces predecesor? ¿Se puede proponer una epistemología del Sur para reconocer el conocimiento no científico de paz? ¿Este tipo de conocimiento desde abajo y subalterno podría dar origen a una paz heterogénea?
1 Como lo indican Eduardo Andrés Sandoval en su libro Educación para la paz integral memoria, interculturalidad y decolonialidad (2016) y diferentes teóricos del Norte, entre ellos Fisas, en un pequeño escrito titulado Un poco de historia sobre la resolución de conflictos y la investigación sobre la paz.2 Por ejemplo, la academia colombiana ha tenido un largo recorrido por los estudios desde y hacia el conflicto armado. Buena parte de la reproducción e investigación colombiana se ha desarrollado desde la violencia y hacia la misma violencia. De esta manera se han creado expertos “violentólogos”, que han hecho un gran aporte a la compresión de las lógicas violentas en la sociedad y la cultura colombiana. Los estudios de paz en Colombia han tenido un desarrollo más lento y a contrapelo de los estudios sobre la violencia. Se podrían resumir tres líneas en los estudios de paz en Colombia: 1) la que emana de los centros de estudios internacionales sobre Colombia, 2) la que se centra en la educación para la paz y los movimientos sociales (desarrollados por lo local y por centros de pensamiento e investigación) y 3) el reciente boom de los estudios sobre la mesa de negociación en La Habana.
Un tema recurrente, y casi mecánico en muchos de los artículos e investigaciones sobre paz, es la paz positiva y la paz negativa. A los académicos les cuesta alejarse del pensamiento y lineamiento de Galtung; y tal vez éste es el gran paradigma a superar. En Colombia, por ejemplo, en el desarrollo de la epistemología de paz, la academia y los centros de investigación han sido grandes reproductores de estas teorías del Norte, al punto que cuando se propone pensar fuera de Galtung, les parece impensable hacerlo y preguntan “¿entonces cuál autor utilizamos?” Si lo vemos con detalle, este tipo de pregunta devela la cárcel en la que se encuentran apresados. Sin embargo, ¿serán Galtung y los otros pensadores del Norte mencionados tan sólo la punta del iceberg? ¿Existe una matriz de dominación sobre el conocimiento y su administración en la cual los temas de paz son apenas un reflejo de un sistema mayor? Si fuese de ese modo, quiere decir que tanto a nivel macro como micro, existen dominaciones desde y sobre la producción de conocimiento en paz. Lo anterior tendría que ver con que el conocimiento sobre la paz se ha desarrollado desde un principio de modernidad —de una modernidad que siempre ha tenido una cara oculta—conocida como “colonialidad”, término acuñado por Mignolo (2001). Y con respecto a la “colonialidad”, un gran número de académicos ha estado develando esa cara oculta desde la creación del conocimiento subalterno:
Desde hace algo más de una década un grupo de intelectuales nacidos en países de América del Sur y el Caribe, cuyo trabajo se realiza en dichos países y en universidades de los Estados Unidos, ha ido conformando una colectividad de argumentación alrededor de un conjunto de problematizaciones de la modernidad y particularmente sobre el significado de dicha experiencia en la perspectiva de quienes la han vivido desde una condición subalterna. Como resultado de dicho trabajo, se ha producido un cuerpo de conceptualizaciones, categorías y formas de argumentación cuya incidencia ha sido notoria en algunos países de la región (Restrepo y Rojas, 2010, p.13)
También desde el Norte global han surgido nuevos autores en los temas de paz durante el último decenio. Sus miradas han sido más críticas con las propuestas clásicas y han tomado otros marcos de referencia para crear nuevos conceptos de paz, como por ejemplo la paz liberal, la paz posliberal, la paz híbrida, la descolonización de la paz y las paces culturales (Richmond, 2011; Fontan, 2013; Donais, 2011; Paris, 1997; Ditrichis, 2006). Es paradójico que primero la matriz de dominación de producción de conocimiento brinde hegemónicamente sus conceptos de paz, y luego, desde el mismo Norte global, se pretenda mostrar el camino de la descolonización3. En Latinoamérica un proyecto que intenta acuñar nuevas formas de pensar la paz y proponer diferentes conceptos propios de la paz al estilo de cada país se hace invisible por estar mirando los modelos y conceptos prestados del Norte.
En los currículos de enseñanza superior de pregrado y posgrado sobre temas de paz, la academia latinoamericana, en su gran mayoría, ha estado reproduciendo las teorías del Norte. No se reconocen, por ejemplo, los métodos indígenas, ancestrales o de colectivos sociales como parte de la enseñanza sobre los temas de paz. Por el contrario, los centros de estudios de paz del Norte son los que toman al Sur como zona de investigación y
3 Sin embargo, hay que cuidarnos de no cambiar la reproducción que le damos a la paz positiva y negativa por la de la paz liberal y posliberal, pues ambas son el reflejo de una ilusión prestada; sólo que la última hace una autocrítica sobre su propia matriz de dominación, mostrando el camino que nosotros debemos encontrar por nuestra propia cuenta.

12 13
Revista CoPaLa, Construyendo Paz LatinoamericanaAño 3. número 5. enero-junio de 2018
12
Juan Daniel Cruz “Los estudios de paz latinoamericanos en la encrucijada”, Revista CoPaLa. Año 3, número 5, enero-junio 2018. pp. 9-21. ISSN: 2500-8870. Disponible en: http://www.revistacopala.com/
de prácticas. Las misiones de paz pueden ser muestra de ello. “Vienen personas que estudiaron todas las teorías del Norte”, en palabras de Fontan (2013) y Donais (2011), “a sanar al enfermo Sur, y decirle cómo se hace la paz”.
El Estado moderno y las organizaciones internacionales siguen estos mismos parámetros. Son reproductores de las teorías del Norte sobre estudios de paz, y no se reconoce lo local como parte del proceso de la construcción del conocimiento sobre paz (Cruz y Fontan, 2013).
Estableciendo conexiones latinoamericanas para la paz Encontrar los orígenes de los estudios de paz en Latinoamérica no es tarea fácil. Sin embargo, existen algunos teóricos y centros de investigación4 que, en paralelo con sus pares en Europa y Estados Unidos, han logrado avanzar la epistemología latinoamericana. Por ejemplo, en México, Eduardo Andrés Sandoval tiene aportes fundamentales sobre el indigenismo y la paz, desarrollando sus categorías de etnografía para la paz (2013) y la paz integral decolonial (2016); en Perú, Felipe Estanislao MacGregor (1989) fue el primero en proponer el concepto de Cultura de Paz (su creador), de acuerdo con la realidad de la zona andina, y desde los años 80 él mismo decía que el camino hacia la paz tenía que ver con el conocimiento de los métodos ancestrales, con la producción cultural y con las prácticas cotidianas de las comunidades para resolver los conflictos de manera pacífica; en Colombia, Esperanza Hernández Delgado (2002) tiene sus escritos sobre la paz desde abajo en comunidades indígenas, campesinas y víctimas. Incluso se encuentra la revista virtual CoPaLa Construyendo Paz Latinoamericana (2016)5, la cual promueve reflexiones sobre la paz desde múltiples propuestas de la región. Es decir, existe una amplia producción epistémica desde Latinoamérica para crear nuestra propia historia de la paz.
Al estar tan abocados hacia fuera, hemos olvidado reconocer lo propio. De hecho, recuperar esta historia de la paz desde abajo implica reposicionar las metodologías de muchas comunidades étnicas, pueblos y movimientos sociales como parte del conocimiento en nuestra región sobre temas de paz. Pero, ¿cómo podemos hacer esta tarea? No creo que tengamos que partir de cero. Realizar una crítica latinoamericana de los estudios de paz pasa por conectar la crítica con los proyectos académicos y sociales que se vienen haciendo desde hace bastante tiempo.
Una rica producción de proyectos decoloniales y descolonizadores se ha propuesto en esta última década6. Los estudios culturales, los estudios subalternos, los estudios de género y las ciencias sociales, en general, vienen creando estrategias para abordar estas prácticas y esta producción de conocimiento de manera contrahegemónica. Por ejemplo, en Colombia tenemos un conocimiento no científico, desde abajo y subalterno, sobre los movimientos sociales por la paz. En el país se han estudiado los movimientos
4 La APEP (Asociación Peruana de Estudios e Investigaciones para la Paz), CINEP (Centro de Investigación y Educación Popular, / Programa por la paz), CIPCA (Centro de Investigación y Promoción del Campesinado).5 Esta revista mexicana pretende desde “la perspectiva del pensamiento crítico latinoamericano, impulsar la decolonización de la paz, de la justicia, de la democracia, de la libertad, del racismo, del feminismo neoliberal, de la interculturalidad vertical y dominante”6 Por ejemplo, todo el proyecto de la descolonización del feminismo (Navas y Hernández, 2008), el de la filosofía de la liberación (Dussel, 1975), el de la teología de la liberación (Boff, 1987), el de las Ciencias Sociales (Borda, 1972), entre otros.
por la paz desde 1979. García (1992), Sandoval (2004) y Sarmiento (2012), entre otros, tienen múltiples escritos al respecto; han hecho un seguimiento a la manera como se han comportado estos movimientos y a las razones de por qué se crearon o se movilizaron. Pero hace falta un capítulo más que condense cuál es el conocimiento que estos grupos han creado sobre la paz7, cuáles han sido sus pedagogías8 y cuáles han sido sus estrategias en términos de conocimientos comunitarios para construir paz. Por supuesto, hace falta que este conocimiento esté reconocido por la Academia como válido, a fin de que sea discutido y reubicado al lado de otras teorías, teniendo presente que no se trata de que la matriz de dominación de conocimiento agencie este conocimiento, sino que se reconozca como un conocimiento otro, fuera de esa matriz, pero igualmente válido.
Si lo vemos en Colombia —y develamos las estrategias de la paz que vienen de arriba impuestas desde cualquier grupo hegemónico, es decir, que tenga el poder de imponer un tipo de paz— encontraremos que los grupos subalternos9, es decir, los grupos que están hablando y gestionando la paz desde abajo, tienen mucho que aportar para construir la historia no oficial, no científica de la paz. Los grupos de paz en mención vendrían a ser, en su gran mayoría, las víctimas de la guerra interna y los promotores de la paz comunitaria; es decir, aquellos de los que no se habla en los salones de clases, por estar enseñando la paz positiva y negativa.
Los estudios de paz en Latinoamérica podrían establecer conexiones con los movimientos y proyectos que se vienen realizando. En esa medida expongo a continuación corrientes que pueden alimentar los estudios de paz y darle un giro epistémico. Estaríamos, desde luego, en condiciones no tanto de reproducir sino de producir conocimiento para la paz, pasando, claro está, por el reconocimiento de nuestra historia y el conocimiento subalterno de la movilidad social por la paz. Pero, ¿qué tendríamos que tener presente en este reconocimiento-producción de conocimiento de paz?
Prácticas, representaciones y discursos de la paz heterogénea Develar las representaciones que se han construido desde el Norte sobre el Sur, en términos de representaciones discursivas, simbólicas y prácticas de paz, es un primer e importante trabajo. Es ver, por ejemplo, en los discursos de paz qué concepción hemos reproducido cuando son ellos, los del Norte, los que tienen que enseñarnos el tipo de paz que nosotros necesitamos para estar a su nivel.
7 Los estudios de paz en Colombia encuentran una relación fuerte entre los grupos de base o comunitarios de paz y las tensiones con la paz que promueve el Gobierno Nacional y los organismos internacionales. Los movimientos por la paz se encuentran en la disputa por reposicionar sus saberes de paz en las regiones, después de un escenario de posconflicto. Localizar las miradas y las epistemes de los estudios de paz en Colombia pasa por el reconocimiento de las prácticas comunitarias de paz, que han negociado a lo largo y ancho del territorio nacional sus propias paces, imperfectas, heterogéneas y llenas de recursos locales.8 La movilización por la paz ha creado sus propias pedagogías para la paz; pedagogías populares, barriales, ancestrales, citadinas, eclesiales, las cuales han tomado como base la lúdica, el teatro, la danza, el deporte, la pintura, etc. La pluralidad de manifestaciones por la paz deja ver no sólo un tipo de pedagogía para la paz, sino múltiples y heterogéneos métodos que nos obligan primero a reconocerlos, y segundo a hablar de las pedagogías y no de la “Pedagogía” en singular. El desarrollo de las iniciativas pedagógicas para la paz en los territorios ha surgido muchas veces al margen de la academia. Estamos frente a enseñanzas y un conocimiento escrito y narrados en las vidas y apuestas comunitarias como las del Teatro por la Paz de Tumaco y REDEPAZ, entre otras muchas que sobrepasan los ejemplos.9 Los estudios subalternos que nacieron en la India —los cuales han tenido como objetivo rescatar la historia no oficial de este país, después de la colonización de tantos años por parte de la corona inglesa— desarrollaron métodos y maneras de rescatar la historiografía de comunidades, por medio de archivos de todo tipo, con el fin de contar la historia desde sus propias versiones y contrarrestar la historia que se veía como la oficial, narrada e influenciada por parte de los ingleses. Tomando diferentes herramientas teóricas, pudieron proponer que los subalternos pueden contar la historia de otras maneras y hacerla visible. Sobre este punto presenta la categoría de la paz subalterna (Cruz y Fontan, 2013).

14 15
Revista CoPaLa, Construyendo Paz LatinoamericanaAño 3. número 5. enero-junio de 2018
14
Juan Daniel Cruz “Los estudios de paz latinoamericanos en la encrucijada”, Revista CoPaLa. Año 3, número 5, enero-junio 2018. pp. 9-21. ISSN: 2500-8870. Disponible en: http://www.revistacopala.com/
Así como Stuart Hall (1997) habla de que la representación intenta fijar significados10, ¿cuál es el significado que han intentado fijar los discursos de paz del Norte sobre el Sur? La representación puede ser vista como un aparato clasificatorio que abarca no sólo objetos y personas de las cuales es fácil hacer un concepto, sino que también tiene un campo más complicado que Hall llama “sistema de representación,” donde el proceso de clasificación y agrupación de las cosas no sólo incluye lo sencillo, sino también lo abstracto e incluso lo que nunca se ve (o lo que se ha “inventado”). Por ejemplo, Edward Said, en su obra Orientalismo, nos muestra cómo en las representaciones lo que dice el Occidente de Oriente habla más del mismo Occidente, que de lo que realmente es el Oriente: “existe la hegemonía de las ideas europeas acerca de Oriente, reiterando la superioridad europea frente al retraso del Oriente” (1978, p. 27). Es decir, Oriente fue creado por Occidente en términos discursivos y simbólicos. Esa representación de la otredad11 crea dependencias académicas y epistémicas, así como espejismos de las concepciones de paz. Un primer paso para encontrar las vías latinoamericanas de la paz es develar esas trampas que hemos seguido por décadas y que traen consigo una carga histórica, dado que lo que pasa con los temas de paz es herencia de las ciencias en general y de su matriz central de conocimiento:
La elaboración intelectual del proceso de modernidad produjo una perspectiva de conocimiento y un modo de producir conocimiento que dan muy ceñida cuenta del carácter del patrón mundial de poder: colonial/moderno, capitalista y eurocentrado. Esa perspectiva y modo concreto de producir conocimiento se reconocen como eurocentrismo. (Quijano, 2000, p. 218)
Esta visión eurocéntrica impactó diferentes ramas del cocimiento, y por supuesto también influenció la producción de conocimiento sobre la paz. En la tarea para tratar de entender y explicar lo que pasa en Latinoamérica con teorías prestadas, hemos olvidado temas fundamentales en los estudios de paz —para reconocer lo propio— que se vienen abordando, desde aspectos como identidad (Canclini, 1989), raza (Fanon, 1961), feminismo (Navas Hernández, 2008) y subalternidad (Castro, 2005; Restrepo, 2010), entre otros, que son cruciales para desarrollar conocimiento en nuestros contextos. En otras palabras, no sabemos qué concepciones de paz surgen de las luchas sociales latinoamericanas; qué concepciones de paces surgen de las comunidades ancestrales, de los proyectos de fronteras, de los migrantes, de los refugiados12, etc., pues sólo seguimos patrones de ciertos autores que presentan en pirámides sociales la manera como pueden funcionar los ciclos13. No obstante, es preciso que esta forma de asumir los estudios de paz pueda encontrar nuevos caminos de conocimiento sobre las paces propias.
10 Pero el sentido, lo que significan las cosas no es en términos de Hall algo “fijo”. Por supuesto que al construir el sentido de los signos y del lenguaje todos le dan cierta firmeza, pero no es un estado “fijo”; “El punto principal es que el sentido no está inherente en las cosas, en el mundo. Es construido, producido. Es el resultado de una práctica significante –una práctica que produce sentido, que hace que las cosas signifiquen” (Hall, 1997, p.9).11 En este marco, Hall abre espacio a la reflexión a través de varias interrogantes que, de forma sutil, pero explícita, dejan ver cómo quien representa deja marcada una diferencia, que, según la historia, ha sido generalmente negativa: “¿por qué la “otredad” es un objeto de representación tan apremiante?, ¿qué nos dice acerca de la representación como una práctica de marcación de diferencia racial?” (Hall, 1997, p. 5). Estas mismas interrogantes pueden extenderse no sólo a lo racial, sino también a todos aquellos elementos que socialmente son causa de “diferencia”, por ejemplo, el género, etnia, limitación, posición económica, etc.12 Casos refugiados colombianos en Ecuador, sus esfuerzos por formalizar la asociación de refugiados con recursos propios y estrategias propias de cultura de paz.13 Véase caso Lederach y sus propuestas piramidales, véase Galtung y su triángulo de la violencia.
En ese sentido, la paz latinoamericana es contextual y encarna un conocimiento situado y, como lo explica Carlo Emilio Piazzini Suárez (2014) siguiendo a Haraway, ese tipo de conocimiento situacional es la búsqueda de “un privilegio epistemológico derivado de las perspectivas periféricas, marginadas o desde abajo”; es decir, surge entre las prácticas ancestrales y las opresiones que vivimos en nuestros países. Lo anterior quiere decir que la paz latinoamericana está en disputa y en creación constante; el asunto es que no se ha permitido que afloren los diálogos de los estudios de paz con los otros proyectos mencionados. Pareciera, entonces, como si los estudios de paz en Latinoamérica se hubiesen aislado, tratando de mirarse a sí mismos en un espejo prestado, cuando tenemos nuestros propios espejos y reflejos suficientes para desarrollar nuevas categorías de paz. Aníbal Quijano (2000) hace una reflexión con esta metáfora del espejo, la cual conecta con la presente intención de reflexión:
Aplicada de manera específica a la experiencia histórica latinoamericana, la perspectiva eurocéntrica de conocimiento opera como un espejo que distorsiona lo que refleja. Es decir, la imagen que encontramos en ese espejo no es del todo quimérica, ya que poseemos tantos y tan importantes rasgos históricos europeos en tantos aspectos, materiales e intersubjetivos. Pero, al mismo tiempo, somos tan profundamente distintos. De ahí que cuando miramos a nuestro espejo eurocéntrico, la imagen que vemos sea necesariamente parcial y distorsionada. (p. 225)
Por supuesto, en estos abordajes sobre reconocer lo propio y tomar conciencia de los conceptos de paz que se reproducen, se puede ingresar al terreno de las hibridaciones o contradicciones de las experiencias y categorías del Norte. No obstante, esos contrastes anteceden un juego colonial peligroso de clasificación desde las mismas representaciones, donde lo heterogéneo es purificado para volverse homogéneo. Un ejercicio eurocéntrico por excelencia de homogenización es el dualismo. Quijano argumenta que la imposición de las relaciones desde Europa sobre Latinoamérica, Medio Oriente y Asia, se dio por medio de dualismos, siendo ellos —Europa— siempre el polo positivo y dotado de una nueva categorización desde la creación del concepto de raza y, sobre todo, del concepto de raza inferior. Este dualismo dio cabida a la purificación eurocéntrica que sacrificó el mayor elemento constitutivo: la heterogeneidad. Dice Quijano: “igualmente cierto respecto de las razas, ya que tantos pueblos diversos y heterogéneos, con heterogéneas historias y tendencias históricas de movimiento y de cambio, fueron reunidos bajo un solo membrete racial, por ejemplo, indio o negro” (p. 223). Ese reduccionismo es fuente primaria de la homogenización, la cual niega la fundacional y esencial heterogeneidad de los pueblos latinoamericanos.
Por tanto, no es de extrañar que la visión por excelencia de la paz reproducida por latinoamericanos sea la paz positiva y la paz negativa, pues obedece al control del pensamiento colonial. En primer lugar, esta visión de paz crea dualismos en sus estructuras generales, para luego homogenizar, ordenar y clasificar, pues lo que no es paz positiva es paz negativa —no hay otra posibilidad diferente; o es una o es otra. Liberarse de esa visión pasa por el reconocimiento de la heterogeneidad, que es algo constitutivo y reprimido por el colonialismo, como se puede deducir claramente de las palabras de Quijano. Por tanto, las paces heterogéneas son posibles, pues el mismo sujeto

16 17
Revista CoPaLa, Construyendo Paz LatinoamericanaAño 3. número 5. enero-junio de 2018
16
Juan Daniel Cruz “Los estudios de paz latinoamericanos en la encrucijada”, Revista CoPaLa. Año 3, número 5, enero-junio 2018. pp. 9-21. ISSN: 2500-8870. Disponible en: http://www.revistacopala.com/
que las constituye lo es en su historia y diversidad borrada, suprimida o reprimida por el control del conocimiento, desde el sistema que ordena todo: primero en dualismos y segundo en homogenización. En esa medida, entenderé por paz heterogénea14 la coexistencia simultánea de sujetos, iniciativas y colectivos históricos que se localizan en espacios concretos con temporalidades atravesadas por sus identidades y sus razas. Esta paz heterogénea guarda en sí misma visiones múltiples y en ocasiones contrarias y conflictivas de la paz, pero en gran medida conectadas entre sí por sus luchas, resistencias y experiencias en el campo práctico y comunitario.
El Sur como una categoría de sentido para las paces heterogéneas Al comienzo del presente artículo ofrecí una contextualización de los estudios de paz como producto de la ciencia moderna. Esta presentación se encuentra en el marco de la producción de un conocimiento científico, lo cual quiere decir que tiene una dimensión histórica y de poder hegemónico envuelto, pues el conocimiento científico es el principal brazo del modelo capitalista y es el que ordena lo falso y lo verdadero del Conocimiento y de la Historia. En esa medida, también tiene el poder de privilegiar a quienes producen dicho conocimiento y bajo qué parámetros. En otras palabras, fuera del conocimiento científico, no existe otro tipo de conocimiento y menos un conocimiento heterogéneo (como lo acabamos de ver). Por tanto, la administración del conocimiento científico regula todos los tipos de conocimientos oficiales que se construyen, sin duda alguna incluyendo el conocimiento de la paz. Será el académico del Norte que presenta sus teorías bajo los estándares de las revistas internacionales, o el académico del Sur quien, también por estar en el juego del sistema, se postula para ganar visibilidad y estatus. Tanto uno como otro, hacen parte de un ciclo lineal de tiempo15 que categoriza sus trabajos como parte de la gran producción de conocimiento moderno sobre paz. Pero, ¿qué relevancia tienen los conocimientos sobre paz que están fuera de esta matriz de poder colonial? ¿El conocimiento científico de la paz vuelve invisible, nulo, rechaza o desecha el conocimiento no científico de paz? ¿Quién produce cada conocimiento sobre paz (científico y no científico)?
En el seminario “Rumbos de la descolonización, retos del pensamiento crítico” (2013), en la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Dussel y Boaventura de Sousa Santos, junto con otros pensadores, presentaron, categorizaron, dieron sentido y reubicaron los cuestionamientos ¿Qué es el Sur? y ¿cómo se puede pensar y conocer desde el Sur? Boaventura de Sousa expuso la importancia del Sur desde un conocimiento emancipador 16 y dentro de una geopolítica hegemónica, que hace necesaria una ecología del conocimiento y del reconocimiento del saber del Sur global, y, sobre todo, de los
14 No hay que confundir la paz heterogénea con la hibridación de la paz. Esta última, es proceso de combinación de ideas y experticias locales e internacionales, que guardan traslapos, imposiciones y juegos de roles. Muchas veces la paz híbrida termina en procesos de dominación económica, o de rechazo del dominador como forma de liberación. Es decir, la hibridación es tratar de funcionar con una parte prestada y ajena, en una iniciativa local; es el agente local trabajando para el organismo internacional, es el extranjero que se interna a vivir en una comunidad para unirse a la iniciativa de paz; es un disfraz de la autocrítica eurocéntrica, una salida honrosa de los procesos de choque entre los colonos y los colonizados. La paz heterogénea la constituye una configuración natural del sujeto histórico que la expresa, por tanto es anterior a la hibridación. 15 Hay otras maneras de ver el tiempo, y eso afectaría la manera como vemos y producimos el conocimiento según Santos (2009, p.117).16 Sobre la diferencia entre emancipación y liberación, hay que tomar las críticas que presenta Walter Mignolo, pues son fundamentales para entender cómo la liberación es algo más cercano a los proyectos descoloniales.
saberes-conocimientos de los movimientos sociales y de sus luchas. Por su parte, Enrique Dussel, además de la categorización del Sur como una dimensión geopolítica, le dio sentido al Sur, desde lo espacial y lo metafórico. En su presentación expuso, por una parte, cómo el lenguaje ha dotado al Norte con valoraciones positivas, mientras que el Sur tiene siempre una desvalorización. Por otra parte, Dussel afirmó que el Norte durante la Ilustración, y por medio de Hegel, asumió una dominación preponderantemente eurocéntrica del conocimiento, así como de las visiones y los sentidos de la historia universal, mientras que el Sur fue visto como algo “ahistórico”.
Ya sea geopolítica o metafóricamente, el Sur tiene sentido, y Dussel afirma que se debe usar ese sentido, dado que “desde el Sur se ven horizontes que no se ven desde el Norte, porque situado desde el Norte, el Sur se ve como lo no conocido, lo bárbaro, lo lejano, lo que no es sujeto de la historia; se desprecian mucho sus lenguas, sus costumbres y también sus saberes, su ciencias” (2011, 13 de octubre). Para permitir la descolonización epistémica es necesario situarse en ese lugar del Otro, que está fuera del Norte, “el concepto Sur es metafórico y espacial, coincide con otro concepto afilosófico de exterioridad; es lo mismo si la totalidad es el Norte, la exterioridad es el Sur […] la descolonización epistemológica es partir de la diferencia, del Sur, del exterior, del otro, del otro mundo, del otro saber, de la otra historia negada” (2011, 13 de octubre).
En lo referente a las epistemologías del Sur global, se puede afirmar que no es un tema únicamente de cuestionar la creación de conocimiento científico o de creación de conocimiento que se produce en la academia. Hay que entender que “las epistemologías del sur son un intento de contar otra historia, de la perspectiva de los que han sufrido sistemáticamente las injusticias del capitalismo, del colonialismo y del patriarcado. Las epistemologías del sur no son otra cosa, sino este reclamo de la validez de otros conocimientos más allá del conocimiento científico y eurocéntrico desde la perspectiva de los que han sufrido” (2012). Es decir, el punto esencial es que ese conocimiento se realice desde la justicia, desde la justicia cognitiva17. “La injusticia social descansa en injusticia cognitiva. No obstante, la lucha por la justicia cognitiva no tendrá éxito si se basa sólo en la idea de una distribución más equitativa del conocimiento científico” (Santos, 2009, p. 114). La justicia cognitiva con el oprimido y con el excluido, es decir la justicia desde abajo, se constituye precisamente al respetar su conocimiento, y esto implica, entre otros muchos conocimientos, el conocimiento sobre la paz y sobre sus luchas para crear ese conocimiento sobre paz. Pero este proceso de justicia implica el reconocimiento del otro en todas sus dimensiones humanas, espaciales, metafóricas, geopolíticas, etc., pues como lo dice Santos, el reconocimiento está antes que el conocimiento: “como nuestro conocimiento es muy colonial, éste nos impide reconocer; tiene que existir un momento pre reflexivo del conocimiento del otro como humano, como presencia, que no esté teorizado; hay que conocerlo y reconocerlo” (2011, 13 de octubre).
Para que ese conocimiento del otro sea reconocido surgen, según Santos, unos límites del
17 La justicia cognitiva está conectada a la justicia social, es una justicia epistémica: “en el fondo de la injusticia social en su sentido más amplio hay un problema epistemológico. Hay un problema de discusión de conocimientos alternativos sin lo cual el conocimiento hegemónico no logra ser hegemónico. Entonces la gran creación científica de nuestro tiempo está basada en un epistemicidio, en la muerte de otros conocimientos, que debemos rescatar para poder mirar el mundo con otros ojos. Porque si no podemos hacerlo, el horror se banaliza, la injusticia se trivializa y nos acostumbramos como si fuera algo que es tan natural que no merecemos algo mejor” (2009, p.12).

18 19
Revista CoPaLa, Construyendo Paz LatinoamericanaAño 3. número 5. enero-junio de 2018
18
Juan Daniel Cruz “Los estudios de paz latinoamericanos en la encrucijada”, Revista CoPaLa. Año 3, número 5, enero-junio 2018. pp. 9-21. ISSN: 2500-8870. Disponible en: http://www.revistacopala.com/
saber científico. Las limitantes de este saber dominante se enmarcan por la “incapacidad para conocer y formar alternativas de conocimiento y para interrelacionarse con ellas, desde el inicio en términos de igualdad” (2009, p.115). Sin embargo, desde la ecología de saberes18, la idea no es el descrédito del saber dominante y científico; es “la utilización contrahegemónica” (2009, p.115) del saber que está fuera del sistema. Ese tipo de saber —el cual se opone al científico, es decir, el saber no científico— es catalogado como al margen de, o alternativo, incluso cuando este tipo de saber antecede al científico. Lo mismo se podría decir de los estudios de paz cuando las iniciativas de paz sociales, ancestrales y comunitarias que vienen haciendo paz desde sus propios saberes, se les cataloga sólo como saberes alternativos, siendo estas experiencias, en muchos casos, predecesoras del propio saber científico y moderno de la paz. En varias situaciones, este saber no científico y comunitario es agenciado por las tesis o los diferentes estudios de académicos, los cuales han sido recategorizados con las dimensiones del saber científico (del Norte) sobre paz. Es muy parecido a lo que presentó Quijano: el saber científico de paz (homogéneo) se vuelve borradura del saber social (heterogéneo).
La función de la ecología de saberes, siguiendo a Santos, sería examinar los contextos y las prácticas, para que se pueda percibir cómo cada forma de saber entiende la paz, sin caer en posiciones relativistas, pues la ecología de los saberes busca “igualdad de oportunidades a las diferentes formas de saber envueltas en diferentes disputas epistemológicas cada vez más amplias” (2009, p.116). Este ejercicio de reconocimiento de la paz social, no científica, debería desencadenar, por lo menos desde Latinoamérica, el reconocimiento de la paz heterogénea. “Esta heterogeneidad no es simplemente estructural, basada en las relaciones entre elementos coetáneos. Ya que historias diversas y heterogéneas de este tipo fueron articuladas en una sola estructura de poder, es pertinente admitir el carácter histórico- estructural de esa heterogeneidad” (Quijano, 2000, p.223)
Ahora bien, esa heterogeneidad histórica no reconocida es parte del sujeto que la exige y la configura. El reconocimiento de ese sujeto, de su historia, de su conocimiento, de su existencia, que se debe hacer de manera justa (tanto epistémica como cognitivamente), es necesario en todos los planos y sobre todo en los campos prácticos, representativos, auto representativos y académicos de la paz. Pues si su opresión, silenciamiento, homogenización, dominación y exclusión han sido por las vías de la violencia, incluso cuando se han impuesto los tipos de paz externos a la realidad que vive, con mayor razón, el concepto de la paz debe ser muestra de su liberación y reubicación en el plano no sólo epistemológico, sino político cultural, social e histórico19.
18 La ecología de saberes es una propuesta de diálogo horizontal entre los saberes científicos dominantes, y otros tipos de saberes sociales o populares que no han tenido la posibilidad de ser reconocidos. Este tipo de propuesta metodológica cuestiona la concepción de la universidad como la conocemos. “La universidad se concentra históricamente en el conocimiento después de la lucha, es decir, el conocimiento del vencedor de las luchas. Por el contrario, el conocimiento nacido de las luchas es el conocimiento abierto, de disputa entre los que pueden ser vencedores y los que pueden ser vencidos. Si bien es difícil incorporar este tipo de conocimiento en el interior de las universidades, es un paso importante darnos cuenta de que nos falta” (2012, en línea https://www.unrc.edu.ar/unrc/n_comp.cdc?nota=27418)19 El punto no es tanto que un teórico del Norte construya sus ideas de paz, es más bien que el modelo dominante de conocimiento las implantó como paradigmas insolubles e inmovibles, siendo el Sur el mayor reproductor de estas ideas.
Bordeando la Reflexiones: reubicando del saber no científico de la paz Los estudios de paz llegan a Occidente como parte de la matriz de la modernidad y como un subproducto de la Segunda Guerra Mundial. Su localización histórica concuerda con el nacimiento y el fortalecimiento del conocimiento científico, cuya característica primaria será el control colonial de producción de conocimiento desde Europa y Estados Unidos.
Como Quijano, Mignolo, Dussel y Santos lo presentan, esa matriz de control del conocimiento científico se encuentra en todas las ciencias. Hasta nuestros días este control persiste. Los estudios de paz, siendo una de las epistemologías, si se quiere, más recientes, hacen parte de esos intentos de la modernidad por controlar el conocimiento y producir conceptos que puedan ser universalizados desde el Norte global hacia el Sur global.
Todo el aparato de la ciencia moderna de los estudios de paz descansa sobre principios incuestionables y razonables de lo que es paz y cómo se produce20. Los supuestos epistémicos que recaen en estas lógicas son los mismos que impiden y controlan cualquier tipo de fuga o escape, de realidades distintas, de maneras diferentes, emergentes o anteriores de pensar la paz. Su afán de clasificación que se monta de manera binaria es una cárcel al pensamiento emergente o a las mismas líneas de fuga mencionadas, que simplemente crean la paz de muchas y múltiples formas. Cualquier otra forma de crear o reconocer la paz es inmediatamente reubicada en las teorías del Norte y, por tanto, no pueden vislumbrarse nuevas categorías que no estén en relación a, o debajo de, e incluso en reproducción con21.
Los campos epistémicos que controlan cualquier nuevo producto o desarrollo de paz ven como desecho o posibilidad de reubicación los saberes sociales y no científicos de la paz, según las categorías que se han establecido durante estos 50 años por Estados Unidos y por Europa. Incluso para proponer una descolonización de la paz es el mismo Norte el que la intenta liderar. Sin embargo, es hora de que las epistemologías del Sur puedan pensar su propia paz. Pensar fuera de la matriz de control es una necesidad fundamentada en el conocimiento que brinda la heterogeneidad de las comunidades que han creado su propio conocimiento de paz.
Este conocimiento de la paz se da de manera heterogénea y encuentra sus raíces en las luchas esclavistas, obreras, sindicales, excluyentes, étnicas, campesinas, feministas, etc. Dicho conocimiento no está desencarnado, sino que es solidario con todas las injusticias, que ahora se quieren volver justicias desde el conocimiento reposicionado de paz. Así que las paces que surgen, o más bien que se re-conocen, por vía del conocimiento solidario con y desde se convierten en un camino para cocrear la paz. Pensar sin el
20 Muchas veces llegando a la elaboración de plantillas y miradas mecánicas que pueden exportarse de un centro de pensamiento del Norte sobre una zona marginal y conflictiva en el Sur (Cruz y Fontan, 2013).21 Se utilizan instrumentos por universidades en todo el mundo para medir esta reubicación, véase por ejemplo el Barómetro Kroc Institute, Universidad de Notre Dame, igualmente el Anuario de Procesos de Paz de Escola de Cultura de Pua.

20 21
Revista CoPaLa, Construyendo Paz LatinoamericanaAño 3. número 5. enero-junio de 2018
20
Juan Daniel Cruz “Los estudios de paz latinoamericanos en la encrucijada”, Revista CoPaLa. Año 3, número 5, enero-junio 2018. pp. 9-21. ISSN: 2500-8870. Disponible en: http://www.revistacopala.com/
Norte es escapar a esa matriz de control; sin embargo, la incertidumbre de pensar fuera de la matriz es aterradora para la mente colonizada, que pregunta ¿y ahora qué matriz de control debo utilizar?, pues sólo conocía la dualidad positivos y negativos de la paz o el mundo piramidal y sus agentes constructores de paz. En ese escape, es bueno volver a esos puntos de fuga que fueron reclasificados o controlados o desechados como un conocimiento no científico en los temas de paz. Pues será aquí donde esas nuevas categorías surjan, y no será de extrañar que incluso muchos de estos conocimientos sean más antiguos que la matriz de control.
Generar una reinvención de la liberación latinoamericana de los estudios de paz no es una tarea que sólo quiera negar la matriz de control científico sobre paz, sino que se propone deslizar ese otro conocimiento sobre paz en el campo de las prácticas que no son, ni pueden ser plantillas mecánicas. Dicha reinvención se propone que procesos históricos desde abajo habiliten su voz para presentar la paz de nuevas maneras; no porque sean nuevas en sí mismas, sino porque las re-conocemos como un conocimiento igualmente válido e incluso anterior de los conceptos importados.
BibliografíaCruz, J. y Fontan, V. (2013). Una mirada desde abajo y subalterna a la Cultura de Paz: caso
jóvenes Ipiales. Revista Raximhai, 10(2).
Delgado, E. (2009). Paces desde abajo en Colombia. Reflexión Política, 11(22). Universidad Autónoma de Bucaramanga, Colombia.
Donais, T. (2011). ¿Empoderamiento o imposición? Dilemas sobre la apropiación local en los procesos de construcción de paz posconflictos. Relaciones Internacionales, (16). GERI-UAM.
Dussel, E. y Santos, B. (2013, 11 de octubre). Seminario Internacional “Rumbos de la descolonización, retos del pensamiento crítico” [videoconferencia]. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=AIRTBpaUvzU
Fonta, V. (2012). Descolonizando la Paz. Cali: Pontificia Universidad Javeriana, Edi. Sello Javeriano.
García, D. (2013). Movimientos por la paz en Colombia (1978-2003). En Paz, Paso a Paso: Una mirada a los conflictos colombianos desde los estudios de paz. Bogotá: Edi. Pontificia Universidad Javeriana, CINEP.
Hall, S. (1997). Representation: Cultural Representations and Signifying Practices. London: Sage Publications.
MacGregor, F. (1989). Cultura de paz. Comisión Permanente de Educación para La Paz. Lima: Ministerio de Educación; PNUD.
Mignolo, W. (2001). La colonialidad: la cara oculta de la modernidad. Edi. En castellano: Cosmópolis: el trasfondo de la Modernidad. Barcelona: Península. Disponible en: http://www.macba.cat/PDFs/walter_mignolo_modernologies_cas.pdf
Quijano, A. (2000). Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina. En E. Lander (comp.) La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas Latinoamericanas. Buenos Aires, Argentina: CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales.
Restrepo, E. y Rojas, A. (2010). Inflexión decolonial: fuentes, conceptos y cuestionamientos.
Popayán, Colombia: Editorial Universidad del Cauca.
Richmond, O. (2011). Resistencias y Paz Postliberal. Relaciones Internacionales, (16). GERI-UAM.
Said, E. (2002). Orientalismo. Barcelona: Debate. Disponible en: http://www.cholonautas.edu.pe/modulo/upload/Said%20introduccion.pdf
Sandoval, L. (2004). La paz en movimiento 1993-2003: realidades y horizontes. (2 Vol). Bogotá: Instituto María Cano.
Suárez, C. (2014). Conocimientos situados y pensamientos fronterizos: una relectura desde la universidad. Colombia: Instituto de Estudios Regionales Universidad de Antioquia.
Sandoval, E. (2006). Educación para la paz integral memoria, interculturalidad y decolonialidad. Bogotá: Arfo editores.
Navas y Hernández (2008). Descolonización del Feminismo Teorías y Prácticas desde las Márgenes. México: Ediciones Cátedra.
Santos, D. (2009). Una epistemología del Sur la reinvención del conocimiento y la emancipación social. Ecuador: Editorial Siglo XXI. Universidad Flacso.a: Ariel.
Juan Daniel Cruz
Pontificia Universidad Javeriana. Coordinador del Programa Peace Education

23
Andrea Paola Vargas Rivera. “Las luchas de la memoria para construir paz”, Revista CoPaLa. Año 3, Número 5, enero-junio 2018. Pp. 23-36. ISSN: 2500-8870. Disponible en: http://www.revistacopala.com/
Las luchas de la memoria para construir paz
Andrea Paola Vargas Rivera
ResumenLa presente investigación tiene como objetivo describir las luchas de las víctimas contra la impunidad y olvido, manifestadas en la narrativa de historias de vida de familiares de falsos positivos de Soacha y ver cómo éstas pueden ser representaciones de micro acciones colectivas que contribuyen a la construcción de la paz a partir de la memoria histórica.
AbstractThe present study aims to describe the struggles of victims against impunity and forgetfulness expressed in the narrative of the life stories of three families of Soacha false positive and see how these can be representations of micro collective actions that contribute to the construction of peace from historical memory.
Palabras clave: Memoria, Impunidad, Historia, Narrativas, Víctimas, Conflicto armado, Colombia, Paz, Violencia.
Keyworks: Memory, Impunity, History, Narratives, Victims, Armed Conflict, Colombia, Peace, Violence.
Recibido: 19/octubre/2017Aprobado: 29/noviembre//2017
The struggles of memory to build peace
Piñata, La biznaga. Carlos Ruiz Ávila. Ecatepec / Estado de México. Material: Cartón e ixtle

24 25
Revista CoPaLa, Construyendo Paz LatinoamericanaAño 3. número 5. enero-junio de 2018
24
Andrea Paola Vargas Rivera. “Las luchas de la memoria para construir paz”, Revista CoPaLa. Año 3, Número 5, enero-junio 2018. Pp. 23-36. ISSN: 2500-8870. Disponible en: http://www.revistacopala.com/
¿De dónde viene la idea de la paz, cuál es el papel de la historia en su construcción?Me suele pasar, y he notado que no es algo único y poco común, que cuando me preguntan por la idea de paz no puedo aislarme del concepto y verlo objetivamente o distanciado de mi sentir. No puedo solo pensar esa palabra como un algo conceptual, sino que inevitablemente emerge un compromiso vital al tratar de darle definición a esta idea que se muestra tan poderosa y con un intenso eco en la sociedad que caminamos, que somos, que al fin y cabo construimos. No solo es una simple palabra, como muchos la conocimos por primera vez cuando pretendían que nos sintiéramos parte ella, cuando el orador espiritual decretaba que nos saludáramos entre desconocidos, evocando la frase “la paz esté contigo”; como autómatas seguíamos una a una la frase que nos invitaba a repetir el predicador con la ilusoria promesa de ser mejores personas después de obedecer a su mandato reproduciendo así los movimientos que acuñan el gesto de paz domingo tras domingo bajo las paredes de la iglesia que nos reunía. Y sí, creo que esa fue una de las primeras veces que me topé con tan inocente pero desafiante idea: la paz, ¿la paz?
Es esa la primera imagen de paz que surge de los recuerdos más antiguos de mi simple existencia. Una imagen que me hacía sentir que la paz era estrechar la mano de desconocidos respondiendo a su saludo de paz, sin saber en realidad qué deseaban para mí y yo qué deseaba o esperaba de dicho momento, mas que acabar rápidamente con el saludo para poder salir de las puertas de ese frío y oscuro recinto, recibir el sol y poder ir a jugar. Ahora, muchos años después, muchos pasos recorridos, muchas más palabras construidas, muchas otras manos estrechadas sin saludo de paz, pero con anhelo de algo más, muchas nuevas paces cuestionadas, me siguen y me sigo preguntando por la paz. Pero con una nueva mirada, que ha sido mirada por otros ojos alejados de las puertas de las iglesias, y sin sus desconocidos ojos que ante su perniciosa espera evocaban una respuesta automática y repetitiva y distante de mi parte.
Se hace evidente que para construir la idea que tengo de paz debo retornar al pasado, y entender esa primera mirada, esa primera imagen que se distancia tanto de las imágenes que ahora me vienen a la cabeza con la palabra “paz”. Necesito conocer los primeros procesos que hicieron que se fuera elaborando en mi mente una idea de paz, que está permeada no solo por muchos significados, sino por muchas imágenes. Me sigo preguntando por qué me es tan difícil definir la paz, ponerle un significado o una imagen específica sin sentir que está incompleta, y tengo la intuición de que toda mi dificultad para poner palabras o pintura a la paz radica en la complejidad de definir algo que parece estar ausente y que ha estado influenciado por las diferentes formas que ha tomado con el transcurso del tiempo. Mi primera idea de paz tuvo que ver con un espacio y proceso de socialización, pero este proceso ha cambiado y con él ha ido mutando mi idea de paz, hasta hacerme pensar que la manera en que actualmente me pienso la paz tiene que ver con los diferentes referentes de paz que he tenido en mi formación y en mi recorrido personal. Dichos procesos son resultado de un proceso de aprendizaje que hace parte de una construcción social que ha ido definiendo lo que es y no es paz.
He descrito la primera imagen que vino a mi cabeza cuando pensé por primera vez en la palabra paz, porque parece ser que el primer proceso de socialización en donde fui aprendiendo sobre la paz fue un en contexto religioso, que hizo que la representación de la paz fuera parte de una moral religiosa y sacralizada, estática y absoluta. Sin embargo, pasados los años, cada vez más distanciada de esa institución religiosa y ante el nuevo escenario que me encuentro, enfrento desafíos para definir y representar la palabra, pues no puedo dejar de ser crítica con el mismo concepto y pensar que las construcciones que hago sobre éste están entrelazadas con la idea de violencia y con una realidad de violencia que se me viene a la mente cuando pienso el mundo de hoy, cuando pienso en el territorio en el que he crecido. De manera que la idea de paz, más que tener una definición, ha sido representada de muchas formas, y ésa que describo al inicio de este relato es tan solo una, y la más antigua que recuerda mi mente. Si hoy quiero construir la idea de paz necesito preguntarme ¿cómo se representa ahora esa idea de paz en una sociedad fragmentada, tras las secuelas que dejan décadas de padecimiento de los horrores de la guerra? Entonces se hace necesario hacer el ejercicio de reconstrucción, desde una perspectiva histórica de Colombia, no para entender los hechos sino para entender las representaciones de los hechos y construir sus significados, y en esta compleja tarea mi principal aliada ha sido y es mi memoria y los recuerdos que ella evoca.
Memoria histórica en un país amnésico. (La tensión entre memoria e historia)
“La historia se repite? ¿O se repite sólo como penitencia de quienes son incapaces de escucharla? No hay historia muda. Por mucho que la quemen, por mucho que la rompan, por mucho que la mientan, la memoria humana se niega a callarse la boca. El tiempo que fue sigue latiendo, vivo, dentro del tiempo que es, aunque el tiempo que es no lo quiera o no lo sepa” Eduardo Galeano.
En un país como Colombia es común escuchar repetir en cada esquina la famosa frase: “Quien no conoce su historia está condenado a repetirla”. Pero ¿aplicará esta frase para las víctimas de la violencia? No existe mejor conocedor de la historia en Colombia que las personas que han tenido que encarnarla a través de su propia historia. No son protagonistas de esta historia quienes han comandado los ejércitos que a punta de balas y decisiones arbitrarias han defendido los intereses de quienes se reclaman como dueños y señores del poder. Los verdaderos protagonistas han sido las víctimas, la población civil, aquellos y aquellas que han tenido que sufrir las trágicas repercusiones de una guerra desatada por quienes detentan el poder político, económico y militar. Entonces, bien vale la pena preguntarse: ¿Por qué las víctimas han estado condenadas a ser una y otra vez víctimas cuando son ellas las que más conocen los rostros de la violencia? ¿Por qué la gente tiene que sufrir los impactos de la violencia desatada por el poder? ¿Qué es lo que pasa con la memoria colombiana que condena a la violencia a quienes sí recuerdan sus daños e implicaciones?
La memoria constituye un elemento clave para entender cómo las sociedades han llegado a ser lo que son. La discusión no gira solo en torno a la memoria como un elemento que cobija a todo un país, pues sería absurdo hablar de una memoria “única” cuando todos sabemos que existen muchas Colombias y que éstas se desconocen entre sí. Al ser una sociedad heterogénea hay que ser cuidadosos cuando hablamos de memoria, pues es

26 27
Revista CoPaLa, Construyendo Paz LatinoamericanaAño 3. número 5. enero-junio de 2018
26
Andrea Paola Vargas Rivera. “Las luchas de la memoria para construir paz”, Revista CoPaLa. Año 3, Número 5, enero-junio 2018. Pp. 23-36. ISSN: 2500-8870. Disponible en: http://www.revistacopala.com/
claro que no todos vivimos ni significamos la violencia de la misma forma y que, debido a ello, hay diferentes maneras de recordar y de hacer memoria.
La pregunta sería ¿cómo articular todos los recuerdos de la memoria de las víctimas en una memoria nacional que implique la denuncia de lo que ha ocurrido y que busque su no repetición? Es necesario empezar preguntándonos por lo que sucede a nivel singular, en cada persona, por las narrativas de vida que reconstruyen una historia humana de personas vivas y de muertes que anuncian la existencia de la vida. Una historia no puede pasar por alto la vida, condensándose en cifras y datos de muertes. “La “explosión” de la memoria en el mundo occidental se relaciona con la emergencia de una cultura encallada en las diversas tecnologías de registro permanente de la vida que responde y se acompaña de una existencia efímera, sin raíces, más fluida y menos sólida”. (Antequera, 2009 p. 116). Por eso es necesario hacer un esfuerzo analítico por conjurar el recuerdo con la memoria y hacer historia. En ello el recuerdo cumple una función especial, podríamos utilizar el planteamiento de “la ética del recuerdo” para explicarla (Margalit, 2002).
Todos sabemos que hay acontecimientos que se recuerdan de manera diversa por una misma comunidad. Para entender esto, hay que entender la diferencia que Margalit hace del recuerdo compartido y del recuerdo en común. El recuerdo compartido es un recuerdo contrastado por varias perspectivas en donde se integran varias partes de los recuerdos de las personas de un hecho que vivieron de manera distinta. En cambio, el recuerdo en común es cuando varias personas estuvieron presentes o presenciaron un evento y lo recuerdan de múltiples maneras; diríamos que se trata de una suma de recuerdos más que una integración, como sucede en el recuerdo compartido. Sin embargo, este punto nos lleva a pensar que cada individuo tiene un papel importante en la construcción del recuerdo compartido, al cual aporta “su” recuerdo para que se integre y haga parte del recuerdo comunitario. Pero resulta fundamental tener en cuenta que el recuerdo, así como el olvido, es involuntario y que por ello los individuos utilizan métodos indirectos para recordar. Este elemento expresa un análisis bastante esencial para reflexionar en torno a la memoria, pues el hecho de que no podamos recordar voluntariamente implica que no tengamos control ni poder sobre nuestros recuerdos, y por lo mismo, no podría entonces juzgarse a nadie por el hecho de no recordar o de olvidar algún acontecimiento.
Hay que tener en cuenta que, como individuos, no estamos obligados a recordar. Cuando nos pensamos como comunidad es diferente, puesto que, en ella cada cual es responsable de contribuir a que el recuerdo se conserve. De manera que el recuerdo compartido de un hecho histórico va más allá de la experiencia de los individuos con el acontecimiento. Así que el recuerdo se constituye como un recuerdo del recuerdo, en donde un evento pasado se mantiene memorable debido a la distribución de ese trabajo de recordar en la comunidad. Todo esto para pensarnos en la manera que podría existir una comunidad ética universal, para que se ejerza el trabajo de recordar en las comunidades y haya interés por el mismo acto. Para el autor esto suena demasiado utópico, y nos muestra cómo, lo que podría existir, es una manera en que la humanidad como comunidad moral encuentre una manera de delegar en forma total el trabajo del recuerdo a comunidades más pequeñas de carácter ético.
Ahora bien, el problema de la memoria está en constante tensión con el tema del olvido. La memoria no se opone al olvido puesto que memoria y olvido están en constante interacción (Todorov, 2008). Es así como la memoria se constituye forzosamente como la selección de algunos sucesos en detrimento de otros. De manera que, la tarea fundamental de la memoria es la conservación de los recuerdos mediante la selección cuidadosa de los mismos. El problema con los regímenes totalitarios es que se atribuyen el derecho de controlar dicha selección. Aunque en una sociedad democrática exista el derecho a conocer y dar a conocer su propia historia, existe una distinción entre la recuperación del pasado y su utilización. Esto se hace evidente cuando un acontecimiento excepcional es vivido por distintos individuos en una comunidad; momento en que su derecho a recordar se convierte en un deber: recordar y dar testimonio (Todorov, 2008).
En Colombia, hasta ahora, y a pesar de las múltiples acciones realizadas por las madres y los familiares de las víctimas para concitar la solidaridad de la sociedad y del Estado, el ejercicio de memoria sigue siendo un asunto mayoritariamente individual, pues, para las madres y los familiares, la memoria, asumida como posibilidad de hablar de lo que les pasó y restituir la dignidad de sus hijos, ha ocupado un lugar central. Al escucharlas, es evidente que existe un trastorno emocional que está en estrecha relación con los recuerdos del pasado. Sin embargo, traducir sus dramas en palabras es vital, pues al traer al presente esos recuerdos pasados, empiezan a controlarlos y no solo tienen presente su pasado, sino que, con el control y el conocimiento de dichos recuerdos, pueden decidir qué hacer con ellos. Como se señaló líneas atrás, no tenemos poder de seleccionar los contenidos del recuerdo y el olvido, pero sí podemos decidir sobre qué hacer con nuestros recuerdos, es decir, con los usos subsiguientes que le damos a los contenidos de nuestra memoria (Todorov, 2008). Y así llegamos a la pregunta por los usos del pasado. Una forma de responder esta pregunta es cuestionar los resultados de los actos realizados en nombre de la memoria. En este punto, Todorov sostiene que, para entender los usos y abusos de la memoria, hay que comprender cómo un acontecimiento pasado puede ser leído; para él, existen dos formas: La primera es el acontecimiento leído de forma literal, y la segunda, el acontecimiento leído de manera ejemplar. La primera tiene que ver con los acontecimientos traumáticos, los cuales, al ser preservados, permanecen intransitivos y solo existen las consecuencias del trauma en todos los aspectos de la vida.
La segunda supone otra manera de leer el pasado y tomarlo de manera más general; en este caso, lo que se hace es controlar y neutralizar el dolor que genera el trauma, para desplazarlo de la vida privada a la pública y convertirlo en generalización. En este caso, el pasado se convierte en un principio de acción para el presente. Según esto último, para Todorov, la memoria ejemplar resulta liberadora, mientras que la literal suele ser peligrosa en la medida en que, la memoria literal subordina el presente al pasado, al no poder superar el hecho traumático. Por el contrario, la memoria ejemplar, permite usar el pasado mirando al presente, aprender de él y desarrollar recursos para superar el hecho traumático o injusto del pasado. Es así, como la memoria ejemplar constituye parte de la justicia, de manera que no es pertinente hacer un culto a la memoria por la memoria misma; al realizar ejercicios de memoria lo importante es tener claro el uso que vamos a hacer de los hechos pasados, asumir que lo más importante es superar ese pasado y aprender a vivir haciendo del pasado un insumo para las búsquedas y las luchas del

28 29
Revista CoPaLa, Construyendo Paz LatinoamericanaAño 3. número 5. enero-junio de 2018
28
Andrea Paola Vargas Rivera. “Las luchas de la memoria para construir paz”, Revista CoPaLa. Año 3, Número 5, enero-junio 2018. Pp. 23-36. ISSN: 2500-8870. Disponible en: http://www.revistacopala.com/
presente. En últimas, lo que nos dice Todorov, es que el pasado leído de manera ejemplar supone estar alerta para que acontecimientos similares no se repitan en el presente. Lo que puede verse aquí es la importancia que tiene la memoria en el presente como forma de aprendizaje y la necesidad de que las personas, los colectivos y las comunidades asumamos el trabajo de recordar como la expresión de un compromiso con la humanidad.
Entonces, las injusticias derivadas de esas historias oficiales que manipulan la memoria, conduciendo a un olvido impuesto, solo pueden ser desafiadas a través de la construcción de nuevas historias compuestas por todas aquellas memorias y voces que han sido silenciadas con violencia. Esto es posible a través de la construcción de un nuevo tipo de historia, la historia desde abajo, como lo ha señalado Thompson, derivada del poder que tienen los seres humanos para cambiar sus condiciones a través de la acción consciente y con ello influir en el desarrollo y transformación social a través de la cultura.
Al iniciar el escrito se hace un recuento de cómo el concepto de la paz ha mutado según sus significados y contextos; es útil para entender que las visiones que tenemos del mundo están marcadas por los significados que hemos construido de éste, y es justo esto lo que ha sucedido en la construcción de la historia, donde la memoria y la construcción de significados juegan un rol fundamental en las formas como hacemos las cosas en el mundo. De manera que; si queremos empezar a construir nuevas historias, debemos construir nuevos significados y entender cómo puede ayudarnos la rememoración en ello. Para esta tarea resulta clave, entender las etapas que tiene la memoria para la reconstrucción del pasado y las herramientas de las que podemos echar mano para construir esa historia desde abajo. Establecer los hechos, es la primera forma de cómo traemos a la memoria ciertos recuerdos en detrimento de otros., de manera que hacemos una reconstrucción del pasado de acuerdo a lo que consideramos relevante de él. Estos hechos luego se interpretan para construir un sentido y así tratar de entender lo que ha sucedido. Para ello es necesaria una tarea de selección y combinación de recuerdos de un momento del pasado que nos comunique algo. Y la última etapa es tal vez en la que mayor incidencia pensamos tener, y es el uso que hacemos de la memoria y de los recuerdos. (Todorov, 2005)
Es en este punto, donde cobran sentido los lenguajes para comunicar esa memoria, ese pasado, y reconstruirlo y tratar de darle nuevos sentidos. Como ya hemos anotado, la historia es una de estas herramientas, sin embargo, pese a supuesta imparcialidad, hemos visto que muchas veces la historia oculta hechos que han destruido sociedades enteras, así que se hace cada vez más necesario encontrar herramientas complementarias. La conmemoración y el testimonio, son los otros dos lenguajes que podemos adoptar para comunicar y empezar a construir nuevas historias. Estas dos resultan ser estrategias simbólicas, resultado de la socialización de aprendizaje, de un proceso cultural, de imaginarios sociales. Los testimonios son formas de revivir a las víctimas, y su expresión en narrativas son formas de socializar identidades. Con esto se busca construir hechos y recuperar memorias que nos permitan, hacer justicia y reconstruir el mundo violento que nos ha silenciado. “La buena memoria permite aprender del pasado, porque el único sentido que tiene la recuperación del pasado es que sirva para la transformación de la vida presente”. (Galeano, 1996)
Es por ello, que a continuación se hará un esfuerzo por hacer un uso ejemplar de la memoria, reconstruyendo los hechos, dándoles un nuevo sentido para utilizarlos como forma de lucha y resistencia a la violencia y comunicarle al mundo una historia oculta de Colombia., a través de narrativas y acciones conmemorativas y simbólicas de las víctimas.
La peste del olvido que atacó a Macondo. (La lucha de los familiares de las víctimas contra la impunidad)
“Después de todo, la muerte es sólo un síntoma de que hubo vida” Mario Benedetti.
Así como Melquíades regresó de la muerte para rescatar a Macondo del hundimiento sin remedio de la peste del olvido, la revivificación de la muerte de los jóvenes de Soacha por parte de las madres y los familiares ha sido una forma de rescatar a Colombia del olvido, de una historia oculta construida con la destrucción de otras historias. A pesar de los insistentes esfuerzos por esconder la verdad de los crímenes resultantes de una política instaurada para vencer aplastando el valor de la vida, el dolor de la interrupción prematura de síntomas intensos de vitalidad llenó de valor y latidos a corazones rotos que decidieron rescatar las señales de existencia que el amor impide ocultar.
Las manos oscuras de este país no solo se encargan de fabricar y comercializar muertes, sino de ocultar existencias y abonar terrenos simulados de olvido para asegurar que sus crímenes quedarán impunes. Se puede engendrar crueldad e intentar encubrirla con el poder de la fuerza bruta y de la brutalidad de la ambición, pero ni el más poderoso billete, ni la más efectiva bala podrán borrar la fuerza y el poder de la memoria cuando la humanidad recurre a ella para escapar a las trampas de la muerte. La droga se puede comprar, vender y destruir los rastros imperceptibles de los movimientos, el dinero se intercambia, hay flujo de grandes sumas a diario, se puede quemar y su existencia ahí quedó. Pero con la vida es otro asunto, quienes juegan con ella como si fuera un objeto se engañan y tratan de engañar a otros pensando que la muerte es el fin, cuando la muerte, aunque innecesaria, ha sido el detonante de la lucha social por humanizar el planeta, la muerte ha sido el motor que nos ha impelido a defender la vida.
Desde el momento en que se hizo pública la existencia de los Falsos Positivos en Colombia, el poder se confabuló para inventar disculpas, para tender cortinas de humo, para fabricar mentiras, para intentar tapar lo que era una verdad de a puño. Esta situación nos hizo recordar las palabras del profesor Alfonso Torres, quien sostiene que…Las luchas que se dan entre las diferentes versiones de la historia expresan y contribuyen a alimentar las batallas entre los diversos actores sociales por imponer, inventar, o defender su identidad. Desde los sectores dominantes, no solo negando o invisibilizando la historia de los dominados, sino especialmente, inventando identidades, o asignando identidades subordinadas como la de “paganos”, “delincuentes” o “minorías” (Torres, 2005). La lucha de las madres se levantó para desenmascarar al poder. Como dice doña Luz Marina, mamá de Fair Leonardo Porras, joven asesinado por el Ejército y presentado como guerrillero abatido en combate: “A nosotras, sin saberlo, nos correspondió la

30 31
Revista CoPaLa, Construyendo Paz LatinoamericanaAño 3. número 5. enero-junio de 2018
30
Andrea Paola Vargas Rivera. “Las luchas de la memoria para construir paz”, Revista CoPaLa. Año 3, Número 5, enero-junio 2018. Pp. 23-36. ISSN: 2500-8870. Disponible en: http://www.revistacopala.com/
responsabilidad de sacar a la luz un secreto que el Estado y los militares tenían bien guardado: el asesinato de gente inocente para cobrar recompensas y hacerle creer al país que estaban ganándole la guerra a las guerrillas”. Para caminar este compromiso, las madres y los familiares de los jóvenes de Soacha han hecho uso de varios recursos, todos cimentados en el amor. Las historias de vida, han sido utilizadas para reivindicar la singularidad de la vida de sus hijos y hacer un llamado para que los veamos no como una cifra o como un nombre más en una interminable lista de muertos, sino exaltando su humanidad, sus sueños, sus proyectos de vida y todos esos aspectos que la industria de la muerte y la mentira oficial han intentado suprimir.
Las madres, con su terquedad, su esfuerzo y su persistencia, se han encargado de recordarnos que las muertes de estos jóvenes son una pieza, tan solo un fragmento de una gran cantidad de crímenes cometidos sin condena alguna. Lo que muestra la conformación de la acción colectiva de las madres en la lucha por comunicar los crímenes, es la responsabilidad del Estado y de los grandes poderes en el mantenimiento indefinido de las condiciones de vulnerabilidad en la que los suyos han tenido que vivir. La muerte aparece entonces como el producto de un entramado de violencias históricamente desatadas en contra de la población más pobre. Es ello lo que lleva a Burgois a afirmar que “existen diferentes flujos de violencia en los que está sumergido un acto violento” (Burgois, 2009). Muchas de estas violencias han sido legitimadas por fuerzas estructurales que imponen formas invisibles de control y de opresión sobre las poblaciones vulnerables. Así, lo que se logra con el análisis de las narrativas de vida que las madres lideran como mecanismo de resistencia y de lucha contra la impunidad y el olvido, resulta ser una información contextual que explica la vida de las personas antes del acto violento, durante el mismo y posterior a su muerte (ARCHIVO DE BOGOTÁ. Unidad de memoria y derechos humanos, 2011, Tomo 4, p. 138).
En definitiva, las luchas del amor resultan en politización de un proceso que construye memoria histórica en la medida en que las madres no son sujetas pasivas ante la contundencia del terror, sino que han generado respuestas, que han logrado ver más allá de su individualidad, que les ha permitido descubrirse como actores sociales y las ha hecho juntarse para formar un colectivo en el que además de re-significar la pérdida de sus hijos, les ayuda a tramitar el dolor y las impulsa a lanzarse a la lucha por la búsqueda de un país mejor para todas y todos. Por supuesto que este no ha sido un camino fácil de recorrer. En él, además de la indiferencia del gobierno, además de la inoperancia de la justicia, además del cinismo de las Fuerzas Armadas, además de la falta de solidaridad por parte de la sociedad, ellas han recibido amenazas, han visto a otros de sus hijos pagar con su vida la osadía de levantarse contra el poder para pedir justicia, han tenido que sufrir desplazamientos y han sufrido diversas formas de intimidación; aun así, movidas por su amor de madres, movidas por el deseo de movilizar a la justicia, convencidas de que estos hechos atroces no deben repetirse nunca más, ellas siguen saliendo a las calles, yendo a foros y seminarios, visitando los colegios para contar su experiencia y encarando a la justicia, a pesar de todo…
El inicio de la lucha armada… “La memoria es sobre todo, dicen nuestros más primeros, una poderosa vacuna contra la muerte y el aliento indispensable para la vida. Por eso, quien cuida y guarda la memoria, guarda y cuida la
vida; y quien no tiene memoria está muerto” Subcomandante Marcos, 2001.
La construcción de un sancocho colectivo sería la congregación de los ingredientes que le darían sabor y cocción a la primera acción de conmemoración y rememoración de la desaparición y posterior asesinato de los jóvenes de Soacha, que se conoció públicamente en el 2008 con la expresión de “Falsos Positivos”. “Las madres de Soacha nunca olvidan por los jóvenes de Colombia” es el primer evento que materializa la lucha de las madres por reconstruir memoria. La muerte de sus familiares las unificó en torno a la resignificación de la misma. El acto se organiza como un concierto multicultural en el cual se hace una llamada a la participación de la población de Soacha, particularmente para luchar contra los Falsos Positivos y exigir la no repetición. El evento inunda a Soacha de arte joven que reclama y siente la muerte de los suyos como propia. Se unen todo tipo de vías de expresión como el teatro, la danza y la música popular para transmitir un mismo sentimiento: la indignación por los Falsos Positivos y la fuerza de la memoria como un acto comunicativo de las violaciones generadas por la creación de una política estatal de recompensas y pago por la muerte. Esperando que ni la sopa, ni el clima, ni mucho menos lo sentimientos del evento se enfriarían, llegamos afanados desde la lejanía hasta uno de los rincones de Soacha en el barrio San Nicolás para participar en la construcción social de memoria condensada en un suculento plato típico: el sancocho. La iniciativa, desde su creación, estaba cargada de símbolos sociales de acción colectiva. Una papa, una yuca o un plátano eran entrada al evento que nos daba la bienvenida a lo lejos con la imagen de una gigantesca olla comunitaria en espera de más ingredientes que enriquecerían el sabor del sancocho que desde temprano estaba germinando. La preparación también era colectiva: como todo acto memorativo necesita de acción participativa para que se concrete, el sancocho necesita de nuestra participación activa para cocinarse exitosamente. Y sin más preámbulos nos dispusimos a cocinar, una papa pelada por aquí, una mazorca desgranada por allá, unas cebollas lagrimeadas por acá, el toque final y nuestro sancocho listo para saborear.
Conclusiones
La historia desde abajo, la paz escrita desde los testimonios
Los dos ejemplos y lenguajes utilizados persiguen la transformación desde la reconstrucción de la historia. Es una evidencia de esa idea de Thompson, de que la movilización de la sociedad es la protagonista de la construcción de la historia desde abajo, y nos permite resignificar la idea de paz para hacerla propia, tangible, comprometida y transformativa.
Persiguiendo esa transformación, hemos visto la necesidad de entender el mundo que habitamos y los fenómenos que han descompuesto el tejido social en él. Para encontrar más caminos que respuestas, encontramos que la violencia no es solo un problema tangible, sino que su legitimación discursiva y cultural la han naturalizado, invisibilizándola hasta instaurarla en la cotidianidad de las relaciones humanas, donde cada vez con más frecuencia se desvirtúan sus impactos y consecuencias. Esto solo ha sido posible ocultando, parcializando y manipulando los hechos, construyendo historias incompletas,

32 33
Revista CoPaLa, Construyendo Paz LatinoamericanaAño 3. número 5. enero-junio de 2018
32
Andrea Paola Vargas Rivera. “Las luchas de la memoria para construir paz”, Revista CoPaLa. Año 3, Número 5, enero-junio 2018. Pp. 23-36. ISSN: 2500-8870. Disponible en: http://www.revistacopala.com/
vagas, que responden a intereses que logran que hagamos parte de la dinámica de la violencia, reproduciendo consciente e inconscientemente sus múltiples formas.
De esta forma, dos caminos han impulsado este proyecto. Por una parte, hemos de encontrar herramientas para desnaturalizar la violencia, frenando su legitimación o reproducción, y configurar posiciones y pensamientos críticos. En este proceso encontramos en la visibilización de esas difusas y múltiples formas de violencia, el primer paso para lograr este cometido. Esto implica reescribir la historia, hacer visible la parcialidad, subjetividad y arbitrariedad con la que se han contado y analizado muchos fenómenos, y romper con la manipulación de la información, dándole un manejo justo, coherente, plural e inclusivo. Visibilizarlos es un compromiso, pero también un arduo ejercicio por encontrar nuevas historias que pongan en práctica valores que deconstruyen la violencia y nos acercan a nuevas formas de ver el mundo.
Si bien es cierto que los alcances de la violencia han generado una descomposición social descomunal, también han encontrado iniciativas y personas creativas, acciones que le han hecho una admirable lucha, pero que no han sido muy divulgadas; difundirlo es nuestro deber, hemos de hacerlas tan visibles, que no verlas ya sea imposible. Cuando no hay lenguaje escrito para describir el horror hay que recrear e inventar nuevas formas de expresarse, y es en este punto donde cobra relevancia y pertinencia la construcción de narrativas que reúnan testimonios y actos simbólicos y conmemorativos, y así encontrar esas maneras ocultas como otros se han expresado y le han hecho resistencia a la violencia, es decir, construir paz. Hacerlas visibles es hacer justicia, difundirlas y compartirlas es comunicar de nuevas maneras. En este sentido, los testimonios resultan ser formas de comunicarse con el mundo reivindicando las injusticias cometidas.
Como camino, encontramos en la transmisión de estos lenguajes, como las narrativas e historias de vida, un espacio de construcción de relaciones; si la violencia se ha encargado de romper las relaciones, hacer paz es un esfuerzo diario por reconstruirlas. Para lograrlo cobra importancia encontrar escenarios que nos posibiliten relacionarnos y hacerlo de nuevas formas, por lo cual no solo nos encargamos de reunir experiencias, difundirlas y compartirlas, sino que buscamos caminos que nos permitan construir redes de trabajo, tanto práctico como académico, y que en ello primen las voces de quienes han logrado ganarse espacios de paz en un mundo de guerra. Así pues, con la firme intención de descentralizar el conocimiento, queremos que esté en una herramienta pública de aprendizaje, promoviendo herramientas alternativas, combinando la diversidad de saberes y encontrando nuevos espacios de comunicación y encuentro con las diversas personas del mundo. Queremos descubrir la diversidad de saberes que se han desarrollado en torno a la paz y que nos hacen una invitación a ver procesos y romper con los modelos impuestos, encontrando en esta labor una forma de crear vínculos que trasciendan fronteras terrestres y mentales.
Referencias Antequera, J. (2009). Políticas públicas de la memoria. Guía de exposición LASA CONGRESS.
Río de Janeiro
Bess, M. (1993). Realism, Utopia, and the Mushroom Cloud: Four Activist Intellectuals and their Strategies for Peace, 1945-1989. U. of Chicago Press.
Burgois (2009). Treinta años de retrospectiva etnográfica sobre la violencia en las Américas. En Guatemala: violencias desbordadas. Universidad de Córdoba, Córdoba.
Galtung, J. (1999). Cultural Violence. En Manfred B. Steger & N. S. Lind, Violence and Its Alternative. An Interdisciplinary Reader. New York: St. Martin’s Press
Gentile, B. (2015). El recuerdo del “mal”: Historizar la memoria. El Ágora USB, 15(1), 365-374. doi:http://dx.doi.org/10.21500/16578031.1619
Margalit, A. (2002). Ética Del Recuerdo: Lecciones Max Horkheimer. Herder.
Todorov, T. (2005). Hope and Memory. London: Atlantic Books
Todorov, T. (2008). Los abusos de la memoria. Barcelona: Paidós.
Torres, C. (2005). Re Haciendo Memorias e Identidades. La reconstrucción colectiva de la historia con organizaciones populares. En Memorias Encuentro Nacional de Historia Oral. Bogotá.
Villa Gómes, J. D. (2013). Memoria histórica desde las Víctimas del conflicto armado Construcción y reconstrucción del sujeto político. Kavilando, 5(1), 11-23. Obtenido de http://kavilando.org/revista/index.php/kavilando/article/view/96/82
Andrea Paola Vargas Rivera
Politóloga de la Pontificia Universidad Javeriana Bogotá, Colombia. Estudiante del Máster de Paz, Conflicto y Desarrollo CÁTEDRA UNESCO DE FILOSOFÍA PARA LAPAZ. Universitat Jaume I Castellón, España. Contacto: [email protected]
Anexos

34 35
Revista CoPaLa, Construyendo Paz LatinoamericanaAño 3. número 5. enero-junio de 2018
34
Andrea Paola Vargas Rivera. “Las luchas de la memoria para construir paz”, Revista CoPaLa. Año 3, Número 5, enero-junio 2018. Pp. 23-36. ISSN: 2500-8870. Disponible en: http://www.revistacopala.com/
FOTO: Día de conmemoración de la muerte de los jóvenes de Soacha disfrazados de guerrilleros dada de baja. Evento organizado por el colectivo de: “las madres de Soacha”. Obra de teatro sobre desaparición forzada.
FOTO: Día de conmemoración de la muerte de los jóvenes de Soacha disfrazados de guerrilleros dada de baja. Evento organizado por el colectivo de: “las madres de Soacha”. Coro de las madres.
FOTO: Día de conmemoración de la muerte de los jóvenes de Soacha disfrazados de guerrilleros dada de baja. Evento organizado por el colectivo de: “las madres de Soacha”. Coro de las madres.
FOTO: Día de conmemoración de la muerte de los jóvenes de Soacha disfrazados de guerrilleros dada de baja. Evento organizado por el colectivo de: “las madres de Soacha”. Mural construido por jóvenes del barrio donde fueron asesinados.
Foto: Murales creados para construir Galería de la memoria, para el día de conmemoración a las víctimas en Bogotá. 9 de abril.

37
Gabriel Carlos Sánchez. “El Estado argentino y su responsabilidad frente a los crímenes del pasado:¿es posible la reconciliación?”, Revista CoPaLa. Año 3, Número 5, enero-junio 2018. Pp. 37-44. ISSN: 2500-8870. Disponible en:
http://www.revistacopala.com/
El Estado argentino y su responsabilidad frente a los crímenes del pasado: ¿es
posible la reconciliación?
Gabriel Carlos Sánchez
ResumenEste escrito pretende realizar una aproximación a la situación actual de la República Argentina en relación al abordaje institucional de los efectos aún vigentes de la dictadura cívico-militar que ostentó el poder entre los años 1976 y 1983. En ese sentido, se intentará exponer por qué la utilización de la violencia política ha quedado deslegitimada en Argentina, y qué efecto ha tenido esa percepción en el camino hacia una reconciliación que parecería mantenerse esquiva.
AbstractThis paper intends to make an approximation of Argentina’s current situation in relation to the institutional approach of the effects still existing from the civic-military dictatorship that held the power between the years 1976 and 1983. In that sense, it will attempt to explain why the use of political violence has been delegitimized in Argentina, and what effects that perception has had on the transition to a reconciliation that seems to remain elusive.
Palabras clave: Argentina, Dictadura, Violencia Política, Reconciliación.
Keyworks: Argentina, Dictatorship, Political Violence, Reconciliation.
Recibido: 02/septiembre/2017Aprobado: 01/octubre/2017
The Argentine State and its responsibility to the crimes of the past: is reconciliation possible?
Piñata, Ganándome la vida. Patricia Angélica Rodríguez Arana del Toro. Delegación Azcapotzalco / Ciudad de México. Material: Cartón y papel de china

38 39
Revista CoPaLa, Construyendo Paz LatinoamericanaAño 3. número 5. enero-junio de 2018
38
Gabriel Carlos Sánchez. “El Estado argentino y su responsabilidad frente a los crímenes del pasado:¿es posible la reconciliación?”, Revista CoPaLa. Año 3, Número 5, enero-junio 2018. Pp. 37-44. ISSN: 2500-8870. Disponible en:
http://www.revistacopala.com/
IntroducciónEl presente trabajo tiene por objetivo realizar una aproximación a la situación actual de la República Argentina en relación al abordaje institucional de los efectos aún vigentes de la dictadura cívico-militar iniciada en el año 1976.
En ese sentido, el escrito se encuentra divido en dos secciones. En primer lugar, se intentará exponer por qué la utilización de la violencia política ha quedado deslegitimada en Argentina. Se intentará exponer brevemente el tránsito hacia la legitimación de los engranajes legales existentes para la realización de reclamos al entramado institucional. En segundo lugar, se abordará el concepto de reconciliación, en un intento por exponer las dinámicas y violencias que afectan dicho proceso en la Argentina democrática actual.
Violencia ArgentinaEl uso de la violencia como sostén de un régimen político presenta cuatro diferentes problemas a largo plazo, según diferentes autores: Giuliano Pontara (1981), Stephen Zunes (1999) y Mario López Martínez (2001). Debido a la acotada extensión del presente, utilizaré la propuesta de López Martínez (2009, pp. 57-61) como una condensación de la evolución de estas ideas. El autor afirma que el uso de la violencia produce un punto de saturación en su utilización, presenta tendencias deshumanizadoras y embrutecedoras, causa la degradación de los fines que persigue, y tiende a militarizar a la sociedad y los individuos.
La represión ilegal desatada desde el Estado argentino por las juntas militares dejó una amarga enseñanza en el imaginario del pueblo argentino. Un país nacido del fragor de las guerras independentistas e internas, y que sufrió la injerencia política constante de las fuerzas armadas desde el golpe militar de 1930 a Hipólito Yrigoyen, desestimó por completo la utilización de la violencia como herramienta política desde 1983. Estaba claro el peligro que representaba la estructura del Estado en las manos de un gobierno militar, pero también se daban por concluidas las vías armadas para el cambio social propuestas por Montoneros o el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). Aquellos que defendían el quehacer político como ejercicio democrático y el poder como capacidad de generar consensos tenían la responsabilidad de impulsar y repensar a la República Argentina. Cabe aquí mencionar que los defensores de algunas alternativas violentas siguieron activos, muestra de ello son los alzamientos carapintadas (1987-1990), pero que carecieron de apoyo popular a sus causas (Masi Rius & Pretel Eraso, 2007).
Incluso, los hechos del año 2001, que provocan la salida del presidente Fernando de la Rúa y concluyeron el gobierno de la Alianza, son esencialmente huelgas, marchas y manifestaciones contra las políticas económicas. La violencia se hizo presente en algunos saqueos producto de la insatisfacción de las necesidades más básicas, pero fue principalmente ejercida desde las fuerzas de seguridad en un intento desesperado de sostener a un gobierno que no contaba con apoyo alguno (Centro de Estudios Legales y Sociales, 2002).
Claramente, Argentina sigue siendo un país cruzado por tensiones que no logra superar y que requieren tiempo de reflexión y trabajo. Sin embargo, dos cosas han quedado claras: primero, la política se hace dentro de los límites del Estado de derecho y de la democracia (Mazzei, 2011); segundo, los reclamos hacia el entramado institucional deben hacerse sin violencia, ya sea utilizando los engranajes legales existentes o estrategias que evidencien las vulneraciones de derechos, pero que no deshumanicen (Schuster et al., 2006). Es decir, las experiencias vividas han llevado a la sociedad argentina al punto de saturación (López Martínez, 2009, pp. 58-59) y no se considera actualmente a la violencia como un medio político para el cambio social.
Para comprender cabalmente la afirmación que precede es necesario mencionar la degradación de los fines que genera la violencia, y sus tendencias deshumanizadoras.
Es oportuno indicar que el modelo de país que se buscó impulsar durante el último gobierno de facto tenía las raíces de su implementación en el ejercicio abierto de la violencia (Ministerio de Cultura, 2015). Así, con el argumento de acabar con la amenaza subversiva y en pleno auge de la Doctrina de Seguridad Nacional, se desató una feroz represión sobre estudiantes, sindicalistas, movimientos sociales y disidentes políticos. También se perseguía la inserción argentina en la división internacional del trabajo a través de recetas neoliberales, las cuales atacaban directamente a los intentos industrializadores previos y a la clase trabajadora industrial. En otras palabras, bajo la excusa de la pacificación y la búsqueda de alternativas económicas se habilita el terrorismo de Estado: detenciones arbitrarias, secuestros, torturas, apropiación de menores, centros clandestinos de detención, ejecuciones ilegales, desapariciones forzadas, vuelos de la muerte y fosas comunes (Ministerio de Cultura, 2015). El cuidado de las personas y el respeto de su condición de seres humanos no representaban los axiomas máximos, sino que quedaban sujetos a una arbitraria calificación de los individuos. Los medios eran legitimados por su capacidad de alcanzar el objetivo sin importar los costos. Se había materializado la depauperación de los fines que se persiguen (López Martínez, 2009, pp. 60-61).
Esos procesos solo se produjeron luego de la aparición de la distancia moral que adquiere quien cree poseer una visión más pertinente de lo que realmente es beneficioso para el prójimo y para la sociedad en su conjunto. Las juntas militares vieron en los opositores simples obstáculos a su propósito. Esta cosificación de las víctimas acabó con el último despojo de identidad moral en el victimario, completando el proceso deshumanizador de la violencia (López Martínez, 2009, p. 59). Hasta el día de hoy siguen escuchándose las voces que hablan de la teoría de los dos demonios y de las víctimas inocentes (como si existieran víctimas culpables de la represión ilegal), y argumentaciones ligadas a la existencia de un estado de excepción que requería la implementación de medidas excepcionales (Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, 2011, p. 26). Los jerarcas de las juntas nunca admitieron su culpabilidad y participación en la maquinaria de muerte del terrorismo de Estado; por el contrario, adujeron y aducen la existencia de una guerra en la que tomaron parte en razón de algún tipo de deber patriótico y moral.

40 41
Revista CoPaLa, Construyendo Paz LatinoamericanaAño 3. número 5. enero-junio de 2018
40
Gabriel Carlos Sánchez. “El Estado argentino y su responsabilidad frente a los crímenes del pasado:¿es posible la reconciliación?”, Revista CoPaLa. Año 3, Número 5, enero-junio 2018. Pp. 37-44. ISSN: 2500-8870. Disponible en:
http://www.revistacopala.com/
Por último, es imposible negar los efectos que han producido el terrorismo de Estado y el modelo de país que éste intentaba defender. Eduardo Luis Duhalde, quien desde la Secretaría de Derechos Humanos abogó por la nulidad de las Leyes de Obediencia Debida y Punto Final y por la reapertura de los juicios por delitos de lesa humanidad, afirmaba que Argentina es una sociedad posterrorista de Estado (Duhalde, 2013, p. 209). Con esa afirmación expresa el cambio en la matriz de pensamiento de toda la sociedad y su militarización parcial (López Martínez, 2009, p. 61), que, como hemos dicho, aún conserva discursos que defienden la acción represiva y el cambio en la estructura económica argentina.
En resumen, la violencia como herramienta política no cuenta con ningún grado de legitimidad en Argentina. Esto se debe al nivel de crueldad con el que se cometieron las atrocidades más siniestras de la historia del país, entendiéndose a las mismas como simples medios, que han llevado a un punto de saturación de la violencia. La contracara de aquello es la afección del tejido social que todavía muestra los efectos de la militarización y de las tendencias embrutecedoras en la sociedad.
Reconciliación en ArgentinaEntonces, ¿es posible un proceso de reconciliación en Argentina? Antes de avanzar en una respuesta a la interrogante que antecede, quisiera exponer la diferencia entre una telaraña de conceptos y una gramática de la reconciliación, propuesta por López Martínez (2006).
El autor afirma que una sociedad, a la hora de enfrentar la reconciliación luego de hechos traumáticos, se encuentra con “una compleja red (o tela viscosa) de conceptos que no sólo tiene que usar, sino que tiene que conocer en toda su complejidad, y en todas sus dimensiones semántico-político-sociales” (López Martínez, 2006, p. 188). Por otro lado, “el ciudadano ha de ser capaz de romper sus prejuicios, su identidad cerrada, (…) para saber manejar muchos procesos y dinámicas que le inviten a la reconciliación” (López Martínez, 2006, p. 188). La dificil superación de una posible conjunción de ambos procesos, el manejo de la compleja telaraña de conceptos y la apertura hacia un otro que hace y piensa distinto, puede generar empantanamientos en los procesos reconciliatorios.
La gramática o gramáticas de la reconciliación intentan dar una respuesta a aquella situación. La gramática de la reconciliación busca establecer las reglas y normas para que todos los participantes puedan comprender e intervenir en el proceso (López Martínez, 2006, pp. 190, 198-199). En ese sentido, se debe hacer encarar una paciente tarea reflexiva para definir cuál sería el proceso de reconciliación deseado, cuándo empezaría y terminaría, qué participación tendrían las mujeres, cuáles serían las implicancias materiales y simbólicas de su desarrollo, etc. (López Martínez, 2006, p. 190). Para ello se recomiendan los siguientes pasos: 1) reconocer socio-político-moral de la existencia de víctimas y victimarios; 2) catalogar los horrores y los errores que se han cometido; 3) alentar fases de perdón, reconocimiento y justicia; 4) definir a los actores que tomarán parte en la pacificación, rehabilitación y reconciliación; 5) delinear un plan general y planes específicos; y 6) aspirar a un modelo de convivencia y democracia (López
Martínez, 2006, pp. 199-203). El modelo no pretende ser taxativo, sino que debe operar una adecuación particular del método a cada caso a través de metodologías abiertas y enfoques múltiples (López Martínez, 2006, pp. 194-195).
La consideración de los puntos que anteceden torna evidente que Argentina se encuentra todavía enmarañada en una compleja red de conceptos que no portan el mismo significado para todos los actores de la sociedad. La palabra reconciliación todavía despierta resquemores, no porque haya reticencia a lograr un acuerdo en relación al triste pasado, una superación, sino por el contrario, porque aún se discute el cómo.
Las víctimas y los organismos de derechos humanos no están dispuestos a aceptar un consenso amnésico que permita un avance a costa de la impunidad. A eso se suma que desde el cambio de gobierno en el año 2015 se ha retrocedido en las políticas de derechos humanos: se desmontó parte del control civil sobre las Fuerzas Armadas; se intentó otorgar prisión domiciliaria a militares condenados por delitos de lesa humanidad; militares que participaron de alzamientos carapintadas contra el presidente Raúl Alfonsín tomaron parte en los desfiles por fechas patrias; el Ministro de Justicia se reunió con asociaciones de familiares y de defensa de represores; se acabó con la imprescriptibilidad del reclamo de indemnizaciones al Estado para las víctimas de la dictadura; y se aplicó a favor de militares condenados una ley de conmutación de pena (coloquialmente conocida como beneficio del 2x1); entre otros.
Además, se disputa el espacio de lo simbólico. Afirmar la inexistencia de sistematicidad en la represión o intentar instalar como un cómputo de máximos la cantidad de víctimas que refleja el Informe Sábato —8.960 desaparecidos— (Ministerio de Cultura, 2015), como lo han hecho distintos funcionarios, es negar la condición de clandestinidad e ilegalidad de las acciones de la dictadura militar. Los 30.000 desaparecidos que han sido estimados por los organismos de derechos humanos dan muestra de que es el Estado quien no ha permitido la constatación fehaciente del número exacto de víctimas. En ese mismo orden de cosas, el actual presidente, Mauricio Macri, llegó a afirmar que en Argentina había existido una guerra sucia, adhiriéndose así al argumento enarbolado por los jerarcas de la dictadura en misiones diplomáticas mientras ejercieron el poder y en los juicios a los que fueron sometidos en 1985 (Duhalde, 2013). Estos debates están hoy más vigentes que nunca.
La afección del tejido social en Argentina no estuvo dada solo por la violencia ejercida durante los años de la dictadura, sino también por la que se proyecta hasta nuestros días. Johan Galtung distingue la violencia directa de la estructural (Galtung, 1969), y a la cultural de éstas dos (Galtung, 1990). Utilizando esa caracterización, se puede comprender mejor la imposibilidad del avance hacia la reconciliación real. La violencia a la que se hace mención en la sección previa, aquella que ha sido vaciada de legitimidad para la acción política, es la violencia directa. Pero todavía siguen vigentes en Argentina muchas violencia estructurales y culturales. La inequidad en la distribución de la riqueza, el hambre en un país productor de alimentos, y otras tantas situaciones que el país afronta desde su fundación, hacen a la violencia estructural. Es allí donde se intenta hacer política democrática y desde donde se alzan los reclamos al entramado institucional en los términos también descritos en la sección anterior.

42 43
Revista CoPaLa, Construyendo Paz LatinoamericanaAño 3. número 5. enero-junio de 2018
42
Gabriel Carlos Sánchez. “El Estado argentino y su responsabilidad frente a los crímenes del pasado:¿es posible la reconciliación?”, Revista CoPaLa. Año 3, Número 5, enero-junio 2018. Pp. 37-44. ISSN: 2500-8870. Disponible en:
http://www.revistacopala.com/
La violencia cultural en Argentina merecería un escrito específico, debido a su multiplicidad de núcleos que, quizás, pueden ser expresados en clivajes: ciudad/campo, blanco/negro, Buenos Aires/interior, trabajador/jefe, etc. Algunos son problemas globales e inherentes a la organización sociopolítica que propone el capitalismo, y otros son particulares de este país del Cono Sur. Pero en el caso que aquí me compete, hay una violencia cultural que hace la imposibilidad de avanzar en una reconciliación real: las Juntas Militares, y las Fuerzas Armadas en su conjunto, nunca admitieron su accionar represivo. Duhalde lo expresa de la siguiente forma:
(…) por parte de los ex represores involucrados no existen signos de arrepentimiento ni voluntad de proporcionar la información que sustrajeron al abandonar la dirección del Estado, donde consta el listado de los millares de víctimas, la forma en que se les quitó la vida, los responsables de ello y el destino de sus restos. Con ellos —por su carácter de autores de crímenes contra la humanidad— no hay reconciliación posible, sino juzgamiento y condena. (Duhalde, 2013, p. 23)
El falso discurso del “ahora todos juntos” oculta falazmente la existencia de ellos y nosotros. Los asesinos y torturadores, enfrentados a sus víctimas, las directas y las sociales. No hay reconciliación porque no hay conciliación posible en tanto siguen vigentes sus roles antagónicos. Se sustrajo el análisis y se cosificó, por ende, el papel de cada cual. Los asesinos y torturadores no han dejado de serlo, reivindican su condición de tales aunque hoy no maten ni vejen por sistema. Están aquí y allí. No se han resocializado a partir de dejar de ser lo que eran, de su propia autonegación como sujetos antisociales. Porque dichos roles no se han difuminado, puesto que no pertenecen al pasado sino al presente; ello hace que las víctimas no puedan tampoco dejar de serlo. (Duhalde, 2013, p. 41)
Cuando a los terroristas de Estado se les reprocha sus crímenes, ponen el grito en el cielo: no debe revolverse el pasado, quienes lo hacen son agentes del odio, enemigos de la reconciliación y la paz. Expresan así su desprecio por toda práctica social que participe de la búsqueda de una reparación simbólica, denostando a la gente que se niega a olvidar y pretende cultivar la memoria. (Duhalde, 2013, p. 223)
Frente a esto, el Estado argentino transita la historia dubitativamente en cuanto a su propia responsabilidad en lo sucedido. Así, se va del Juicio a las Juntas a las Leyes de Obediencia Debida y Punto Final, y los indultos. Se derogan estas leyes para avanzar en los juicios de crímenes de lesa humanidad, para luego conmutar penas a represores basadas en el mencionado criterio del 2x1.
Para finalizar esta parte, quisiera volver sobre los seis puntos propuestos por la gramática de la reconciliación (López Martínez, 2006), y relacionarlos con el caso argentino. Se ha reconocido la existencia de víctimas, pero los victimarios han emergido como tales por iniciativas ajenas a su propia voluntad, ya sea por acciones judiciales o por el trabajo de los organismos de derechos humanos. Los horrores han sido catalogados, pero sin
apertura de archivos y sin plena colaboración de los perpetradores, lo cual establece apenas un cómputo de mínimos. Es por eso que las fases de perdón y reconocimiento no cuentan con una base sólida sobre las que asentarse, y la justicia solo puede ejercerse de modo distributivo. Todo esto ha provocado que en Argentina prevalezca un modelo de coexistencia (no convivencia) democrática, ajeno a un plan consensuado para avanzar hacia la rehabilitación total y hacia una reconciliación real que exceda el silencio y la impunidad. En otras palabras, y expresándolo en términos del autor, el tránsito hacia la gramática de la reconciliación no ha sido iniciado.
ConclusionesEl presente trabajo tenía por finalidad realizar una aproximación al abordaje institucional en Argentina de los efectos aún vigentes de la última dictadura. Para ello, se intentó indagar en la relación de la sociedad argentina con la violencia directa como sustento de la política, y las posibilidades de iniciar el camino hacia una reconciliación real.
Sin lugar a dudas, en Argentina no ha quedado lugar para aquellos que pretendan impulsar el cambio social o el quehacer político basándose en acciones violentas. La macabra represión desatada por parte de las Juntas Militares, ilegal y clandestina, ha servido para demostrar los efectos embrutecedores y deshumanizantes del uso de la violencia. No obstante, esa violencia a la que se hace referencia es tan solo aquella que se ejerce de forma directa. El tejido social argentino sigue siendo afectado hoy por la proyección simbólica de aquella violencia ostensible del pasado.
La falta de autocrítica y colaboración por parte de las Fuerzas Armadas, y la oscilación del Estado argentino en el reconocimiento de la propia responsabilidad en el esclarecimiento de esos crímenes, impide el avance hacia la reconciliación. La violencia cultural que implica la pretensión de imponer a las víctimas el silenciamiento de la verdad en aras del bien común se ha convertido en el principal obstáculo hacia la reconciliación. En ese sentido, las medidas tomadas desde diciembre del año 2015 y el resurgimiento de la cosificación de las víctimas en el debate simbólico desandan el camino hacia una reconciliación cada vez más lejana.
ReferenciasAsamblea Permanente por los Derechos Humanos(2011). Memoria y dictadura: un espacio para
la reflexión desde los Derechos Humanos. Buenos Aires: Instituto Espacio para la Memoria.
Centro de Estudios Legales y Sociales (2002). La protesta social en la Argentina durante diciembre de 2001. Buenos Aires: CELS.
Duhalde, E. L. (2013). El Estado terrorista argentino. Buenos Aires: Colihue.
Galtung, J. (1990). Cultural Violence. Journal of Peace Research, 27(3), 291-305.
Galtung, J. (1969). Violence, peace, and peace research. Journal of Peace Research, 6(3), 167-191.
López Martínez, M. (2009). Política sin violencia. La noviolencia como humanización de la política. Bogotá, DC: UNIMINUTO.

44 45
Revista CoPaLa, Construyendo Paz LatinoamericanaAño 3. número 5. enero-junio de 2018
Germán David Rodríguez Gama. “Perdón y Reconciliación política. Dos caras de monedas diferentes”, Revista CoPaLa. Año 3, Número 5, enero-junio 2018. Pp. 45-54. ISSN: 2500-8870.
Disponible en: http://www.revistacopala.com/
44
López Martínez, M. (2006). Gramáticas’ de la reconciliación: algunas reflexiones. En Jares, X. R., Ugarte, J., Mancisidor, M., y Oianguren, M., El papel de la investigación para la paz ante la violencia en el País Vasco, pp. 177-209. Bilbao: Bakeaz.
López Martínez, M. (2001). La noviolencia como alternativa política. En Muñoz, F. A.: La paz imperfecta, pp. 181-251. Granada: Editorial Universidad de Granada.
Masi Rius, A. A. y Pretel Eraso, E. A. (2007). Fuerzas Armadas y transición democrática. Argentina, 1983-1989. Historia Actual Online, (13), 89-97.
Mazzei, D. (2011). Reflexiones sobre la transición democrática argentina. PolHis, (7), 8-15.
Ministerio de Cultura(2015). El Nunca Más y los crímenes de la dictadura. Buenos Aires: Ministerio de Cultura.
Pontara, G. (1981). Esiste una terza via al socialismo?. En VV.AA.: Marxismo e nonviolenza, pp. 9-27. Roma: Librería Feltrinelli.
Schuster, F.L., Pérez, G. J., Pereyra, S., Armesto, M., Armelino, M., García, A., Natalucci, A., Vázquez, M., y Zipcioglu, P. (2006). Transformaciones de la protesta social en Argentina 1989-2003. Buenos Aires: Instituto de Investigaciones Gino Germani.
Zunes, S. (et al.) (1999). Nonviolent Social Movements: A Geographical Perspective. Massachusetts: Blackwell Publishers.
Gabriel C. Sánchez
Licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Abierta Interamericana (Argentina), docente en las carreras de Ciencia Política y Relaciones Internacionales (UAI), e investigador del Centro de Altos Estudios en Ciencias Sociales (CAECS-UAI). Actualmente se encuentra maestrando en Estudios Internacionales de Paz, Conflictos y Desarrollo en la Universitat Jaume I (España).
Perdón y Reconciliación política. Dos caras de monedas diferentes
Germán David Rodríguez Gama
ResumenSe presenta un acercamiento a los conceptos de Perdón y Reconciliación en su dimensión política, estableciendo una diferenciación entre el espacio público y privado en donde cada uno de estos conceptos de presentan. Se responde a las preguntas ¿Qué no es perdón? ¿Cuáles son las diferencias entre el perdón político y el perdón privado? ¿Qué se necesita para perdonar y ser perdonado? ¿Qué es la reconciliación? ¿Qué se necesita para una reconciliación política? Para esto, nos referiremos a la literatura académica de occidente y reflexiones y experiencias en Colombia para concluir que la reconciliación y el perdón no tienen que darse juntos en un proceso, y que la reconciliación no es la suma de perdones individuales por cuanto ocurren en escenarios públicos y privados diferentes aun cuando ambas son medidas restaurativas.
AbstractThis is an approach to forgiveness and reconciliation concepts in their political dimension establishing a differentiation between public and private spaces where these concepts appear. This paper tries to answer the questions ¿What is not forgiveness about? ¿Which are the differences between political forgiveness and private forgiveness? ¿What is needed to forgive and be forgiven? ¿What is reconciliation about? ¿What is needed to get a political reconciliation? We will refer to academic resources which come from west and reflexions and experiencies from Colombia to concluding that is not necessary to get forgiveness and reconciliation at the same time and that the conciliation is not the sum of individuals’ forgiveness because this occur in different public and private scenarios even when both of them are restaurative measures.
Palabras clave: Perdón, reconciliación, política, público y privado.
Forgiveness and political Reconciliation. Two sides of different currencies
Keyworks: Forgiveness, reconciliation, politics, public, private.
Recibido: 25/agosto/2017Aprobado: 01/octubre/2017

46 47
Revista CoPaLa, Construyendo Paz LatinoamericanaAño 3. número 5. enero-junio de 2018
46
Germán David Rodríguez Gama. “Perdón y Reconciliación política. Dos caras de monedas diferentes”, Revista CoPaLa. Año 3, Número 5, enero-junio 2018. Pp. 45-54. ISSN: 2500-8870.
Disponible en: http://www.revistacopala.com/
Introducción
Este texto será una reflexión sobre la dimensión política del perdón y la reconciliación. Para llevarlo a cabo, partiremos por definir ambos conceptos y los elementos que los diferencian a grandes rasgos usando como herramienta la Enciclopedia de Paz y Conflictos de Mario López Martínez y los aportes de Camila de Gamboa, sin entrar en la profundidad filosófica de ambos conceptos. Luego de esto, por antítesis, se mostrarán esos elementos que en un proceso de perdón político se tienden a asociar directamente pero que no hacen parte del mismo, es decir, definiremos qué no es perdón. Luego se identificarán los elementos que idealmente deberían estar presentes, o qué se necesita para perdonar desde la visión de ambos actores, es decir, quien pide perdón y quien perdona. Por último, se establecerán los límites del perdón.
Así, pasaremos a la caracterización de la reconciliación como un hecho colectivo y político, por lo que dejaremos de lado la reconciliación interpersonal al considerarse un acto privado relacionado con las características del perdón y no de la reconciliación colectiva y pública. Tendremos en cuenta los aportes hechos por De Greiff (2009), Lederach (2007), Gibson (2004) y la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR), y sobre sus aportes construiremos un modelo de reconciliación que toma lo mejor de los enfoques de cada uno de estos autores para proponer una alternativa que considero responde a un enfoque político y colectivo en el que la víctima está en el centro del proceso, tanto dialógico como institucional.
Vale la pena aclarar que los aportes aquí analizados no son una receta que se deba seguir en todo proceso, ni mucho menos, y que, por el contrario, como se propone más adelante, será exitoso únicamente en un espacio en el que se construya conjuntamente y con los elementos que los actores consideren pertinentes.
¿Qué entendemos por perdón y reconciliación?Es cierto que el perdón y la reconciliación son acciones restaurativas que involucran a ofensor y ofendido que se enfrentan a un pasado en el que se cometieron injusticias, y que apelan a la capacidad de agencia de los individuos de cara al futuro al que se enfrentan. Es importante diferenciar los escenarios en los que ambos se desarrollan. Aquí, al hablar de perdón y reconciliación política, se le está asignando de antemano una serie de características que las diferencian; aunque no necesariamente complementarios, tampoco se sitúan en puntos tangencialmente opuestos. Se puede pensar que sin perdón no es posible la reconciliación y que uno es alimentado por el otro en un proceso constante de construcción entre los individuos. Por esto decimos que no son complementarios, pues se puede dar una sin la otra. Pero decimos que no son opuestas porque ambas son medidas restaurativas.
Se entiende el perdón como “una acción moralmente restaurativa que se da entre el ofensor y el ofendido, y que ocurre en la esfera privada; mientras que la reconciliación política es una medida pública que enfrenta un pasado político opresivo e injusto, y que incluye a toda la comunidad política” (De Gamboa Tapias, 2004, p. 86).
Es importante hacer esa diferenciación entre ambos conceptos porque el perdón tiende a estar asociado al olvido, o al resentimiento, o a la comprensión; esto plantea una dicotomía que debe darse entre justicia y castigo o perdón y olvido (Etxeberria, 2010). Algo similar pasa con los procesos de reconciliación cuando se relacionan con el perdón obligado, la impunidad o la amnesia, motivos que llevan a las víctimas a rechazar los procesos de reconciliación al entenderlos como impuestos (Van Zyl, 2008).
Idealmente, el perdón es un acto moral, por lo tanto voluntario, que la víctima le otorga al victimario redimiéndolo del daño causado, previamente reconocida la responsabilidad del acto y la reparación del daño (De Gamboa Tapias, 2004). Esto no es sinónimo de debilidad por parte de la víctima ni de superioridad moral, sino que se trata de un regalo incondicionado que rompe con el espiral de violencia que podría darse en escenarios de venganza (López Martínez, 2004).
Citando a Lederach: la reconciliación como concepto y praxis intenta evitar que el análisis del conflicto se centre exclusivamente en el conocimiento de los problemas. Su principal objetivo y su contribución clave consisten en buscar formas innovadoras de crear un tiempo y un espacio, dentro de los diferentes niveles de la población afectada, para abordar, asumir e integrar el doloroso pasado y el futuro, que necesariamente será compartido, como un medio de enfrentarse al presente. (Lederach, 2007, p. 69)
Que deberá ir acompañado por las medidas restaurativas, entre las que se cuentan la responsabilidad (política y moral), reconocimiento, reparación y garantías de no repetición; garantizado por instituciones, prácticas y directrices que promuevan transformaciones de fondo individuales y comunitarias en un ejercicio de igualdad política y moral (De Gamboa Tapias, 2004), cuyo proceso debe centrarse en la víctima (Méndez, 2011).
¿Qué no es perdón?Como se mencionó, hay elementos que se pueden asociar al perdón y es por ello que pasaremos de definir que perdón no es venganza, olvido, resentimiento, comprensión o reparación, y para ello usaremos como herramienta los textos de Zamora (2008) y Etxeberria (2010).
El perdón no es venganza porque lo que se busca es liberarse de los acontecimientos injustos del pasado. En este sentido, “el perdón rompe con la lógica de la correspondencia” (Zamora, 2008, p. 70), o la reciprocidad en donde se busca sacar de la ecuación el ojo por ojo, entre otras cosas, por la subjetividad del daño. Esto quiere decir que no hay daños iguales, por lo que ninguna acción que procure la venganza equilibra de nuevo la ecuación y lo que logra es invertir los roles impuestos, es decir, la víctima será victimario y el victimario será víctima. La solución a esto es depositar el ejercicio de mediación e imposición de justicia en el Estado, en muchas ocasiones como un acto de fe.

48 49
Revista CoPaLa, Construyendo Paz LatinoamericanaAño 3. número 5. enero-junio de 2018
48
Germán David Rodríguez Gama. “Perdón y Reconciliación política. Dos caras de monedas diferentes”, Revista CoPaLa. Año 3, Número 5, enero-junio 2018. Pp. 45-54. ISSN: 2500-8870.
Disponible en: http://www.revistacopala.com/
El perdón tampoco es olvido. Si se ha olvidado, entonces no se necesita perdonar. Es necesario acudir a la memoria, dignificar y legitimar el papel como seres humanos que recuerdan y sienten, una memoria que libere al pasado del mal sucedido y que impulse hacia la construcción desde el presente.
El perdón no es resentimiento. Pensemos que, al estar atorados en un momento histórico, reviviéndolo constantemente, representa haberse quedado atrapado en el pasado sin que el tiempo pasara, pero “mientras el perdón cree en la posibilidad de un nuevo comienzo, el resentimiento no” (Zamora, 2008, p. 74).
El perdón no es comprensión. No se trata de justificar el mal hecho, y la compresión está asociada a eliminar la responsabilidad moral y política sobre los actos del pasado, por lo que la intención no es exculpar y justificar la injusticia. Por el contrario, el perdón requiere de la aceptación de responsabilidades y del esclarecimiento de la verdad de los actos realizados, “el perdón no necesita minimizar el mal ni la culpa para justificarse” (Zamora, 2008, p. 74).
El perdón no es reparación. Es verdad que la reparación es un acto de responsabilidad que asumen los ofensores con el propósito de restablecer o contribuir a la construcción de un nuevo futuro, es un elemento necesario pero no suficiente. Muchos casos nos encontramos con que el perdón se da como un regalo que no espera nada a cambio, incluso sin verdad o reparación, sino como un acto restaurativo que apunta a un nuevo comienzo por parte de la víctima.
El perdón, como hemos visto, no es olvido, no es justificación, no es mera renuncia a la venganza y mucho menos una sanación del crimen. Es una forma de rememoración delpasado que, liberándolo del peso de la culpa y del lastre de mal que lo atenaza, pretende hacer posible un presente y un futuro que sean algo más que mera prolongación y perpetuación de ese pasado injusto […] no hay verdadero perdón sin negación de la injusticia. Más bien se trata de una especie de poder temperado, del poder de los desposeídos de poder, que intenta interrumpir con el curso de la violencia. (Zamora, 2008, p. 75).
El perdón político y el perdón privadoEn términos políticos, el perdón solo se da en casos excepcionales de violencia para los que el sistema judicial está preparado y tiene herramientas metodológicas y conceptuales con las cuales trabajar. Sin embargo, cuando se dan crimines masivos, o que sobrepasan el entendimiento humano y por lo tanto la capacidad estatal, se rompe con esa posibilidad construida. Como lo señala Hannah Arendt, “juzgar y perdonar son dos caras de la misma moneda” (Arendt, 2001, p. 259; Madrid Gómez, 2008, p. 132), esto es que solo se puede perdonar lo castigable. Sin embargo, en esta paradoja, Jacques Derrida nos abre una nueva posibilidad de esperanza al afirmar que “uno no puede o no debería perdonar; no hay perdón, si no existe lo imperdonable” (Derrida, 2002, p. 25).
La institucionalidad como agente puede caer en la instrumentalización del perdón, sobre todo en procesos de transición de regímenes políticos en los que el poder es ostentado por
quienes están en la capacidad de juzgar. En estos casos, existe una tensión entre poder y justicia que dificulta la capacidad de sancionar a los ofensores.
En este sentido, se impulsa una política de pasar la página en donde reina la impunidad, o porque no existen herramientas institucionales para investigar, juzgar y sancionar a quienes cometieron los hechos injustos del pasado; en ocasiones se trata de un asunto de prudencia política por el poder y fuerza significativa (en términos numéricos, económicos o políticos), por lo que hacen uso de este poderío y recursos para evitar la sanción.
En estos casos, el perdón como una política instrumental por parte del Estado es una ofensa que no trabaja por la justicia, la reparación, la verdad y la asunción de responsabilidades morales y políticas, sino que se usa como fachada de un perdón falso impulsado por la institucionalidad y sus representantes.
Entonces, el perdón político debe ir acompañado de principios morales que no deben depender sobre quien recaen, es decir, no importa el poder o la fuerza de los actores implicados. Su columna vertebral ha de ser la de una política de la responsabilidad en donde sin excepciones se debe servir a la justicia y no al poder.
Se deben tener en cuenta todas las consecuencias y no se pueden pasar por alto los valores fundamentales de los derechos humanos (Etxeberria, 2010), permitiendo que la “comunidad sobreviva a los desgarramientos y los traumas [sin] desvincularse de una reflexión y un debate públicos responsables y a fondo sobre las causas de los conflictos, de las violencias, del crimen y del terror” (Zamora, 2008, pp. 79-80).
Por último, el perdón político debería tratarse de un derecho al que puede apelar la víctima voluntariamente y no un instrumento institucionalmente establecido y que no resulta representativo de sus sentires particulares.
Por su parte, el perdón como elemento privado, tal y como se definió en principio, está sujeto a la voluntad de perdón. Esto es que al ser un elemento privado adquiere una connotación voluntaria por parte del ofendido que decide i quiere y/o puede perdonar, “por lo tanto nadie puede obligarla (a la víctima) a perdonar a sus ofensores” (De Gamboa Tapias, 2004, p. 91). Bajo este contexto, el perdón se sitúa en una esfera lejos del alcance del Estado, cuya única misión será la de mediador, y este es un claro límite del perdón político.
Perdonar y ser perdonado. ¿Qué se necesita?El perdón carece de una fórmula mágica que establezca las variables que se necesitan para que la ecuación sea igual a “perdón”. Aun así, se proponen algunos elementos que idealmente deberían estar presentes pero que están sujetos al contexto y las voluntades de víctima y victimario, ya que nadie les puede obligar a hacer algo que no quieren o no pueden hacer por los motivos que sea.

50 51
Revista CoPaLa, Construyendo Paz LatinoamericanaAño 3. número 5. enero-junio de 2018
50
Germán David Rodríguez Gama. “Perdón y Reconciliación política. Dos caras de monedas diferentes”, Revista CoPaLa. Año 3, Número 5, enero-junio 2018. Pp. 45-54. ISSN: 2500-8870.
Disponible en: http://www.revistacopala.com/
Sobre esto parece haber cierto consenso en la literatura especializada y a continuación se mencionarán los elementos que responden a las preguntas ¿Qué debe hacer un victimario para ser perdonado? ¿Qué necesita una víctima para perdonar?
Si es el ofensor quien pide perdón ha de emprender un camino que le lleve a aceptar y reconocer que ha cometido un daño, al arrepentimiento sincero y al intento de reparar el daño causado. Cuando hablamos de arrepentimiento sincero se incluyen dos elementos que lo complementan. Primero, reconocer que ha agredido moralmente, esto resulta de una reflexión que le permita un cambio profundo de actitud de cara al futuro. Segundo, esa reflexión de la que hablamos debe garantizar que el ofensor no reincida en acciones moralmente reprochables, es decir, garantizar la no repetición (De Gamboa Tapias, 2004).
Otro elemento importante responde a la importancia de conocer la verdad de lo que ha acontecido como parte del proceso de rehabilitación y dignidad humana en el marco de los derechos humanos. Con esto se abre la posibilidad de la memoria como herramienta para no olvidar. La justicia es un clamor constante y por eso la importancia de la presencia del Estado durante el proceso como garantía de tratamiento judicial, aun cuando éste no sea necesariamente punitivo (Zamora, 2008).
Para que el ofendido otorgue el perdón va acompañado de dos procesos. Primero, debe haber una preparación psicológica que le permita ver al ofensor de manera diferente, luego de sobreponerse del agravio sin resentimiento y recuperar la propia confianza. Aun así, es posible que sentimientos de temor, rechazo o desconfianza estén presentes por mucho tiempo en el proceso que enfrenta la víctima, o que incluso permanezcan presentes de por vida.
El segundo proceso para otorgar el perdón “consiste en la decisión concreta de perdonar al ofensor” (De Gamboa Tapias, 2004, p. 90), luego de que éste ha manifestado su arrepentimiento.
Frente a esto vale la pena una aclaración hecha por Etxeberria:… aunque es lógico que la víctima pida el arrepentimiento en el victimario, para ofrecer perdón no es una condición necesaria. El arrepentimiento, con todo, realiza la plenitud del perdón. Frente a su percepción como incoherencia o debilitamiento de la autoafirmación, hay que ver en él una expresión de fortaleza moral, de capacidad de regeneración, de empatía con la víctima, de capacidad de sanación del victimario. Por supuesto no debe ser cínico ni hipócrita, lo que se muestra especialmente cuando no es rentable. (Etxeberria, 2010, p. 2)
Reconciliación políticaRecordemos que hemos definido que “la reconciliación política es una medida pública para enfrentar un pasado opresivo e injusto, y que incluye a toda la comunidad política” (De Gamboa Tapias, 2004, p. 86), garantizando que suceda en condiciones de igualdad política y moral. Por tanto, nos hemos centrado aquí en la reconciliación colectiva y política y no en la reconciliación personal, interpersonal o sagrada (López Martínez, 2004).
Normalmente estos procesos se dan en periodos de transición hacia periodos democráticos, luego de haber estado inmersos en un pasado opresivo e injusto, representado por un régimen político no democrático o por periodos de violencia prolongados y degradados. Es por esto que es un “proceso global e inclusivo, que comprende instrumentos fundamentales como la justicia, la verdad y la reparación, entre otros, a través de los cuales una sociedad pasa de un conflicto violento a un futuro compartido” (Beristain, 2005, p. 16).
¿Qué necesita la reconciliación política?A continuación, se mencionarán algunas características de este proceso de reconciliación política. Como lo dice la cita anterior, se requiere de participación colectiva que busque consensos, en lugar de responsabilidades políticas y morales, que permitan la construcción de una nueva nación o una nueva sociedad. Esta construcción debe estar atravesada, principalmente, por una cultura de los derechos humanos y de legitimidad institucional que a través del tiempo facilite un proceso de confianza cívica horizontal y vertical, que procure la reconstrucción social, un enfoque de justicia restaurativa y que incluya al tiempo (presente, pasado y futuro). A continuación desarrollaremos estas ideas.
La reconciliación necesita de la aceptación de responsabilidad política. Como ciudadanos adquirimos una responsabilidad política que incluye recordar las historias de injusticia y opresión, hacer una reflexión profunda al respecto y ayudar a construir caminos que nos lleven a la compensación política y moral de las víctimas. Esto mismo supone asumir una posición crítica frente a las instituciones del Estado y la labor que desempeñan, siendo veedores de que en el sistema legal y constitucional sean respetadas, inclusivas e igualitarias (De Gamboa Tapias, 2004).
La reconciliación necesita de la admisión de responsabilidad moral. Esta es una responsabilidad individual que se debe asumir por todos los actos que cometió o que ayudó a cometer por acción o por omisión. En este sentido se pueden dar tres escenarios:
(1) Cuando participan directa o indirectamente, basados en sus convicciones políticas, en la comisión de crímenes contra individuos o grupos. (2) Cuando apoyan un régimen perverso, o a cualquier otro grupo de combatientes, en un conflicto armado interno […] (3) Cuando en un régimen opresivo apoyan la exclusión política y social de ciertos grupos. (De Gamboa Tapias, 2004, p. 97)
Entonces, la reconciliación necesita de una cultura de derechos humanos y legitimidad institucional. Según Gibson (2001), el reconocimiento de un Estado social de derecho debe estar necesariamente relacionado con la garantía de los derechos humanos y del respeto al marco institucional establecido. Al mismo tiempo debe ir acompañado de legitimidad institucional que solo será alcanzada en la medida en que se asegure una presencia efectiva en todo el territorio nacional y en un quehacer acorde con ese marco institucional. (Gibson, 2004; Méndez, 2011)

52 53
Revista CoPaLa, Construyendo Paz LatinoamericanaAño 3. número 5. enero-junio de 2018
52
Germán David Rodríguez Gama. “Perdón y Reconciliación política. Dos caras de monedas diferentes”, Revista CoPaLa. Año 3, Número 5, enero-junio 2018. Pp. 45-54. ISSN: 2500-8870.
Disponible en: http://www.revistacopala.com/
comportamiento como ciudadanos en los que se asuman y exijan los derechos y cumplan los deberes que tienen.
La reconciliación también requiere de una reconstrucción social. Para la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR), la construcción o reconstrucción de las relaciones sociales es fundamental y debe estar basada en el fortalecimiento del tejido social que se traduzca en nuevas relaciones entre individuos y con las instituciones, soportadas por valores cívicos y confianza.(Comisiona Nacional de Reparación y Reconciliación, 2007)
La inclusión del tiempo en la reconciliación también es muy importante; para Lederach se deben tener en cuenta el pasado, presente y futuro, no necesariamente en ese orden, ya que estará sujeto a las prioridades que se plantee la sociedad y cómo lo llevará a cabo. Para esto se proponen tres modelos:
(1) Pasado-presente-futuro: busca primero la reconstrucción del pasado a través de comisiones de la verdad, de ahí una sanación y reconstrucción del tejido social y, por último, mecanismos de justicia transicional de cara a una reconciliación futura. (2) Presente-futuro-pasado: se parte de la necesidad de establecer mecanismos de supervivencia y condiciones de vida para el futuro. (3) Futuro-presente-pasado: la prioridad en este modelo es el trabajo conjunto que se traduzca en un mejor futuro. (Méndez, 2011)
La reconciliación necesita de justicia restaurativa. La justicia es un elemento central para la reconciliación, es por eso que se propone un modelo de justicia restaurativa que aborda las injusticias del pasado de manera diferente a la justicia retributiva, ya que no se centra en el victimario y los castigos sino en la víctima y el daño. Aquí es importante el trabajo conjunto con todos los actores involucrados, dándole un papel prioritario a las víctimas y comunidades afectadas.
Dentro de la justicia restaurativa se contempla la discusión e identificación de las causas del conflicto, en donde “se deben incentivar el debate, la competencia de ideas y valores, a través de una democracia deliberativa”. (Méndez, 2011, p. 11)
Sin embargo, estas medidas restaurativas no están únicamente sujetas a la justicia. Si bien son fundamentales, también se deben emprender caminos y medidas que contemplen la verdad a través de comisiones de la verdad e investigación, reparación simbólica y material y garantías de no repetición, todo esto con el propósito de alcanzar una reconciliación política.
Y eso aún no basta; el fortalecimiento institucional y la construcción de confianza cívica se deben traducir en la remediación de las causas profundas del conflicto pasado. Esto supone entender las causas profundas económicas, políticas y sociales sobre las que también se debe trabajar. De nada sirve emprender un camino de reconciliación política cuando las causas permanecen vigentes y sin señales de un cambio necesario.
ConclusionesComo se ha repetido en varias ocasiones a lo largo del texto, la reconciliación no es la suma de perdones individuales. A mi parecer, según las reflexiones aquí plasmadas, la reconciliación se puede dar sin el perdón por ser un elemento individual y por lo tanto voluntaria y privada, al mismo tiempo que el perdón se puede dar sin reconciliación. Como hemos visto, se dan en escenarios diferentes y sería una injusticia que se intente imponer a través de mecanismos de reconciliación política un perdón obligado para el que la víctima no está preparada o no quiere ofrecer.
En ese mismo sentido, la reconciliación puede desarrollarse públicamente, promoviendo espacios de participación ciudadana, reformulando instituciones y sus marcos, garantizando verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, promoviendo nuevos espacios de convivencia y deliberación política, y todo esto se puede dar aun cuando en lo privado no se ha dado el perdón entre víctima y victimario. Ya hemos visto que el perdón no es venganza, olvido, resentimiento u odio moral, compresión o reparación; por esto los espacios de perdón y reconciliación no son estrictamente necesarios uno en el otro.
Por supuesto que idealmente deberían promoverse espacios en los que ambos elementos estén presentes, pero en el mejor de los escenarios será justamente eso, la promoción del perdón y la reconciliación pero no su imposición.
Es por esto que se aboga por el derecho a perdonar, porque como lo planteó Susan Dwyer, “cualquier definición que la equipare al perdón […] no tiene en cuenta el contexto real y se centra en ideales muy difíciles de alcanzar en los contextos específicos de conflicto”. (Méndez, 2011, p. 10)
ReferenciasArendt, H. (2001). Hombres en tiempos de oscuridad. Barcelona: Gedisa.
Beristain, C. (2005). Reconciliación luego de conflictos violentos: un marco teórico. En IDEA/IIDH, Verdad, justicia y reparación. Desafíos para la democracia y la convivencia social (pp.15-52).
Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación. (2007). Plan de acción 2007-2008. Bogotá.
De Gamboa Tapias, C. (2004). Perdón y reconciliación política: Dos medidas restaurativas para enfrentar el pasado. Estudio Socio-Jurídicos, 6(1), 81-110.
De Greiff, P. (2009). VerdadAbierta.com. Recuperado el 15 de junio de 2017, de http://www.verdadabierta.com/justicia-y-paz/175-el-caracter-exigente-de-la-reconciliacion
Derrida, J. (2002). Política y perdón. En A. Chaparro Amaya, Cultura política y perdón (pp. 21-44). Bogotá: Universidad del Rosario.
Etxeberria, X. (2010). Impunidad y perdón en la política. Reflexión Política, 3(5).
Gibson, J. (2004). Does truth lead to reconciliation? Testing the causal assumptions of the south african truth and reconciliation process. American Journal of Political Science, 48(2), 201-217.

54 55
Revista CoPaLa, Construyendo Paz LatinoamericanaAño 3. número 5. enero-junio de 2018
Virginia Ghelarducci. “¿Una filosofía para la paz? La lección indígena de Rigoberta Menchú y la ética del reconocimiento de Paul Ricoeur en diálogo”, Revista CoPaLa. Año 3, Número 5, enero-junio 2018. Pp. 55-63.
ISSN: 2500-8870. Disponible en: http://www.revistacopala.com/
54
Lederach, J. (2007). Contruyendo la paz. Reconciliación sostenible en sociedades divididas (Segunda ed.). Gernika-Lumo: Gernika Gogoratuz.
López Martínez, M. (2004). Enciclopedia de paz y conflictos. Granada: Universidad de Granada.
Madrid Gómez, M. (2008). Sobre el concepto de perdón en el pensamiento de Hannah Arendt. Praxis Filosófica (26), 131-149.
Méndez, M. (2011). Revisión de la literatura especializada en reconciliación.
Van Zyl, P. (2008). Promoviendo la justicia transicional en socidades post conflicto. En M. Romero, Verdad, memoria y reconstrucción. Estudios de caso y análisis com
Zamora, J. (2008). El perdón y su dimensión política. En E. Madina, El perdón virtud política: en torno a Primo Levi (pp. 57-80). Anthropos.
Germán David Rodríguez Gama
Universidad Javeriana, Colombia.
¿Una filosofía para la paz? La lección indígena de Rigoberta
Menchú y la ética del reconocimiento de Paul Ricoeur en diálogo
Virginia Ghelarducci
ResumenEl presente artículo pretende mostrar la importancia de una filosofía para la paz basada en el reconocimiento, como sustento teórico de una educación efectiva para la paz. Reconocimiento mutuo, respeto y valoración de la diferencia son condiciones necesarias para iniciativas que miran a la resolución de conflictos sociales que podrían representar un obstáculo en la dinámica de las relaciones humanas. El artículo toma en consideración el compromiso de Rigoberta Menchú con la promoción de los derechos indígenas en Latinoamérica y la ética del reconocimiento de Paul Ricoeur, señalando la necesidad de un cambio en actitudes y perspectivas hacia responsabilidad, dignidad, y justicia social. Este camino argumentativo logrará algunas observaciones sobre el papel de la educación para la paz, en particular sobre proyectos en Latinoamérica, examinando cómo el desarrollo de iniciativas para niños representa un progreso para alcanzar una cultura de paz.
AbstractThis paper presents the utility of a philosophy of peace, based on recognition, as the theoretical background for a peace-orientated educational system. Mutual recognition, respect, and evaluation of difference are shown to be necessary conditions for initiatives aimed at the resolution of social conflicts that might otherwise act as barriers to harmonious community relationships. The paper analyses Rigoberta Menchú’s promotion of Indigenous rights in Latin America and Paul Ricoeur’s ethics of recognition, emphasizing the necessity of a transformation in conventional attitudes and perspectives towards individual responsibility, dignity and social justice. Some observations will also be made about the important role of peace education, specifically in relation to existing projects in Latin America, examining how the delivery of these initiatives to the child population is advancing the establishment of a culture of peace.
Palabras clave: Reconocimiento, Educación, Filosofía para la Paz, Derechos Indígena.
A philosophy for peace? The indigenous lesson of Rigoberta Menchú and the ethics of recognition of Paul Ricoeur in dialogue
Keyworks: Recognition, Education, Philosophy of Peace, Indigenous rights.
Recibido: 30/agosto/2017Aprobado: 01/octubre/2017

56 57
Revista CoPaLa, Construyendo Paz LatinoamericanaAño 3. número 5. enero-junio de 2018
56
Virginia Ghelarducci. “¿Una filosofía para la paz? La lección indígena de Rigoberta Menchú y la ética del reconocimiento de Paul Ricoeur en diálogo”, Revista CoPaLa. Año 3, Número 5, enero-junio 2018. Pp. 55-63.
ISSN: 2500-8870. Disponible en: http://www.revistacopala.com/
Hablar de paz, hablar de derechos: la lección de Rigoberta Menchú
¿No es cierto que pido ser reconocido precisamente en mi identidad auténtica?
Y si, por fortuna, tengo la suerte de serlo, ¿no se dirige mi gratitud a aquellos que, de un modo u otro, reconocieron mi identidad al reconocerme? Paul Ricoeur, Caminos del reconocimiento. Tres estudios.
En el mes de junio de 2017 la ciudad argentina de Rosario fue protagonista de un encuentro histórico entre cinco Premios Nobel de la Paz: Rigoberta Menchú, Shirin Ebadi, Óscar Arias Sánchez, Lech Walesa, y Adolfo Pérez Esquivel. Durante tres días, en el ámbito del encuentro #VoyXLaPaz, promovido por la Fundación para la Democracia Internacional, los Premios Nobel se confrontaron con debates y disertaciones sobre la posibilidad de la construcción de un mundo de paz. En su discurso, Rigoberta Menchú dirigió su atención a los jóvenes, a la educación y promoción de una cultura de respeto mutuo, fundamental para impulsar proyectos de paz y desarrollo sostenible. “Una educación más humana” (Menchú, 2017) que ponga a la persona y sus derechos en el centro y dé valor al hombre en cuanto a ser hombre, en su libertad, en sus capacidades y en sus aspiraciones.
Reconocimiento y reciprocidad son palabras clave que requieren ser cultivadas como sociedad, no solamente como individuos, y por eso el papel de la educación de los jóvenes resulta esencial. Lo que la líder indígena guatemalteca pone es una cuestión moral, no solamente política, que tiene que considerar la recuperación de una conciencia colectiva que sea capaz de enfrentar desafíos globales como conflictos armados, desigualdad, exclusión, discriminación, y pobreza.
Rigoberta Menchú fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz en 1992 y su compromiso en la defensa de los derechos humanos, y en particular de los pueblos indígenas, ha sido reconocido a nivel internacional. En su discurso, pronunciado con ocasión de la entrega del Premio Nobel de la Paz en 1992, Rigoberta Menchú subrayó el significado histórico del otorgamiento de ese premio con el que se demuestra “un gran aliento a los esfuerzos de paz, reconciliación y justicia; a la lucha contra el racismo, la discriminación cultural, para contribuir al logro de la convivencia armónica entre nuestros pueblos” (Menchú, 1992).
Sus actividades como dirigente campesina y promotora de la cooperación social y pacífica han sido el símbolo de la lucha por la reconciliación y la justicia. Presidente de la Iniciativa Indígena por la Paz, organización creada en 1994 con el objetivo de promover los derechos de todas las poblaciones indígenas en el mundo, Menchú nunca ha dejado de apoyar y fortalecer las instituciones que apuntan a la defensa de las minorías indñigenas. El primer resultado significativo es la posibilidad de hablar de derechos indígenas, involucrar a diferentes actores y así romper el muro de silencio, denunciando la complicidad con las injusticias. En su artículo publicado en el volumen Pueblos indígenas y derechos étnicos, la líder guatemalteca así explica este punto:
El solo hecho de haber permeado la conciencia de ciertos sectores de la población no indígena es un paso importante. Hablar de los derechos de los pueblos indígenas ha empezado a dejar de ser tabú. (Menchú, 1999)
A partir de los ochenta, a través de las iniciativas públicas de lucha y resistencia, la voz de las organizaciones indígenas en Latinoamérica ha llegado hasta la ONU, con una participación activa en procesos decisionales y trabajo a nivel diplomático.
Como recuerda Menchú,
Al principio, teníamos que esperar que un diplomático saliera del salón de sesiones para correr detrás de él y pedirle cinco minutos de su tiempo. Hoy las cosas empiezan a cambiar; ya acudimos directamente a distintos organismos de la ONU; hablamos en distintas tribunas de la ONU. Se nos empieza a escuchar. (Menchú, 1999)
El análisis de Menchú sobre el tema de la participación de las comunidades indígenas en la esfera pública coincide con las observaciones de Marisol De la Cadena y Orin Starn: “Hace un siglo, era impensable la idea de que los pueblos indígenas fueran una fuerza activa en el mundo contemporáneo. [...] Pero lejos de desaparecer como alguna vez lo sentenciaron las confiadas predicciones, los pueblos nativos muestran hoy en día una fortaleza demográfica, e incluso un crecimiento” (De la Cadena; Starn, 2009).
Lo que la Premio Nobel quiere señalar es que ha sido una creciente atención a las cuestiones indígenas, de parte no solamente de las organizaciones no gubernamentales, sino también de parte de las instituciones internacionales.
Se observa, en el campo internacional, la tendencia a ir construyendo y adoptando instrumentos jurídicos relacionados con el respeto y vigencia de los derechos de los pueblos indígenas (Menchú, 1999).
La ONU declaró 1993 como el Año Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo y, el año siguiente, proclamó el Decenio Internacional de las poblaciones Indígenas del Mundo (1995-2004) con miras a favorecer la solución de conflictos, promover programas de acceso a educación, empleo y salud, proteger el medio ambiente. En el 2000 fue establecido el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, órgano asesor del Consejo Económico y Social (ECOSOC), con miras a sostener el desarrollo económico, cultural y social.
Un Segundo Decenio Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo (2005-2014) fue introducido por la Asamblea General, en 2004, con cinco puntos clave: inclusión social de los pueblos indígenas, consulta previa, desarrollo sostenible, tutela y atención a mujeres, niños y jóvenes, mejoramiento concreto de condiciones de vida.

58 59
Revista CoPaLa, Construyendo Paz LatinoamericanaAño 3. número 5. enero-junio de 2018
58
Virginia Ghelarducci. “¿Una filosofía para la paz? La lección indígena de Rigoberta Menchú y la ética del reconocimiento de Paul Ricoeur en diálogo”, Revista CoPaLa. Año 3, Número 5, enero-junio 2018. Pp. 55-63.
ISSN: 2500-8870. Disponible en: http://www.revistacopala.com/
Finalmente, en 2007, el Consejo de Derechos Humanos ratificó la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, donde no solamente se reconoce el derecho a la libertad, la cultura, la identidad, el idioma, el empleo, la salud y la educación, sino también, y sobre todo, el derecho a la diversidad.
Sin duda, estos reconocimientos a nivel internacional representan una fuerte señal de cambio, pero hay todavía una distancia muy grande entre el plan internacional y lo nacional, donde muchos derechos elementales no son garantizados y muchas comunidades indígenas siguen siendo víctimas de violencia, marginalización, y prejuicio. En el mes de marzo de 2016, tres activistas indígenas, Berta Cáceres, Nelson Noé García y Willar Alexánder Oimé Alarcón fueron asesinados, y muchos otros han sido amenazados.
Según los datos del Boletín Derechos Indígenas 2016, “de las 116 muertes de defensores ambientales que se documentaron el año pasado en el mundo —el número real puede ser mayor— casi tres cuartas partes ocurrieron en América Latina, especialmente en los territorios indígenas de Honduras, Brasil y Perú” (BDI, 2016).
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denuncia la grave condición de vulnerabilidad de los pueblos indígenas de Guatemala y México1. Brasil y Surinam también han sido señalados por Victoria Tauli-Corpuz, Relatora Especial de las Naciones Unidas, como países que no respetan los derechos de las comunidades indígenas y deben actuar prontamente para resolver los conflictos y garantizar su seguridad2. Problemas comunes son el desarrollo de mega proyectos y la explotación de recursos naturales en territorios ancestrales, realizados sin consulta previa, que afectan sensiblemente la calidad de vida de los habitantes. Como ha señalado varias veces Rigoberta Menchú, derechos inalienables y justicia social son elementos esenciales de la lucha por el reconocimiento, “por la aspiración de una vida más digna, justa, libre, de fraternidad y comprensión entre los humanos” (Menchú, 1992). Construir recursos de paz e igualdad es posible en el marco de un esfuerzo común que mire a un modo diferente de entender las relaciones sociales, privilegiando la solidaridad y la cooperación entre los pueblos.
Para alcanzar objetivos de paz y convivencia es necesario construir una red de reconocimiento mutuo, porque sin reconocimiento social no existen las condiciones para garantizar derechos, ni justicia. Partir de un reconocimiento efectivo del otro nos permitirá aprender la base de una “educación intercultural” (Menchú, 1999) que puede cambiar los horizontes de las interacciones humanas y transformarlas profundamente.
Paul Ricoeur: por una filosofía del reconocimiento Valorar la diversidad y apreciar las contribuciones de todos los componentes sociales implica reflexionar no solamente sobre los fundamentos de la sociedad, el papel de la
1 Particularmente preocupante es la tendencia a la criminalización de los defensores de derechos humanos en Latinoamérica, a través de un uso indebido del derecho penal, por parte de empresas, “actores estatales y no estatales” (CIDH, 2015). Ver Comisión Interamericana de Derechos Humanos, (CIDH), Criminalización de la labor de las defensoras y los defensores de derechos humanos, Informe 31 de diciembre 2015. Material consultable on-line. Dirección URL: http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/criminalizacion2016.pdf. (Consulta: 25 de agosto 2017).2 Ver BDI (2016).
política y del poder dominante, sino también volver a las raíces de lo que constituye las relaciones entre los seres humanos: el reconocimiento. En la historia del pensamiento filosófico, este término nunca ha tenido un lugar especial y, como lamenta Ricoeur, no se ha dado una filosofía del reconocimiento.
En el preámbulo a su obra Caminos del reconocimiento, Ricoeur explica la dificultad encontrada en atribuir una dimensión filosófica al concepto de reconocimiento: “Suscitó esta investigación el sentimiento de perplejidad sobre el estatuto semántico del propio término de reconocimiento en el plano del discurso filosófico. Es un hecho que no existe teoría del reconocimiento digna de este nombre al modo como existen una o varias teorías del conocimiento” (Ricoeur, 2006).
Lo que el filósofo francés propone es, en primer lugar, identificar la relación entre conocer y reconocer, que nos permite entender la riqueza polisémica del reconocimiento. Si “conocer es relacionar, es identificar al yo con sus objetos” (Ham Juárez, 2007), crear una red de asociaciones entre el sujeto que conoce y los objetos conocidos, reconocer significa distinguir algo de algo, percibir las diferencias entre objetos. Conocer puede ser una actividad solitaria mientras reconocer, en un sentido pleno, presupone la presencia y la participación del otro.
Esta operación filológica no es solamente un ejercicio lingüístico, sino el principio de una búsqueda que mira a una dimensión ética y social del reconocimiento, a una aplicación concreta en la vida cotidiana. Reconocer requiere la creación de una dialéctica entre el sujeto y el otro, que se articula en un juego de espejos donde la reciprocidad es la protagonista.
Bien lo resume Ham Juárez, “Reconocer (...) significa un camino de ida y vuelta, que va del sujeto al otro y del otro al sujeto, pero no para que el resultado de esta alteridad sea una identificación plena de los opuestos, sino para convivir en la diferencia, en la que se respeta la identidad de cada uno, aun siendo diferentes” (Ham Juárez, 2007).
Reconocer y ser reconocido representan los dos polos de la relación, elementos de una función que no puede ser biunívoca. Fundamental es la doble implicación, la voz activa y la pasiva del verbo reconocer, que resulta particularmente significativa en el campo de las relaciones sociales. Como señala Ham Juárez, “es en la relación ética y política donde el reconocer adquiere una importancia vital, pues marca la forma relacional en que los seres humanos podrían convivir entre sí” (Ham Juárez, 2007). El reconocimiento mutuo no implica la resolución automática del conflicto ni la restauración de la armonía, pero representa la posibilidad del encuentro y del diálogo.
“Tanto Hegel como Ricoeur conciben que el reconocimiento mutuo nace en el momento en que el sujeto y el otro comienzan una vida comunitaria, no sólo cifrada en la necesidad de sobrevivir sino además en la constitución de valores éticos y sociales; espacio comunitario en que habrá de buscarse la paz, la justicia, la igualdad” (Ham Juárez, 2007). Por eso la solicitud de reconocimiento también puede indicar resistencia

60 61
Revista CoPaLa, Construyendo Paz LatinoamericanaAño 3. número 5. enero-junio de 2018
60
Virginia Ghelarducci. “¿Una filosofía para la paz? La lección indígena de Rigoberta Menchú y la ética del reconocimiento de Paul Ricoeur en diálogo”, Revista CoPaLa. Año 3, Número 5, enero-junio 2018. Pp. 55-63.
ISSN: 2500-8870. Disponible en: http://www.revistacopala.com/
frente a la explotación y el abuso, reclamación y defensa de los derechos, oposición a la violencia y a la sumisión.
Es importante hacer una distinción entre conflicto y violencia. Aunque el conflicto sea una condición común que constituye parte de la convivencia humana, como contraposición de intereses, de valores, de hábitos, no siempre es negativo porque también puede abrir nuevos horizontes de posibilidades y delinear estrategias para enfrentar problemas. Por el contrario, la violencia siempre se produce como abuso de poder y de la fuerza, que tiende a reproducirse y afecta sensiblemente la calidad de vida de las víctimas. La OMS define el fenómeno de la violencia como “el uso intencional de la fuerza física, amenazas contra uno mismo, otra persona, un grupo o una comunidad que tiene como consecuencia o es muy probable que tenga como consecuencia un traumatismo, daños psicológicos, problemas de desarrollo o la muerte” (OMS, 2002). Como señala Ricoeur, “la violencia equivale a la disminución o la destrucción del poder-hacer de otro” (Ricoeur, 1996). La violencia destruye la convivencia y anula las capacidades del otro, en particular “la capacidad de actuar intencionalmente” y “la capacidad de iniciativa” (Ricoeur, 2002).
En este contexto, el concepto de responsabilidad, introducido por Ricoeur, es central porque marca la influencia y los efectos de las acciones del individuo en la vida de los otros. En las relaciones humanas “el sujeto no solo es responsable por sí mismo, sino también es responsable del otro” (Obregón Cabrera, 2016). Lo que el filósofo francés llama vida buena, una vida en la que el hombre busca algo bueno para sí y su bienestar, no puede excluir al otro y no se puede construir sin él, pues la vida se articula a través de las relaciones del ser humano con su entorno social.
Elegir responsablemente como un sujeto que quiere y puede hacer cosas (Obregón Cabrera, 2016), y que reconoce al otro las mismas capacidades, significa poner las bases para la comprensión mutua y el desarrollo. Es importante recordar que la vida buena se inscribe en el marco de instituciones justas que valoran la diversidad y la pluralidad de hombres, incluyendo a cada uno y creando las condiciones para “la realización de la justicia para todos, es decir, para cada uno” (Obregón Cabrera, 2016).
En su escrito Civilización universal y culturas nacionales, Ricoeur se pregunta si es realmente posible una aceptación de las diferencias y de lo que nos parece ajeno o incomprensible. Bien nos recuerda que aun cuando hay diferencias entre las culturas y los hombres, siempre hay una semejanza, y sobre esta semejanza se pueden constuir caminos de diálogo y reciprocidad: “(...) ¿cómo es posible un encuentro de culturas distintas? (...) En efecto (...) parece desprenderse que las culturas son incomunicables; y sin embargo, la extrañeza del hombre para el hombre no es nunca absoluta. Es cierto, el hombre es un extraño para el hombre, pero también siempre es un semejante. [...] Sí, creo que es posible comprender por simpatía y por imaginación al otro que no soy yo, como comprendo a un personaje de novela, de teatro o a un amigo real pero diferente de mí; aún más, puedo comprender sin repetir, representarme sin revivir, hacerme otro permaneciendo yo mismo. Ser hombre es ser capaz de esa transferencia a otro centro de perspectiva” (Ricoeur, 1990).
Es necesario tomar en cuenta otras posibilidades, saber que se puede resolver los conflictos de manera pacífica, que hay alternativas concretas a la violencia y a la exclusión. Lo que Ricoeur auspicia es que hay un cambio de visión y de actitud, una revolución ética para la que tenemos que entrenarnos si queremos alcanzar objetivos de paz, justicia y vida buena.
Educar para la paz: proyectos y perspectivas en Latinoamérica Lo de Ricoeur y Menchú es, sin duda, “un pensamiento abierto a la esperanza” (Domingo Moratalla, 2006), una apuesta sobre la paz que no podemos perder. El papel de la educación, especialmente de la educación de los jóvenes, es fundamental, porque, así como se aprende la violencia, se puede aprender a construir la paz. A pesar de esto, como señala Martínez Guzmán, “el campo de la educación para la paz está impregnado de prácticas aisladas y fragmentarias que carecen de un sustento filosófico coherente” (Martínez Guzmán, 2004).
Por eso la ética del reconocimiento de Paul Ricouer puede constituirse como base teórica de reflexiones y proyectos que miren a la convivencia, la extensión de derechos y oportunidad de desarrollo. Aun cuando la sociedad parezca acostumbrada a la violencia, a la marginalidad y al abuso, es posible revertir esta tendencia y desaprender la indiferencia y la desconfianza.
Es posible y auspiciable volver a indignarse frente a la injusticia y la desigualdad, rechazando considerarlas como inevitables o tolerables. A este propósito, Martínez Guzmán identifica tres tipos de reconocimiento que pueden orientar nuestras acciones: reconocimiento del valor del cuerpo y de la identidad de las personas, reconocimiento de la necesidad de incluir y no excluir, reconocimiento del valor de la vida y apreciación de otras culturas y maneras de vivir. En otras palabras, el autor nos invita a reconocer y valorar la pluralidad, porque, como ya señalaba Hannah Arendt, “los hombres, no el hombre, vivan la Tierra y habiten en el mundo” (Arendt, 1993). Lo que se necesita es “una educación de la voluntad” (Martínez Guzmán, 2004), que nos empuje a escuchar al otro, a ver las cosas de manera diferente y a imaginar alternativas posibles, orientando nuestras acciones hacia el bien común.
Educar para la paz significa educar nuestra conciencia, aprendiendo a valorar el compromiso y deconstruir los mecanismos que pueden obstaculizar una solución pacífica de controversias. Como bien explica Vicenç Fisas, “la educación es, sin duda alguna, un instrumento crucial de la transformación social y política. Si estamos de acuerdo en que la paz es también la transformación creativa de los conflictos, y que algunas de sus palabras-clave son el conocimiento, la imaginación, la compasión, el diálogo, la solidaridad, la integración, la participación y la empatía, hemos de convenir que su propósito no es otro que formar una cultura de paz, opuesta a la cultura de la violencia, que pueda desarrollar esos valores, necesidades y potencialidades” (Fisas, 2011).

62 63
Revista CoPaLa, Construyendo Paz LatinoamericanaAño 3. número 5. enero-junio de 2018
62
Virginia Ghelarducci. “¿Una filosofía para la paz? La lección indígena de Rigoberta Menchú y la ética del reconocimiento de Paul Ricoeur en diálogo”, Revista CoPaLa. Año 3, Número 5, enero-junio 2018. Pp. 55-63.
ISSN: 2500-8870. Disponible en: http://www.revistacopala.com/
La idea que se va afirmando es la de una transformación profunda, basada en un consenso ético y en valores comunes, que se pueden compartir para promover la solidaridad y deslegitimar la violencia. Según la definición de Jacques Delors, la paz no solamente constituye la base de los derechos humanos, sino también es un derecho en sí misma: “La paz duradera es premisa y requisito para el ejercicio de todos los derechos y deberes humanos. No la paz del silencio, de los hombres y mujeres silenciosos o silenciados. La paz de la libertad —y por tanto de leyes justas—, de la alegría, de la igualdad, de la solidaridad, donde todos los ciudadanos cuentan, conviven, comparten” (Delors, 1996).
Pensar la paz como un derecho que todos los hombres tienen que reclamar y como camino cultural que pueden aprender juntos significa promover iniciativas que miren a garantizar este derecho. En este respecto, en el contexto latinoamericano resultan particularmente interesantes algunos proyectos desarrollados en las escuelas de México, donde los niños y los jóvenes aprenden a vivir juntos y a manejar los conflictos en la comunidad educativa. Las áreas interesadas son la ciudad de Monterrey y los estados de Chiapas, Guerrero y Yucatán, y las actividades son desarrolladas en los sectores más vulnerables de la población juvenil. La organización CreeSer trata de promover habilidades sociales y fomentar comportamientos que ayuden a los niños a reducir las manifestaciones de violencia, expresando lo que sienten, escuchando las necesidades de otras personas, inventando soluciones creativas para los problemas y colaborando en la inclusión de todos los estudiantes del grupo de trabajo. En el 2011, esta organización realizó proyectos con casi 4.000 niños y docentes3.
Otro ejemplo de desarrollo de actividades en las escuelas del mismo territorio es Vía Educación, que pone la dimensión educativa en el centro de sus programas, con vistas a crear pequeños ciudadanos responsables. A través de un aprendizaje gradual y colectivo, los estudiantes empiezan a cooperar, buscar compromisos y construir una conciencia de ciudadanía activa que pueda mejorar las cosas en su comunidad.
Lo que es fundamental es la capacidad de realizar proyectos de paz y convivencia en la cotidianidad, con el apoyo de diferentes actores sociales, porque la educación, la participación, la justicia social no sean objetivos distantes y ajenos sino algo concreto que puede ser alcanzado. La posibilidad de vivir dignamente y satisfacer las necesidades del ser humano requiere un esfuerzo concreto, una ética que haga del hombre y del bien común el centro de su interés, una filosofía para la paz que apoye al hombre a reconocer al hombre en el otro.
Referencias Arendt, H. (1993). La condición humana. Buenos Aires- Barcelona: Paidós.
Boletín Derechos Indígenas, n.5, 2016. Material consultable on-line. Dirección URL: http://boletin.almaciga.org/
Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (CIDH). Criminalización de la labor de las defensoras y los defensores de derechos humanos, Informe 31 de diciembre 2015. Recuperado de: http://
3 Ver “Educación para la paz. Conceptos y propuestas para la construcción de la paz”, Consejo cívico de instituciones de Nuevo León.
www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/criminalizacion2016.pdf . (Consulta: 25 de agosto 2017).
De La Cadena, M., & Starn, O. (2009). Indigeneidad: problemáticas, experiencias y agendas en el nuevo milenio. Tabula Rasa (10), 191-223.
Delors, J. (1996). La educación encierra un tesoro. Informe a la UNESCO de la comisión internacional sobre la educación para el siglo XXI.
Domingo Moratalla, T. (2006). Del sí mismo reconocido a los estados de paz, Paul Ricoeur: caminos de hospitalidad. Pensamiento, 62(233), 203-230.
Fisas, V. (2011). Quaderns de Construcció de Pau. Educar para una Cultura de Paz, (20).
Ham Juárez, C. (2007). Reconocimiento y conquista: una reflexión a partir de Paul Ricoeur. Anuario del Colegio de Estudios Latinoamericanos, 2, 191-203.
Martínez Guzmán, V. (2004). Educar para la Paz: desde una filosofía para hacer la paces. Decisio, Enero-Abril, 52-57.
Menchú Tum, R. (1992). Nobel Lecture, December 10, 1992.
Menchú Tum, R. (1999). Los derechos de los pueblos indígena. En J. E. R. Ordóñez Cifuentes (ed.), Pueblos indígenas y derechos étnicos. VII Jornadas Lascasianas. Universidad Autónoma de México.
Obregón Cabrera, J. L. (2016). Reconocimiento y Justicia en la ética de Paul Ricoeur. Vox Juris, 2(32), 35-47.
Organización Mundial de la Salud (2002). Informe mundial sobre la violencia y la salud.
Ricoeur, P. (1990). Civilización universal y culturas nacionales. En Historia y verdad. Madrid: Encuentro.
Ricoeur, P. (1996). Sí mismo como otro. México-Madrid: Siglo Veintiuno.
Ricoeur, P. (2002). Ética y moral. En C. Gómez (Ed.), Doce textos fundamentales de la ética del siglo XX (pp. 241-255). Madrid: Alianza.
Ricoeur, P. (2006). Caminos del reconocimiento. Tres estudios (Traducción de Agustín Neira). México: FCE.
Virginia Ghelarducci
Institute of Latin American Studies, School of Advanced Studies, University of London

65
Odín Ávila Rojas. “Lo político y la política desde los pensadores del boliviano Luis Tapia y el ecuatoriano Bolívar Echeverría. Una reflexión para promover la construcción de la paz en América Latina”, Revista CoPaLa. Año 3,
Número 5, enero-junio 2018. Pp. 65-74. ISSN: 2500-8870. Disponible en: http://www.revistacopala.com/
Lo político y la política desde los pensadores del boliviano Luis Tapia y
el ecuatoriano Bolívar Echeverría. Una reflexión para promover la construcción
de la paz en América Latina
Odín Ávila Rojas
ResumenLuis Tapia y Bolívar Echeverría son dos grandes pensadores latinoamericanos que han influido de manera notable en los debates y experiencias movilizatorias entre las últimas décadas del siglo XX y los albores del siglo XXI, en Bolivia, México, Ecuador y otros países en donde la colonización sigue dejando su marca de dominación y, al mismo tiempo, le sirve a la lógica capitalista para la expansión de su estructura, sistema y poder económico. Estos autores aportan dos conceptos, que son la política y lo político, ambos de gran utilidad en las Ciencias Sociales, porque, por un lado, permiten una mejor explicación sobre la realidad y por otro, contribuyen a una paz latinoamericana
AbstractLuis Tapia and Boliviar Echeverria are two great Latin American thinkers who have influenced in a remarkable way the debates and mobilizing experiences, between the last decades of the XX century and the dawn of the XXI century, in Bolivia, Mexico, Ecuador and other countries where the colonization continues Leaving its mark of domination and at the same time, serves the capitalist logic for the expansion of its structure, system and economic power. These authors contribute two concepts that are: politics and politics. Both of them of great utility in the Social Sciences, because, on the one hand, they allow a better explanation on the reality; And on the other hand, contribute to a Latin American peace.
Palabras Clave: Política, pensamiento latinoamericano, Echeverría, Tapia, lo político
Politics and politics from the thinkers of the Bolivian Luis Tapia and the Ecuadorian Bolívar Echeverría
Keyworks: Politics, Latin American thought, Echeverria, Tapia, the political
Recibido: 13/julio/2017Aprobado: 01/octubre/2017
Piñata, Puro corazón. Israel Márquez Becerra. Tlalnepantla de Baz / Estado de México. Material: Papel; hojas, pétalos y cáscara de naranja, secos

66 67
Revista CoPaLa, Construyendo Paz LatinoamericanaAño 3. número 5. enero-junio de 2018
66
Odín Ávila Rojas. “Lo político y la política desde los pensadores del boliviano Luis Tapia y el ecuatoriano Bolívar Echeverría. Una reflexión para promover la construcción de la paz en América Latina”, Revista CoPaLa. Año 3,
Número 5, enero-junio 2018. Pp. 65-74. ISSN: 2500-8870. Disponible en: http://www.revistacopala.com/
Introducción“Lo político, es decir, la capacidad de decidir sobre los asuntos de la vida en sociedad, de fundar y alterar la legalidad que rige la convivencia humana, de tener a la socialidad de la vida humana como una sustancia a la que se le puede dar forma” ECHEVERRÍA, Bolívar, Lo político en la Política
Uno de los principales caminos que contribuyen a la paz latinoamericana, sin duda, es la recuperación de los debates teóricos sobre los conceptos de la política y lo político desde la obra que han producido pensadores como Bolívar Echeverría (fallecido el 5 de junio de 2010) y Luis Tapia, quienes, en sus distintos trabajos, vierten sus reflexiones y propuestas para comprender la realidad compleja, contradictoria y con una profundidad histórica enorme de México, Bolivia, Ecuador y otros países que integran nuestro subcontinente americano. Aunque Tapia y Echeverría, de manera directa, no se enfocaron en la idea de paz latinoamericana, ambos expresan, en sus reflexiones y formulaciones teóricas, la preocupación por dar respuesta alternativa a los problemas sociales, económicos, ideológicos, culturales y políticos fundamentales en los contextos latinoamericanos.
La preocupación de Echeverría y Tapia, por lo menos la que expresan ambos autores en sus trabajos, es guiada por la inquietud para discutir los conceptos estructurales del pensamiento teórico de la Filosofía y las Ciencias Sociales surgidos en los debates de intelectuales críticos y, en algunos casos, no tanto del Occidente. Estos conceptos son la política y lo político; en el primero se hace referencia a la relación humana de mando- obediencia, mientras el segundo indica el momento que funda el conjunto de estas relaciones humanas y la disputa por el poder político.
Hay que señalar, por un lado, que la idea de política como concepto sistemático y ordenado fue escrita por primera vez en la obra de Aristóteles, llamada La política, en la que éste planteó que no había nada más humano que las relaciones políticas, es decir, según este pensador, el ser humano es un animal que tiene la capacidad de desempeñar la actividad política a diferencia de otras especies de animales. Es importante ubicar que la concepción política de Aristóteles fue formulada en el contexto de la Grecia ateniense del siglo V, aproximadamente.
Y, por otra parte, lo político como un concepto diferente a la idea de la política fue propuesto por Carl Schmitt, teórico alemán juzgado por dar legitimación y promover el genocidio nazi; entre finales de la segunda década y comienzo de la tercera década del siglo XX, planteó que hay elementos que fundan las relaciones políticas más allá del régimen jurídico y administrativo del Estado. Por ello, este pensador alemán en su libro El concepto de lo político, piensa que lo político se basa en la relación amigo-enemigo, porque las sociedades tienen una tendencia a la diversidad y al conflicto y no a la homogeneidad y a la igualdad, como presupone el pensamiento moderno del liberalismo representativo. Hay que señalar que Schmitt formuló su pensamiento en un contexto de crisis de la idea liberal-representativa de Estado, al igual que una época de cuestionamiento a la legitimidad de las repúblicas en tanto forma de gobierno en países europeos como Alemania.
Aunque Aristóteles y Carl Schmitt son dos pensadores que han sido controversiales y criticados por una parte de los intelectuales de la izquierda en el mundo, por ser asociados con posturas ideológicas excluyentes, es necesario tener presente que sus aportes teóricos han nutrido trabajos incluyentes e incluso que fomentan el debate crítico y el pensamiento latinoamericano influyente en la izquierda, como es el caso de Bolívar Echeverría y el de Luis Tapia.
Por ejemplo, en el caso de Echeverría, la idea de lo político es repensado con base en la historia y los momentos fundacionales del Estado en los diferentes contextos, relaciones y sujetos —sujeto en este trabajo es entendido como la capacidad y potencia que adquiere el individuo por medio de una consciencia que lo vincula e identifica con un proyecto colectivo en términos políticos y sociales— de Latinoamérica; mientras Tapia piensa la política desde la complejidad de las dinámicas de los sujetos excluidos, subalternos, marginados, subordinados, ya sea como pueblos, clases, culturas o razas, en Bolivia.
Por lo tanto, cada uno de estos pensadores, en su conjunto, propone explicar cada uno de los conceptos mencionados a partir de sus experiencias e influencias teóricas. En el caso de Echeverría, su idea de lo político no sólo parte del problema identificado por Schmitt, sino también se encuentra enriquecida por la discusión hegeliana y marxista sobre el Estado, la economía, el poder político y la política que han influido a una amplia gama de autores representativos de América Latina.
Mientras en el caso de Tapia, el legado de autores como Antonio Gramsci y René Zavaleta Mercado está presente en sus ideas y estructuración de postulados teóricos sobre política. Incluso, este autor vincula la tradición gramsciana como herramienta metodológica con otros debates y autores como Zavaleta que le permiten discutir con clásicos del pensamiento, como es el caso de G. W. Hegel, desde la realidad boliviana en el contexto latinoamericano que él experimentó, entre las décadas finales del siglo XX y el transcurso del siglo XXI.
Por ello, en el análisis de ambos pensadores uno puede rastrear que, por un lado, recuperan la discusión surgida de la tradición de la política de Aristóteles a Nicolás Maquiavelo sobre la política como relación y actividad humana, y por otra parte, dichos intelectuales latinoamericanistas, en sus respectivas obras, expresan los aportes de autores europeos clásicos del siglo XIX y XX que cuestionan la modernidad capitalista, como son los casos de Carlos Marx, Antonio Gramsci, Michel Foucault, Walter Benjamin, Ernest Bloch, entre otros grandes teóricos que han aportado elementos útiles para explicar los fenómenos y procesos globales que impactan a nuestros países latinoamericanos.
El presente texto, en este sentido, tiene como finalidad explicar la relevancia de hacer una recuperación de los conceptos de la política y lo político en el análisis de la realidad y la paz latinoamericana, en la que movimientos sociales, organizaciones civiles, agrupaciones urbanas, experiencias comunitarias y una amplia gama de diferentes tipos de sujetos luchan en el siglo XXI por la reivindicación identitaria, condiciones igualitarias para ejercer con justicia los derechos de los pueblos afrodescendientes, indios y mestizos frente a los problemas de fragmentación de los lazos sociales, violencia y crisis estatal que se vive en América Latina.

68 69
Revista CoPaLa, Construyendo Paz LatinoamericanaAño 3. número 5. enero-junio de 2018
68
Odín Ávila Rojas. “Lo político y la política desde los pensadores del boliviano Luis Tapia y el ecuatoriano Bolívar Echeverría. Una reflexión para promover la construcción de la paz en América Latina”, Revista CoPaLa. Año 3,
Número 5, enero-junio 2018. Pp. 65-74. ISSN: 2500-8870. Disponible en: http://www.revistacopala.com/
Por ello, la estructura de este trabajo consta de tres partes: 1) “Política Salvaje”: una construcción conceptual desde la condición de movilización de los sujetos; 2) Lo político: una idea comunitaria y fundacional en las sociedades latinoamericanas; y por último 3) Conclusiones: La vigencia de Tapia y Echeverría en el pensamiento político latinoamericano.
“Política Salvaje”: una construcción conceptual desde la condición de movilización de los sujetosLuis Tapia es uno de los grandes filósofos bolivianos que cuestiona, por una parte, los procesos de despojo, explotación, opresión y colonización del capitalismo sobre las sociedades latinoamericanas, y por otro lado, se ha convertido en uno de los autores que se han enfocado en analizar las dificultades históricas y coyunturales que no le han permitido a Bolivia poder materializar su propio proyecto de Estado Plurinacional, a pesar de los importantes esfuerzos de lucha social y política que se han expresado en este país.
En este contexto, procesos y coyuntura, el filósofo boliviano reflexiona el concepto de la política desde su postura que reivindica la condición salvaje de la movilización de los sujetos, es decir, el punto de partida de la política de este intelectual es identificar la potencia emancipadora que tiene el sujeto para materializar su propio proyecto en el campo de disputa que hasta el momento se ha expresado en lo que representa el Estado Plurinacional en Bolivia.
Por ello, es importante mencionar que la idea de Tapia se basa en una lectura interpretativa de la teoría política desde una posición marxista crítica que recupera, en gran medida, problemas y elementos clásicos provenientes del pensamiento occidental ateniense y moderno, como son la ética, lo humano, el derecho legítimo a que el pueblo se subleve frente a la ineficacia de su gobierno, el consenso, así como la noción de un régimen gubernamental que responda a las necesidades, exigencias e identidad de la comunidad que éste manda.
Pero también, al mismo tiempo, Tapia integra otros elementos teóricos propios correspondientes a las experiencias y movilizaciones aymara-quechuas, como son las formas comunitarias, el uso del excedente con fines colectivos, los no lugares e invisibilización de las prácticas disruptivas de orden, al igual que las diversas formas de disolución de aquellas estructuras y mecanismos dominantes que se oponen o impiden, en una gran mayoría de ocasiones, a la materialización soberana del proyecto de los pueblos indígenas en Bolivia.
Dicha recuperación, hecha por este autor, le sirve para conceptualizar su idea sobre las relaciones de mando-obediencia que denomina “política salvaje”, es decir, hace referencia, con la propuesta de este término, a aquella forma de politización que es capaz de transgredir el orden social institucionalizado dominante que proviene de los procesos de colonización del capital a las regiones del Subcontinente americano.
Vale aclarar que “política salvaje” es un concepto que explica la invención de formas de hacer política más allá de la organización institucionalizada y desde las movilizaciones societales en Bolivia (véase Tapia, 2008).
Para Tapia, en este sentido, la categoría de “política salvaje” que propone se fundamenta en la “intersubjetividad igualitaria; sin organización permanente” (2008, p. 126). Esto quiere decir que se introduce como principio la construcción de relaciones entre sujetos diversos que, a su vez, reconocen su heterogeneidad, sin dejar a un lado su identidad particular. La situación se presenta en constante interacción, cuya complejidad es recíproca y de reconocimiento de cada uno de los integrantes (sujetos) en el interior de la comunidad, lo cual implica una importante transformación de manera plural incesante de las estructuras comunitarias.
Sobre esto, el filósofo boliviano menciona lo siguiente: “la política más allá de la organización. No hay un patrón o modelo; la diversidad y la mutación son, más bien, la pauta” (2008, p. 125). Por lo tanto, las relaciones tienen la necesidad de fluir por vías plurales intersujetales. Los sujetos determinan la transformación o nomadismo de la estructura, lo que recuerda la idea del “nosotros”, descrita por Carlos Lenkersdorfen en su libro Los Hombres verdaderos, voces y testimonios tojolabales, basado en su experiencia en los entramados de las comunidades tojolabales en Chiapas. Éstas tienen en común elementos como la complementación y emparejamiento entre cada uno de los participantes en la comunidad; esos elementos constituyen un tipo de igualdad posibilitadora del diálogo y la palabra como medio de discusión para establecer puntos de acuerdo a favor de los intereses colectivos (2005, p. 197). Ahora bien, el “nosotros” o la intersubjetividad indígena puede ser entendida como lo mismo, aunque Carlos Lenkersdorf plantea que la primera es más exacta que la segunda, para referirse a los pueblos originarios o en resistencia a los procesos de colonización (véase Lenkersdorf, 2008).
Se está, entonces, ante una idea de política capaz de construir consensos desde la propia sociabilización comunitaria y a través de la superación de las diferencias o disensos, que aparece como antesala fundamental para la toma de decisiones. Se constituye, por lo tanto, un núcleo colectivo producto de la movilización intersujetal, cuya estructura corresponde a un modo de convivencia sin una organización permanente de gobierno, instituciones, así como otras jerarquías obedientes al orden existente de lo que las clases dominantes-hegemónicas han impuesto como modelo a seguir por las diversas sociedades amerindias.
La política salvaje es la desorganización colectiva sin centralizar, ni mucho menos disciplinar, el movimiento de los sujetos. Es una politización que, para realizarse, implica una vida democrática. En términos zapatistas, sería algo muy cercano al “mandar-obedeciendo”, en donde no hay una disociación entre mando y obediencia entre los sujetos, porque se eliminan las figuras de orden vertical y emergen las masas como los participantes, en el desorden que conduce a la libertad colectiva.
En otras palabras, la politización “salvaje” es democrática porque es una práctica basada en las relaciones que generan consenso a través de ellas. Esta idea también puede ser

70 71
Revista CoPaLa, Construyendo Paz LatinoamericanaAño 3. número 5. enero-junio de 2018
70
Odín Ávila Rojas. “Lo político y la política desde los pensadores del boliviano Luis Tapia y el ecuatoriano Bolívar Echeverría. Una reflexión para promover la construcción de la paz en América Latina”, Revista CoPaLa. Año 3,
Número 5, enero-junio 2018. Pp. 65-74. ISSN: 2500-8870. Disponible en: http://www.revistacopala.com/
definida como lo hace Ana Esther Ceseña en su libro Derivas del mundo en el que caben todos los mundos, en el que dice que la política poder ser visualizada en los procesos humanos como “una práctica relacional y de la relacionalidad” (2008, p. 93). Dicho de manera más clara, es la relación de los unos con los otros capaz de recrear lo humano en el hombre, al decidirse por la dirección colectiva, sin tener el objetivo de plantear una estabilidad de lo político. Al contrario, los sujetos salvajes realizan un esfuerzo en todo instante por quebrantar el orden de la vida política formal. No hay que olvidar la naturaleza de donde provienen éstos, la cual es el desorden.
Como se observa, se trata de una idea del desorden que permite construir y organizar lugares a partir de la movilización intersujetal de manera autónoma, frente a las esferas de la sociedad civil occidental y las sociedades políticas estatales. Al respecto, debe señalarse la idea del origen de una sociedad política con base en lo que el pensador boliviano, en su trabajo La invención del núcleo común, llama “núcleo común” (2006, p. 100), y no necesariamente que este núcleo derive en una forma estatal nacional con el modelo de la modernidad occidental. Esta es una propuesta de Luis Tapia para comprender la constitución político-social con base en lo que llama pluriverso, es decir, la pluralidad y diversidad como punto de articulación y encuentro intersujetal.
Por lo tanto, los no lugares de la política salvaje corresponden a una constelación de luchas, experiencias, prácticas y, en general, al ejercicio de la política con sustento en una sociedad más humana. Se configura una comunidad con medios societales, posibilitadores de las múltiples acciones de otras esferas sociales subalternizadas por la colonización del capital.
Según Tapia, esta debe ser una reflexión crítica de las formas dominantes, así como un momento ético de ampliación de los horizontes humanos. Esto quiere decir que se entienden las relaciones políticas en un sentido humano y de acciones éticas, exentas de sujetarse al valor de uso del capitalismo. Desde esta perspectiva se restauran las interacciones estrechas entre las esferas sociales y la naturaleza.
Lo político como una idea comunitaria y fundacional en las sociedades latinoamericanasEn el apartado anterior se explicó cómo la propuesta de Luis Tapia sobre política salvaje contribuye a analizar la movilización social de los sujetos como una condición de protesta, rebeldía e incluso hasta de resistencia de éstos frente a los procesos coloniales que usa el capitalismo para su expansión en pleno siglo XXI. Tapia, en este sentido, se enfoca en reflexionar la dimensión relacional de la política, pero hay otra parte que funda a ésta, llamado en términos teóricos: lo político. En América Latina, Bolívar Echeverría, pensador ecuatoriano radicado en México, planteó que hay elementos que no son reconocidos propiamente dentro de la esfera política, pero que la fundan e incluso definen las relaciones de mando y obediencia en los seres humanos, como es la dimensión cultural, ideológica y simbólica de los pueblos históricamente colonizados por la modernidad capitalista.
Lo político, según la definición teórica que aporta Bolívar Echeverría en su libro Valor de uso y utopía, es “la capacidad de decidir sobre los asuntos de la vida en sociedad, de fundar y alterar la legalidad que rige la convivencia humana, de tener a la socialidad de la
vida humana como una sustancia a la que se puede dar forma la dimensión característica de la vida humana” (1998, pp. 77-78).
Dicho mejor, es el contorno de la organización de los sujetos en un territorio, espacio, tiempo, cultura, pensamiento y vida específicos. Esta re-semantización posibilita la emanación de pactos constituyentes comunitarios. Esto último es precisamente lo que da inicio o renacimiento a una comunidad específica en una época de crisis.
Hay que tener en claro que las crisis humanas, en seguimiento con los trabajos de Echeverría y las discusiones surgidas de la tradición marxista-gramsciana de pensar la crisis como recomposición del poder y el Estado, son al mismo tiempo fundacionales, incluso si se colocan en una dimensión apolítica. Por ello, hay dos maneras diferentes en que se expresa de lo político según las aportaciones del pensador latinoamericano: a) la real, referente a las actividades propias correspondientes a las relaciones políticas; y b) la que se da a través de lo imaginario y simbólico. En este caso se considera el plano donde acontecen los momentos extraordinarios de la existencia humana, tales como la cotidianidad misma. Esto posee, por lo tanto, un sentido de refundación, replanteamiento, reinstauración o disolución de estructuras sociales.
Esta segunda expresión de lo político es la que determina el imaginario colectivo y la permanencia de las relaciones políticas en la comunidad, y le da forma y estética a la convivencia de los sujetos. Echeverría, en referencia a esto, dice: “reactualiza y prolonga esta ruptura de la realidad rutinaria…cumple en la construcción de experiencias que fingen trascender las leyes de la naturaleza social. De lo político como actividad especialmente política no puede, sin embargo, eludir una referencia más general a todo tipo de actividad de gestión que actúe dentro y con las instituciones puestas ahí por la sociedad para regular su propia socialidad, para guiar la alteración histórica de las formas adoptadas por ésta. Eludir tal referencia equivale, en un época como la actual, de crisis global de la cultura política moderna, a huir del imprescindible momento autodestructivo que hay en todo discurso crítico y preferir la complacencia en el propio prejuicio de la segunda naturaleza, la naturaleza social: las experiencias lúdicas, las festivas y las estéticas, todas ellas infinitamente variadas, que se llevan a cabo en medio de las labores y el disfrute de todos los días” (1998, p. 77).
De tal manera, la categoría de lo político permite comprender ideas como la del pachakutti, cuyo término hace referencia a un tipo de reencuentro y desencuentro al mismo tiempo, dentro de las comunidades aymara-quechuas en Bolivia, entre otras similares con el resto de Latinoamerindia, en refundación constante de sus parámetros legales.
En las poblaciones indígenas latinoamericanas lo político funciona como un elemento de alteración de las formas legales e institucionalización comunitaria, pero, a diferencia de la figura del Estado-nación, la capacidad de decisión emana de la comunidad misma, en un proceso de articulación sin organización permanente.
Lo político organiza las relaciones políticas y al mismo tiempo da la oportunidad a una sociedad especifica de plantear la forma en que se constituirá comunitariamente.

72 73
Revista CoPaLa, Construyendo Paz LatinoamericanaAño 3. número 5. enero-junio de 2018
72
Odín Ávila Rojas. “Lo político y la política desde los pensadores del boliviano Luis Tapia y el ecuatoriano Bolívar Echeverría. Una reflexión para promover la construcción de la paz en América Latina”, Revista CoPaLa. Año 3,
Número 5, enero-junio 2018. Pp. 65-74. ISSN: 2500-8870. Disponible en: http://www.revistacopala.com/
No hay nada más político que la decisión de los sujetos intersubjetivos si van o no a institucionalizarse, administrarse y organizar su gestión como comunidad política.
Tapia y Echeverría, dos aportes que se encuentran para entender la cuestión de la política y lo político en América LatinaBolívar Echeverría y Luis Tapia son dos pensadores latinoamericanos que permiten, en común, identificar que el problema de la política en los países históricamente colonizados y subordinados a la modernidad, el poder financiero, el despojo sistemático y la expansión, en términos generales del capitalismo, es un asunto de centralidad política, es decir, es un proceso de lucha del sujeto por constituirse de manera autónoma por medio de la materialización de su propio proyecto. Razón por la cual el sujeto busca estrategias de lucha y protesta desde los márgenes y subsuelos, como diría Tapia, para convertirse en una fuerza real y efectiva en el campo de disputa estatal.
Por ello, Echeverría, en este sentido, aporta que es útil hacer la diferencia entre la dimensión institucionalizada (formal) y no formal de lo político, porque permite ubicar la idea de centralidad política del oprimido, subalterno marginado y excluido en lo que él llama informalidad de la política moderna, a diferencia de la Ciencia Política tradicional que analiza lo político de manera exclusiva en la dimensión institucional formal. La finalidad de esta tesis es postular que la dimensión de lo informal de la política moderna, en países como Bolivia, se convierte en el eje de la refundación del poder y la hegemonía del Estado.
Aunque Bolívar Echeverría no es el único pensador marxista latinoamericano y crítico de la modernidad capitalista en problematizar el debate de lo político en el sentido de concebir a éste como un proceso en el que se constituye el sujeto real de la política, su teoría contribuye a identificar los distintos niveles de politización de los diversos sujetos en el contexto de América Latina que pensadores clásicos como Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Carlos Marx, Antonio Gramsci, entre otros grandes de la teoría política, manifiestan en los contenidos de sus obras; pero en esta tesis la finalidad no es plantear una discusión directa con ellos, sino más bien retomar teóricos que son más cercanos a la realidad latinoamericana, como Bolívar Echeverría, que teoriza en un nivel más estructural de lo político, y hasta otros también pertenecientes a los debates del marxismo latinoamericano, como René Zavaleta Mercado, Aníbal Quijano y el propio Luis Tapia.
Tapia se enfoca en, precisamente, analizar que lo político, como plantea Echeverría, surge, en gran parte, de los márgenes y subsuelos de los sujetos excluidos, porque, en seguimiento con la tesis de Tapia, son éstos quienes finalmente cuestionan el fundamento del Estado y su legitimación como organización comunitaria de lo social. A estos subsuelos Echeverría les llama nivel informal de la política, o aquella dimensión que corresponde a los procesos no institucionalizados todavía por la estructura dominante de las relaciones de mando-obediencia al interior de las sociedades latinoamericanas.
Por lo tanto, esta capacidad de decidir, desde los subsuelos, sobre los asuntos, fundamentos y organización de la vida y relaciones sociales, en concordancia con Echeverría y Tapia, corresponde a la lucha por el poder político en la dimensión ideológica formal e informal,
institucionalizada y no institucionalizada, nuclear o marginal, incluyente o excluyente de las relaciones de mando y obediencia.
En este sentido, Echeverría complementa la idea de Tapia sobre la concepción de la política en las sociedades latinoamericanas, porque menciona que, además de la dimensionalidad de las relaciones políticas, existe una complejidad de niveles que atraviesan la superficie y los subsuelos de lo político, como son básicamente: “lo formal, la protopolítica y el nivel espurio” (1998, pp. 90-93). El primer nivel corresponde a la sociedad política, el segundo nivel a la sociedad natural y el tercer nivel a la sociedad civil. Cada uno de estos niveles, en la realidad tangible y concreta, tiene un entrelazamiento mutuo. Esta vinculación no siempre es pacífica, porque en algunos momentos llega a ser caracterizada por establecer una relación de manera tensa, conflictiva e incluso violenta entre la sociedad política, civil y natural.
En seguimiento con la idea del párrafo anterior, Echeverría menciona al respecto que “la política “informal” proveniente de las luchas por el poder que se gestan en el nivel natural de la socialidad, un nivel que la civilización desarrollada por la modernidad capitalista ha alcanzado a reprimir y deformar pero no a anular y sustituir, porque es una autoafirmación ‘salvaje’ del primer nivel de la política espontánea o ‘proto-política’, que resulta de la necesidad insatisfecha en la sociedad de que la concreción de su actividad política disponga también de una dimensión corporal; se trata de una política que, al no encontrar la manera de traducirse a los términos abstractos de la socialidad burguesse transforma en un juego irracional y cuasireligioso de poderes carismáticos” (1998, pp. 91-92).
Finalmente, Echeverría y Tapia discuten desde tradiciones teóricas marxistas distintas de entender la cuestión de la lucha política en América Latina, pero también tienen una compatibilidad al plantear que la política y lo político son dos conceptos diferentes que se nutren entre sí para ser usados en la explicación de los procesos de crisis de legitimación, conflicto en una alta escala de violencia sistemática y debilitamiento de la función social del Estado en los diversos países de América Latina.
ConclusionesLa vigencia del pensamiento de Tapia y Echeverría en la contribución a reflexionar sobre las alternativas a favor de la paz de los países de América Latina
El presente artículo comenzó con un epígrafe de Bolívar Echeverría: “lo político, es decir, la capacidad de decidir sobre los asuntos de la vida en sociedad, de fundar y alterar la legalidad que rige la convivencia humana, de tener a la socialidad de la vida humana como una sustancia a la que se le puede dar forma”, que hace referencia al proceso complejo fundacional del Estado y la misma sociedad en Latinoamérica, y ahora se complementa con una cita de Luis Tapia, extraída de su artículo llamado Composición de clase y bloque político dominante en Bolivia de la revista Política, en el que este pensador boliviano dice: “cada modo de producción sólo da lugar a dos clases sociales, en cambio en la dimensión político-ideológica de la sociedad pueden y de hecho aparecen más de dos fuerzas y proyectos de ordenar políticamente la sociedad global, ya sea tomando como base los intereses específicos de alguna clase u otros diferentes y nuevos” (p. 26).

74 75
Revista CoPaLa, Construyendo Paz LatinoamericanaAño 3. número 5. enero-junio de 2018
Maribel Cristina Cardona López, y Brayan Montoya Londoño. “La discusión del desarrollo: transformaciones, regresiones y nuevos horizontes en América Latina”, Revista CoPaLa. Año 3, Número 5, enero-junio 2018. Pp. 75-
97. ISSN: 2500-8870. Disponible en: http://www.revistacopala.com/
74
Por lo tanto, ambas citas muestran cómo lo político y la política son dos conceptos vigentes que contribuyen a pensar desde la teoría los fenómenos de la movilización de los sujetos subalternos y la manera en que éstos pueden llegar incluso a formular sus estrategias para organizarse y disputar el poder político.
En conclusión, pensar lo político y la política desde el pensamiento latinoamericano ayuda a identificar no solo los procesos y problemas sociales, sino, además reflexionar sobre aquellos que participan en los momentos fundacionales y las relaciones de mando-obediencia que promuevan soluciones para generar una paz en la materialización de las condiciones de igualdad, justicia, democracia, descolonización y autonomía de las sociedades latinoamericanas.
Referencias Ceceña, A. E. (2008). Derivas del mundo en el que caben todos los mundos. México-Argentina-
España: CLACSO-Siglo XXI.
Echeverría, B. (1998). Valor de uso y utopía. México: Siglo XXI.
Lenkersdorf, C. (2005). Los Hombres verdaderos, voces y testimonios tojolabales. México: Siglo XXI.
Lenkersdorf, C. (2008). Aprender a escuchar. Enseñanzas maya-tojolabales. México: Plaza y Valdés.
Tapia, L. (2006). La invención del núcleo común. Bolivia: Muela del diablo.
Tapia, L. (2008). Política salvaje. Bolivia: CLACSO-Muela del Diablo Editores-Comuna
Odín Ávila Rojas
Coordinador del número de CoPaLa #4 (julio-agosto) de 2017. Docente e investigador en distintas licenciaturas correspondientes al campo de las Ciencias Sociales. Doctor en Ciencias Sociales por la UAM Xochimilco, maestro en Estudios Latinoamericanos por la UNAM y Licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la misma institución. Autor y coautor de diversos textos especializados y de difusión cultural a nivel nacional e internacional. Candidato al Sistema Nacional de Investigadores (SNI).
La discusión del desarrollo: transformaciones, regresiones y nuevos
horizontes en América Latina
Maribel Cristina Cardona LópezBrayan Montoya Londoño
ResumenEn el presente texto haremos un breve recuento de las diferentes transformaciones —y regresiones— del discurso de desarrollo, partiendo de su postulación en la Segunda Guerra Mundial, pasando por la forma como ha influido en los países del “tercer mundo” y abordando también los diferentes matices con los cuales se presenta hoy la propuesta desarrollista. Además del recorrido histórico sobre este difundido concepto, en el presente artículo se realiza una aproximación a las propuestas alternativas al desarrollo que han tenido lugar en diferentes escenarios académicos y de movimientos sociales, perspectivas desde las cuales se cuestiona el paradigma mismo del desarrollo para apostar a modelos sociales más inclusivos.
AbstractIn this text we will briefly recount the different transformations - and regressions - of the development discourse, starting from its postulation in the post-World War II, through the way it has influenced the countries of the “third world” and also addressing the different nuances with which the developmental proposal is presented today. In addition to the historical journey on this widespread concept, this article presents an approach to alternative proposals for development that have taken place in different academic scenarios and social movements, from which the same paradigm of development is questioned to bet on social models.
Palabras Clave: Desarrollo, crítica al desarrollo, impacto al medio ambiente, desplazamiento, conflictos socioambientales.
The discussion of development: transformations, regressions and new horizons in América Latina
Keywords: Development, critical to development, impact on the environment, displacement, socio-environmental conflicts.
Recibido: 21/agosto/2017Aprobado: 11/noviembre/2017

76 77
Revista CoPaLa, Construyendo Paz LatinoamericanaAño 3. número 5. enero-junio de 2018
76
Maribel Cristina Cardona López, y Brayan Montoya Londoño. “La discusión del desarrollo: transformaciones, regresiones y nuevos horizontes en América Latina”, Revista CoPaLa. Año 3, Número 5, enero-junio 2018. Pp. 75-
97. ISSN: 2500-8870. Disponible en: http://www.revistacopala.com/
IntroducciónLa palabra desarrollo es regularmente asumida de manera naturalizada. Se da por sentado que cuando se habla de una sociedad "desarrollada" se hace referencia a una idea homogenizada, esto es, a un modelo de sociedad que daría cuenta de un alto grado de evolución, de bienestar humano, de industrialización, desarrollo científico y, en cualquier caso, de modernización. Sin embargo, debemos partir por entender que este concepto se caracteriza por su polisemia y que ha tenido una importante variedad de acepciones y representaciones en las últimas décadas; las discusiones en torno a la idea de desarrollo varían desde el gran entusiasmo economicista que lo postula como la fórmula para el crecimiento y progreso social, hasta las más férreas críticas que juzgan dicho concepto como una ideología que sustenta y viabiliza grandes problemáticas e injusticias sociales e incluso que ha dejado como consecuencia las más agudas problemáticas ambientales.
En ese sentido, no se puede tomar al desarrollo como un concepto neutral, pues su concepción depende no solo de elaboraciones teóricas, sino que se relaciona también con las intencionalidades de la economía y la política mundial. En el presente texto haremos un breve recuento de las diferentes transformaciones —y regresiones— del discurso de desarrollo, partiendo de su postulación en la post Segunda Guerra Mundial, pasando por la forma como ha influido en los países del "tercer mundo" y abordando también los diferentes matices con los cuales se presenta hoy la propuesta desarrollista.
Además del recorrido histórico sobre este difundido concepto, en el presente artículo se realiza una aproximación a las propuestas alternativas al desarrollo que han tenido lugar en diferentes escenarios académicos y de movimientos sociales, perspectivas desde las cuales se cuestiona el paradigma mismo del desarrollo para apostar a modelos sociales más inclusivos.
El origen del conceptoEl término desarrollo, en primera instancia, hace referencia a un sentido biologicista; tal como plantea Tortosa (2011, pp. 39-40), este término toma prestada de la ciencia natural la idea de que los seres vivos evolucionan gradualmente a estados más avanzados. Entablar esta discusión en el área de la biología no es nuestro propósito, sin embargo, debemos tener en cuenta que cuando se emplean términos de las ciencias naturales para aludir a fenómenos sociales es necesario ir a la raíz misma del concepto e intentar desvelar su significado; cuando el concepto de desarrollo se traslada para pensar y definir procesos sociales inevitablemente adopta una característica determinista, pues sugiere así mismo que los “organismos sociales” son susceptibles de evolucionar de un estado inferior a uno superior, ubicando a un modelo social específico como el acertado o la meta evolutiva deseada.
En este punto es inevitable cuestionarse ¿cuáles serían las características de una tal sociedad “evolucionada” ?, ¿quién y cómo lo definen?, ¿cuáles serían los pasos necesarios para llegar a ese nivel?, ¿podemos hablar de escalas evolutivas? Y antes de aventurar cualquier respuesta se puede inferir que en relación a lo social el desarrollo es, por principio, un concepto excluyente, dado que se crea una distinción y jerarquización entre lo que pueda llegar a ser clasificado como sociedad “desarrollada” y las sociedades “no desarrolladas”.
Lo interesante —y preocupante— de la cuestión es que, más allá de lo teórico, la idea de desarrollo ha tenido un uso práctico y concreto, en la medida que “ha sido usado por los gobiernos y líderes políticos para señalar una “meta” de perfeccionamiento de la acción social en general” (Válcalcerl, 2006). Este discurso ha incidido de forma precisa en las decisiones políticas y económicas que rigen a nivel mundial desde hace ya más de medio siglo.
El desarrollo se comienza a posicionar como discurso económico de importancia en la sociedad occidental desde la post Segunda Guerra Mundial; a partir de ese momento una idea particular de progreso empieza a cobrar hegemonía en diferentes países del globo y a ser postulada como la opción acertada, e incluso la única vía de avance social. Una vez concluida la Segunda Guerra Mundial, no sólo quedaba el reto del restablecimiento de los países afectados por el conflicto, sino también definir el modelo bajo el cual se realizaría dicha reconstrucción. En este momento histórico se pasaba entonces a una “confrontación ideológica”; la Guerra Fría colocaba en escena dos modelos posibles de sociedad, un primer mundo capitalista con el liderazgo de los Estados Unidos y los países de la Europa occidental, y un segundo mundo socialista conformado por países de Europa del Este, a la cabeza de Rusia.
Lo anterior se puede entender como un periodo en la reestructuración del orden mundial tanto en términos económicos como ideológicos, en el que incluso los países que estaban al margen de estos dos bloques dominantes jugaban un papel estratégico. Surge también, de manera simultánea, la categoría de “Tercer Mundo” (Escobar, 2007), en la que se clasificaron los países que debían encaminarse hacia el modelo triunfante. Las naciones latinoamericanas entraron a partir de ese momento en la carrera hacia el desarrollo.
Arturo Escobar define muy acertadamente al desarrollo como un régimen de representación (Escobar, 1999, p. 43), perspectiva que nos permite ir más allá de lo económico, para entender las implicaciones ideológicas y subjetivas que se adhieren a la idea de desarrollo. Los regímenes de representación son entendidos por el autor como lugares de encuentro donde se forman las identidades, pero también donde se origina, simboliza y direcciona la violencia (ibid.). En ese sentido, el desarrollo es tomado como un discurso de dominación, que no se vale de la violencia directa o explícita, sino que se sirve de las representaciones, del simbolismo, de la creación de categorías identitarias jerarquizadas, que definen a su vez estereotipos superiores e inferiores (“desarrollados”/“subdesarrollados”, avanzados/atrasados, civilizados/salvajes, modernos/arcaicos, primer mudo/tercer mundo); no se refiere solo a un modelo económico, sino también a un modelo cultural.
Es de esta manera como se naturaliza la idea del desarrollo y se postula como fin último de toda formación social; os “tercermundistas” subdesarrollados son en esencia todas aquellas sociedades que no encajan en el modelo social dominante y que “requerirían” una intervención y un proceso civilizatorio. La clave en estos regímenes de representación es que no solo quienes ejercen el rol dominante asumen dicha ideología, sino que también los subordinados la asimilan como una verdad y un referente interpretativo, de esta manera el discurso se torna hegemónico.

78 79
Revista CoPaLa, Construyendo Paz LatinoamericanaAño 3. número 5. enero-junio de 2018
78
Maribel Cristina Cardona López, y Brayan Montoya Londoño. “La discusión del desarrollo: transformaciones, regresiones y nuevos horizontes en América Latina”, Revista CoPaLa. Año 3, Número 5, enero-junio 2018. Pp. 75-
97. ISSN: 2500-8870. Disponible en: http://www.revistacopala.com/
El concepto de hegemonía lo entendemos desde la perspectiva en que lo definiera Stuart Hall en “El espectáculo del otro” (Hall, 2010, p. 431): “La hegemonía es una forma de poder basada en el liderazgo por un grupo en muchos campos de actividad al mismo tiempo, por lo que su ascendencia demanda un consentimiento amplio y que parezca natural e inevitable”.
Las críticas realizadas por algunos autores latinoamericanos como Quijano (2000), Lander (2000), Dussel (2010), Castro-Gómez (2000, 2007), Grosfoguel y Mignolo (2008), entre otros, que trabajan desde la perspectiva decolonial, apuntan justamente a discutir cómo en el actual contexto del capitalismo contemporáneo hay una renovación de antiguas formas de dominación heredadas de las estructuras coloniales, que aparecen hoy bajo nuevos discursos a partir de los cuales se generan exclusiones con “jerarquías epistémicas, espirituales, raciales/étnicas y de género/sexualidad desplegadas por la modernidad” (Castro-Gómez y Grosfoguel, 2007, p. 14). El discurso del desarrollo es entendido desde esta postura como una de las más recientes expresiones de un modelo ideológico colonial.
Con todo, este modelo ha tenido transformaciones y matices, adaptándose a las dinámicas de la economía y la política mundial; si bien en un principio se establece desde una perspectiva explícitamente economicista, la idea de desarrollo hoy se solapa incluso en las reivindicaciones ambientalistas y de algunos movimientos sociales. Conocer el trasfondo de las diferentes definiciones de desarrollo es necesario para tomar postura con respecto a una perspectiva teórica o, en el caso de los movimientos sociales, para ser congruentes con el tipo de reivindicaciones que desean llevar a cabo, pues en cuanto régimen de representación el desarrollo conlleva significados no evidentes, reproduce ideologías enmascaradas y, tal como mencionamos anteriormente, repercute en las subjetividades de los diferentes actores sociales.
Desarrollo económico, el paradigma ineludible del conceptoEl European Recovery Program, mejor conocido como Plan Marshall, fue la primera materialización de la propuesta de desarrollo; con una estrategia planteada a manera de ayuda económica y humanitaria dirigida a los países devastados y empobrecidos por la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos implementó un gigantesco proyecto de intervención económica en Europa. Este programa, más que una misión desinteresada y filantrópica, fue la vía para la consolidación del país norteamericano como nación hegemónica en el sistema económico mundial (Escobar, 2007, p. 66) a través de un reajuste estructural que permitió el fortalecimiento y reafirmación del capitalismo como sistema económico predominante. El plan Marshall consistió en un conjunto de “ayudas” económicas (donaciones y préstamos) a las que se acogieron inicialmente 16 países europeos. Esta inyección de capital fue destinada a la reconstrucción de la infraestructura de las grandes ciudades, la modernización de las economías nacionales con tecnología, industrialización, masificación de la producción y la instauración de una sociedad de consumo. El plan Marshall permitía así abrir mercados a Estados Unidos y entrar con un rol protagónico en las relaciones comerciales internacionales que se gestaban en ese momento bajo los parámetros de la industrialización, la urbanización, la tecnificación y las relaciones político-económicas en un sistema mundial. (Ibid., p. 67).
Luego de su implementación en Europa, se apuntó a la expansión de este modelo en el resto del mundo, tal como quedó de manifiesto en los discursos del presidente Truman y la doctrina propuesta para implementar en los países “subdesarrollados” o del “Tercer Mundo”. En su discurso inaugural en 1949, este gobernante estadounidense advertía:
Debemos embarcarnos en un nuevo programa que haga disponibles nuestros avances científicos y nuestro progreso industrial para la mejora y crecimiento de las áreas subdesarrolladas. Más de la mitad de la población del mundo vive en condiciones que se acercan a la miseria. Su alimentación es inadecuada. Son víctimas de la enfermedad. Su vida económica es primitiva y estancada. Su pobreza es un lastre y una amenaza tanto para ellos como para las áreas más prósperas. Producir más es la clave para la paz y la prosperidad. Y la clave para producir más es una aplicación mayor y más vigorosa del conocimiento técnico y científico moderno. (Truman, Citado por Tortosa, 2011, p. 329)
Desde la doctrina Truman la pobreza es vista como una amenaza, un obstáculo no sólo para las poblaciones pobres sino para el funcionamiento mismo del sistema; la solución estaría en la industrialización, la producción a gran escala y la integración al mercado internacional. Ésta sería la fórmula que en teoría posibilitaría la superación del estado de subdesarrollo; la promesa del discurso de desarrollo económico plantea que mediante el aumento de producción de bienes y servicios las sociedades podrían tener un crecimiento económico suficiente, que a su vez permitiría garantizar el bienestar de la población en general, se concibe que el desarrollo económico conduce al desarrollo social (Dubois, 2002).
En el citado discurso, Truman evidencia también cómo esa naciente idea de desarrollo está mediada por una visión netamente evolucionista, con la categorización de sociedades cuyas formas de vida son consideradas como “primitivas”, “estancadas” o en la escala más baja de la evolución humana. Algunos planteamientos teóricos de la época reforzaban tal postura, como es el caso del economista norteamericano Rostow (1956), que en su sugestivo texto Las etapas del crecimiento económico. Un manifiesto no comunista, insta a un rechazo y oposición radical a cualquier manifestación del socialismo que desde la perspectiva norteamericana “amenazaba” la región, y además se descalifica y se denigra de cualquier expresión de culturas tradicionales o autóctonas. Rostow concibe cinco etapas por las que en teoría deben transitar todas las sociedades; la etapa tradicional, seguida por la de condiciones previas, luego la de despegue, de madurez y finalmente la etapa de consumo de masas. Para el autor, ese tránsito evolutivo lineal habría sido alcanzado en la actualidad sólo por algunos países, mientras que otros tantos coexisten en el mundo contemporáneo con una suerte de estancamiento en el tiempo, atrasados e incluso en un estado de “salvajismo” (Slater, 2011).
Las formas de vida de los pueblos latinoamericanos conformados por grupos de indígenas, campesinos y afros se encontrarían, en ese sentido, en la fase más primitiva de este modelo social, sin embargo, se considera que esa situación sería superable en la medida en que fueran realizadas modificaciones económicas y sociales que permitieran el tránsito por cada una de las etapas.

80 81
Revista CoPaLa, Construyendo Paz LatinoamericanaAño 3. número 5. enero-junio de 2018
80
Maribel Cristina Cardona López, y Brayan Montoya Londoño. “La discusión del desarrollo: transformaciones, regresiones y nuevos horizontes en América Latina”, Revista CoPaLa. Año 3, Número 5, enero-junio 2018. Pp. 75-
97. ISSN: 2500-8870. Disponible en: http://www.revistacopala.com/
Desde esa lógica, las naciones latinoamericanas comenzaron a ser objeto de políticas de intervención económicas planeadas por la potencia norteamericana con el apoyo de entidades financieras como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. La “Alianza para el Progreso” fue uno de los primeros proyectos en la región que se proponía como la salida de las condiciones de pobreza y desigualdad que caracterizaban al subcontinente; hubo una gran inversión de capital destinado a la aceleración de la industrialización, la diversificación de las economías nacionales, el aumento de la productividad agrícola, la promoción de la exportación, realización de reformas agrarias, la integración económica regional y otras medidas económicas (Rojas, 2010, pp. 96-97). Adicionalmente, la implementación de valores culturales modernos en términos de educación, ciudadanía, urbanidad, etc. En ese sentido, la aparición de estos programas de desarrollo debe entenderse como un proyecto de “modernización” en el que fue embarcado el continente, con implicaciones tanto en lo económico como en lo cultural. (Escobar, 2007, p. 79)
Si bien el modelo fue asumido por los gobiernos latinoamericanos como una buena oportunidad, su implementación no representó en las siguientes décadas un avance en términos de superación de la pobreza y de la desigualdad tal como se esperaba, por el contrario, las problemáticas socio-económicas se agudizaron. En Colombia, por ejemplo, el despegue económico no fue posible, mientras el país recibía créditos para diversificar e industrializar su economía, el nivel de productividad no alcanzaba para responder a los plazos y pagos de la misma deuda, para el año 1969 la deuda ascendía al doble de lo que se producía en exportaciones; la reforma agraria que se pretendía hacer no tuvo un impacto significativo; los planes de desarrollo no incidieron en medidas de distribución del ingreso y generación de empleo; ni siquiera en términos de educación se obtuvieron los impactos esperados, pues los porcentajes de analfabetismo en el país se mantuvieron durante la época de la Alianza para el Progreso (Rojas, 2010, p. 110).
A nivel latinoamericano las cifras son desalentadoras. De acuerdo con Mujica y Rincón (2006), después de décadas de apuestas al desarrollo económico, la pobreza en el subcontinente actualmente asciende al 44% de la población, y casi la mitad de este porcentaje se encontraría incluso en condición de pobreza extrema. Además, la región cuenta con el penoso registro de estar entre las más inequitativas del mundo, pues los beneficios tienden a concentrarse cada vez más en clases minoritarias, un 10% de la población se queda con el 70% de la riqueza producida (Mujica y Rincón, 2006, p. 206). En suma, aun cuando los proyectos de desarrollo permitieron industrializar las economías en estos países, logrando una mayor producción de bienes y servicios, ese crecimiento productivo no ha repercutido directamente en mejorar las condiciones de vida para el conjunto de la población. Frente a esta compleja realidad, y dado que los países latinoamericanos siguieron con una objeción minoritaria la apuesta por el desarrollo económico, valdría la pena preguntar ¿Qué pudo haber fallado?
El fracaso de la implementación del modelo de desarrollo económico en Latinoamérica ha sido explicado desde diferentes enfoques. Algunos autores lo han atribuido a factores que tienen que ver con históricas relaciones de desigualdad de poder al interior de estos países, sumada a la ineficiencia de la administración de los estados latinoamericanos, cuya política social de tipo compensatoria, transitoria y focalizada, no ha apuntado a resolver problemas estructurales que generan desigualdad y pobreza al interior de las naciones (Mujica y Rincón, 2006, p. 209).
Desde otras perspectivas, se considera que el subdesarrollo en el tercer mundo se ha dado a causa de las desigualdades sostenidas en la relación “norte-sur”, donde la dependencia mantendría en un rezago productivo y tecnológico a estos países periféricos con respecto a los grandes centros o potencias mundiales (Ibid., p. 207), esto sumado a un proceso de endeudamiento que empeñó el futuro de estas naciones, pues si bien el capital prestado permitía dar soluciones inmediatistas, a largo plazo se convertiría en una deuda insostenible que prolongaría dicha relación de dependencia, ahora también con respecto al capital financiero.
Pero más allá de las explicaciones que atribuyen tal fracaso a factores internos o externos a las naciones latinoamericanas, habría que considerar el hecho de que la promesa del desarrollo es inviable porque las características del modelo no lo permiten, dado que el desarrollo económico no se direcciona precisamente a la generación de condiciones de igualdad y justicia social.
Uno de los principios básicos del desarrollo económico es la idea de crecimiento exponencial, que considera el aumento de la producción, del capital y del consumo como prácticas ilimitadas, a través de las cuales se podría lograr un bienestar social general (Dubois, 2002), y es en este punto donde reside justamente la entelequia del desarrollo económico, la enunciación de una promesa que es irrealizable por principio. En primer lugar, porque el crecimiento productivo ilimitado no es posible debido a que los recursos naturales, la materia prima de los que depende la economía, son limitados. De este punto se desprende la discusión sobre el tema medio ambiental que abordaremos más adelante en el presente artículo. La crisis medio ambiental de la actualidad nos alerta sobre esta limitación de recursos y también sobre lo contraproducente de la acción productivista y desenfrenada en el largo plazo.
Sobre esto Elizalde (2013) hace un llamado de atención en su crítica al desarrollo económico. De acuerdo con el autor, este modelo propicia la concentración de la riqueza y no la distribución, dando lugar a un crecimiento no en bienestar sino a un crecimiento despiadado, desarraigado, sin voz, sin sentido, en últimas un actuar irresponsable. En segundo lugar, tenemos la competitividad, ese valor inherente al capitalismo que no tiene en su horizonte la equidad y menos aún la solidaridad, por el contrario, fomenta el individualismo y el triunfo del más fuerte.
Sumado a lo anterior, es necesario entender también que los proyectos de desarrollo se implementaron de forma descontextualizada, no adecuada a las características de los pueblos latinoamericanos; no fueron considerados los aspectos históricos y estructurales que han dado lugar a las desigualdades y mucho menos se tomó en consideración la autodeterminación y voluntad de los pueblos. En ese sentido, autores como Escobar sustentan que el desarrollo surge como propuesta de la modernidad europea e intenta imponer principios occidentales a otras culturas y sus territorios, en donde la relación del hombre con la sociedad y con la naturaleza es entendida desde una forma diferenciada e incluso violenta; “el individuo racional, no atado ni a lugar ni a comunidad; la separación de naturaleza y cultura; la economía separada de lo social y lo natural; la primacía del conocimiento experto por encima de todo otro saber” (Escobar 2010, p.22). Tales principios se habrían impuesto desde los procesos de colonización (en América Latina, África,

82 83
Revista CoPaLa, Construyendo Paz LatinoamericanaAño 3. número 5. enero-junio de 2018
82
Maribel Cristina Cardona López, y Brayan Montoya Londoño. “La discusión del desarrollo: transformaciones, regresiones y nuevos horizontes en América Latina”, Revista CoPaLa. Año 3, Número 5, enero-junio 2018. Pp. 75-
97. ISSN: 2500-8870. Disponible en: http://www.revistacopala.com/
“Oriente”) como formas de dominio material y simbólico, que relegaron expresiones culturales y modelos de vida propios de poblaciones autóctonas.
En definitiva, los postulados y las promesas del desarrollo económico no tenían posibilidades de éxito en Latinoamérica, y los perjuicios no fueron sólo en relación a lo económico y las cifras de pobreza y desigualdad que aumentaron significativamente, sino que el desarrollo ha dejado también una evidente problemática medioambiental, así como crisis sociales y pérdidas culturales lamentables, factores que más que un bienestar social han generado lo que algunos autores definen como un mal-desarrollo (Tortosa, 2011). Incluso más allá del contexto latinoamericano los resultados no han sido muy diferentes, pues el desarrollo económico no rindió los frutos esperados en la mayor parte del globo, de hecho, las naciones “desarrolladas” padecen también problemáticas del mal desarrollo, la desigualdad, la pobreza y crisis económicas que afectan también a las clases sociales medias y bajas (Ibid., pp. 165 -166).
Por todas estas razones, el paradigma del desarrollo económico es cuestionado de forma temprana en la década de 1970, pero va a ser principalmente en las siguientes dos décadas cuando comienza a haber replanteamientos y transformaciones en su discurso; los conceptos de desarrollo humano, desarrollo sostenible, desarrollo a escala humana, entre otros, aparecen en escena para realizar una crítica a la visión estrictamente economicista del desarrollo, aun cuando éstos no platean un cambio estructural de paradigma.
Las variantes del discurso de desarrolloUno de los aspectos más debatidos al desarrollo económico ha sido, sin lugar a duda, el tema medio ambiental. El informe “Los límites del crecimiento” (Meadows, et al., 1972) fue uno de los primeros textos mundialmente reconocidos en los que se alerta sobre el aumento de producción, consumo y población con respecto a los recursos necesarios para la propia subsistencia humana. La preocupación central en este informe recae sobre el crecimiento acelerado, que podría convertirse en un peligro para la subsistencia misma de los seres humanos; plantea que la meta del crecimiento exponencial en un mundo finito es irrealizable por razones apenas lógicas, pues los recursos naturales de los que depende la vida humana, en su mayoría recursos no renovables, se agotan progresivamente a causa de la explotación desmesurada del medio.
La discusión que suscitó este informe en 1972 dio pie a la Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente Humano (ONU, 1972). Por primera vez dentro del contexto económico y político internacional se insta a las naciones y a la población en general a tomar una postura más conservacionista y consciente con respecto a los impactos del modelo de desarrollo económico en el medio ambiente. Persisten, sin embargo, muchas contradicciones en esta declaración, pues si bien se pone en evidencia la existencia de una crisis medioambiental generada por prácticas irresponsables del desarrollo económico, no se plantea un cambio de modelo, por el contrario, se afirma paradójicamente que éste sería la salida a dicha crisis por los siguientes aspectos: por un lado, porque se considera que los países no desarrollados son uno de los principales responsables y textualmente se afirma “la mayoría de los problemas ambientales están motivados por el subdesarrollo” (Ibid.), la pobreza, la poca tecnología y la alta tasa de natalidad estarían en la raíz del problema. De otro lado, cuando se aborda el tema del modelo económico, la tecnología es planteada
como la salvaguarda, “Como parte de su contribución al desarrollo económico y social, se debe utilizar la ciencia y la tecnología para descubrir, evitar y combatir los riesgos que amenazan al medio, para solucionar los problemas ambientales y por el bien común de la humanidad.” (Ibid.).
Estos dos aspectos develan una crítica al desarrollo que se queda a medias, pues no toma en consideración que en buena medida la ciencia y la tecnología, al ser utilizadas para lograr un incremento en productividad, con maquinarias, químicos, alteraciones genéticas, modificaciones en sistemas ecológicos y demás, han sido uno de los principales causantes del deterioro ambiental, y que en este último punto la responsabilidad la han tenido principalmente los países “desarrollados”.
Otra contradicción que no logra superar esta declaración está en el hecho de que, si bien critica el aumento demográfico mundial, la pobreza y la contaminación, no avizora una solución real, en la medida en que la meta de crecimiento y de desarrollo económico sigue siendo el ideal. De hecho, frente a las problemáticas evidenciadas se plantea que “la mejor manera de subsanarlas es el desarrollo acelerado mediante la transferencia de cantidades considerables de asistencia financiera y tecnológica que complemente los esfuerzos internos de los países en desarrollo y la ayuda oportuna que pueda requerirse” (Ibid.)
El debate, sin embargo, quedó abierto, y posteriormente en la década de 1980, la reflexión sobre el tema se reafirma con el informe “Nuestro futuro común” de la Comisión Mundial del Medio Ambiente y del Desarrollo de las Naciones Unidas, también conocido como el informe de Brundtland. Este texto, publicado en 1987, fue importante porque logró profundizar y avanzar un poco más con la problematización de las razones del deterioro ambiental y porque se direcciona a la búsqueda de salidas más conciliadoras. El informe cuestiona más abiertamente la idea de crecimiento ilimitado y apuesta por otro tipo de crecimiento, aquel que sea necesario para la satisfacción de las necesidades humanas; se supera también la idea de que la tecnología sería el medio que permitiría superar todas las dificultades y se da a entender, incluso, que habrían que hacerse replanteamientos estructurales en cuanto a las formas de producción, consumo y buscar formas de organización social que apunten a una distribución más equitativa de las riquezas (Bermejo, et al, 2010, p. 11).
Es justamente en el informe de Brundtland donde se define el concepto de desarrollo sostenible como aquel que “satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades” (Ibid., p. 9), ésta es una nueva perspectiva que convoca a pensar en el largo plazo y en la preservación de la vida y las generaciones venideras. El concepto de sostenibilidad se hizo mundialmente difundido y aceptado en 1992 en la “Cumbre de la tierra” en Rio de Janeiro, evento al que asistieron tanto representantes políticos de diversos países, como también activistas y líderes sociales, quienes plantearon una agenda común que contenía lineamentos generales para la creación de políticas públicas en los diferentes países de Latinoamérica y el mundo, direccionadas a tomar en consideración el cuidado de los recursos medioambientales (Mujica y Rincón, 2006, p. 212). En este contexto el desarrollo sostenible es asimilado de forma amplia y con él la esperanza de un pretendido equilibrio entre economía capitalista y la conservación del medio ambiente.

84 85
Revista CoPaLa, Construyendo Paz LatinoamericanaAño 3. número 5. enero-junio de 2018
84
Maribel Cristina Cardona López, y Brayan Montoya Londoño. “La discusión del desarrollo: transformaciones, regresiones y nuevos horizontes en América Latina”, Revista CoPaLa. Año 3, Número 5, enero-junio 2018. Pp. 75-
97. ISSN: 2500-8870. Disponible en: http://www.revistacopala.com/
Ahora bien, ¿es posible conseguir ese tipo de armonía entre hombre y el medio ambiente sin plantear un cambio de modelo económico? Algunos autores argumentan que en este punto es donde falla el concepto de desarrollo sostenible, lo califican de oxímoron (Bermejo, et al., 2010), un concepto que plantea una contradicción en sí mismo, en la medida en que el desarrollo económico —paradigma del que no se atreve a salir— es contrapuesto a la sustentabilidad, es un término que pretende un estado de equilibrio que no es posible. Esto queda en evidencia incluso en la diversidad de interpretaciones a que ha dado lugar, dado que termina siendo un concepto funcional a intereses diversos, tambalea entre el uso que le dan los ambientalistas hasta la instrumentalización que le han dado los economistas, de tal manera que el término “desarrollo sostenible” ha sido banalizado y hoy la dimensión ecológica a la que aludía en un principio queda rezagada a la “sustentabilidad económica” y la “sustentabilidad social”. En esa medida, desde las posturas más críticas se argumenta: “Así que el uso fraudulento y abusivo del concepto de sostenibilidad, su aplicación a todas las situaciones sociales y económicas, conlleva que el concepto haya dejado de ser operativo y que el objetivo inicial de integrar la variable ambiental naufrague en un mar de (in)sostenibilidades.” (Ibid., p. 15).
Una de las principales respuestas que se le plantean al concepto de desarrollo sostenible alude a la necesidad de cambiar el paradigma de desarrollo y crecimiento por el de decrecimiento sostenible (Ibid.), esto conlleva a problematizar el ideal de crecimiento ilimitado del capitalismo en todos los sentidos, entendiendo que las implicaciones negativas del crecimiento no sólo se relacionan a un problema demográfico, sino que está relacionado a las formas de producción a gran escala y a un consumo también masificado. La única solución viable para la sostenibilidad sería apelar a la abolición misma del ideal de crecimiento; decrecer implica pensar en otras opciones, en nuevas formas de relacionarse con el medio ambiente y necesariamente en un modelo económico alternativo.
Por otra parte, aunque paralelamente al debate sobre el tema medioambiental y de la preocupación por el propio futuro de la humanidad, surgieron por la misma época posturas teóricas desde las que se cuestiona también la visión estrictamente economicista del desarrollo, que descuida otros aspectos trascendentales de la vida humana. El Desarrollo a Escala Humana fue, por ejemplo, una propuesta teórica postulada por pensadores latinoamericanos, con el economista chileno Max-Neef a la cabeza, quienes apelaban a la necesidad de replantear los postulados del modelo económico capitalista y su visión de desarrollo inherente. Los autores parten por postular lo que desde su perspectiva debería ser un nuevo enfoque del concepto; “El desarrollo se refiere a las personas y no a los objetos” (Max-Neef, Elizalde y Hopenhayn, 1994), plantean que las necesidades humanas no pueden entenderse solamente como necesidades económicas y materiales ilimitadas, sino que se debe entender que todo ser humano, en cualquier tipo de sociedad, tiene necesidades limitadas y que no todas son necesariamente necesidades materiales. Asimismo, esas necesidades no aluden exclusivamente al tener, sino que se relacionan también a las posibilidades de hacer y de ser que tiene cada sujeto dentro de una sociedad, así, desde el concepto de desarrollo a escala humana se identifican diez necesidades básicas: subsistencia, protección, afecto, ocio, creación, libertad, entendimiento, identidad, participación y trascendencia (Capalbo, 2000). La mayoría de estos aspectos de la vida humana habrían sido descuidados por el modelo de desarrollo hegemónico, que se ha limitado a entender el bienestar social como la riqueza monetaria y material.
Desde la perspectiva del desarrollo a escala humana, procurar la satisfacción de las diez necesidades básicas planteadas nos permitiría incluso recuperar el propio sentido de humanidad. Sin embargo, a pesar de que esta propuesta teórica es sumamente pertinente, debido a que permite dar un lugar al mundo de las relaciones humanas y a la subjetividad dentro del concepto de desarrollo, a que relativiza los conceptos de pobreza y de riqueza y a que cuestiona la idea misma de crecimiento, el desarrollo a escala humana no pasó de ser un planteamiento teórico sin mayores efectos en el escenario de la política y de la economía regional y global; la propuesta ha sido acogida en el mundo académico como un aporte significativo, pero se reconoce que ha tenido pocas experiencias de aplicabilidad en campo (Capalbo, 2000).
Similar a estos planteamientos se encuentra también el concepto de Desarrollo Humano, línea que, contrario al anterior caso, ha sido asimilada desde finales de la década de 1980 por altas instancias del poder mundial como son las Naciones Unidas. El concepto de Desarrollo Humano entiende que, para determinar el nivel de desarrollo en una sociedad, deben tenerse en consideración tanto aspectos económicos como otras dimensiones que permitan medir la calidad de vida de la población en general. Antes del concepto de desarrollo humano el nivel de desarrollo era medido de acuerdo a la productividad y crecimiento económico que genera cada país, esto es, según el Producto Interno Bruto. Éste índice si bien permitía medir el crecimiento económico, no posibilitaba determinar el nivel de distribución de las riquezas dentro de una sociedad, no daba cuenta del nivel de desigualdad de un país. Con los aportes del economista Amartya Sen (2000), esta forma de medir el desarrollo fue replanteada y el autor propuso otro enfoque que pudiera dar cuenta de la calidad de vida de la gente, de acuerdo a la posibilidad de acceso a tres capacidades esenciales: “una vida larga y saludable, tenga conocimientos y acceso a recursos necesarios para un nivel de vida decente” (Dubois, 2002). Siguiendo esos principios, es creado el Índice de Desarrollo Humano, que mide a los países de acuerdo a los niveles salud, educación e ingresos del promedio de la población.
En este punto es importante notar que para el autor el problema central al que debe atender el desarrollo no es la satisfacción de “necesidades humanas”, sino la expansión de las “capacidades” de los individuos. La definición de capacidades es un aspecto central en el concepto de desarrollo propuesto por Sen, “entendidas como las libertades fundamentales de que disfruta un individuo para llevar el tipo de vida que tiene razones para valorar” (Campana, 2013, p. 309); el desarrollo humano sería entonces la posibilidad que tienen los sujetos de realizar sus potencialidades, lo que en últimas cada persona puede ser y hacer.
La gran crítica que se le realiza al difundido concepto de Desarrollo Humano cuestiona precisamente que éste centra la responsabilidad de desarrollo a una escala individual, basado también en las ideas de la “elección racional” y de capital humano, el desarrollo humano adopta una perspectiva neoliberal en la que “supone una sociedad formada por unidades-empresa, en la cual cada individuo es un “empresario de sí” (Ibid. p. 316). El problema que hay de fondo en esta perspectiva es que aquellos aspectos que deberían ser considerados como derechos (educación, salud, vida digna, etc.) se convierten en bienes privados que los individuos deben procurar obtener. Esta perspectiva del desarrollo no permite relacionar el carácter sistémico y estructural que en realidad tiene el modelo, por el contrario, el desarrollo humano reduce el tema a un conjunto de competencias entre sujetos,

86 87
Revista CoPaLa, Construyendo Paz LatinoamericanaAño 3. número 5. enero-junio de 2018
86
Maribel Cristina Cardona López, y Brayan Montoya Londoño. “La discusión del desarrollo: transformaciones, regresiones y nuevos horizontes en América Latina”, Revista CoPaLa. Año 3, Número 5, enero-junio 2018. Pp. 75-
97. ISSN: 2500-8870. Disponible en: http://www.revistacopala.com/
de manera que desconsidera la responsabilidad del Estado y se desentiende también de las relaciones de poder político y económico que determinan el “acceso” del ciudadano común al bienestar social y al desarrollo de sus potencialidades.
De esta manera, el desarrollo humano no plantea una crítica al desarrollo económico, sino antes bien un reacomodamiento. Y en este punto vale la pena desvelar la manera instrumental, e incluso cínica, como el propio Amartya Sen explica, de cómo el concepto de desarrollo humano y su enfoque de las “capacidades”, léase competencias, termina siendo funcional a la economía capitalista:
Sólo los desposeídos que necesitan el dinero lo suficiente para estar dispuestos a trabajar con razonable ahínco para conseguirlo, se ofrecerán voluntarios para aprovechar las oportunidades de empleo que vayan surgiendo (a menudo a cambio de un salario algo bajo), que constituyen un tipo muy utilizado de ayuda pública (…) Dado que los individuos en cuestión se fijan más en las oportunidades globales, la elaboración de la política económica y social puede utilizar de una manera inteligente estas consideraciones más amplias.(Sen 2000, citado en Campana, 2013, p. 313)
Es importante anotar, sin embargo, que ha habido replanteamientos en el concepto del desarrollo humano, como los aportados por Nusbaumm (2012), desde los que se ha ampliado el espectro de las capacidades superando la triada educación, salud e ingresos, y extendiéndolas a otras dimensiones que tienen que ver con las emociones, la afiliación, la participación, entre otras. Sin embargo, todavía cuesta desligar del concepto de desarrollo humano la mirada económica, pues la idea de las “capacidades” y el enfoque individualista sigue siendo el eje transversal de este enfoque.
La regresión del concepto: el neoextractivismo Con todo, las diversas discusiones del concepto de desarrollo que se desencadenaron en las últimas décadas del siglo pasado, permitían generar la discusión y reflexión sobre el modelo socioeconómico predominante y procurar la búsqueda cada vez más insistente por modelos incluyentes. A pesar de ello, desde hace algunas décadas nos abocamos a una regresión al concepto inicial del desarrollo económico. El neoliberalismo impulsó una nueva oleada desarrollista todavía más agresiva, marcada por los principios que se impusieron desde el llamado “Consenso de Washington”, que apuntan a la apertura de las economías de países tercermundistas hacia el exterior, el fomento de las exportaciones, la desregulación de los mercados, y que en términos generales privilegia el papel del sector privado en los temas de mercado y reduce el papel de Estado (Dubois, 2002)
Bajo esos parámetros, las economías latinoamericanas hoy se encuentran volcadas a lo que Gudynas define como neoextractivismo, la “apropiación masiva de la Naturaleza, las economías de enclave y una inserción global subordinada” (2011a, p. 35). Cada vez más, los grandes proyectos de explotación de recursos naturales son los que predominan en las agendas económicas de los países en “vías de desarrollo”; la agroindustria, las explotaciones mineras, los grandes emprendimientos hidroeléctricos, se imponen como la nueva lógica que llevaría al desarrollo a estas naciones. La propia relación del hombre con la naturaleza es entendida desde esta perspectiva sólo en términos de explotación, el desarrollo vuelve a ligarse a la variante económica y se pierde el sentido crítico que
ya se había ganado. “La subordinación comercial a las empresas transnacionales y la globalización, y con ello, a toda la gobernanza mundial, dejan de estar en las fronteras de la crítica, y son aceptadas.” (Ibid. p. 37)
Frente a este panorama que plantea una regresión a la forma más primaria y degradante del desarrollo económico, de capitalismo salvaje, se hacen necesarias las críticas, retomar discusiones que han sido importantes como la toma de conciencia con respecto al medio ambiente y el enfoque ampliado del bienestar humano. Pero las críticas frente a un modelo que es cada vez más agresivo no pueden ser posturas a medias, se deben plantear sin temores otras alternativas que nos permitan salir del paradigma economicista y, tal como plantean diversos autores latinoamericanos, esa crítica a la raíz de la problemática hasta el momento sólo la hemos encontrado más allá del concepto mismo de desarrollo.
Otros caminos: El Buen vivir y los planes de vida en contraste con el desarrolloFrente a las actuales proyecciones de los territorios, impuestas por el capitalismo, se recuperan planteamientos y cosmovisiones de las comunidades originarias de los pueblos latinoamericanos, como el Sumak Kausay o los planes de vida, que desde antaño han trascendido a la cultura indígena y han hecho parte de las costumbres campesinas a lo largo y ancho del subcontinente.
Lo que se pretende con este tipo de experiencias alternativas es generar contrastes con la lógica desarrollista, que ha formulado en el mundo concepciones como las economías emergentes; una idea referida a los países que, implementando políticas neoliberales, procuran el crecimiento cuantitativo de la riqueza, calculada en el PIB (Producto Interno Bruto) y así “igualar” condiciones para participar en el mercado mundial supuestamente libre y competitivo.
Sin embargo, en el Buen vivir, por ejemplo, desaparecen todas las nociones de competitividad y se plantean parámetros de conceso para lograr el bienestar colectivo y no solo la superación de las condiciones de necesidad y escasez. En este sentido, autores como Pablo Dávalos exponen la vinculación de los conceptos de desarrollo y de crecimiento económico “como una teleología de la historia” y “una prevalencia de la economía, sobre la política y la sociedad”, respectivamente (Dávalos, 2008), surgiendo de entrambos la noción de progreso con la promesa emancipadora de la liberación humana.
Esta promesa surge de la construcción de una idea global, que sitúa al capitalismo como un poder civilizatorio único y vedado, que no consiente la reestructuración abierta del sistema, a pesar de permitir el cuestionamiento superficial de las irregulares relaciones de poder. Así que miradas como el sumak kausay podrían considerarse, de un modo soterrado, remanentes históricos que deben adecuarse a las circunstancias planetarias de conexión a través de la economía, o ser condenadas a la desaparición.
Por eso, las ciencias sociales apuntan, bajo algunas circunstancias, a la intervención de comunidades para convertirlas en grupos humanos productivos, en lugar de sociedades propositivas y diversas. En este sentido, las voces que se han dado a la tarea de criticar los procesos de desarrollo, en cualquiera de sus variaciones polisémicas, han sido reducidas

88 89
Revista CoPaLa, Construyendo Paz LatinoamericanaAño 3. número 5. enero-junio de 2018
88
Maribel Cristina Cardona López, y Brayan Montoya Londoño. “La discusión del desarrollo: transformaciones, regresiones y nuevos horizontes en América Latina”, Revista CoPaLa. Año 3, Número 5, enero-junio 2018. Pp. 75-
97. ISSN: 2500-8870. Disponible en: http://www.revistacopala.com/
y limitadas a espacios de confinamiento académico e ideológico, que no permiten la propagación y reproducción de prácticas contestatarias surgidas desde la base, como lo son los Planes de vida (Dávalos, 2008).
Estos discursos que formulan salidas a la inserción forzada en la modernidad parten de la necesidad de cambiar tajantemente el modelo del desarrollo en su conjunto. Así pues, nociones como el Buen vivir se alejan de manera radical de la esencia del progreso: “el individualismo, la búsqueda del lucro, la relación costo-beneficio como axiomática social, la utilización de la naturaleza, la relación estratégica entre seres humanos, la mercantilización total de todas las esferas de la vida humana, la violencia inherente al egoísmo del consumidor” (Dávalos, 2008).
El Buen vivir critica el antropocentrismo e introduce la naturaleza en la historia y en las proyecciones de las comunidades (Escobar, 2011); pero no como fuerza productiva, sino como otro actor de la realidad social, procurando nuevos formatos epistemológicos, inclinados a lo que Dávalos denomina Alteridad, es decir, la existencia de un Ser comunitario que reconoce la existencia de otros seres con derecho a existir. Una visión ausente en las actuales lógicas mercantiles globales, de las que son cómplices entidades como el Banco Mundial, a través de acciones tentativamente definidas como violentas, que naturalizan la colonización e incluso el etnocidio en los países latinoamericanos y otras regiones del mundo.
Por otro lado, los planes de vida pueden situarse en una postura de acuerdo al desarrollo o estar en su contra y permiten a las comunidades orientar sus propuestas hacia los intereses del bienestar colectivo, así como su construcción desde la cotidianidad política, económica y cultural (CNA, 2015); dando origen a un ciudadano propositivo y cocreador de su realidad social, en la que no se concibe la imposición, sino la decisión colectiva para sentar las condiciones de incursión en las prácticas desarrollistas y neoliberales o la abstención en la participación de esos modelos.
Fundamentos ideológicos del Buen vivir y los Planes de vidaLa vida en común: La característica principal de las construcciones desde abajo es que son esencialmente comunitarias y, en este punto, Villoro (2003) hace una diferenciación entre comunidad y sociedad; siendo la primera direccionada hacia el interés de un todo, con cada miembro particular como componente de la totalidad, mientras que la segunda surge por acuerdo de intereses individuales, tal y como lo sugiere Rosseau (1762) en el Contrato Social.
Por eso al hablar de comunidad podemos hablar de cada sujeto perteneciente a la misma, que tiene la tarea de aportar, pero de una manera libre. De lo contrario la comunidad sería sinónimo de opresión y el individuo sería un plebeyo. En este sentido, mientras la sociedad sugiere el respeto y tolerancia por la libertad de los demás, la comunidad va más allá a través del servicio, incorporando en los proyectos individuales el sentido de pertenencia por los proyectos colectivos y fomentando virtudes como la solidaridad y la fraternidad (Villoro, 2003).
Para que la aspiración común que podríamos identificar con los planes de vida o el Buen Vivir no se vea perjudicada, los miembros deben introyectar en su horizonte personal el horizonte deseable para todos; de lo contrario el proyecto de comunidad será simplemente un punto referencial al que los grupos humanos se acerquen sin alcanzarlo.
Algunos acercamientos a este proyecto colectivo podrían ser las familias y las comunidades originarias del continente americano, en las que el territorio, y por tanto el usufructo del mismo en cualquiera de sus dimensiones (políticas, sociales culturales o económicas), es considerado como un bien común, adjudicando a la comunidad un sentido filosófico de la intersubjetividad, es decir, un “nosotros” que respeta la diversidad. Solamente así se podría hablar de una verdadera democracia participativa, en lugar de la limitada democracia representativa, en la que los territorios y sus comunidades no alcanzan una real incidencia en las políticas y estrategias para el crecimiento del país, lo que resulta sumamente paradójico ya que la democracia, desde la etimología, representa el gobierno del pueblo.
En este sentido, para lograr un crecimiento en la capacidad política de la población a través de los Planes de vida, es necesario comenzar un diagnóstico endógeno, del que surgirá un proyecto educativo comunitario para comprender, como colectivo, las necesidades y el contexto en el que habitan cotidianamente, y así devenir, en una siguiente etapa, en grupos organizados y flexibles que funcionen a través del conceso y la participación, como elementos de la vida diaria y transformarse al fin en Sociedad Civil, propositiva y plural, con un papel aportante en materia de gobernabilidad y autogestión (Marchioni, 2006).
Bienestar colectivo: Otro elemento esencial de todo proceso que apunte a la construcción del Buen vivir o a la generación de un Plan de Vida comunitario, es la búsqueda del bienestar colectivo, que trasciendeal bienestar económico “neoclásico, economicista e individualista” y al “antropocentrista” bienestar social, que solo desvinculan la actividad económica de la integralidad de la vida, siendo “causa y origen de sometimiento a estructuras de poder superior” (Ávila, 2014).
Sin embargo, a pesar de la prioridad que se concede en el bienestar colectivo a la vida común, la figura individual no es menoscabada o disminuida, sino que se establece en una relación horizontal con lo colectivo; contrario al pensamiento jerárquico del capital en el que ambas cosas son incompatibles y no pueden estar situadas en el mismo plano.
El bienestar colectivo se instituye a partir de tres dimensiones, según Barragán (1991): La instrumental, que hace referencia a la coherencia con los principios generales tanto individuales como colectivos; la distributiva, entendida como la justa repartición y el acceso de los bienes escasos; y la normativa, que propone un marco legislativo y comportamental que estimule la cooperación de todos los miembros de la comunidad. Sin embargo, Ávila (2014) establece una cuarta dimensión que apunta a lo territorio-ambiental, rompiendo el paradigma de la proporción interdependiente de hombre y ambiente, al establecer un todo armonioso en el que la naturaleza es el continente y el ser humano uno de sus abundantes contenidos. Es decir, rescinde lo que Ávila denomina colonización de la naturaleza, herencia europea del antropocentrismo, que mantiene en el sistema político-económico una permanente relación de poder entre conquistadores y conquistados.

90 91
Revista CoPaLa, Construyendo Paz LatinoamericanaAño 3. número 5. enero-junio de 2018
90
Maribel Cristina Cardona López, y Brayan Montoya Londoño. “La discusión del desarrollo: transformaciones, regresiones y nuevos horizontes en América Latina”, Revista CoPaLa. Año 3, Número 5, enero-junio 2018. Pp. 75-
97. ISSN: 2500-8870. Disponible en: http://www.revistacopala.com/
En este mismo sentido, se expone la necesidad de lo que algunos estudiosos han llamado ecología política, con la tarea, según Arturo Escobar, de regular los “aspectos biológicos e histórico-culturales” de cara al acceso y usufructo de los recursos naturales y que derive en el establecimiento de una economía ecológica que se remita constantemente a la relación de las comunidades con la naturaleza.
El Buen vivir: Experiencia constitucional de Bolivia y EcuadorLas propuestas de Buen vivir en Ecuador y Vivir Bien en Bolivia y Perú, se consagraron en la carta magna de estos países después de una lucha reivindicativa por la independencia y la autogestión (2008 en Ecuador y 2009 en Bolivia). Ambas proceden de una visión del mundo de los pueblos originarios latinoamericanos y etimológicamente “derivan del aymara sumaj qamaña y del sumak kawsay en quechua” (Schavelzon, 2015)
Aunque podría pensarse que existe alguna diferencia entre las concepciones del Buen Vivir y el Vivir Bien, lo cierto es que son simples fórmulas traducidas de los vocablos consignados en las constituciones de estos dos países. Si bien sus orígenes filológicos son diferentes, e incluso, se debate aún sobre la traducción correcta de los términos indígenas, ambos en esencia apuntan al bienestar integral en el ámbito comunitario y natural.
La propuesta del Buen vivir surge de grupos históricamente relegados, así que su proposición radica en la ruptura y desestructuración total de las concepciones asumidas como indiscutibles, no para inventar modelos nuevos sino para conocer, adaptar y masificar los conocimientos de determinadas comunidades que, si bien “pueden haber sufrido ciertos procesos de aculturación occidental, su espíritu de cuerpo puede aún mantenerse intacto en beneficio de lo colectivo, lo solidario. Etc.” (Ávila, 2014)
Por otro lado, tomando como caso particular a Ecuador, Ávila explica que la apropiación y resignificación del término desarrollo por parte de las comunidades indígenas también está orientado al Buen vivir, creando conceptos mixtos como desarrollo integral o desarrollo sustentable con identidad que, según Tibán (2000):
la cosmovisión indígena que considera a la naturaleza como un todo, que abarca lo material, lo espiritual y humano (…) Esta cosmovisión tiene una serie de principios que parten de la idea de que se debe cuidar y respetar al conjunto de seres vivientes que coexisten en el ecosistema, conservar y fomentar la tierra, proteger los productos de consumo humano, para mejorar el nivel de vida de la familia y de la comunidad.
Por esta razón, en el Buen vivir no se hace referencia a la competitividad sino al conceso, donde la comunidad en pleno puede decidir su futuro; el pensamiento diverso contraría el pensamiento homogéneo de lo moderno; mientras la plurinacionalidad (diversidad unida con respeto e interacción de los pueblos) afronta la globalización del mercado en el que todo tiene precio y de todo se puede sacar provecho.
A pesar de la naturaleza del sumak kawsay, la aplicabilidad real del concepto en las políticas públicas se dificulta. Más aún cuando la discusión del desarrollo también está en la mesa. Por lo que el Buen vivir resulta siendo algo similar e incluso una simple
sustitución sinonímica, en lugar de una alternativa o una propuesta distinta, convirtiendo esta perspectiva en un esfuerzo por humanizar las practicas desarrollistas del capitalismo, en lugar de instalar una postura disímil frente al sistema global. (Walsh, 2010)
En este sentido, el debate de la implementación constitucional de esta configuración indígena se centra en el aprovechamiento del término como un complemento del desarrollo, enfrentado a la conservación de la noción propiamente dicha, orientada a la vida en común, la reorganización de la escala de valores occidentales y la investidura de la naturaleza o “Pachamama” como sujeto de derechos, criticando el antropocentrismo y anteponiendo los llamados derechos cósmicos sobre los derechos humanos. Así pues, aunque el Buen Vivir, en lo político, haga referencia a planeaciones comunitarias, distantes de los conceptos occidentales de riqueza, progreso o modernidad, algunos estudiosos insisten en insertar el sumak kawsay en la “revolución copérnica del desarrollo”, argumentando encontrar puntos en común con propuestas como desarrollo sostenible, mientras otros teóricos instan en separar ambos términos e independizarlos, ya que se podrían considerar discordantes. (Schavelzon, 2015)
Pese a todo lo anterior, la introducción del Buen vivir en las constituciones de Bolivia y Ecuador es sin duda una victoria de la presión “desde abajo”, pero no es garantía de una real elaboración gubernativa en sintonía con las prácticas comunitarias, debido a la mirada de las diferentes esferas de poder, en las que El Buen vivir “se reduciría a redistribuir los beneficios del desarrollo, no necesariamente a cambiar de modelo ni destruir las estructuras reales que lo sostienen” (Simbaña, 2011). En esta misma dirección, Gudynas y Acosta (2011) plantean la necesidad de la creación de políticas post extractivistas y de transición al Buen Vivir “que atiendan dos condiciones indispensables: erradicar la pobreza, e impedir nuevas pérdidas de biodiversidad (…) [ya que] pobreza y biodiversidad se relacionan en el sobreconsumo y despilfarro de recursos naturales”.
Planes de vida: Principios y experienciasLos planes de vida, a pesar de ser alternativas al desarrollo, también pueden insertarse de manera armónica en propuestas intermedias o menos dañinas, como el desarrollo sostenible, ya que algunos de los principios de este último apuntan a la participación ciudadana en el desarrollo, la disminución del poder y la redistribución de la riqueza; pero continúa también haciendo hincapié en la necesidad de la financiación extranjera de los países “desarrollados” para que los “atrasados” alcancen este prospecto (Rosero y Sánchez, 2009).
A pesar de lo anterior, de acuerdo con Rosero, Sánchez y Zuluaga, es necesaria la resignificación semántica del término desarrollo, concibiéndolo como acto colectivo que jamás es obligatorio y que propende la transformación y mejoramiento social en una apuesta para llevar a la comunidad a una fase más elevada a partir de los intereses de los diferentes actores. (Zuluaga, 1999)
Históricamente, el respeto por los Planes de vida y el reconocimiento de la diversidad demográfica del país han sido exigidos por las comunidades más vulneradas, como las afro, los indígenas y los campesinos. Escasamente en 1989, al sumarse Colombia al convenio 169 de la OIT, se reconoció la posibilidad de que las comunidades indígenas pudieran

92 93
Revista CoPaLa, Construyendo Paz LatinoamericanaAño 3. número 5. enero-junio de 2018
92
Maribel Cristina Cardona López, y Brayan Montoya Londoño. “La discusión del desarrollo: transformaciones, regresiones y nuevos horizontes en América Latina”, Revista CoPaLa. Año 3, Número 5, enero-junio 2018. Pp. 75-
97. ISSN: 2500-8870. Disponible en: http://www.revistacopala.com/
labrar su propio destino a través de planes de autogestión. Apenas en la constitución de 1991, se da vía libre a la creación autónoma de políticas entre los grupos étnicos y la instauración de territorios con propiedad colectiva en el Pacífico para las comunidades negras, al igual que la declaración de los asentamientos de comunidades indígenas como entidades territoriales (Zuluaga, 1999). Recién en 2016, la sentencia T-445 de la Corte Constitucional avala el principio de autonomía territorial en el contexto de un Estado unitario, referente a la ejecución de proyectos y explotación del suelo reglamentados desde los concejos municipales y no desde el gobierno central.
En el caso de los afros se trabajó bajo el rótulo de Planes de Manejo, para referirse a la configuración territorial conjunta del Estado y la comunidad, mientras los indígenas se apegaron al concepto Planes de desarrollo hasta que, en 1997, deciden reconfigurarlos en Planes de Vida, con el fin de ejecutar la construcción del proyecto indígena desde sus propias lógicas y cosmovisión.
Con el pasar de los años otros movimientos se apropiaron del término con el fin de reflexionar sobre las dinámicas territoriales desde lo político, económico y social a través de la revitalización de sus tradiciones. Una apuesta distinta que, aunque puede no diferir del proyecto de la modernidad, se aleja de la rigidez de los centralizados Planes de Desarrollo. (Rosero y Sánchez, 2009)
Divergencia: Los Planes de vida frente a los planes de desarrollo.Tomando como ejemplo las comunidades de la Baja Bota Caucana, Coreguaje, Siona e Inga, Rosero (2006) establece una serie de puntos comparativos en los que se visualizan las diferencias esenciales entre una forma organizativa desde abajo, sustancialmente indígena, y las imposiciones desde arriba según lo estipulado en la ley 152 de 1994, Planes de desarrollo.
Algunas de estas discrepancias, a pesar de surgir de un caso particular, pueden extrapolarse a contextos más allá de los relacionados con los pueblos nativos y por tanto tener aplicaciones diversas, acomodadas, claro está, a las dinámicas territoriales propiamente dichas. Las oposiciones esenciales radican básicamente en los principios y los elementos estructurales de ambas miradas, pasando por el diseño metodológico y otros elementos generales a tomar en cuenta.
Las construcciones de base, partiendo de este proceso específico, se establecen a partir de los fundamentos éticos consignados en el pensamiento de un pueblo para la construcción de la vida común; se dirigen entonces a “definir lo que se quiere a futuro (política propia) y cómo se va a hacer tangible” (Rosero, 2006).
Por otro lado, el diseño de los planes de desarrollo es exógeno, con una participación parca de las comunidades. Es decir, un método de intervención en el que las comunidades son suplantadas y el carácter cocreativo de las mismas es casi nulo, encasillando las necesidades colectivas única y uniformemente en la salud, educación, producción, vivienda y obras
públicas; que si bien son necesidades básicas, no abarcan otras nociones que pueden ser importantes para la comunidad como la espiritualidad, la etnoeducación, los mecanismos de subsistencia o aprovechamiento de la tierra y la cultura y pensamiento propios (Rosero, 2006). Así lo estipula la ley: “se deberá tener como criterio especial en la distribución territorial del gasto público el número de personas con necesidades básicas insatisfechas, la población y la eficiencia fiscal y administrativa, y que el gasto público social tenga prioridad sobre cualquier otra asignación”. (Ley 152 de 1994)
En contrasentido, los Planes de vida son considerados una construcción colectiva perpetua, por su carácter dinámico, a través de la autoevaluación y continuo ajuste convenido; esbozados en conceso desde “adentro” y articulados, según se vea conveniente, con grupos, instituciones y colectivos externos que apoyen, pero no sustituyan a la población.
Se caracterizan, además, por su carácter largoplacista y transgeneracional, anclado a la memoria histórica y las costumbres ancestrales. En cambio, los planes de desarrollo siempre se conciben a término fijo, de cara al crecimiento económico como sustituto del bienestar colectivo, ceñido a lo bursátil y especulativo del mercado a través del continuo control y evaluación de los resultados.
En síntesis, los planes de vida se alejan de los conceptos de progreso, tan valorados en los Planes de desarrollo, y se anteponen a los fenómenos de la globalización a través de la cosmovisión, historia y proyección de la comunidad de acuerdo a sus propias prioridades, con la cultura como elemento cohesionador que permita una mirada holística de la comunidad de cara a “todo lo que hacen en sus vidas, lo que son, cómo son, lo que tienen, lo que hacen y cómo lo hacen”. (Rosero, 2006)
Nuevos horizontes: Transiciones y otras formas de resistenciaEn América Latina, el extractivismo, al ser uno de los aspectos más negativos del proyecto para el progreso, se ha convertido en el foco de atención a la hora de discutir sobre los fundamentos del modelo económico capitalista. Por lo tanto, al argumentar la necesidad de avanzar a una era post extractivista, se están criticando las bases conceptuales del desarrollo. (Gudynas, 2011b)
Evidentemente, durante los procesos de cambio se presentan múltiples obstáculos, comenzando por el asentamiento del modelo en la cotidianidad y el hermetismo frente a cualquier cuestionamiento del sistema. “La larga lista de las bondades económicas de la minería o los hidrocarburos se repite una y otra vez desde los espacios empresariales, políticos y académicos. A su vez, las ideas de alternativas de desarrollo más allá de la minería o los hidrocarburos son rechazadas como ingenuas, infantiles, peligrosas o imposibles”. (Gudynas, 2011b)
Un primer paso en la transición es reconocer la necesidad y la validez de las miradas disyuntivas y así iniciar un proceso de deconstrucción del vigente “extractivismo depredador”, para llegar a las concepciones de “desarrollos alternativos”, como medida de reducción de los impactos sociambientales dentro de la matriz económica, y devenir

94 95
Revista CoPaLa, Construyendo Paz LatinoamericanaAño 3. número 5. enero-junio de 2018
94
Maribel Cristina Cardona López, y Brayan Montoya Londoño. “La discusión del desarrollo: transformaciones, regresiones y nuevos horizontes en América Latina”, Revista CoPaLa. Año 3, Número 5, enero-junio 2018. Pp. 75-
97. ISSN: 2500-8870. Disponible en: http://www.revistacopala.com/
paulatinamente en “alternativas al desarrollo”, dirigidas a “ romper el cerco de su racionalidad actual, para moverse hacia estrategias radicalmente distintas, no sólo en su instrumentación, sino que también en sus bases ideológicas”. (Gudynas, 2011b)
Paralelo a la variación del alcance de desarrollo también mutará el extractivismo. Pasando por una fase intermedia de “extractivismo sensato”, sobrevendrá en el “extractivismo indispensable”. En este último caso se conservarán las prácticas realmente necesarias quitando el revestimiento mercantil global como objetivo último y priorizando las esferas locales y regionales. De esta manera, el escenario participativo se desplegaría dando cabida a todo tipo de formas nuevas de resistencia, ancoradas en las tradiciones y costumbres propias e iluminadas por los antecedentes de las luchas sociales. (Martínez, 2012)
Sin embargo, las herramientas que “han nacido, se han recreado y se han intercambiado desde los haceres y saberes de las mismas comunidades” (Martínez, 2012) no deben apuntar necesariamente al Buen vivir o los Planes de vida, sino que pueden ser arquitecturas sociales establecidas según la necesidades y prioridades manifestadas por los mismos colectivos e incluso pueden apuntar a estrategias menos complejas y estimular la construcción de un andamiaje de proyectos y actividades que les permita crecer en la dirección que se proyectan.
Algunas de estas herramientas pueden apuntar a generar espacios colectivos de decisión como las Asambleas, pero otros ejercicios de fortalecimiento organizativo se pueden respaldar en cartografías sociales, aprendizaje sobre usos ancestrales del suelo, usufructo de los diversos elementos de la naturaleza, reconocimiento de los métodos y consecuencias de penetración del capitalismo, la enseñanza de las artes u otras acciones en articulación con los movimientos sociales, e incluso con las universidades, para lograr que la información, una vez recolectada, verificada y categorizada, trascienda, de acuerdo con lo propuesto por Martínez (2012), a otras atmósferas en las que se evite que estas prácticas sean menoscabadas, invisibilizadas o disminuidas.
Referencias Ávila Larrea, J. A. (2014). El enfoque del buen vivir como una visión colectiva. OBETS: Revista de
Ciencias Sociales, (9), 43-72.
Barragán, J. (1991). La función de bienestar colectivo como decisión racional. DOXA, 91-118.
Bermejo, R., Arto, I., Hoyos, D., & Garmendia, E. (2010). Menos es más: del desarrollo sostenible al decrecimiento sostenible. Cuadernos de trabajo HEGOA, (52).
Brundtland, G. H. (1987). Report of the World Commission on environment and development: “our common future”. United Nations.
Campana, M. (2013). Para una lectura crítica del desarrollo humano. Andes (24), 299-323.
Capalbo, L. (2000). Desarrollo: del dominio material al dominio de las ilimitadas potencialidades humanas. El resignificado del desarrollo.
Castro-Gómez, S. & Walsh, C., Schiwy, F., (Eds.). (2002). Indisciplinar las ciencias sociales:
Geopolíticas del conocimiento y colonialidad del poder. Perspectivas desde lo andino. Editorial Abya Yala.
Castro-Gómez, S., & Grosfoguel, R. (2007). El giro decolonial: reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global. Siglo del Hombre editores.
CNA. (2015). Los Planes de Vida Comunitarios para los Territorios Agroalimentarios. La DIREKTA-Medvedkino
Dávalos, P. (2008). Reflexiones sobre el Sumak Kawsay (el Buen Vivir) y las teorías del desarrollo. Boletín ICCI, 103.
Dubois, A. (2002). Un concepto de desarrollo para el siglo XXI. Revista Asuntos económicos y administrativos, (8).
Dussel, E. D. (2010). Descolonización de la filosofía política: ayer y hoy. En Descolonizar la modernidad, descolonizar Europa: un diálogo Europa-América Latina (pp. 27-40). IEPALA.
Elizalde, A. (2013). Responsabilidad Social y Biodesarrollo: vivir sencillamente para que otros puedan sencillamente vivir. En Responsabilidad Social y Biodesarrollo. Experiencias y Saberes. Corporación Universitaria Minuto de Dios. 17-33
Escobar, A. (1999). El Final del Salvaje. Naturaleza, Cultura y Política en la Antropología Contemporánea .Santafé de Bogotá : CEREC.
Escobar, A. (2007). La invención del Tercer Mundo Construcción y deconstrucción del desarrollo. Caracas: Fundación Editorial el perro y la rana.
Escobar, A. (2010). Una minga para el postdesarrollo: lugar, medio ambiente y movimientos sociales en las transformaciones globales (No. 304.2 E74). Programa Democracia y Transformación Global (Perú) Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima (Perú). Facultad de Ciencias Sociales.
Escobar, A. (2011). Una minga para el posdesarrollo. Signo y pensamiento, 30(58), 306-312.
Grisales Gonzáles , D., & Insuasty Rodríguez, A. (2016). Minería, conflictos y derechos de las víctimas. Colombia. Medellín: Editorial Kavilando.
Grisales Gonzáles, D., Insuasty RodrÍguez, A., & Gutiérrez León, E. (2013). Conflictos asociados a la gran mineria en Antioquia. El Ágora USB, 13(1), 371-397. Recuperado de: http://revistas.usb.edu.co/index.php/Agora/article/view/213/94
Grosfoguel, R., & Mignolo, W. (2008). Intervenciones decoloniales: una breve introducción. Tabula rasa, (9), 29-37.
Gudynas, E., & Acosta, A. (2011). El Buen Vivir más allá del desarrollo. Revista Qué Hacer, 181, 70-81.
Gudynas, E. (2011a). Debates sobre el desarrollo y sus alternativas en América Latina: Una breve guía heterodoxa. Más allá del desarrollo, 1, 21-54.
Gudynas, E. (2011b). El desarrollo en cuestión: Reflexiones desde América Latina. Univ. Mayor de San Andrés, 379-410.
Gudynas , E. (2014). El buen vivir repolitiza los debates sobre el desarrollo. Kavilando, 6, 27-29. Recuperado de: http://kavilando.org/revista/index.php/kavilando/article/view/73/60
Gudynas, E. (2014). Las disputas sobre el desarrollo y los sentidos de las alternativas. Kavilando,

96 97
Revista CoPaLa, Construyendo Paz LatinoamericanaAño 3. número 5. enero-junio de 2018
96
Maribel Cristina Cardona López, y Brayan Montoya Londoño. “La discusión del desarrollo: transformaciones, regresiones y nuevos horizontes en América Latina”, Revista CoPaLa. Año 3, Número 5, enero-junio 2018. Pp. 75-
97. ISSN: 2500-8870. Disponible en: http://www.revistacopala.com/
6(1), 15-26. Recuperado de: http://kavilando.org/revista/index.php/kavilando/article/view/72/59
Jacques, R. J. (1762). El contrato social. Editorial SARPE, Colección Grandes Pensadores (2).
Lander, E. (2000). La Colonialidad del Saber: Eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas. CLACSO, Buenos Aires.
Ley N° 152. Ley Orgánica del Plan de Desarrollo, 15 de julio de 1994
Los Desafíos, D. S. I. E. Convenio 169 de la OIT.
Marchioni, M. (2006). Democracia participativa y crisis de la política. La experiencia de los planes comunitarios. Cuadernos de trabajo social, 19, 213-224.
Martínez, E. (2012). Guía de metodologías comunitarias participativas: Guía No. 5.,(3)
Max-Neef, M. A., Elizalde, A., & Hopenhayn, M. (1994). Desarrollo a escala humana: conceptos, aplicaciones y algunas reflexiones (Vol. 66). Icaria Editorial.
Meadows, D. H., Meadows, D. L., Randers, J., & Behrens, W. W. (1972). Los límites del crecimiento: informe al Club de Roma sobre el predicamento de la humanidad. Fondo de cultura económica.
Mujica, N., & Rincón, S. (2006). Concepciones del desarrollo en el Siglo XX: Estado y Política Social. Revista de Ciencias Sociales, 12(2).
Nussbaum, M. (2012). Crear capacidades. Propuesta para el desarrollo humano. Barcelona: Paidós
ONU. (1972). Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano. Estocolmo, Suecia, 5-16 de junio de 1972.
Quijano, A. (2000). Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina.
Rojas, D. M. (2010). La alianza para el progreso en Colombia. Análisis Político, 23(70), 91-124.
Rosero, M. C., & Sánchez, J. (2009). Planes de vida y planes de etnodesarrollo. Tropenbos International, SENA. Manuscrito sin publicar.
Rosero, M. C. (2006).Conferencia en Seminario. Instituto de Etnobiología
Rostow, W. W. (1956). Las Etapas del Crecimiento Económico. Un manifiesto no comunista. México: FCE.
Schavelzon, S. (2015). Plurinacionalidad y Vivir Bien/Buen Vivir: dos conceptos leídos desde Bolivia y Ecuador post-constituyentes. Ediciones AbyaYala.
Sen, A. (2000). Desarrollo y libertad. Buenos Aires: Editorial Planeta.
Sentencia T-445. Corte constitucional República de Colombia. 2016
Simbaña, F. (2011). El Sumak Kawsay como proyecto político. Quito: Fundación Rosa Luxemburg, Más allá del Desarrollo.
Slater, F. (2011). Las etapas del crecimiento económico de Rostow. Consideraciones sobre el Evolucionismo como Modelo interpretativo.
Tibán, L. (2000). Instituto Científico de Culturas Indígenas, ICCI.Instituto Científico de Culturas Indígenas,ICCI. Recuperado de: http://icci.nativeweb.org/boletin/18/tiban.html
Tortosa, J. M. (2011). Maldesarrollo y mal vivir: Pobreza y violencia a escala mundial (Bad Development and Bad Living: Poverty and Violence on a Global Scale).
Valcárcel, M. (2006). Génesis y evolución del concepto y enfoques sobre el desarrollo. Documento de investigación. Departamento de Ciencias Sociales. Pontificia Universidad Católica del Perú.
Vellejo Duque, Y. & Insuasty Rodríguez, A. (13 de febrero de 2012). Medellín, somos víctimas del desarrollo forzado. Kavilando, 4(1), 45-49. Recuperado de: http://kavilando.org/revista/index.php/kavilando/article/view/121/105
Villoro, L. (2003). De la libertad a la comunidad. Instituto Tecnológico y de Estudios Superioreos de Monterrey.
Walsh, C. (2010). Development as Buen Vivir: Institutional arrangements and (de) colonial entanglements. Development, 53(1), 15-21.
Zuluaga, G. (1999). Cultura, naturaleza y salud. Elementos de reflexión para la conservación de la diversidad biológica y cultural. Cartagena de Indias: Documento presentado en el Taller sobre experiencias prácticas en gestión de áreas protegidas por los pueblos indígenas en Iberoamérica.
Maribel Cristina Cardona López
Maestra en Antropología. Docente e investigadora de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Integrante de la Red Interuniversitaria por la paz (REDIPAZ). Medellín (Colombia),
Brayan Montoya Londoño
Comunicador social. Integrante del Grupo de Investigación Kavilando e integrante de la Red Interuniversitaria por la paz (REDIPAZ). Medellín (Colombia).

99
José Fernando Valencia Grajales y Mayda Soraya Marín Galeano. “La paz, concepto y aplicación en Colombia: perspectiva histórica”, Revista CoPaLa. Año 3, Número 5, enero-junio 2018. Pp. 99-114. ISSN: 2500-8870.
Disponible en: http://www.revistacopala.com/
La paz, concepto y aplicación en Colombia: perspectiva histórica
José Fernando Valencia GrajalesMayda Soraya Marín Galeano
ResumenEl proceso de paz entre las FARC y el Estado colombiano, y las diversas consecuencias que han polarizado al país, llevan a pensar sobre su conceptualización, aplicación y la perspectiva histórica, lo cual ha llevado a considerar la misma en una constante tensión nacional e internacional. Para ello, primero se hará un pequeño análisis histórico sobre la paz en el mundo y Colombia, luego se identificará el concepto de paz con el fin de determinar su aplicación, y finalmente se establecerán las consecuencias de la adecuada comprensión del concepto y la historia colombiana que han impedido su adecuada implementación y el rechazo histórico político de la misma.
AbstractThe peace process between the FARC and the Colombian state, and the various consequences that have polarized the country, lead us to think about its conceptualization, application and the historical perspective that have led to consider the same in a constant national and international tension, to This will first make a small historical analysis on peace in the world and Colombia, then identify the concept of peace in order to determine its application and finally establish the consequences of the proper understanding of the concept and Colombian history that have prevented Its proper implementation and the historical political rejection of it.
Palabras Clave: FARC, Paz, Colombia, Concepto de paz, historia de la paz, la norma y la paz.
Peace, concept and application in Colombia historical perspective
Keywords: FARC, Peace, Colombia, Concept of peace, history of peace, norm and peace.
Recibido: 27/octubre/2017Aprobado: 01/diciembre/2017
Piñata, Entre vueltas y recuerdos. Carlos Alberto Mendoza Correa. Delegación Azcapotzalco / Ciudad de México. Material: Papel y cartón

100 101
Revista CoPaLa, Construyendo Paz LatinoamericanaAño 3. número 5. enero-junio de 2018
100
José Fernando Valencia Grajales y Mayda Soraya Marín Galeano. “La paz, concepto y aplicación en Colombia: perspectiva histórica”, Revista CoPaLa. Año 3, Número 5, enero-junio 2018. Pp. 99-114. ISSN: 2500-8870.
Disponible en: http://www.revistacopala.com/
IntroducciónPara abordar la presente investigación de la relación de la paz como concepto y práctica, se utilizó la metodología histórica y el método crítico planteado por Renzo Ramírez Bacca como sucesión cronológica de acontecimientos que permite conocer la evolución y desarrollo del tema planteado dentro de la contextualización, y revela la historia del fenómeno analizando la proyección concreta de la hipótesis en un contexto historiográfico determinado (Ramírez Bacca, 2010, p. 43), aunado a lo dicho por Bloch (1995, 2012) y Colmenares (1997), donde la interpretación es primordial, comprendiendo la historia que trae el documento desde su interior, donde los actores son tratados como sujetos, compenetrándose con el texto para entenderlo, manteniendo la unidad del hecho con su valoración y el contexto de su tiempo (Dahlgren & Florén, 1996). Aunada a ella se utilizaron elementos de las metodologías mixtas y el análisis del discurso de Teun Adrianus van Dijk (2000, 1999) (Blaxter, Hughes, & Tight, 2002)
Historia de la pazLa historia de la paz concurre con la guerra como elemento vital, es decir, si no existe o no ha existido, la paz no cobra sentido. Esto porque la guerra tiene ciertas finalidades: la primera, el saqueo; segunda, la conquista; tercera: la imposición; cuarta, la homogenización; y, finalmente, la apropiación de aquello que se entendía ajeno. Sin embargo, si la guerra no logra los objetivos anteriores o no logra imponerse, el resultado es una guerra crónica, por etapas o estallidos constantes o intermitentes. Pero entre periodo y periodo se pueden presentar elementos de paz o seudopaz, es decir, una paz impuesta a sangre y fuego o pacificación; otra, una paz vulnerable o momentánea; luego se puede dar una paz tolerante, que no está ajena a brotes de guerra, y finalmente una paz comprensiva, fundada en el entendimiento y reconocimiento del otro distinto como mi par o igual. Dichas formas se han percibido a lo largo de la historia.
RomaLa paz en la Roma clásica se fundamenta en lo que se ha denominado periodos de amplio control y ausencia de guerra interna, es decir, son periodos de calma civil y seguridad exterior y que se condensan en un poco más de 10 periodos (Melko & Weigel, 1981), y que tiene su culmen en la conocida Pax Romana o Augusta dentro del periodo de un poco más de dos siglos en la dinastía Flavia- Antonina, que según Gaius Cornelius Tacitus, en su texto sobre Cneo Julio Agrícola, describe bien en el Discurso de Calgaco a los caledonios:
XXX – VI
“Quotiens causas belli et necessitatem nostram intueor, magnus mihi animus est hodiernum diem consensumque vestrum initium libertatis toti Britanniae fore: nam et universi co[i]stis et servitutis expertes, et nullae ultra terrae ac ne mare quidem securum inminente nobis classe Romana. Ita proelium atque arma, quae fortibus honesta, eadem etiam ignavis tutissima sunt. Priores pugnae, quibus adversus Romanos varia fortuna certatum est, spem ac subsidium in nostris manibus habebant, quia nobilissimi totius Britanniae eoque in ipsis penetralibus siti nec ulla servientium litora aspicientes, oculos quoque a contactu dominationis inviolatos habebamus. Nos terrarum ac libertatis extremos recessus ipse ac sinus famae in hunc diem defendit: nunc terminus Britanniae patet, atque omne ignotum pro magnifico est; sed nulla iam ultra gens, nihil nisi fluctus ac saxa, et infestiores Romani, quorum superbiam frustra per obsequium ac modestiam effugias. Raptores orbis, postquam cuncta vastantibus defuere terrae, mare scrutantur: si locuples hostis est, avari, si pauper, ambitiosi, quos non Oriens, non Occidens satiaverit: soli omnium opes atque inopiam pari adfectu concupiscunt. Auferre trucidare rapere falsis nominibus imperium, atque ubi solitudinem faciunt, pacem appellant.
VI- XXX Discurso de Calgaco a los caledonios
“Cada vez que contemplo las causas de esta guerra y nuestra necesidad, tengo el convencimiento de que hoy es el día en el que vuestra unión será el inicio de la libertad para toda Britania: pues todos nosotros desconocemos la esclavitud, pero sabemos que ninguna tierra, ni siquiera el mar, nos resulta seguro frente a la flota romana que nos acecha. Así pues, las armas y la guerra, que al fuerte le dan honor, incluso al débil le darán seguridad: nuestros anteriores combates, en los que hemos luchado contra los romanos con diversa fortuna, todavía dejan en nuestras manos la esperanza y la salvación, dado que nosotros, los más nobles de toda Britania que vivimos en su corazón, ni hemos visto las costas esclavizadas ni tenemos nuestros ojos contaminados con la dominación extranjera. Lo apartado de estas tierras y la protección de nuestra fama han protegido hasta hoy a nuestras tribus, a nosotros que vivimos en las tierras más alejadas y más libres: ahora los confines de Britania están abiertos y lo desconocido suele considerarse maravilloso, pero ya no hay más pueblos detrás nuestro, nada a excepción de rocas y mareas y hostiles romanos, de cuya soberbia no se podría escapar con halagos y modestia. Son los saqueadores del mundo; ahora que ya han devastado todas las tierras, miran al mar: si el enemigo es rico, son avaros; si es pobre, ambiciosos, porque no los han saciado ni sus conquistas a Oriente ni a Occidente. Son los únicos que desean las tierras ricas y pobres por igual: robar, asesinar, saquear es su definición para ese falso imperio; donde lo arrasan todo, aquello llaman paz.
Allí se evidencia que la paz de la que se caracterizó la Roma antigua fue la de mantener la paz por medio de la imposición armada, o sometimiento a un determinado orden, es decir, lo expresado en el Agrícola evidencia incluso que la traducción al término “solitudinem faciunt, pacem appellant” como “una mala paz es todavía peor que la guerra” en primer término es errada, y en segundo término está descontextualizada, lo que hace que sea utilizada por sectores de derecha o izquierda de forma indiscriminada sin entender el contexto histórico que evidencia que la misma solo puede ser utilizada frente a formidables enemigos, que por medio de la guerra han provocado la rendición

102 103
Revista CoPaLa, Construyendo Paz LatinoamericanaAño 3. número 5. enero-junio de 2018
102
José Fernando Valencia Grajales y Mayda Soraya Marín Galeano. “La paz, concepto y aplicación en Colombia: perspectiva histórica”, Revista CoPaLa. Año 3, Número 5, enero-junio 2018. Pp. 99-114. ISSN: 2500-8870.
Disponible en: http://www.revistacopala.com/
del otro, inerme, desarmado e inferior y donde el débil prefiere un armisticio a perderlo todo.
Sin embargo, dicha paz es diferente a la paz interior o paz civil (González-Conde, 2001), determinada por las intrigas entre familias, ejércitos y emperadores. Ello se evidencia en las guerras del Veii o Veyes versus los Fabio, protagonizada por unas familias por el control del comercio y caracterizado en 3 largos (485-396) periodos Antes de Cristo (Livio, 1998). Luego se darán las de Cayo Mario (populares) y Lucio Cornelio Cina (optimates); Quinto Sertorio en la guerra entre Silanos versus Lusitanos; la rebelión de Marco Emilio Lépido; la Conspiración de Catilina; la guerra entre Cayo Julio César y los senadores optimates liderados Cneo Pompeyo Magno; guerra entre Marco Tulio Cicerón y Cayo Julio César Octaviano frente a Marco Antonio y Marco Emilio Lépido, que termina en el triunvirato; la de Marco Junio Bruto y Cayo Casio Longino versus Cayo Julio César Octaviano frente a Marco Antonio y Marco Emilio Lépido; Cayo Julio César Octaviano versus Marco Vipsanio Agripa; sumadas a las disputas al trono de Constancio II y Magnencio; Constancio II y Juliano el Apóstata; Teodosio I y Magno Máximo; Teodosio I y Arbogasto; además de las rebeliones de Bardas Focas y Bardas Skleros contra Basilio II; los Paleólogos, Juan VI Cantacuceno y la regencia de Juan V Paleólogo; Celotes de Tesalónica; Rebelión de Andrónico IV Paleólogo y la Rebelión de Morea (Kohn, 1999).
La historia sobre la misma línea anterior, forjada por los imperios o dinastías, nos pondrá frente a otros ejemplos de dicho tipo de paz, como lo será la Pax Tartárica impuesta por las conquistas propinadas por Gengis Khan y la aplicación de a Yassa, o ley general mongola del 1206 a 1294, que pacificó la zona de influencia mongol (Cox, Dunne & Booth, 2001). En ese mismo sentido, encontramos la Pax Sínica, la cual comprende el periodo de control de las dinastías manchú de Aisin-Gioro, denominadas de gran Qing, ubicadas entre el 1644 hasta la abdicación en 1912, manteniendo el control y la paz a manera de sometimiento (Santander, 2009). La Europa continental también ejercerá con iguales herramientas el control y por ende la paz, en dos casos típicos como lo será la Pax Hispánica derivada del periodo de control de Europa y América por España, determinada por el periodo entre 1598 y 1621, regido por una monarquía hispano-católica nacida en Felipe III hasta Felipe IV y con una relativa calma interior.
Después podemos encontrar la Pax Británica, nacida del poderío naval militar durante el periodo que nace al finalizar la Guerra con Napoleón en 1815 hasta la Primera Guerra Mundial en 1914; tiene tintes similares a la Pax Romana en el sentido de que se mantiene la paz al interior del Reino Unido, pero se diferencia en que también se mantiene en el exterior porque el comercio es hegemónico sobre las rutas comerciales marítimas desde Ceilán (Sri Lanka) China, Siam, hasta Argentina. Controlando el Golfo Pérsico, por medio de tratados, y contrastada con una Europa continental dividida y débil, sumado a un elemento nuevo como lo será el uso de la vía diplomática (Crawfurd, 1830).
Finalmente, y manteniendo el mismo rumbo de la imposición por encima del acuerdo, encontramos la Pax Americana, que se funda en el predominio americano en el periodo de posguerra de la Segunda Guerra Mundial, a partir de 1945, donde prevalece el
dominio militar y económico de los Estados Unidos de América, con un amplio margen de negociación diplomático sin tener ningún conflicto interno armado directo pero participando en la guerra de Corea, Vietnam, Afganistán e Irak, sumado al espionaje y operaciones encubiertas por todo el mundo, y a la cual se le puede colocar como término el 11 de septiembre de 2001(Cox, 2014). Sin embargo, los EE. UU. también podrían caracterizarse a partir de la declaración del quinto presidente de los Estado Unidos, James Monroe, quien el 12 de diciembre de 1823 declaró abiertamente las pretensiones de expansión en América como llamado natural de colonización, así como de protector de la paz en el hemisferio americano (Congress of the United States, 1856). Es por ello que se podría caracterizar como la Pax americana para americanos, a partir de 1823 hasta nuestros días, ya que dicha pretensión se mantiene activa y desde el lado del continente americano no se ha presentado ninguna guerra directa dentro del territorio del tío Sam dirigida por latinoamericanos o centroamericanos, sino, por el contrario, se ha impuesto una hegemonía económica, militar e ideológica en contra del supuesto comunismo y un constante espionaje e injerencia en las decisiones de los pueblos del centro y sur (Martín, 2001).
Los anteriores entendidos acerca de la Pax, o forma de control, o para ser precisos de armisticio o rendición, impedirán establecer en principio parámetros claros de la paz, especialmente por el modelo romano asentado en el paterfamilias como centro de la sociedad que controlaba no solo a sus hijos, esposa, concubinas, poseídas, sino también a la familia de estas mujeres y la familia de sus hijos, sumado a los clientes, esclavos, tutelados y adoptados que componían el núcleo social de la comunidad patriarcal. Lo que culturalmente derivaba en la necesidad de tener un líder, rey, príncipe, emperador que diera las pautas del comportamiento a un determinado colectivo y, por ende, aquel que controlaba imponía la paz y el orden. Dicho modelo será usado por las grandes potencias o imperios como legítimo para imponer su visión del mundo, pero no se puede entender como concepto válido en la modernidad.
La paz como tolerancia
Otra de las manifestaciones de la paz en la historia se presenta desde las hegemonías religiosas, mismas que se pueden advertir desde el periodo romano y, concretamente, con la aparición del cristianismo. Ello porque los romanos, al momento de invadir, no cambian las costumbres religiosas, especialmente por contar con una religión politeísta, que no tenía unas normas morales límite o texto revelado único, sumado al concepto de Pax Deorum, aplicado a todo el sistema religioso y que por medio de los prodigios generaban cierto tipo de control y de autoafirmación de la necesidad de mantener la paz entre los dioses (Aldea Celada, 2010). Es por ello que la religión tenía un carácter político, porque ayudaba a resolver problemas sociales como las guerras o la paz, además de conducir el orden económico de los diferentes entramados sociales por medio de tributos. Sin embargo, el cristianismo tuvo muchos problemas en Roma por considerarla una religión ilegal, principalmente porque la misma iba en contra de la Pax Deorum, pues intentaban instaurar un solo Dios en detrimento de los demás, pretendían detentar el poder temporal de un Dios en manos de los hombres, aparte de que no les tributaba

104 105
Revista CoPaLa, Construyendo Paz LatinoamericanaAño 3. número 5. enero-junio de 2018
104
José Fernando Valencia Grajales y Mayda Soraya Marín Galeano. “La paz, concepto y aplicación en Colombia: perspectiva histórica”, Revista CoPaLa. Año 3, Número 5, enero-junio 2018. Pp. 99-114. ISSN: 2500-8870.
Disponible en: http://www.revistacopala.com/a las arcas de Roma, razón por la cual su religión era perseguida. Sin embargo, Roma termina por aceptar dicha diferencia y comienza a tolerar la práctica por medio de lo que se denominará el Edicto de Milán (Carbó, 2017).
Sin embargo, luego del Edicto de Milán, la influencia de Constantino (Carbó, 2017) y la caída del imperio romano, se dará el predominio de la Iglesia Cristiana, quien determinará los destinos de la Europa continental, y, en la medida que logró una alta influencia sobre los reyes y la imposición de sus dogmas de fe, impidió el surgimiento, estigmatizó y abolió las demás religiones. Una de sus principales alianzas se dio con el Imperio Romano Germánico, sin embargo, dicha unión no prosperó en razón de que en 1517 se dio la fijación de las 95 tesis en la catedral de Wittenberg, donde denunciaba la falsedad de la seguridad prometida por las indulgencias (Weber, 1853), lo que a futuro valió para que se presentaran las primeras confrontaciones religiosas que terminaran en la paz de Augsburgo y que derivaran en la guerra de los treinta años, para finalmente devenir en la paz de Westfalia (Weber, 1853). Dichos periodos darán forma a lo que se denominará la teoría de la tolerancia y que Locke da inicio con su “A Letter Concerning Toleration” (Locke, 1983).
Adicionalmente, la iglesia católica tendrá un periodo de 1095 y 1291, donde también promoverá una especie de Pax de la Iglesia católica al mantener al interior de Roma la paz, mientras daba la guerra en contra de los herejes, por medio de las 8 Cruzadas principales en contra de musulmanes, eslavos, judíos, cristianos ortodoxos griegos y rusos, mongoles, cátaros, husitas, valdenses, prusianos y enemigos políticos de los papas (Weber, 1853). Pero en pleno apogeo de la iglesia cristiana católica, se dará el descubrimiento de América por parte de los portugueses y españoles, los cuales fueron autorizados por Alejandro VI por medio de las Bulas alejandrinas, como Breve Inter caetera del 3 de mayo, Bula menor Inter caetera II del 4 de mayo, la Bula menor Eximiae devotionis del 3 de mayo y la Bula Dudum siquidem del 26 de septiembre, las cuales determinarán el control tanto religioso como militar de las colonias (Vander, 1917), y las cuales definirán un nuevo modo de enfrentarse a las comunidades indígenas, como lo será la concepción de la humanidad y la exigencia de adoctrinar a las comunidades, explotar los recursos, imponer trabajos forzados o la esclavitud y, principalmente, mantener una estructura jerárquica y sometida al continente europeo (Amestoy, 2010).
Las anteriores circunstancias afectarán en gran medida las guerras de independencia, ya que tanto el lado de las doce colonias, como el de Latinoamérica, se enfrentarán a la independencia de formas diversas; mientras los norteamericanos estructuraron un pensamiento propio y una teoría del por qué ser independientes, aunado a la religión protestante que entendía que no le debían nada a Dios para llegar al cielo y por tanto tampoco a su rey, ello les permitía comprender su necesidad de autonomía, mientras las colonias hispanas obtienen su libertad por razones circunstanciales: la caída española en manos de Napoleón, los aires de revolución nacidos de Francia y el recién formado Estados Unidos, generaron circunstancias históricas y de contexto diferentes, primero porque no se trataba un proyecto emancipatorio que involucrara a toda la sociedad, segundo porque la influencia de la iglesia católica sobre el pueblo influyó en la percepción de traición al rey, más que en una liberalización (Dussel, 1992).
El contexto histórico colombiano de la paz Estos elementos que tocaran la sociedad, serán el caldo de cultivo para que sus miembros consideren como lógico el pensar que todo aquello que estuviese ligado a la liberalización, laicización, reforma, o fuese en contra de la religión, se entendía como pecado o herejía, y como los estados latinoamericanos gozaban de una tradición similar de construcción de las instituciones que giraban en torno a la religión católica, cualquier movimiento o cambio implicaba un ataque a la iglesia y por ende al Estado (Dussel, 1992). Es por ello que aparece, a principios del siglo XX, el movimiento socialista-comunista en Colombia, que promovía la secularización, la emancipación y al obrero como cabeza del Estado, manifestados en los obreros y campesinos. La iglesia vio en estos movimientos la deslegitimación de la jerarquización tanto institucional en el Estado, como de la pérdida del control de la iglesia de sus fieles, ya que la discusión ya no era de principios dogmáticos (reforma), sino de principios sociales que la misma iglesia pregonaba, pero no aplicaba. Razón por la cual la curia participa activamente en el señalamiento de los miembros no religiosos como ateos, a liberales, comunistas, socialistas e incluso a conservadores con tendencias liberales. Ello sumado a las decisiones de los presidentes de turno de alta tendencia conservadora, y amparados en los decretos de estado de sitio que involucraron a la sociedad civil a ser parte de una naciente guerra en contra del comunismo (Fals; Guzmán, y Umaña, 1962; Valencia Grajales y Insuasty Rodríguez, 2011).
Esa ascendencia cultural, política y económica arraigada entre la religión, el feudalismo y el capitalismo, que permitía una extrema pobreza y pocas garantías laborales, permitió la explosión de la violencia en Colombia (Fals; Guzmán, y Umaña, 1962), sumada a la política exterior norteamericana que exigía la abolición del comunismo (Department of State, 1961). A pesar de ello se llegó a múltiples acercamientos, como se expresa en el texto de Valencia Grajales (2016) La familia en el marco de la justicia transicional: retos y reconocimientos en el cual se evidencian los diferentes intentos de paz:
desde los años 80s con las primeras conversaciones con los grupos insurgentes, durante el periodo presidencial de Belisario Betancourt, donde se lograron los siguientes: Acuerdos Humanitarios y de Cese al Fuego (CaF) de la Uribe, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC (marzo 1984), Acuerdos Humanitarios y de Cese al Fuego (CaF), Movimiento 19 de Abril M-19 y Ejército Popular de Liberación EPL (agosto 1984), Acuerdos Humanitarios y de Cese al Fuego (CaF), Movimiento Autodefensa Obrera ADO (agosto 1984), Acuerdos Humanitarios y de Cese al Fuego (CaF), sectores del ELN (diciembre 1985 y abril y julio de 1986), Acuerdo entre las FARC y la Comisión de Paz (marzo 1986) para prorrogar acuerdo de la Uribe. Luego durante el periodo de Virgilio Barco se lograron: el Acuerdo del Tolima, M-19 (enero 1989), Acuerdos para iniciar procesos de paz con el EPL, PRT y Quintín Lame (mayo-junio 1990) Pacto político, M-19 (noviembre 1989) Acuerdo político, M-19 (marzo 1990). Más adelante, durante el periodo de César Gaviria se implementaron: Cravo Norte, Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar CGSB (mayo 1991) Agenda de Caracas (junio 1991) Acuerdo final, Partido Revolucionario de los Trabajadores PRT (enero 1991); EPL (febrero 1991); Quintín Lame (mayo 1991) Acuerdo final, Comandos Ernesto Rojas (marzo 1992) Acuerdo final, CRS

106 107
Revista CoPaLa, Construyendo Paz LatinoamericanaAño 3. número 5. enero-junio de 2018
106
José Fernando Valencia Grajales y Mayda Soraya Marín Galeano. “La paz, concepto y aplicación en Colombia: perspectiva histórica”, Revista CoPaLa. Año 3, Número 5, enero-junio 2018. Pp. 99-114. ISSN: 2500-8870.
Disponible en: http://www.revistacopala.com/
(abril 1994) y Frente Garnica (junio 1994) Acuerdo de Coexistencia, Milicias de Medellín (mayo 1994). (García Durán, Sarmiento Santander, & Caraballo Acuña, 2009; Valencia Grajales, 2016)
En una etapa no muy fructífera el presidente Ernesto Samper logró: el Acuerdo Humanitario de Remolinos del Caguán, FARC (junio 1997) Pre-acuerdo del Palacio de Viana (Madrid), ELN (febrero 1998) y el Acuerdo final, Movimiento Independiente Revolucionario-Comandos Armados MIR-COAR (julio 1998), después encontraríamos el esfuerzo realizado por el presidente Andrés Pastrana, con: Acuerdo Humanitario, ELN (junio 2000), Acuerdo Humanitario, ELN (octubre 2000), Acuerdo de Intercambio Humanitario, FARC (junio 2001), Agenda Común, FARC (mayo 1999), “Acuerdo de Los Pozos”, FARC (febrero 2001), Condiciones para establecer una zona de encuentro con el ELN (mayo 2001) Informe Comisión de Personalidades (septiembre 2001), Acuerdo de San Francisco de la Sombra, FARC (octubre 2001), Acuerdo por Colombia, ELN (noviembre 2001), Acuerdo de cronograma para el futuro del proceso de paz, FARC (enero 2002) y finalmente encontramos el periodo del presidente Uribe quien negocia o pacta con los paramilitares por medio del: Acuerdo de Santa Fé de Ralito, AUC (julio 2003), Acuerdo para involucrarse en las negociaciones con los paramilitares del Bloque Central Bolívar y Vencedores de Arauca (noviembre 2003), el cual terminó en la dejación de armas y la creación de la primera ley de justicia transicional como lo es la Ley 975 de 2005 ). (García Durán, et al, 2009; Valencia Grajales, 2016)
Ahora bien, si se observa con detenimiento los mismos, serán mediados en su gran mayoría por la iglesia católica y las élites, sin la participación de la sociedad civil, además de que muchos de ellos son meras concepciones del establecimiento o imposiciones de rendición, que terminan por no generar frutos adecuados. Esto principalmente porque siempre se prefirió la guerra a la paz, especialmente porque de esta manera se mantendría la lógica del enemigo responsable de todas las fallas del Estado.
Ahora bien, esta no será la única forma de entender la paz. También se darán otros fenómenos sociales y teóricos que cambiarán esa percepción.
La paz desde lo teórico La paz nacerá inicialmente como un derivado de la guerra, e incluso el conflicto es el elemento primario de la guerra desde autores como Cicerón:
cuando el pueblo está en paz y lo refiere todo a su seguridad y libertad, nada hay más permanente que esa forma de gobierno, nada más firme; y puede darse fácilmente esa paz en tal república si todos tienen las mismas miras, pues las discordias nacen de la contraposición de intereses, ya que no todo el mundo tiene los mismos intereses. (Cicerón, 1991, p. 68, op. cit. 49)
Hugo Grocio (1925), quien creía que la guerra era una necesidad para buscar la paz, apunta:
Mas como la guerra se emprende por amor a la paz, y no hay contienda alguna de la cual no pueda originarse la guerra, con razón se tratarán con ocasión del derecho de guerra cualesquiera contiendas que suelen suscitarse de esta clase: después la misma guerra nos conducirá como a su fin a la paz. (Grocio, 1925, p. 44)
En ese mismo sentido, Hobbes, en su texto el Leviatán, considera que la inclinación del hombre a la paz se fundamenta en el temor a la muerte, querer una vida cómoda y trabajar con esperanza, pero para ello la sociedad se debe poner de acuerdo:
“XIII: Of the Natural Condition of Mankind as Concerning their Felicity and Misery (…) The passions that incline men to peace are: fear of death; desire of such things as are necessary to commodious living; and a hope by their industry to obtain them. And reason suggesteth convenient articles of peace upon which men may be drawn to agreement. These articles are they which otherwise are called the laws of nature. (Hobbes, 1651, p. 79)
Mientras Hume pone a depender la paz del cumplimiento de 3 principios, como lo son estabilidad y transferencia de la propiedad y el cumplimiento de las promesas:
Hemos recorrido las tres leyes fundamentales de la naturaleza: la de la estabilidad, la posesión, la de su transferencia por consentimiento y la de la realización de las promesas. De la estricta observancia de estas tres leyes dependen la paz y la seguridad de la sociedad humana, y no es posible establecer un buen sistema de relaciones entre los hombres cuando éstas son descuidadas. (Hume, 2001)
Ello luego será nuevamente trabajado por el mismo Hume en el libro Investigación sobre los principios de la moral, donde se evidencia la enorme influencia del problema de la tierra como posesión y de la titularidad de la propiedad: Archivo - El Espectador
http://colombia2020.elespectador.com/sites/default/files/styles/full_custom_user_md_1x/public/historia_proceso-1.jpg?itok=eDQEBZ0s×tamp=1466612257

108 109
Revista CoPaLa, Construyendo Paz LatinoamericanaAño 3. número 5. enero-junio de 2018
108
José Fernando Valencia Grajales y Mayda Soraya Marín Galeano. “La paz, concepto y aplicación en Colombia: perspectiva histórica”, Revista CoPaLa. Año 3, Número 5, enero-junio 2018. Pp. 99-114. ISSN: 2500-8870.
Disponible en: http://www.revistacopala.com/
El bien de la humanidad es el único objeto de todas esas leyes y normas. No es sólo un requisito para la paz e interés de la sociedad el que las posesiones de los hombres estén separadas, sino que también las reglas que seguimos para establecer la separación han de ser concebidas de tal manera que sirvan mejor a los intereses de la sociedad. (Hume, 2014, p. 69)
Ahora bien, la paz también estará atormentada por la intolerancia religiosa que afecta de forma directa al mundo civil, porque, según Rousseau, se puede lograr la paz civil, pero si se une ésta a la religión solo se logra la guerra:
Los que distinguen la intolerancia civil de la teológica, se engañan, en mi sentir. Estas dos intolerancias son inseparables. Es imposible vivir en paz con gentes que se consideran condenadas; amarlas, sería odiar a Dios que los castiga: es absolutamente necesario convertirlas o atormentarlas. En donde quiera que la intolerancia teológica es admitida, es imposible que deje de surtir efectos civiles, y tan pronto como los surte, el soberano deja de serlo, aun en lo temporal: los sacerdotes conviértense en los dueños; los reyes no son más que sus funcionarios. (Rousseau, 1999, pp. 130-131)
Siguiendo esa misma racionalidad, Kant considera, siguiendo a Hobbes, que la paz debe ser impuesta o declarada por medio del contrato que permitirá que la seguridad que genere la paz no sea a la vez un motivo para declarar la guerra:
El estado de paz entre hombres que viven juntos no es un estado de naturaleza (status naturalis), que es más bien un estado de guerra, es decir, un estado en el que, si bien las hostilidades no se han declarado, sí existe una constante amenaza. El estado de paz debe, por tanto, ser instaurado, pues la omisión de hostilidades no es todavía garantía de paz y si un vecino no da seguridad a otro (lo que sólo puede suceder en un estado legal), cada uno puede considerar como enemigo a quien le haya exigido esa seguridad. (Kant, 1998, p. 15)
Pero dichas visiones de paz están fuertemente asentadas en el estado de Naturaleza como un estado hostil y terrible. Sin embargo, para autores como Locke es, al contrario, el estado de naturaleza es aquel donde hay paz y solidaridad, mientras el estado de guerra es lo que otros autores han confundido con el estado de naturaleza; esto se ve reforzado en su texto el Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil, un ensayo acerca del verdadero origen, alcance y fin del Gobierno Civil:
el estado de naturaleza y el estado de guerra; y a pesar de que algunos los han confundido, se diferencian mucho el uno del otro. Pues el primero es un estado de paz, buena voluntad, asistencia mutua y conservación, mientras que el segundo es un estado de enemistad, malicia, violencia y mutua destrucción. Propiamente hablando, el estado de naturaleza es aquél en el que los hombres viven juntos conforme a la razón, sin un poder terrenal, común y superior a todos, con autoridad para juzgarlos. Pero la fuerza, o una intención declarada de utilizar la fuerza sobre la persona de otro individuo allí donde no hay un poder superior y común al que recurrir para encontrar en el alivio, es el estado de guerra; y es la falta de la oportunidad de apelar lo que le da al hombre el derecho de
hacer la guerra a un agresor, incluso aunque éste viva en sociedad y sea un conciudadano.
Siguiendo la teoría kantiana sobre la paz mundial se aprecia una nueva conceptualización que se funda, como en Grocio (1925), en la necesidad de la paz como herramienta entre los estados para la normalización del comercio y libre movilización en los mares y la tierra, pero que Kant solo lo ve posible en la medida en que se logra crear una constitución de un estado mundial y una posible unidad de la humanidad por medio de su tratado, que consta de los siguientes artículos:
No debe considerarse válido ningún tratado de paz que se haya celebrado con la reserva secreta sobre alguna causa de guerra en el futuro (…)Ningún Estado independiente podrá ser adquirido por otro mediante herencia, permuta, compra o donación (…)Los ejércitos permanentes deben desaparecer totalmente con el tiempo (…)No debe emitirse deuda pública en relación con los asuntos de política exterior (…) “Ningún Estado debe inmiscuirse por la fuerza en la constitución y gobierno de otro (…)Ningún Estado en guerra con otro debe permitirse tales hostilidades que hagan imposible la confianza mutua en la paz futura, como el empleo en el otro Estado de asesinos, envenenadores, el quebrantamiento de capitulaciones, la inducción a la traición, etc. (…) La constitución civil de todo Estado debe ser republicana (…) El derecho de gentes debe fundarse en una federación de Estados libres (…) El derecho cosmopolita debe limitarse a las condiciones de la hospitalidad universal (…) la garantía de la paz perpetua (es la naturaleza) (…) Artículo secreto para la paz perpetua (para escuchar a los filósofos) (…) No puede existir, por tanto, ninguna disputa entre la política, como teoría del derecho aplicada, y la moral, como teoría del derecho, pero teorética (en ese supuesto, por moral es una teoría general de la prudencia –Klugheitslehre-) 8…) Son injustas todas las acciones que se refieren al derecho de otros hombres cuyos principios no soportan ser publicados. (Kant, 1998)
Dichas concepciones serán vertidas en los tratados internacionales que dieron fin a la guerra como el de Versalles de 1919, conferencias de París de 1945, 1946 y 1947, acuerdo de París de 1946, tratados de París de 1947, entendidas como armisticios, la Carta de Naciones Unidas de 1944, que propugna por “Mantener la paz y la seguridad internacionales, y con tal fin: tomar medidas colectivas eficaces para prevenir y eliminar amenazas a la paz, y para suprimir actos de agresión u otros quebrantamientos de la paz; y lograr por medios pacíficos, y de conformidad con los principios de la justicia y del derecho internacional, el ajuste o arreglo de controversias o situaciones internacionales susceptibles de conducir a quebrantamientos de la paz” (ONU, 1945), y la Carta de la Organización de los Estados Americanos (1948): “Los Estados americanos consagran en esta Carta la organización internacional que han desarrollado para lograr un orden de paz y de justicia, fomentar su solidaridad, robustecer su colaboración y defender su soberanía, su integridad territorial y su independencia. Dentro de las Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos constituye un organismo regional” (OEA, 1948). Las cuales son acuerdos globales de los Estados en procura de la paz.
Ahora bien, la influencia ejercida por los Estados Unidos en Latinoamérica determinó los destinos de los países emergentes, desde la conocida declaración de Monroe, y que

110 111
Revista CoPaLa, Construyendo Paz LatinoamericanaAño 3. número 5. enero-junio de 2018
110
José Fernando Valencia Grajales y Mayda Soraya Marín Galeano. “La paz, concepto y aplicación en Colombia: perspectiva histórica”, Revista CoPaLa. Año 3, Número 5, enero-junio 2018. Pp. 99-114. ISSN: 2500-8870.
Disponible en: http://www.revistacopala.com/será retomada por Kennedy a través del Act for International Development of 1961 (GPO, 2017), en el cual se desarrolló la alianza para el progreso y se creó la agencia United States Agency for International Development (USAID). En ambas se apreció el interés directo de EEUU por labrar su futuro; ello se aprecia en los conflictos de Bolivia y Brasil (1903), Colombia y Perú (1932-1933), Bolivia y Paraguay (1932-1935), Ecuador y Perú (1941,1995), Reino Unido y Argentina (1982), al que se agrega en Centroamérica el ocurrido entre El Salvador y Honduras (1969). O su intervención en guerras internas como las de Centroamérica, como Cuba, El Salvador, Nicaragua y Guatemala, o las de Latinoamérica, como Argentina (1975-1989), Chile (1973-1990), Perú (1980-2000), Uruguay (1971-1985), Paraguay (1947), Colombia (1948-2017).
Lo anterior porque dichos planes de intervención de EEUU eran principalmente militares, determinando la creación y permanencia de las dictaduras (Valencia Grajales, 2014; Valencia Grajales, & Marín Galeano, 2016; Valencia Grajales & Insuasty Rodríguez, 2011), o las operaciones a gran escala, como: la Alianza para el progreso, el plan Lazo o Lasso, el plan Cóndor, Plan Pesca, El Plan Operación Cóndor, Baile Rojo, Operación Exterminio, Plan Retorno, Operación Golpe de Gracia, Plan Colombia, entre otros (Valencia Grajales; Insuasty Rodríguez & Restrepo Marín, 2016), pero todos ellos bajo la ideología de exterminio del comunismo, naciente, existente o perviviente en todas su manifestaciones (liberalismo, socialismo, centro…etc.). Este tipo de influencias nacidas de la práctica denominada Pax Americana, evidencian cómo se libran guerras por fuera de los EEUU y se avivan de forma permanente, primero con excusas como el comunismo y luego, ante la pérdida de dicho argumento, con la declaración de la guerra al terrorismo, elemento más difuso que el comunismo, pero más efectivo, ya que en él caben todo tipo de amenazas, desde pequeños a grandes grupos.
Finalmente, en Colombia la llegada de la paz se ha venido definiendo de forma lenta y pausada conforme a las posibilidades creadas a partir del 26 de agosto del 2012, en la Casa de Piedra, de El Laguito, en Cuba, allí parte el acontecimiento que marca la posible salida negociada al conflicto. Dichas negociaciones secretas comienzan con el gobierno de Uribe y son mantenidas por Santos por medio de Frank Pearl, Alfonso Cano, Timochenko e Iván Márquez y se comienzan a evidenciar por medio de la Ley de víctimas, la restitución de tierras y programa de más familias en acción del presidente Santos, correspondida con la entrega de secuestrados, la disminución de la voladura de oleoductos, redes eléctricas y el cese al fuego unilateral, que marcara el inicio del proceso de paz con las FARC, lo que ha determinado que las monadas (Leibniz, 1889), un mundo posible imaginado por algunas monadas que han replicado e imitado un comportamiento singular en pro de la paz o por lo menos de una nueva forma de paz.
Este nuevo mundo posible se da en un país que se reconcilia con las guerrillas, un país que perdona, unas monadas que se permiten dialogar, repensar nuevos mundos, negociar lo innegociable e intentar nuevamente un viejo anhelo. Explicaciones pueden ser muchas y una de ellas podría ser comparable con la idea de Lebniz, es decir, las monadas de las FARC y el Gobierno suponían un mundo que podría ser imaginado por la obra matemática de Dios, y que en razón de vivir en un mundo único, o el mejor de los existentes, es posible repensar como un elemento de reconciliación, pero a la vez
de verdad, una verdad que siempre ha estado distante de las negociaciones de paz o los armisticios, es decir, es un mundo posible en la medida que las partes permitan repensar, que el modelo marxista-revolucionario e iluminado no es el único orden posible, pero que el modelo económico capitalista admite ser reformulado, con apuestas colectivas de ambos, logrando una conjunción entre lo individual y lo colectivo, lo social y lo económico.
Es posible que la paz haya estado amenazada por quienes no tienen fe, o no entienden el perdón, no comprenden al otro en sus dimensiones reales (campesino, mujer, pobre, grupo, LGBTI, ateo, socialista, cristiano musulmán, indígena, afro…etc.), o solo consideran válida la existencia de un único modelo económico, o incluso creen en un solo modelo de familia, de hombre, sociedad. Sin embargo, olvidan la trascendencia del cambio histórico social, de las diferencias con sus padres, hijos, hermanos, compañeros, amigos que no son como yo, o no son como usted, pero aun así merecen ser ellos mismos sin ser obligados a ser quienes no son. O como lo diría Zemelman, el “hecho-acontecimiento” (1998) solo me toca en la media en que los sujetos que lo leemos, nos relacionamos con el mundo, nos dejamos tocar por esos referentes para que transciendan de lo subjetivo al acontecimiento, pasando de lo posible como dado, a la explicación de la coyuntura que hace de mí parte de la solución o del problema.
Referencias Aldea Celada, J. M. (2010). Religión, política y sociedad: los prodigia en la Roma republicana. El
Futuro del Pasado: revista electrónica de historia, (1), 279-293. ISSN-e 1989-9289.
Amestoy Norman, R. (2010). Ideas para repensar la historia del cristianismo en América latina. Teología y cultura, 7(12). Buenos Aires, the American Theological Library Association. ISSN 1668-6233
Borja Bedoya, E., Insuasty Rodríguez, A., Pino Franco, Y., Henao Fierro, H., Barrera Machado, D., & Sanchez Calle, D. (2016). Murindó. Foro por la paz: “Murindó construye paz, por la felicidad de Colombia”. Medellín: Kavilando.
Borja Bedoya, E., & Insuasty Rodríguez, A. (2016). Retos para las organizaciones sociales en un escenario de transición en Colombia. Kavilando, 8(1), 20-27. Recuperado de: http://kavilando.org/revista/index.php/kavilando/issue/archive
Borja Bedoya, E., Insuasty Rodríguez, A., Barrera Machado, D., & Henao Fierro, H. (2017). Participación y Paz. Medellín: Kavilando. Recuperado de: http://kavilando.org/index.php/2013-10-13-20-05-51/libros/5479-participacion-y-paz
Carbó, J. R. (2017). El Edicto de Milán. Perspectivas interdisciplinares. Murcia: Universidad Católica de Murcia, UCAM Servicio de Publicaciones, ISBN: 978-84-16045-64-8
Congress of the United States (1856). Annals of Congress, 18th Congress, 1st Session, Washington, A Century of Lawmaking for a New Nation: U.S. Congressional Documents and Debates, 1774 – 1875.
U.S. Government Publishing Office (GPO) (2017) Act for International Development of 1961, Public law, 87-195, p.424-465. Recuperado de: https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/STATUTE-75/pdf/
STATUTE 75-Pg424-2.pdf
Cox, M., Dunne, T., & Booth, K. (2001). Empires, Systems and States: Great Transformations in

112 113
Revista CoPaLa, Construyendo Paz LatinoamericanaAño 3. número 5. enero-junio de 2018
112
José Fernando Valencia Grajales y Mayda Soraya Marín Galeano. “La paz, concepto y aplicación en Colombia: perspectiva histórica”, Revista CoPaLa. Año 3, Número 5, enero-junio 2018. Pp. 99-114. ISSN: 2500-8870.
Disponible en: http://www.revistacopala.com/
International Politics. Cambridge: Cambridge University Press
Cox, R.W. (2014). Fuerzas sociales, estados y órdenes mundiales: Más allá de la Teoría de Relaciones Internacionales. Relaciones Internacionales, (24), Octubre 2013 - Enero 2014. Grupo de Estudios de Relaciones Internacionales (GERI) – UAM.
Crawfurd, J. (1830). Journal of an Embassy from the Governor-general of India to the Courts of Siam and Cochin China. Volume 1 y 2. London: H. Colburn and R. Bentley. OCLC 03452414.
Cicerón, M. T. (1991). Sobre la república. Madrid: Gredos.
Department of State. (1961). Executive Order 10924, Establishment and Administration of the Peace Corps in the Department of State. Department of State USA, National Archives. Washintong: General Records of the United States Government;.
Dussel, E. (1992). Historia de la iglesia en América Latina: medio milenio de coloniaje y liberación (1492-1992). Madrid: Mundo Negro-Esquila Misional.
Elliott, J. H. (1963). Imperial Spain, 1469-1716. New York: New American Library.
Fals Borda, O., Guzmán, G. y Umaña Luna, E. (1962). La violencia en Colombia. Bogotá: Ediciones Tercer Mundo
González-Conde Puente, P. (2002) Un siglo de estudios sobre la paz en la antigua roma (1901-2001). Studia E. Cuadrado, AnMurcia, 16-17, 2001-2002, págs. 437-452. Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=814691
Grocio, H. (1925). Del Derecho de Presa, Del derecho de la guerra y de la paz, (traducción: Jaime Torrubiano Ripoll). Madrid: Editorial Reus, Universidad de Sevilla. Biblioteca de la Facultad de Derecho.
Hobbes of Malmesbury, T. (1651). Leviathan or the Matter, Forme, & Power of a Common-wealth Ecclesiasticall and Civill. London: printed for Andrew Crooke, at the Green Dragon in St. Pauls Church-yard. Diponible en: https://socserv2.socsci.mcmaster.ca/econ/ugcm/3ll3/hobbes/Leviathan.pdf
Hume, D. (2001). Tratado de la naturaleza humana Ensayo para introducir el método del razonamiento experimental en los asuntos morales. Vicente Viqueira
Hume, D. (2014). Investigación sobre los principios de la moral. Madrid: Alianza editorial.
Insuasty Rodríguez, A., Valencia Grajales, J. F., & Agudelo Galeano, J. J. (2016). Elementos para una genealogía del paramilitarismo en Medellín Historia y contexto de la ruptura y continuidad del fenómeno (II). Medellín: Grupo de Investigación y Editorial Kavilando (958-59647).
Insuasty Rodríguez, A., Valencia Grajales, J. F., & Restrepo Marín, Y. (2017). Elementos para una genealogía del paramilitarismo en Colombia Historia y contexto de la ruptura y continuidad del fenómeno (I). Medellín: Grupo de Investigación y Editorial Kavilando (958-59647).
Kohn, G. C. (1999). Dictionary of Wars, Revised Edition. New York: Checkmark Books.
Leibniz, G. W. (1889). La monadología opúsculos. Madrid: R. Angulo.
Livio, T. (1998). Ab urbe condita Historia de Roma desde su fundación. (J. A. Vidal, Ed.) Bogotá, Colombia: Planeta DeAgostini.
Locke, J. (1983). A Letter Concerning Toleration. Indianápolis: Edited by James H. Tully
Locke, J. (1983). Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil. Un ensayo acerca del verdadero origen, alcance y fin del Gobierno Civil. Madrid: Tecnos.
Melko, M. & Weigel, R. D. (1981). Peace in the ancient world, Jefferson City, North Carolina: McFarland
Martín, F. (2001). The paxamericana and its implications for the security, stability and peace of south america, Alcala. REDEN: revista española de estudios norteamericanos, (21-22), 89-124. ISSN 1131-9674.
ONU, Organización de las Naciones Unidas (1945) Carta de las Naciones Unidas. New York: ONU. Disponible en: http://www.un.org/es/charter-united-nations/
OEA, Organización de los Estados Americanos (1948). Carta de la Organización de los Estados Americanos (A-41). Bogotá: Organización de los Estados Americanos. Disponible en: http://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/tratados_multilaterales_interamericanos_A-41_carta_OEA.pdf
Rousseau, J. J. (1999). El contrato social, o principios de derecho político. Madrid: elaleph.com. Disponible en: http://www.enxarxa.com/biblioteca/ROUSSEAU%20El%20Contrato%20Social.pdf
Santander Oliván, M. (2009). Occidente y la caída de la dinastía Qing: del Imperio a la República de China. Navarra Gerónimo de Uztariz, (25), 27-46. ISSN 1133-651X.
Tacito, C. (1987). Vida de Julio agrícola. México: Universidad Nacional Autónoma de México.
Truyol, A. (1979). La guerra y la paz en Rousseau y Kant. Revista de estudios políticos, (8), 47-62. ISSN 0048-7694.
Weber, G. (1853). Historia Antigua T. I (1853 - 458 p.) -- T. II: Historia de la Edad Media (1853 - XL, 439 p.) -- T. III: Historia del Renacimiento (1855 - XLII, 528 p.) -- T. IV: Historia de las Revoluciones (1856 - XXXVIII, 561 p.). Madrid: Imprenta de Díaz y Compañía, Complutense University Library of Madrid.
Valencia Grajales, J. F. & Insuasty Rodríguez, A. (2011). Evolución de las estrategias de guerra en Colombia. El Ágora U.S.B. 11(1), 67-88.
Valencia Grajales, J. F., Insuasty Rodríguez, A. & Restrepo Marín, J. C. (2016). Elementos para una genealogía del paramilitarismo. En Colombia : historia y contexto de la ruptura y continuidad del fenómeno (I). Colombia: Grupo de Investigación y Editorial KAVILANDO. ISBN: 978-958-5964747
Valencia Grajales, J. F. (2014). Gustavo Rojas Pinilla: dictadura o presidencia: la hegemonía conservadora en contravía de la lucha popular. El Ágora U.S.B., 14(2), 537-550.
Valencia Grajales, J. F. (2016). La familia en el marco de la justicia transicional: retos y reconocimientos. El Ágora U.S.B., 16(2), 643-660. Disponible en: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1657-80312016000200016&lng=en&tlng=es
Valencia Grajales, J. F. & Marín Galeano, M. S. (2016). Elementos que describen una dictadura en América Latina. Revista Kavilando, 8(1). ISSN 2027-2391.
Vallejo Duque, Y., & Insuasty Rodríguez, A. (2012). ¿Crear ambiente para la paz? Kavilando, 4(1), 11-18. Disponible en: http://kavilando.org/revista/index.php/kavilando/article/view/116/100
Vander Linden, H. (1917). Alexander VI and the Demarcation of the Maritime and Colonial Domains of Spain and Portugal, 1493-1494. The American Historical Review, 22(1), 1-20. Allen County Public Library.
Zemelman, H. (1998). Sujeto: existencia y potencia. México: Centro Regional de Investigaciones Multidsciplinarias UNAM Anthropos.

114 115
Revista CoPaLa, Construyendo Paz LatinoamericanaAño 3. número 5. enero-junio de 2018
Otoniel Higuita. “Las tesis de las FARC: realismo y propuestas para el cambio”, Revista CoPaLa. Año 3, Número 5, enero-junio 2018. Pp. 115-137. ISSN: 2500-8870. Disponible en: http://www.revistacopala.com/
114
Zemelman, H. (2006). El conocimiento como desafío posible (3 ed.). México: Instituto Politécnico Nacional, Instituto Pensamiento y Cultura en América Latina, A.C.
Zibechi, R. (2003). Los movimientos sociales latinoamericanos: tendencias y desafíos. (R. d. CLACSO, Ed.) OSAL Observatorio Social de América Latina, 185-188.
Zibechi, R. (2014). Liberar el mundo nuevo que late en el Corazón de los movimientos. Kavilando, 6(6), 7-14.
José Fernando Valencia Grajales
Docente investigador Universidad Autónoma Latinoamericana (UNAULA), abogado Universidad de Antioquia, politólogo Universidad Nacional de Colombia sede Medellín, especialista en Cultura Política: pedagogía de los derechos humanos UNAULA Universidad Autónoma Latinoamericana, Magister en Estudios Urbano Regionales de la Universidad Nacional de Colombia sede Medellín, estudiante del doctorado en conocimiento y cultura en América Latina Ipecal (Instituto Pensamiento y Cultura en América Latina, A.C.) editor de la revista Kavilando. Medellín, Colombia
Mayda Soraya Marín Galeano
Abogada y Socióloga de la Universidad de Antioquia, Magister y Candidata a Doctora en Derecho Procesal de la Universidad de Medellín. Investigadora Grupo Kavilando. Medellín, Colombia.
Las tesis de las FARC: realismo y propuestas para el cambio
Otoniel Higuita
ResumenEl Acuerdo Final de Paz firmado entre las FARC-EP y el Gobierno de Colombia, significa nada menos que la finalización del conflicto armado en Colombia, un momento de inflexión histórica que merece la mayor atención y estudio por un público amplio, no exclusivamente académico. Este hecho notable definirá el nuevo rumbo de una sociedad que ha vivido estancada y atrapada en el fango de la guerra interna en las últimas décadas. Ahora bien, pactar una solución política definitiva al conflicto armado no ha sido posible hasta ahora; no obstante, hoy parece que estamos ad portas de lograrlo, así haya serios incumplimientos por parte del Estado y graves amenazas contra ésta.
Palabras Clave: Paz, partido político, transición, fin de la guerra.
The thesis of the FARC: realism and proposals for change
Keywords: Peace, politic party, transition, end of the war.
Recibido: 25/julio/2017Aprobado: 01/octubre/2017
AbstractThe Final Peace Agreement signed between the FARC-EP and the Colombian Government means nothing less than the ending of the armed conflict in Colombia, a moment of historical inflection that deserves the greatest attention and study by a broad audience, not exclusively academic. This remarkable fact will define the new course of a society that has lived stuck and caught in the mire of the internal war in the last decades. A final political solution to the armed conflict has not been possible so far; however, today we seem to be on the verge of succeeding, so there are serious defaults on the part of the State and serious threats against it.

116 117
Revista CoPaLa, Construyendo Paz LatinoamericanaAño 3. número 5. enero-junio de 2018
116
Otoniel Higuita. “Las tesis de las FARC: realismo y propuestas para el cambio”, Revista CoPaLa. Año 3, Número 5, enero-junio 2018. Pp. 115-137. ISSN: 2500-8870. Disponible en: http://www.revistacopala.com/
Introducción El propósito de este ensayo es hacer un análisis crítico de las 61 tesis de las Farc, escritas en un contexto y espíritu de posacuerdo, más que aludir a las tesis de abril de Lenin. i
Si de algo adolecen las 61 tesis es de un contexto sobre el origen histórico de las Farc, que tienen una raíz en la historia de las luchas agrarias y resistencia campesina contra los diferentes tipos de hegemonías oligárquicas, (República) liberal y (Hegemonía) conservadora, que fueron configurando la realidad nacional sobre la cual surgieron las luchas y resistencias en Colombia durante el siglo XX. Así, la historia de las Farc está determinada más por las resistencias y luchas agrarias y campesinas, que por las luchas obreras y clasistas que se dieron a partir de finales de los años 20 del siglo pasado en adelante.
Este problema se pudo haber subsanado con una introducción que presentara el origen de éstas y los momentos y particularidades que las fueron moldeando, a lo largo de unas 6 décadas. Al estar desprovistas de contexto histórico se prestan para crear dudas y confusiones, un vacío que enrarece y no contribuye a la discusión.
En primer lugar, no es un partido de clase en el sentido histórico, comunista, el que está en tránsito a la legalidad, sino una guerrilla que hace un acuerdo, deja las armas y se proyecta a convertirse en un partido. Así al seno de ésta hubiera existido desde los 60s, una vez nacieron como Farc en 1964, un partido con incidencia ideológica dentro de ellas. Dos, la forma como están escritas da la idea de un pragmatismo que desdice sobre la importancia de la teoría. Y tres, sería muy olímpico creer que la discusión del partido que surja de las Farc pasa por una imbricada y larga discusión del movimiento comunista internacional y la historia de los partidos comunistas; al contrario, pasa por dar cuenta, primero que todo, de la historia reciente de Colombia (años 20 del siglo XX en adelante, como se propone arriba), del entramado social, histórico, económico y cultural de las luchas, guerras (época de la Violencia de los años 1945-1953) y resistencia en la que surgen las Farc.
La idea aquí es más bien destacar los temas de mayor incidencia en el proceso de transición en que está Colombia. Proceso que está sentando las bases para un cambio en diferentes niveles y sentidos, pero que igualmente está transformando a las guerrillas mismas. Ahora bien, dicho proceso, la tensión de fuerzas contradictorias que produzca y la oposición y resistencia que cree, irá dando los contornos de cómo se reconfigurará la nueva nación colombiana, a partir del Estado y sus instituciones; pero también irá “diciendo” cómo van a asumir las diferentes generaciones el momento de inflexión histórica que atravesamos y que muchos no han alcanzado a comprender.
Ejercicio nada fácil si tenemos en cuenta el estado de radicalización y polarización al que ha llegado la sociedad; el papel que han jugado las mentiras y las tergiversaciones de los hechos y la realidad usadas para descalificar al contradictor; y por supuesto, cuando un amplio sector de la sociedad odia a las Farc, así se conozcan hoy mejor las mentiras y mecanismos mediáticos que se han utilizado para achacarles todos los males del país.
Sin embargo, esa percepción ha empezado a cambiar gracias, entre otras cosas, al período de deshielo que abrieron los diálogos de La Habana, Cuba, desde el 2012 y al Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, en adelante Acuerdo Final, que puso fin al conflicto armado con ellas, abriendo unas puertas antes completamente cerradas a su participación como actor político; que no fue otra cosa que la exclusión desde el más reciente Frente Nacional a fuerzas políticas opuestas a los intereses de la oligarquía que ha gobernado dos siglos Colombia, y uno de los motivos del levantamiento armado. Siempre se denunció al régimen político como cerrado y excluyente.
El punto de partida es el siguiente: las tesis no deben ser entendidas como una creación del momento, desconectadas de la realidad y contexto histórico que determinó el conflicto armado, como si fueran un as sacado debajo de la manga. Por el contrario, son el resultado del largo período que duró el conflicto y que está ligado a la historia misma de las Farc; a las contradicciones y cambios sociales y a la lucha por el poder en el país. Situación que ha puesto en disputa, así mismo, la construcción y narrativa de la verdad, lo que pasó, las causas y el origen de las guerrillas y el conflicto; pero también el papel de las víctimas y los victimarios en tanto principales responsables de la inmensa tragedia humanitaria que sufrió el país.
Imagen: La Unión de las Memorias II.
El Acuerdo Final significa nada menos que la finalización del conflicto armado en Colombia, un momento de inflexión histórica que merece la mayor atención y estudio por un público amplio, no exclusivamente académico. Este hecho notable, definirá el nuevo rumbo de una sociedad que ha vivido estancada y atrapada en el fango de la guerra interna en las últimas décadas.
Dibujo de la artista y excombatiente de las Farc, Inty Maleywa. Fotografía tomada de su libro: Desenterrando Memorias. Presentado en el 27° Festival Internacional de poesía de Medellín.

118 119
Revista CoPaLa, Construyendo Paz LatinoamericanaAño 3. número 5. enero-junio de 2018
118
Otoniel Higuita. “Las tesis de las FARC: realismo y propuestas para el cambio”, Revista CoPaLa. Año 3, Número 5, enero-junio 2018. Pp. 115-137. ISSN: 2500-8870. Disponible en: http://www.revistacopala.com/
Ahora bien, pactar una solución política definitiva al conflicto armado no ha sido posible hasta ahora, no obstante, hoy parece que estamos ad portas de lograrlo, así haya serios incumplimientos por parte del Estado y graves amenazas contra ésta.
A mediados del siglo XX se dio comienzo a una serie de ciclos de diálogos, amnistías y acuerdos de paz en el país, que solo hasta ahora han podido concretarse; brevemente, estos han sido esos intentos:
En 1953 Gustavo Rojas Pinilla, tras el golpe de Estado contra Laureano Gómez bajo el lema “No más sangre, no más depredaciones en nombre de ningún partido político, paz, justicia y libertad,” decretó una amnistía general para las guerrillas liberales de los Llanos y otras regiones del país, que no tardaron en desmovilizarse y entregar sus armas; sin embrago, a los principales líderes, como Guadalupe Salcedo, Dúmar Aljure, Eduardo Fonseca y otros, los eliminan agentes de las fuerzas armadas, generando a partir de entonces la desconfianza hacia los gobiernos y el Estado. ii
Tres décadas después y con una montaña de muertos a cuestas, el país volvió a despertar del marasmo de la confrontación cuando Belisario Betancur (1982-1986) y las Farc (otras guerrillas como el EPL y el M-19 lo intentaron también) hicieron un acuerdo de paz en 1984, acordando un cese bilateral de fuego y amnistía, saboteado por los enemigos agazapados de la paz y los altos mandos militares, llevando a un estrepitoso fracaso. Sectores de la oligarquía y la extrema derecha, usando como caballito de batalla el paramilitarismo que ya había comenzado su expansión y consolidación con apoyo institucional, militar, gringo, de los cárteles de la droga, de terratenientes, asesoría y entrenamiento de israelitas (Yair Klein un exmilitar y mercenario israelí), desataron el genocidio político de la UP y otras fuerzas políticas de izquierda, lanzando al país a otra década de guerra.
Con el gobierno de César Gaviria (1990-1994), el M-19 y el EPL, el Quintín Lame, el PRT, etc., alcanzaron un acuerdo y se desmovilizaron, siendo cooptados por el Estado en su gran mayoría, a pesar de su aporte a la Constitución del 91, pero quedando por fuera las Farc y el ELN. Gaviria astutamente dividió la negociación: unas guerrillas entraron en diálogos, se les concedió amnistía e indulto, se reinsertaron y pudieron participar en política, pero otras fueron atacadas y bombardeadas, como las Farc en Casa Verde.
Una década más tarde, tras otra montaña de muertos encima y un país en una crisis profunda, se da inicio a los diálogos del Caguán entre el presidente Andrés Pastrana (1998-2002) y las Farc, que le devolvieron la esperanza al país de que sí era posible la solución política del conflicto armado. Pero esa oportunidad histórica quedó nuevamente enterrada. Las Farc estaban en una posición de consolidación y expansión, y el Estado debilitado militar y políticamente y necesitado de un Plan Colombia, que se diseñó para fortalecer al ejército y lanzar una estrategia contrainsurgente apoyada en el paramilitarismo para contener y responder al desafío de las guerrillas contra el Estado.
Finalmente, esta segunda década siglo XXI, tras una guerra que incrementó la tragedia humanitaria como nunca antes, la Mesa de diálogos de La Habana (2012) ha vuelto a
poner en el centro el aplazado anhelo de paz para Colombia. Esta vez es evidente el profundo desgaste y los brutales efectos de más de cinco décadas de guerra; al mismo tiempo es indudable la decisión y voluntad política de las partes, tal y como lo expresa el Acuerdo Final, de terminar con el conflicto armado y hacer el tránsito de la guerrilla a la vida política legal.
Las tesisLas tesis por un partido para construir la paziii han reabierto un debate postergado por más de 50 años, a raíz de la confrontación armada y las consecuencias que ésta produjo en el conjunto de la sociedadiv. Ello no niega que en medio de la confrontación existieron partidos comunistas —las mismas Farc crearon el PC3 (Partido Comunista Colombiano Clandestino)— que resistieron bajo las condiciones de guerra y clandestinidad unos, y otros, en tiempos recientes, bajo la legalidad.
Dicho debate no es otra cosa que la batalla de ideas, es decir, cambiar las balas por las palabras, por la profundización de la democracia y por un gobierno de transición que haga las reformas estructurales que demanda la sociedad.
Como preámbulo general, podría decirse que las tesis plantean un conjunto de análisis que van de la geopolítica a la crisis del modelo capitalista que rige el planetav. Modelo que ha profundizado la crisis sistémica a nivel planetario, y que en Colombia se lanzó cuando César Gaviria anunció como eslogan de su gobierno el “Bienvenidos al Futuro”, que no fue otra cosa que abrir de par en par las puertas al neoliberalismo y arrasar con la producción nacional, creando las condiciones para un proceso acelerado de privatizaciones de lo público y el ambiente ideal para los TLCs que han acabado de destruir la economía del país.
Cuando se dice análisis realista del contexto, se refiere a que las tesis proyectan el potencial de cambio que contiene el Acuerdo final, teniendo en cuenta la caracterización del Estado colombiano. vi
Es importante recordar que cuando se iniciaron los diálogos de La Habana en el 2012, muy poca gente creía que fuera ser posible, por ejemplo, que las Farc depusieran las armas, terminaran con el secuestro, devolvieran los menores de edad, pidieran perdón a la sociedad y a las víctimas por los crímenes y actos de terrorismovii que cometieron, terminaran con la relación cultivos de coca-impuesto al comercio de la pasta, se comprometieran a entregar los medios y recursos que acumularon, se concentraran en las Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN) y cumplieran con lo acordado. Aun así, con hechos y demostraciones de cumplimiento contundentes, sus más acérrimos enemigos se han negado a reconocerlo y, por ello, están reacomodando sus fuerzas para hacerlos trizas en el 2018. viii
La matriz de opinión que contamina el debateLa decisión de cumplir con lo pactado a pesar de los obstáculos e incumplimientos

120 121
Revista CoPaLa, Construyendo Paz LatinoamericanaAño 3. número 5. enero-junio de 2018
120
Otoniel Higuita. “Las tesis de las FARC: realismo y propuestas para el cambio”, Revista CoPaLa. Año 3, Número 5, enero-junio 2018. Pp. 115-137. ISSN: 2500-8870. Disponible en: http://www.revistacopala.com/
del Estado, ha hecho que las Farc vuelvan a estar en el centro del debate desmintiendo aquellas fuerzas que negaban su naturaleza y objetivos políticos durante décadas, desde una matriz de opinión diseñada y calculada para influir en un amplio sector de la población, distorsionando y tergiversando la realidad con mentiras y falacias; que éstas habían abandonado sus principios y se habían convertido en una simple organización de violadores, narcotraficantes y criminales, en el mejor de los casos, o en terroristas, en el peor.ix Se llegó a afirmar, incluso, que se habían convertido en terratenientes (sic). x
Por supuesto, todo esto y más se dijo, pero cuidándose siempre de no manchar la imagen de un Estado que hizo uso extensivo y sistemático del terrorismo a través de las Fuerzas Armadas, la policía nacional, los aparatos de inteligencia como el DAS (policía secreta del Estado), y el paramilitarismo como aliado, en la violación de los Derechos Humanos que cometieron y que aún siguen cometiendo.xi
Esa cantinela sobre las guerrillas como las malas lleva más de 50 años y en lugar de mostrar una tendencia a desaparecer, adquiere mayor sofisticación.xii Quizás, producto de la batalla de ideas, se vea obligada a cambiar de formato, ya que la situación se lo impone, pero mantendrá afilados sus dientes para continuar la guerra sucia desde el llamado “Estado de opinión” y los grandes medios de comunicación con los que tienen en común intereses económicos y de clase.
Lo que quiere decir que la batalla de ideas se intensificará y llevará a que la opinión del país se polarice más, si se tiene en cuenta que el objetivo político de la extrema derecha, así como del campo popular y democrático del cual hará parte la nueva fuerza política que conformen las Farc, es ganar la presidencia en el 2018; unos para cambiar o hacer trizas los acuerdos, como lo anunció Fernando Londoño en la Convención del Centro Democrático;xiii y otros para implementarlos desde un gobierno de transición, tal y como lo exponen las tesis (57-61).
A este hecho político, habría que sumar la visión retrógrada de la sociedad que tienen las fuerzas de extrema derecha, que se niegan a la paz y a la reconciliación y se oponen a la conquista de los derechos de otros grupos humanos; tendencia ideológica conformada principalmente por conservadores, anticomunistas, terratenientes, empresarios, gamonales, cristianos y evangélicos; que se consideran herederas de la segunda hegemonía conservadora que gobernó el país con Mariano Ospina (1946- 1950) y Laureano Gómez (1950-1951), que llevaron al país a la catástrofe (época de la Violencia) y guerra irregular que se ha prolongado hasta hoy, desde el 9 de abril de 1948, tras el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, y por lo tanto cabría llamarlos representantes del partido de la guerra.
¿Por qué la ideología conservadora y restauradora que se dio como respuesta a los cambios y reformas que introdujeron los gobiernos de la República Liberal de Olaya Herrera y Alfonso López Pumarejo (1930-1946), es tan fuerte y sigue influyendo en las fuerzas de extrema derecha hoy?
Una hipótesis es que ven amenazados la hegemonía y el control que ejercen del poder, en el surgimiento de nuevas fuerzas que se le oponen y que antes fueron excluidas por todos
los medios, es decir, combinando todas las formas de defensa del statu quo: Derecho de guerra, formas jurídicas excepcionales como el Estatuto de Seguridad (Turbay Ayala 1978-1982), cárcel, represión, asesinatos selectivos, masacres, desaparecidos, Seguridad Democrática (Álvaro Uribe, 2004-2010), los jueces sin rostro, falsos jurídicos, falsos positivos, desplazamiento forzado, uso del paramilitarismo, guerra sucia mediática, etc.
Y a esa amenaza le teme la clase dominante y sus expresiones conservadoras y restauradoras, a perder el poder político que han mantenido sobre el Estado y la influencia cultural e ideológica sobre la sociedad durante generaciones, y por eso se oponen radicalmente a cualquier reforma que ponga en cuestión ese statu quo particular que han construido.
No se puede olvidar que esa tendencia conservadora ha alimentado una visión del mundo donde a los que ayer se resistieron al poder centralista, oligárquico y gamonal del Estado: se les persiguiera, expropiara y asesinara por ser campesinos liberales, gaitanistas y comunistas; se les señalara de bandidos, bandoleros,xiv insurrectos, enemigos de la patria, la paz y el orden. El paralelo histórico es innegable, prácticamente son los mismos que hoy se señala de terroristas.xv El objetivo, ayer como hoy, siempre fue desconocer el derecho y legitimidad a la resistencia armada de quienes han sufrido la opresión, persecución y exterminio.
De hecho, una vez finalizado el período de la Violencia y acordado el Frente Nacional (1958-1974) entre las dos tendencias de la oligarquía, liberales y conservadores, para alternarse la presidencia y el reparto de puestos burocráticos cada cuatro años y defender sus intereses de clase, se utilizó la estrategia de acusar de los males del país a las guerrillas que se levantaron en armas contra el Estado a partir de los años 60s, y así fue como se empezó a tejer la leyenda negra sobre las Farc y las demás guerrillas.
Sin embargo, esa estrategia de guerra mediática que ha utilizado la clase dominante para “destruir” a su adversario, ha empezado a producir el efecto retorno pasando cuenta de cobro. De ahí que en una de las tesis (20) se afirme que la “implementación conduce al declive histórico del proyecto político de la extrema derecha. Si la implementación avanza […] se estrecha el campo de acción del proyecto político (de la extrema derecha) y se demuestra su obsolescencia histórica.”
Sin duda, la mala imagen y el rechazo de una amplia mayoría hacia las guerrillas ha sido utilizada como el coco de la política colombiana en los últimos 30 años. Lo cual rindió réditos políticos a todos los últimos gobiernos, desde Belisario Betancur y el malogrado intento de paz de su gobierno saboteado por las fuerzas oscuras y los enemigos “agazapados” de la paz, hasta Juan Manuel Santos y el mandato por la paz que ha cumplido, pero con claras falencias.
Disputa sobre la verdad de lo que sucedió durante la guerraSi bien no hay una tesis dedicada al tema de la verdad y la comisión histórica sobre el conflicto y las víctimas, no cabe duda que dichas comisiones contribuirán no sólo al fin

122 123
Revista CoPaLa, Construyendo Paz LatinoamericanaAño 3. número 5. enero-junio de 2018
122
Otoniel Higuita. “Las tesis de las FARC: realismo y propuestas para el cambio”, Revista CoPaLa. Año 3, Número 5, enero-junio 2018. Pp. 115-137. ISSN: 2500-8870. Disponible en: http://www.revistacopala.com/
del conflicto armado y al tránsito de las Farc a la vida civil, sino a la posibilidad de que la sociedad colombiana, y principalmente las víctimas, conozcan la verdad sobre lo que ocurrió durante décadas de confrontación. xvi
Ahora bien, a pesar de que cuentan con una mala imagen, eso no le resta importancia a las tesis, por el contrario, podría hacerlas incluso más interesantes; sin embargo, este hecho sí refleja la “ventaja” evidente con que ha contado la clase dominante para diseñar y mantener bajo su control el relato sobre la verdad de la guerra, las víctimas y los victimarios; verdad que debe arrojar luz sobre los responsables, no sólo militares, sino financiadores de ésta.
Por eso el esclarecimiento de la verdad, un logro de los acuerdos teniendo en cuenta que no será la verdad del vencedor,xvii ya que no hubo vencidos ni vencedores, servirá no sólo para esclarecer lo que pasó, sino que contribuirá al entendimiento del conflicto armado en Colombia.xviii No cabe duda que del alcance y desarrollo de estas comisiones dependerá el grado de normalización y reconciliación del que adolece Colombia.
En este punto no se trata sólo del aspecto pedagógico, sino ir más allá para que esas comisiones contribuyan a hacer Justicia (con mayúscula) con las Víctimas, que las dignifique en cuanto a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición; exigencias que trascienden el simple gesto humano del perdón por parte de los victimarios. Tampoco se trata simplemente de “echarle tierra” a lo que pasó, y repetir el manual del modelo de “perdón y olvido” que se ha aplicado en otras experiencias históricas del continente, sino trascender éstos y avanzar hacia la normalización y convivencia sobre pilares construidos con base en la verdad.
Finalmente, no se puede perder de vista la existencia de una importante franja de la población con escaso grado de madurez política que ha cultivado muy bien la clase dominante en general, y la extrema derecha en particular, para mantenerla cautiva como potencial de votantes; población condicionada por más de 50 años de conflicto armado, por un permanente bombardeo cultural e ideológico, por una grave crisis de valores humanos y por una tragedia humanitaria sin precedentes.
Importancia de las tesis¿Cómo han sido presentadas las tesis en la gran prensa y los medios de comunicación? Por ahora no se ve un interés en abrir una discusión seria sobre el significado de éstas, como, por ejemplo, plantear sin dobleces la importancia de la necesidad de un amplio respaldo ciudadano e institucional para que los acuerdos no fracasen esta vez, sobre el entendido de que éstos no son exclusivamente para el beneficio de una guerrilla ni de un gobierno, sino para el conjunto de la sociedad y, por lo tanto, deberían contar con el apoyo del Estado.
Dentro de los asuntos que plantean las tesis, está la necesidad de avanzar en un conjunto de reformas durante un período de tiempo dado (gobiernos de transición) que ayuden a reconstruir el Estado social de derecho; deslegitimado y en medio de una grave crisis a la que lo han conducido los malos gobiernos que ha tenido Colombia.
Ahora bien, las tesis no se deben leer como partes desconectadas la una de la otra, ya que están construidas con una visión holística y un método que va de lo general (diagnóstico sobre el mundo) a lo particular (diagnóstico de la realidad nacional); sin embargo, no cabe duda en este ensayo que el núcleo esencial de ellas se encuentra en los tres últimos capítulos, 4 (Nuestro partido y la perspectiva política, 46-51), 5 (Nuestra estrategia política para el presente histórico, 52-56) y 6 (Transición política y gobierno de transición 57-61), porque a partir de allí desarrollan un análisis y diagnóstico bastante acertado sobre la situación del país, pero además por el realismo como abordan la situación y el contexto nacional. No obstante, expresan claridad de que sin la Participación y acompañamiento social y popular (44), y la apropiación por la mayoría de lo acordado, “difícilmente se logrará una implementación exitosa.”
Y si no han suscitado un debate amplio, lo cierto es que se ha escrito sobre ellas y existen unas primeras apreciaciones, análisis e interpretaciones. En ese orden de ideas, el planteamiento del analista de Razón Pública.com y director del IPAZUD (Instituto para la Pedagogía, la Paz y el Conflicto Urbano de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas), Ricardo García Duarte, a pesar de su rechazo a la propuesta de un modelo socialista/comunista, en un artículo publicado en su blog el 17 de mayo plantea la tensión que hay en las tesis entre la naturaleza marxista-leninista del partido, que en este punto siguen la tradición doctrinaria de los partidos comunistas, y la línea táctica, realista y razonable que hay en las mismas:
[…] ya no en el plano doctrinario, en el de la razón histórica artificiosamente trascendente, sino en el de la acción política, la orientación de las tesis farianas de abril se revela como un análisis más razonable. Aparecen ellas provistas de un sentido más práctico, poseído él por la inteligencia de la coyuntura y de la táctica. xix
Sin embargo, el problema del análisis de García radica en lo que señala el economista de la Universidad Externado de Colombia y columnista de Palabras al Margen y de Razón Pública.com, Alberto Maldonado,xx quien sostiene que “es comprensible el temor y desconfianza que pueda generar la propuesta de una sociedad socialista, [pero no] un argumento suficiente para criticar la posibilidad de proponer nuevas formas de socialismo por el hecho de que haya fracasado” el modelo de socialismo real del s. XX.
Maldonado, en el artículo sobre las tesis de las Farc, critica los argumentos de García, cuando afirma que:
[…] está de acuerdo con las FARC en la crítica del capitalismo, pero no está de acuerdo con su propuesta de promover el paso a una sociedad socialista y luego comunista. Por mi parte, considero muy positivo que las FARC sean coherentes en sus planteamientos políticos y decidan dejar la lucha armada para promover su propuesta socialista por la vía de las instituciones políticas de la sociedad capitalista colombiana. Abandonan un método, pero no un objetivo, a diferencia de algunos antiguos revolucionarios que actualmente defienden a capa y espada el sistema capitalista, se vinculan a partidos de extrema derecha o adoptan una posición reformista.

124 125
Revista CoPaLa, Construyendo Paz LatinoamericanaAño 3. número 5. enero-junio de 2018
124
Otoniel Higuita. “Las tesis de las FARC: realismo y propuestas para el cambio”, Revista CoPaLa. Año 3, Número 5, enero-junio 2018. Pp. 115-137. ISSN: 2500-8870. Disponible en: http://www.revistacopala.com/
La naturaleza y los principios del nuevo partidoPara los propósitos de este análisis, una de las discusiones de fondo está en la tesis 47 y siguientes, Naturaleza y principios organizativos del Partido. Debate que probablemente resolverá el congreso. No obstante, es posible que queden abiertos otros temas importantes, ya que es sólo el primero tras la dejación de las armas y su inauguración pública ante la sociedad.
Por eso precisamente, no cabría afirmar tajantemente que el congreso definirá todos los temas de una vez, por razones conocidas (la política es dinámica y cambiante, lo es la sociedad, los partidos igualmente y por eso hacen congresos donde revisan sus contenidos y proyecciones, etc.); y porque sus integrantes tendrán la posibilidad de seguir discutiendo y elaborando sobre éste y otros temas, desde el centro de pensamiento que van a dirigir como una concesión obtenida en el Acuerdo de paz.
Como se dice arriba, las tesis plantean la discusión sobre la naturaleza y el carácter del partido que surja en esta coyuntura histórica particular, bajo las condiciones de la realidad concreta colombiana. Se tienen en cuenta también los análisis y balances críticos sobre la crisis y desaparición del “socialismo real” que se construyó en muchos países, a partir de la Revolución Bolchevique en 1917, hasta la caída del Muro de Berlín en 1990.
Crisis que determinó la reestructuración de todos los partidos comunistas y socialistas, socialdemócratas —incluso de los partidos históricos de la burguesía—una vez se redistribuyó el poder a nivel mundial, que pasó de un mundo divido entre el bloque socialista y el capitalista, a uno capitalista globalizado donde compite el mundo unipolar con el multipolar. Pero además de la experiencia crítica de este período, se cuenta con una crítica fundamentada sobre el modelo capitalista y su variante más agresiva, el neoliberalismo. xxi
Es un hecho innegable que todos los partidos, burgueses y proletarios, de izquierda y de derecha, se nutren del bagaje, herencia cultural, ideológica e intelectual de sus inspiradores o fundadores. En ese sentido, si bien es cierto las tesis reivindican la tradición histórica que las inspiraron, también lo es que para ellas tienen mucho significado sus raíces e historia campesina y agraria. De ahí que los teóricos de la lucha de clases como Marx, Engels, Lenin, Gramsci y otros nutran su ideario. Pero también reconocen los aportes de pensadores y revolucionarios de Nuestra América, xxii por eso son enfáticos en reivindicar el legado histórico de Simón Bolívar como uno de los mayores inspiradores de su movimiento bolivariano, así como el legado de uno de sus fundadores históricos y sobreviviente de las guerras y la Violencia de los años 40s y 50s, Manuel Marulanda y otros.
Sin embargo, está abierto el debate sobre si será un partido estrictamente marxista-leninista, regido por la tradición y experiencia del movimiento comunista internacional, o uno de carácter socialista, por ejemplo, que recoja tradiciones históricas de los clásicos, los aportes del ecosocialismo, así como el legado y aportes de revolucionarios
continentales y de su propia entraña, como el socialismo raizal. Dependiendo qué análisis y posición gane el debate ideológico, sin duda ese será el partido que surja del congreso. Sea la que fuere, es difícil que vaya a quedar desdibujado su origen y variada composición social, cultural e histórica.
Un partido para la superación del orden social capitalistaLa tesis 48 es la que con mayor nitidez expresa la visión estratégica del partido que crearán. Y es la que más preocupa a la clase dominante y su expresión más radical, la extrema derecha, defensora a ultranza del modelo capitalista, la tradición, la familia y la propiedad privada. Es esa proyección estratégica, superación del orden social capitalista, lo que la lleva a meter miedo con el argumento que, si la izquierda gana el poder en el 2018, el país caerá en manos de las Farc y el “Castro-Chavismo.”
Afirmación que sobraría tener que refutar, por un lado, porque pretende volver a usar el viejo cuento de ahí viene el coco del comunismo para mantener cautivo, alienado e hipnotizado a un amplio sector de la población, mancillando los nombres y la obra de dos grandes revolucionarios continentales como Fidel Castro y Hugo Rafael Chávez, quienes tienen un significado profundo para el pueblo cubano y venezolano, respectivamente; y por el otro lado, porque las Farc ya no existen como ejército rebelde, sino como partido legal, que es una cosa muy diferente, aunque es en realidad a ese partido que surja y desafíe su poder como clase dominante, en la medida que se convierta en un factor real de poder, a lo que teme.
No cabe la menor duda que crear un partido para la superación del orden social capitalista y la construcción de una nueva sociedad en Colombia tiene que alertar e indisponer a los grandes capitalistas que han explotado a amplias capas de la población, no sólo a la clase trabajadora, sino a millones que ejercen trabajos informales, usufructuado y acumulado la riqueza que éstos producen y la del país.
Por supuesto que también sería un problema para el aliado principal de la clase dominante colombiana, el imperialismo estadounidense. ¿En qué quedaría la dependencia y negación de soberanía plena, las bases militares, la influencia en la selección de los más altos cargos del Estado, el intercambio comercial, la inversión de capitales, la extracción minero-energética, el principal aliado contra Venezuela, la fallida lucha antidrogas, el sometimiento a la extradición? Los estrategas gringos buscan fortalecer la presencia, influencia y dominio imperialista en el continente, no lo contrario.
Entrando en materia, en la tesis se afirma que la conquista de esta meta estratégica será resultado de un largo proceso histórico que abarca varias generaciones, y significará un complejo proceso de construcción colectiva. Asimismo, que no tienen modelo de referencia en el sentido de que hay que valorar críticamente la experiencia histórica del socialismo realmente existente, como se indica arriba.

126 127
Revista CoPaLa, Construyendo Paz LatinoamericanaAño 3. número 5. enero-junio de 2018
126
Otoniel Higuita. “Las tesis de las FARC: realismo y propuestas para el cambio”, Revista CoPaLa. Año 3, Número 5, enero-junio 2018. Pp. 115-137. ISSN: 2500-8870. Disponible en: http://www.revistacopala.com/
Sin embargo, cuentan como un factor fundamental para el proyecto estratégico que se plantean, las particularidades de la sociedad colombiana. Superar el orden capitalista y construir el socialismo o comunismo, insisten, implica la construcción de poder social “desde abajo.”
Este punto debe ser materia de fuertes debates internos porque no es claro. No se sabe si hay una tendencia mayoritaria que apuesta por un partido moderno, abierto y adecuado a las condiciones del momento, que probablemente acoja la tesis de lanzar un partido socialista; o hay una tendencia mayoritaria que acoja la tesis de relanzar el modelo del partido comunista marxista-leninista, el partido del proletariado, regido por los principios del centralismo democrático. Aquí cabe también la discusión de si va ser un partido de cuadros, altamente disciplinados y con una sólida postura ideológica y conciencia de clase, o si va a ser un partido abierto, de y para las “masas”.
No están planteando que el gobierno de transición, como el que proponen para asegurar los acuerdos y la implementación, será la sociedad socialista o comunista, como ingenua o malintencionadamente propagan sus detractores. Porque claramente lo han expresado en todas partes: el gobierno de transición tiene como objetivo la defensa de los acuerdos y su implementación, durante un período de reformas democráticas al sistema y el modelo, es decir, se inscribe dentro de un contexto de reformas. Por lo tanto, es táctico y coyuntural, no es su apuesta estratégica.
Ahora bien, si de algo carecen las tesis en este punto de la meta estratégica, es de los contornos específicos del modelo de sociedad que se plantean. Si bien es cierto se deslindan de modelos existentes, reconocen los invaluables aportes y valor histórico de la Revolución cubana y otros ejemplos como el de la República bolivariana de Venezuela. No obstante, por sólo mencionar un par de temas, no hay una mención a cuestiones como el ecosocialismo o el socialismo raizal, como se señala arriba, que sin duda tienen mucho que aportar al proyecto de construcción de un modelo de sociedad cualitativamente diferente al existente. xxiii
Porque en este punto, si en verdad no se tienen modelos de referencia, afirmar que el futuro de Colombia será un gobierno de los trabajadores implica responder este par de preguntas: ¿Cómo sería un gobierno de los trabajadores en Colombia, la dictadura del proletariado? Sin duda hay una dictadura de la burguesía a nivel global, pero la contradicción principal ¿la resuelve la fórmula clásica, la dictadura del proletariado, para las condiciones de Colombia, donde sin duda sigue habiendo explotación y opresión?
Para empezar, ¿qué estudios y experiencias concretas indican el auge del movimiento obrero o su proyección a ser poder como clase? ¿La experiencia y ejemplos históricos de la Revolución Bolchevique? ¿Hay condiciones e indicios de que en Colombia la clase trabajadora va en esa dirección? ¿Acaso no somos una sociedad integrada al mundo, sometida a la globalización y la proletarización, que no desapareció la explotación pero cambió radicalmente la condición y situación de la clase trabajadora misma? La clase obrera industrial, que surgió con la madurez y expansión del capitalismo mismo como sistema, la probada y formada en las luchas de clase en los albores del siglo XX, los
brazos de la producción capitalista, el cerebro y la conciencia de la lucha de clases, ¿en qué condiciones existe hoy en el mundo, en el continente Nuestro Americano y en particular en Colombia? xxiv
En Colombia un gobierno para el cambio y la reforma pasa por incluir, articular y darle forma a un sujeto político de cambio, plural y diverso del que haga parte no sólo la fracción (proletariado) más consciente de la clase trabajadora, sino las nuevas subjetividades: LGTBI, procesos raizales, culturales e históricas como los indígenas, afros, campesinos, mujeres, jóvenes, intelectuales, etc. Además del esfuerzo en elaborar una estrategia política para articular y desatar el movimiento social urbano, que será decisorio en esta etapa de transición, pues basta recordar que la inmensa mayoría de la población está concentrada hoy en las grandes urbes y no en el campo. Ese hecho social real no lo cambia una tesis.
Tampoco pareciera lo más idóneo, para las condiciones y realidad concreta colombiana, que el modelo de partido para superar el orden social capitalista y avanzar hacia la construcción de una nueva sociedad se pueda hacer desde la experiencia única y exclusiva del Partido Comunista. Sería desconocer el balance crítico de la experiencia del proceso de lucha de clases colombiano y del socialismo real que existió en Europa occidental e industrializada, y en Europa oriental, aunque bajo contextos y condiciones diferentes, y que dejó muchas enseñanzas.
Por otro lado, la grave crisis sistémica y ambiental no puede quedar marginada a una simple consigna o a un asunto de segundo plano, sino situada en la centralidad de los problemas que enfrenta la humanidad, reto estratégico que debe quedar claramente expresado en el programa de un partido de nuevo tipo, que pueda ser presentado ante el país y el mundo.
De igual importancia estratégica, la pobreza y la escasez pasa por la solución de la contradicción entre ser humano, trabajo y naturaleza, que ya señalaba Marx en sus estudios, pero no sólo en cuanto a la producción de bienes, la obtención de la riqueza social y su distribución, sino en relación con el consumo, asunto que tendrá que ser asumido también desde una apuesta cultural y educativa.xxv
En el punto de lo que proponen como nuevo partido, se dice que (50) no se concibe como un partido de oposición, sino como un partido de la construcción del nuevo poder, del poder de las clases subalternas, de la clase trabajadora en general. ¿Cuáles y cómo se entienden las clases subalternas en Colombia? ¿Cómo las definió el gran revolucionario Antonio Gramsci para los años 20s y 30s en Europa? ¿Cómo aplica aquí esa categoría respecto a los raizales, los afros, los palenqueros, los pueblos originarios, las comunidades indígenas, las mujeres en perspectiva de género, el LGTBI, los campesinos pobres, los desempleados o los informales, la clase trabajadora, los empleados públicos.
La pregunta es relevante ya que las tesis parten de un concepto teórico que Antonio Gramsci utilizó en los años 30s, en sus reflexiones en los Cuadernos de la Cárcel, como un balance de experiencias políticas previas y actuales forjadas en la Europa de aquellos

128 129
Revista CoPaLa, Construyendo Paz LatinoamericanaAño 3. número 5. enero-junio de 2018
128
Otoniel Higuita. “Las tesis de las FARC: realismo y propuestas para el cambio”, Revista CoPaLa. Año 3, Número 5, enero-junio 2018. Pp. 115-137. ISSN: 2500-8870. Disponible en: http://www.revistacopala.com/
tiempos y de aquellas condiciones: el impacto de la revolución bolchevique, los consejos obreros y las ocupaciones de fábrica entre 1919 y 1920 en Italia, la fundación del Partido Comunista italiano en 1921, los debates en el seno de la Tercera Internacional y el ascenso del fascismo durante los años 30s.
El debate de las tesis seguramente arrojará luces sobre asuntos complejos, ya que es un hecho social y cultural que el nuevo partido va a tener una base campesina mayoritaria, aunque no exclusivamente, pues el 80% o más de las bases de las Farc son campesinos y campesinas. Si a este hecho se agrega los afros, los indígenas, las mujeres, los jóvenes (estudiantes, profesionales), los desempleados, los intelectuales, los trabajadores de la cultura, etc. ¿Todos estos grupos caben dentro de las clases subalternas, da ella cuenta de su origen histórico, condición social, política, cultural e ideológica? ¿Dicha categoría teórica y política es la adecuada para proyectar el partido para la superación del orden social capitalista y la construcción de una nueva sociedad?
Aquí vuelve y juega la pregunta: ¿un partido comunista en el sentido clásico de los principios marxistas-leninistas o uno moderno y abierto que entreteja con la más fina filigrana el pensamiento y tradición de lucha revolucionaria, mestiza, campesina, obrera, afro, estudiantil, indígena, indoamericana con la tradición revolucionaria clásica?
Seguramente que de una mixtura como esa, y del bricolaje cultural e histórico que conforman el paisaje social y geográfico, humano y natural colombiano, no podrá surgir nada diferente que un partido con carácter y raíces mestizas; a no ser que se exprese en el congreso, se insiste en ello, una posición mayoritaria que imponga la tesis clásica del partido marxista-leninista, con el proletariado como sujeto histórico de cambio, donde los “otros” sectores y actores sociales, con poco desarrollo político, “atrasados” ideológicamente y con “poca” conciencia de clase, vendrán detrás jalonados por la vanguardia proletaria.
Modelo de partido que no ha funcionado en los últimos ejemplos históricos de movimientos alternativos al capitalismo como en Venezuela, Bolivia o Ecuador, con la excepción de Cuba, quienes precisamente han sido sabios consejeros y llamado a no copiar modelos ni a repetir errores. No obstante, también es cierto que los partidos comunistas no desaparecieron del escenario político, y siguen siendo parte importante del campo popular y revolucionario, pero sin una influencia o capacidad determinante en la perspectiva del poder y el cambio.xxvi Y si el reto de las Farc es la conquista del poder para producir un viraje y cambio, entonces tendrá que tejer finamente en temas concernientes al carácter, naturaleza, composición y proyecto (programa) del nuevo partido.
Ahora, como el debate sobre la naturaleza del partido es uno de los más importantes, si se inclinan por un partido de la clase trabajadora, ello necesariamente implica hacer un análisis sobre las características actuales y la situación de la clase trabajadora en Colombia, para determinar su condición y si es el sector social y político más dinámico y determinante a la hora de construir el sujeto histórico de cambio en el país. Por lo que se plantea arriba, es probable que no lo sea. ¿Lo será?
El realismo de las Farc sobre el momento actual de reformasEn los fundamentos de su acción política (tesis 50), afirman que dicha acción política se llevará a cabo desencadenando el poder constituyente desde abajo. Sin embargo, ello pasa por reconocer lo que combatieron toda una vida con las armas: la existencia determinante del Estado liberal burgués.
Aquí es donde sale a flote el realismo de las Farc sobre el contexto actual del país, cuando plantean la necesidad de la profundización, radicalización y ampliación de la democracia, buscando que las decisiones que tomen en el escenario de la acción política tengan una incidencia real en la vida de la población históricamente excluida de las posibilidades de una vida digna, que en Colombia son casi 20 millones de ciudadanos.xxvii
Ese realismo, que no es otra cosa que una táctica asentada en la realidad concreta, es el que les permite plantearse acceder a cargos de poder del Estado a través de la participación política electoral abierta. Pero no se quedan simplemente allí, sino que proponen trascenderla en el entendido que el poder social no se limita al poder del Estado, apuntándole a un proceso destituyente abierto que avance hacia uno constituyente creativo. Dejando abierto y sin mucho desarrollo todo el debate sobre la convocatoria a la asamblea nacional constituyente. Al respecto, para los fines de esta discusión, sobre los procesos constituyentes abiertos del continente, valdría la pena estudiar el caso bolivianoxxviii
Ahora bien, la transición en que está Colombia pasa no sólo por proponer una estrategia de acción política adecuada y realista, sino por contar con la inteligencia, creatividad y audacia para convocar a amplios sectores de la sociedad que trascienda el estrecho y reducido campo de la izquierda. Y este es otro de los grandes retos del presente para las Farc: cómo organizarse políticamente para incidir y contribuir en la transformación estructural de la sociedad.
Esta pregunta la responden cuando afirman que buscan llegar a los más diversos y amplios sectores de la sociedad desde lo que denominan proyección expansiva del partido, que consiste en impulsar la creación de la más amplia unidad partiendo del núcleo inicial que conformen, creando primero, y de manera escalonada, un Bloque Popular Alternativo (BPA) con la izquierda, que incluye partidos de izquierda y movimientos sociales; y a partir de allí, ir avanzando hacia una Gran convergencia nacional y, luego, hacia una Gran coalición democrática que incluya sectores democráticos y esa gran mayoría apática y desilusionada con la política, abstencionista o que ha votado a los partidos tradicionales. He allí plasmada la ruta para llegar al gobierno de transición.
El propósito con esta fase de construcción de una táctica política para el momento, radica en la necesidad que tienen de tejer un acuerdo político lo más amplio e incluyente posible, para abrirle camino a lo que llaman de manera clara el gobierno de transición, como garantía para la defensa de los acuerdos, así como su implementación en los gobiernos posteriores.

130 131
Revista CoPaLa, Construyendo Paz LatinoamericanaAño 3. número 5. enero-junio de 2018
130
Otoniel Higuita. “Las tesis de las FARC: realismo y propuestas para el cambio”, Revista CoPaLa. Año 3, Número 5, enero-junio 2018. Pp. 115-137. ISSN: 2500-8870. Disponible en: http://www.revistacopala.com/
Dicha táctica política se sustenta en el reconocimiento de que en Colombia las transformaciones políticas, económicas, sociales y culturales que demanda la sociedad en un período de reformas, no es posible llevarlas a cabo solamente con las fuerzas revolucionarias, es decir, exclusivamente con la izquierda tradicional. Sólo es posible lograrlo desde una gran convergencia nacional donde concurran y converjan esa izquierda histórica que se puede nuclear en el BPA, grupos poblacionales, las mujeres, jóvenes, LGTBI, campesinos, pueblos étnicos, afros, indígenas, raizales, etc.
El siguiente paso, en el camino de la proyección expansiva, es apuntarle a una alianza política transitoria para enfrentar la principal amenaza a los acuerdos y la implementación: la extrema derecha, el Centro Democrático y su meta de “hacerlos trizas” si retoman el poder presidencial y del Estado en el 2018. A la luz del momento político que está viviendo el país, (56) no debe descartarse que el espectro de la gran convergencia propia del movimiento de movimientos pueda expandirse hacia una gran coalición democrática.
Dicha alianza significa construir por acuerdo un programa mínimo de gobierno, que tenga como uno de sus ejes principales la implementación de los acuerdos de La Habana, además de otros temas como Verdad y reparación para las Víctimas, Buen vivir para la población, Apertura Democrática, Acuerdo nacional para un ambiente sano, Impulso a un proceso constituyente abierto (59).
Esa Gran coalición Democrática se proponen construirla a partir de acuerdos políticos para enfrentar las elecciones del 2018, y es en ella donde se expresa la idea de gobierno de transición para la construcción de paz y reconciliación nacional. Lo conciben como el gobierno de transición fundamental para consolidar la paz, pero también para sentar las bases de la justicia social.
Ahora bien, las alianzas y acuerdos para un gobierno de esta naturaleza no están establecidos aún, porque éste obedece a un proceso de reconocimiento, de crear confianzas, de establecer un diálogo fluido y abierto con todas las fuerzas, movimientos, partidos y personalidades que le vean el mismo sentido y significado; que coincidan en su necesidad y en los peligros que para esas mismas fuerzas que han luchado y apostado por los diálogos y la salida política al conflicto armado, estén convencidas de la necesidad de aliarse y unirse en esta coyuntura histórica para derrotar la tendencia política que amenaza el proceso al que se le ha dedicado grandes esfuerzos, sacrificios y vidas.
Sin duda reconocen que, en una propuesta de alianzas y convergencia como esa, con base en el realismo y pragmatismo que los caracteriza y que exponen claramente en las tesis, deben estar también sectores de la burguesía, inclusive de derecha, que estén por la defensa de lo acordado para no volver más a la guerra.
Por eso aspiran a que la propuesta de gobierno de transición logre sembrarse en los corazones de la mayoría de colombianos y colombianas (60), sin embargo, son conscientes del escepticismo y rechazo general de millones de ciudadanos a la participación
electoral, precisamente por las prácticas corruptas, mafiosas, criminales y la ilegitimidad sistemática y constante de las instituciones del Estado cada vez más descompuestas.
A este reconocimiento del momento y contexto que vive el país es a lo que se le puede llamar el realismo de las Farc, es decir, a su capacidad para entender las fuerzas que actúan, los acumulados históricos y las potencialidades de cada uno, incluyendo las suyas.
ConclusionesComo actor político y revolucionario que ha sido, siempre sostuvo que el alzamiento armado obedecía a una motivación fundamentalmente política y no a una razón estrictamente militar; las Farc parecen tener claro en qué terreno fangoso y movedizo se van a mover una vez aterricen completamente a la realidad política del país, tal y como lo demuestran en las tesis desde un realismo y pragmatismo sorprendente sobre el contexto y momento actual, sin abandonar su meta estratégica, así no planteen un contexto que hable de su origen e historia, y haya poco desarrollo teórico en las tesis.
El escepticismo y abstencionismo histórico, la polarización de la sociedad, la dispersión y fragmentación social no es algo nuevo para ellas; de alguna manera su existencia y praxis como ejército rebelde a lo largo de décadas es sin duda una de las derivas para que exista el tipo de sociedad que tenemos. Y a esa sociedad, hoy funcional casi exclusivamente a un reducido grupo o clase social que quiere guarecerse en la guerra, entendieron que había que cambiarla cambiando ellas de rumbo y condición, por eso serán un nuevo partido. Que significó llegar a un acuerdo, dejar las armas, pedir perdón a las víctimas y comprometerse a un tránsito y legalidad dentro del marco jurídico del Estado que combatieron durante años.
Para ayudar a superar la anomia, escepticismo, pesimismo y odio que tiene fracturada a la sociedad, seguro tendrán que andar un tortuoso camino, no exento de peligros y amenazas. Esa es también tarea suya y no la podrán evadir, por el contrario, la tendrán que asumir y cumplir a cabalidad y sin dobleces. Porque lo que hay en el ambiente, artificialmente construido también hay que decirlo, es una sociedad más predispuesta a pasar el incumplimiento del gobierno y el Estado burgués, que el de ellas mismas. De eso parecen conscientes, y tal vez por eso se las ve trabajar con la paciencia del topo, esa que desarrollaron durante la larga resistencia.
De hecho el grupo fariano, que ha tenido que seguir soportando el incumplimiento de los acuerdos por falta de voluntad política del gobierno, la insuficiente capacidad institucional del Estado, incluida la desidia y obstaculización intencionada de funcionarios públicos, congresistas, fiscales y jueces; en las cárceles bajo condiciones inhumanas de hacinamiento, muertes por falta de atención médica adecuada y pronta, vejaciones, humillaciones y ataques de todo tipo, son sus prisioneras políticas. Quienes a pesar de haberse firmado los acuerdos hace casi 8 meses y decretado la ley de amnistía general que los cobija, y otorgado los indultos, más de 2000 de ellos y ellas continúan bajo esas humillantes condiciones.

132 133
Revista CoPaLa, Construyendo Paz LatinoamericanaAño 3. número 5. enero-junio de 2018
132
Otoniel Higuita. “Las tesis de las FARC: realismo y propuestas para el cambio”, Revista CoPaLa. Año 3, Número 5, enero-junio 2018. Pp. 115-137. ISSN: 2500-8870. Disponible en: http://www.revistacopala.com/
Sin embargo, los más sacrificados de todo el proceso siguen siendo los líderes y lideresas socia-les asesinados en el transcurso de los diálogos, lo que ha generado una profunda preocupación y angustiosos llamados desde las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos, ONGs, y diferentes movimientos y organizaciones campesinas y comunitarias que han sido las princi-pales víctimas con las amenazas, desplazamientos y asesinatos de sus voceros y líderes sociales. El informe de las Naciones Unidas sobre asesinatos (59 hasta diciembre del 2016) y ataques a los defensores de Derechos Humanos, es una prueba de esta grave amenaza contra los líderes y lideresas sociales, pero también contra el Acuerdo Final. xxix
Ya el Acuerdo Final y el que alcance el ELN (Ejército de Liberación Nacional) con el gobierno, no serán más acuerdos de y para las partes, serán de y para toda Colombia, y ayudará, eso se cree, a la paz del continente, así se fortalezca una clase que ha sido criminal y es una amenaza permanente en tanto aliada incondicional del imperialismo norteamericano contra los pueblos hermanos.
Este hecho trascendental no lo cambian ni quienes sueñan y desean volver a la guerra, una irrealizable pesadilla que hay que desterrar para siempre de Colombia y que ha servido de máscara a la clase dominante para seguir ocultando su verdadera naturaleza ante el pueblo. Esta no podrá ser tarea sólo de las Farc, porque es innegable el impacto del conflicto y la tragedia humanitaria sobre el conjunto de la sociedad, que tendrá que despertar, así sea lentamente, del engaño en que ha vivido tras la excusa del conflicto armado.
Bien es cierto que las tesis están escritas a varias manos, demostrando la pluralidad y diversidad de visiones que existen dentro de las Farc, como si sintieran y conocieran el complejo palpitar humano, rico, variado y contradictorio que es la sociedad colombiana; lo cual no debería verse como una mala señal, sino incluso como un buen comienzo para abrir la discusión más allá de sus propias fuerzas y la izquierda histórica en general; que dialoguen, intercambien e interactúen con aquellos y aquellas interesados no sólo en el debate en sí, sino, y tal vez más importante, en las conclusiones a que llegue el congreso. Porque de ese crisol saldrá una propuesta que Colombia debe conocer.
En el horizonte de dinamismo y cambio de la sociedad colombiana, a la vieja generación que le ha tocado vivir y ser testigo directa del trauma de la guerra los últimos 50 años le compete esta transición, pues la guerra también es la ausencia de entendimiento entre humanos.
A la nueva generación, que será la que le toque asumir el reto histórico de llevar sobre sus hombros, de concebir en sus cabezas y desear en sus corazones el paso de la larga noche de horror al día de la reconciliación y democratización de la sociedad que le devuelva nuevamente la esperanza y el derecho a la inmensa mayoría a vivir en paz, en el sentido de que lo puedan hacer dignamente, también le compete esta transición.
¿Qué meta diferente desearía la joven generación, qué final diferente desearía la vieja? Estas tesis se pueden ver así también, como un signo de lo nuevo.
Referencias Barrera Machado, D., Borja Bedoya, E., Insuasty Rodríguez, A., & Henao Fierro, H. (2017).
Participación y Paz. Medellín: Kavilando. Recuperado de http://kavilando.org/index.php/2013-10-13-20-05-51/libros/5479-participacion-y-paz
Borja Bedoya, E., Insuasty Rodríguez , A., Pino Franco, &., Henao Fierro, H., Barrera Machado, D., & Sanchez Calle, D. (2016). Murindó. Foro por la paz: “Murindó construye paz, por la felicidad de Colombia”. Medellín: Kavilando.
Borja Bedoya, E. & Insuasty Rodríguez, A (2016). Retos para las organizaciones sociales en un escenario de transición en Colombia. Kavilando, 8(1), 20-27. Recuperado de http://kavilando.org/revista/index.php/kavilando/issue/archive
Bolivar, S. (1812). Manifiesto de Cartagena. Recuperado de tss.gob.ve: http://www.tss.gob.ve/documents/101455/0/Manifiesto+de+Cartagena.pdf
Bolivar, S. (1813). Decreto de Guerra a muerte. Recuperado de rodrigomorenog. files.wordpress.com/:http://rodrigomorenog.files.wordpress.com/2012/01/bolc3advar-decreto-guerra-a-muerte-1813.pdf
Bolivar, S., & Morillo, P. (26 de Noviembre de 1820). Tratado de Armisticio. Recuperado de efemeridesvenezolanas.com: http://www.efemeridesvenezolanas.com/sec/his/id/72/?show=1
Centro de Memoria Histórica. (2013). Basta Ya Colombia: Memorias de guerra y dignidad. Bogotá: Centro de Memoria Histórica.
Conmoción en Colombia. (17 de Mayo de 2000). Recuperado el 30 de Octubre de 2013, de La Nación: http://www.lanacion.com.ar/17135-conmocion-en-colombia
Farc-Ep. (2000). Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Recuperado el 24 de Agosto de 2014, de farcpaz-ep.org: http://www.pazfarc-ep.org/
Fukuyama, F. (1992). El fin de la Historia. Recuperado de http://firgoa.usc.es/:http://firgoa.usc.es/drupal/file /Francis%20Fukuyama%20-%20Fin%20de%20la%20historia%20y%20otros%20escritos.pdf
García, A. (1977). Colombia: esquema de una república señorial. Bogotá: Cruz del Sur.
Grisales Grajales, D., Insuasty Rodríguez, A., & Gutiérrez Leon, E. M. (30 de Diciembre de 2013). Conflictos asociados a la gran minería en Antioquia. El Ágora USB, 13(2), 371-397. Recuperado de http://web.usbmed.edu.co/usbmed/elagora/htm/v13nro2/pdf/CONFLICTOS-ASOCIADOS-A-LA-GRAN-MINERIA.pdf
Herman, E., & Chomsky, N. (2008). Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass Media. London: The Randon Haouse group limited.
Insuasty Rodríguez, A., & Vallejo Duque, Y. (2012). Crear Ambiente para la Paz. Kavilando, 11-18.
Insuasty Rodríguez, A. (20 de febrero de 2016). Esta negociación si bien es importante, no marca la Paz ni el fin del conflicto. Recuperado de Kavilando: http://kavilando.org/index.php/2013-10-13-19-52-10/confllicto-social-y-paz/4251-esta-negociacion-si-bien-es-importante-no-marca-la-paz-ni-el-fin-del-conflicto
Libreros Caicedo, D., Insuasty Rodríguez , A., & Borja Bedoya, E. (2016). La Paz, el posconflicto y ¿La gran feria internacional de negocios? Kavilando, 8(2). Recuperado de http://kavilando.org/revista/index.php/kavilando/issue/archive
López, T. (24 de Septiembre de 2014). Los puntos pendientes de la negociación. Recuperado el

134 135
Revista CoPaLa, Construyendo Paz LatinoamericanaAño 3. número 5. enero-junio de 2018
134
Otoniel Higuita. “Las tesis de las FARC: realismo y propuestas para el cambio”, Revista CoPaLa. Año 3, Número 5, enero-junio 2018. Pp. 115-137. ISSN: 2500-8870. Disponible en: http://www.revistacopala.com/
10 de Octubre de 2014, de Las2Orilas: http://www.las2orillas.co/la-verdad-lo-que-esta-ocurriendo-en-la-mesa-de-la-habana/
Pnud. (2011). Colombia Rural. Razones para la esperanza. Recuperado el 24 de Agosto de 2014, de planipolis.iiep.unesco.org/: http://planipolis.iiep.unesco. org/upload/Colombia/Colombia_NHDR_2011_resumen.pdf
Romero, R. (2 de Febrero de 2013). ¿Los acuerdos de la Habana llevarán a una nueva constituyente? Recuperado de Rebelión: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=158207
Semana. (9 de Septiembre de 2012). Diálogos Gobierno-FARC: arrancó lo duro. Recuperado de Revista Semana: http://www.semana.com/nacion/articulo/dialogos-gobierno-farc-arranco-duro/264424-3
Silva Luján, G. (1989). Nueva historia de Colombia Tomo II. Historia política 1946-1986. Bogotá: Planeta Colombia Editorial S.A.
Texto del acuerdo de Ralito. (17 de Enero de 2007). Recuperado de Revista Semana: http://www.semana.com/on-line/articulo/texto-del-acuerdo-ralito/83002-3
Tovar Zambrano, B., & Bejarano, J. A. (1989). Nueva Historia de Colombia Tomo V Economía, Café Industrial. Bogotá: Planeta Colombia Editorial.
Uribe, M. T. (5 de Diciembre de 2013). La masacre de las bananeras. Recuperado de Prensa Rural: http://prensarural.org/spip/spip.php?article1726
Valencia Grajales, J. F., & Insuasty Rodríguez, A. (2011). Evolución de las estrategias de guerra en Colombia: ¿cómo han evolucionado las estrategias de guerra utilizadas por el ejército colombiano en la historia de Colombia, desde 1930 hasta el 2006? El Ágora USB, 11(1), 67-88. Recuperado de: http://revistas.usb.edu.co/index.php/Agora/article/view/384/144
Vallejo Duque, Y., & Insuasty Rodríguez, A., (2012). ¿Crear ambiente para la paz? Kavilando, 4(1), 11-18. Recuperado de: http://kavilando.org/revista/index.php/kavilando/article/view/116/100
Vallejo Duque, Y., & Insusty Rodríguez, A. (2008). Acción social ¿una dinámica para el desarrollo social o una estrategia para el control territorial? El Ágora USB, 101-122.
Vanguardia Liberal. (13 de Marzo de 2013). Este proceso es un reconocimiento a mi gobierno: Pastrana. Recuperado de vanguardia.com: http://www.vanguardia.com/actualidad/colombia/199354-este-proceso-de-paz-es-un-reconocimiento-a-migobierno
Wikipedia. (4 de Febrero de 2008). Un Millón de voces contra las Farc. Recuperado de Wikipedia: http://es.wikipedia.org/wiki/Un_mill%C3%B3n_de_voces_contra_las_FARC
Zambrano, A. (18 de Octubre de 2012). Los discursos de la instalación de la Mesa de Diálogos. Recuperado el 2 de Agosto de 2014, de Razón Pública: http://www.razonpublica.com/index.php/26-temas/recomendados/3348-los-discursos-dela-instalacion-de-la-mesa-de-dialogos.html
NotasiLas Tesis de Abril fueron escritas el 4 de abril de 1917, en un momento de la Gran guerra
(I Guerra Mundial) de rapiña y repartición del mundo entre las burguesías imperialistas. En dicho contexto afirmaba Lenin: “La peculiaridad del momento actual en Rusia consiste en el paso de la primera etapa de la revolución, que ha dado el poder a la burguesía por carecer el proletariado del grado necesario de conciencia y de organización, a su segunda etapa, que debe poner el poder en manos del proletariado y de las capas pobres del campesinado.” http://bit.
ly/1yqTBCJ iiEn “Guadalupe Salcedo y la insurrección llanera, 1949 – 1957”, Orlando Villanueva
Martínez, hace un análisis bastante exhaustivo sobre cómo se dio el levantamiento de los guerrilleros liberales del Llano y las causas que llevaron a su desmovilización y derrota.
iiTesis de Abril. Por un partido para construir la paz y la perspectiva democrático-popular: http://bit.ly/2sWbiLj
ivCentro de Memoria Histórica, “Basta ya Colombia: Memorias de guerra y dignidad,” 2013
vEn las tesis de la 1 a la 7 se plantea dicho panorama. “En perspectiva de geopolítica mundial, el declive de la hegemonía de los Estados Unidos, va de la mano de la persistente crisis europea (amenazando el futuro del proyecto de integración capitalista) y del papel de otras potencias que, por lo pronto, generan nuevas condiciones para una configuración multipolar del orden mundial capitalista.” http://bit.ly/2sWbiLj
viEn el sentido que se pone en discusión y lleva a la apertura democrática. Con Estado nos referimos al Estado liberal burgués, en su forma Estado Social de Derecho que consagra la Constitución de 1991. Cuyo ámbito son los principios políticos y normas democráticas que se han desarrollado a partir de los Estados liberales y democráticos modernos. Sustentado en pilares como: los derechos fundamentales, los Derechos Humanos, las libertades, libertad de medios y expresión, las elecciones libres, la separación de poderes; y, en el campo de la economía, la libre empresa junto al interés general sobre el particular. El modelo de Estado por excelencia, cuando no lo han tenido que suplantar violando su propio ordenamiento, las clases dominantes.
viiEl término “terrorismo” adquirió un auge y tendencia global a partir del ataque a las Torres Gemelas el 11 de septiembre del 2001 por parte de grupos islamistas radicales que han acumulado un odio por Estados Unidos y las grandes potencias mundiales tan grande, que se ha propagado a las grandes capitales europeas, a raíz de las invasiones y guerras desatados por la invasión a países como Irak, Afganistán, Libia, Siria y la amenaza de invadir otros, como Irán. La Doctrina de la Guerra permanente, Guerra global contra el terrorismo que lanzó George W. Bush a partir del 2002. Estrategia de guerra antiterrorista que acogió y adoptó a las condiciones del conflicto armado interno en Colombia, Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) durante su primer año de gobierno.
viiiTal como lo han expresado algunos de los principales ideólogos de la extrema derecha, Fernando Londoño y Alejandro Ordóñez. http://bit.ly/2srgq6B
ixCf. http://bit.ly/2srgq6B xDe modo tal que si algo debe reconocerse a las guerrillas orientadas por los comunistas
es, precisamente, un esfuerzo por deslindarse de este tipo de prácticas (secuestro, saqueo, reacción) que caracterizaron a las guerrillas liberales, pudiéndose constatar, a lo largo de su desarrollo político y militar, una creciente preocupación por definir códigos de conducta frente a la población civil; evolución que tiene su más clara expresión en los acuerdos firmados por la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar en la primera Cumbre de Comandantes “Jacobo Arenas”, donde quedan estipuladas las “normas de comportamiento con las masas” sustentadas en la necesidad de “actuar como revolucionarios, como hombres y mujeres nuevos (as)” (Miguel ángel Beltrán, Las FARC-EP (1950-2015): Luchas de ira y esperanza).
xi“Entre 1958 y 2012 el conflicto armado ha ocasionado la muerte de por lo menos 220.000 personas”. Informe del Centro Nacional de Memoria Histórica: ¡BASTA YA! COLOMBIA: MEMORIAS DE GUERRA Y DIGNIDAD. http://bit.ly/2thuUKc Ver también los informes recientes sobre asesinatos de líderes sociales en el país. http://bit.ly/2sUJNDE http://bit.ly/2uFHSjB
xiiEl No ha sido la campaña más barata y más efectiva de la historia. Juan Carlos Vélez, gerente de la campaña por el No en el plebiscito en entrevista al diario La República, habla claramente sobre cuáles fueron las artimañas, mentiras y uso del miedo para indignar a la gente e influir así para que salieran a votar por el No. (http://bit.ly/2dfRybt)

136 137
Revista CoPaLa, Construyendo Paz LatinoamericanaAño 3. número 5. enero-junio de 2018
136
Otoniel Higuita. “Las tesis de las FARC: realismo y propuestas para el cambio”, Revista CoPaLa. Año 3, Número 5, enero-junio 2018. Pp. 115-137. ISSN: 2500-8870. Disponible en: http://www.revistacopala.com/
xiiiVer video en YouTube: https://youtu.be/Jj28iJDsAcY
xivPara una periodización, definición de bandoleros e impacto de la Violencia en la historia reciente, véase el trabajo de Gonzalo Sánchez y Donny Meertens: Bandoleros, gamonales y campesinos: el caso de la violencia en Colombia.
xvEl término “terrorismo” adquirió un auge y tendencia global a partir del ataque a las Torres Gemelas el 11 de septiembre del 2001 por parte de grupos islamistas radicales que han acumulado un odio por Estados Unidos y las grandes potencias mundiales tan grande, que se ha propagado a las grandes capitales europeas, a raíz de las invasiones y guerras desatados por la invasión a países como Irak, Afganistán, Libia, Siria y la amenaza de invadir otros, como Irán. La Doctrina de la Guerra permanente, Guerra global contra el terrorismo que lanzó George W. Bush a partir del 2002. Estrategia de guerra antiterrorista que acogió y adoptó a las condiciones del conflicto armado interno en Colombia, Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) durante su primer año de gobierno.
xviLa Oficina del Alto Comisionado para la Paz presenta así la creación de “La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No repetición:” http://bit.ly/2fKP8CJ
xviiVer tesis 16: Las contradicciones en el bloque del poder. “Varios factores contribuyeron para que se produjera tal ruptura (en el bloque de poder): la imposibilidad de alcanzar una victoria militar sobre la insurgencia.”
xviiiLa Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, creada en febrero del 2015 por el Acuerdo Final, ha dado como fruto un informe que busca contribuir a la comprensión de la complejidad del contexto histórico del conflicto interno http://bit.ly/2tEUol4
xixRicardo García Duarte. Las tesis de abril: entre Lenin y Timochenko: http://bit.ly/2sGhs22 Las cursivas son nuestras.
xxAlberto Maldonado Copello. Las tesis de abril de las Farc y la superación del capitalismo: http://bit.ly/2tKkxg5 Las cursivas son nuestras
xxiAl respecto hay una amplia bibliografía sobre este tema. Algunos que lo han trabajado: Samir Amin, economista egipcio y uno de los marxistas más importantes del siglo XX; David Harvey, antropólogo y geógrafo británico, especialista en el Capital de Marx y la actualización de la tesis de acumulación por desposesión; John Bellamy Foster, sociólogo marxista que ha venido trabajando sobre ecosocialismo, economía política del capitalismo y teoría marxista; en Colombia el Seminario Internacional Marx Vive ha hecho innumerables aportes a este tema.
xxiiFue José Martí, escritor, poeta, periodista, y cronista cubano, uno de los más importantes revolucionarios del continente, quien bautizó con propiedad a América como Nuestra América. http://bit.ly/2tOCJpm
xxiiiVer Orlando Fals Borda: Socialismo raizal y el ordenamiento territorial. 2013. Ediciones desde abajo.
xxivIsabel Rauber, filósofa marxista argentina, como muchos otros, ha trabajado este tema y ha hecho aportes y análisis comparativos de los procesos de cambio que se dieron en Bolivia y otros países de la región. Ver: Movimientos sociales y representación política. (2003). Con un interesante prólogo de Itsván Mészáros. También, Sujetos Políticos (206), prologado por Francois Houtart.
xxvDe ahí la importancia de tener en cuenta aportes como el ecosocialismo basado en los estudios de John Bellamy Foster, en La Ecología de Marx, materialismo y naturaleza; El socialismo raizal y La Gran Colombia Bolivariana de Orlando Fals Borda; El bien común de la humanidad como matriz de la nueva sociedad, de François Houtart, así como otras propuestas que den cuenta de los cambios y retos de un partido que se propone el reto de hundirse en la tradición de lucha y resistencia de Nuestra América.
xxviVer Isabel Rauber y otros.
xxviiSegún el DANE en Colombia, 13,7 millones viven por debajo de la línea de pobreza y 4 millones en pobreza extrema, es decir, es pobre el 30% de la población. http://bit.ly/2tUe5pO
xxviiiVer entrevista a Hugo Moldíz, Aprendizajes del proceso constituyente en Bolivia en YouTube: https://youtu.be/MQaXdFEVoBE
xxixVer el Informe anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia http://bit.ly/2nJPlto
Otoniel Higuita
Licenciado en Historia Económica y de las Ideas de la Universidad de Estocolmo Suecia, Estudios en inglés del University College of London (USL), escritor de artículos de opinión y ensayista en diferentes medios alternativos. Activista político en Marcha Patriótica Colombia, miembro de la dirección de Polo Democrático. Medellín – Colombia hasta el 2009.

139
Alejandro Zuluaga Cometa y Alfonso Insuasty Rodríguez. “Antioquia: laboratorio y expresión regional de movimientos armados y el pos acuerdo en Colombia”, Revista CoPaLa. Año 3, Número 5, enero-junio 2018. Pp. 139-159.
ISSN: 2500-8870. Disponible en: http://www.revistacopala.com/
Piñata, Cascada de alegría mexicana. Amigos de Cartón. Delegación Venustiano Carranza / Ciudad de México. Material: Cartón y papel
Antioquia: laboratorio y expresión regional de movimientos armados y el
pos acuerdo en Colombiai
Alejandro Zuluaga CometaAlfonso Insuasty Rodríguez
ResumenEl presente texto aborda el conflicto armado colombiano con elementos de rastreo histórico desde 1940 hasta 2016, contextualizando casos emblemáticos de la violencia política y el conflicto armado en Antioquia, como propuesta de periodización y en clave del rastreo y conexión entre la imposición de un modelo de desarrollo externo, sus impactos, la estrategia militar legal e ilegal implementada para imponer dicho modelo y enfrentar el auge del movimiento social y político en el departamento. Se hará referencia a las regiones del Oriente y Urabá, enfatizando en rutas posibles de análisis para comprender mejor las dinámicas de violencia en Colombia.
Palabras Clave: Antioquia, conflicto armado, movimientos armados, víctimas, pos acuerdos, paramilitarismo, conflicto social, Bloque de Poder Contrainsurgente
Antioquia: laboratory and regional expression of the armed movements and the post-agreement in Colombia
Keywords: Antioquia, armed conflict, armed movements, victims, post agreements, paramilitarism, social conflict, Counterinsurgency Power Block.
AbstractThe present text deals with the Colombian armed conflict with elements of historical tracing from 1940 to 2016, contextualizing emblematic cases of political violence and armed conflict in Antioquia, as a proposal for periodization and as a key to the tracing and connection between the imposition of a model of external development, its impacts, the legal and illegal military strategy implemented to impose this model and face the rise of social and political movement in the department. Reference will be made to the regions of Oriente and Urabá, emphasizing possible routes of analysis to better understand the dynamics of violence in Colombia.
Recibido: 5/noviembre/2017Aprobado: 16/diciembre/2017

140 141
Revista CoPaLa, Construyendo Paz LatinoamericanaAño 3. número 5. enero-junio de 2018
140
Alejandro Zuluaga Cometa y Alfonso Insuasty Rodríguez. “Antioquia: laboratorio y expresión regional de movimientos armados y el pos acuerdo en Colombia”, Revista CoPaLa. Año 3, Número 5, enero-junio 2018. Pp. 139-159.
ISSN: 2500-8870. Disponible en: http://www.revistacopala.com/
IntroducciónEl momento histórico que vive Colombia —en el cual ha determinado dar fin a casi 60 años de confrontación armada por medio del reconocimiento de la construcción de procesos territoriales de paz— abre la posibilidad para pensar, desde las divisiones del territorio, las influencias, similitudes y características de un conflicto armado que tiene raíces sociales en su génesis. Antioquia es uno de los departamentos en los que el conflicto armado se ha expresado en sus múltiples formas, desde el asesinato selectivo y sistemático de dirigentes sociales, hasta la realización de masacres que duraron días buscando el desplazamiento de comunidades enteras.
Determinar geográficamente como casos emblemáticos en Antioquia las regiones del oriente y el Urabá, y la ciudad de Medellín, permite generar propuestas de soluciones territoriales para las causas del conflicto, en proyección de una paz completa, el trámite del pos acuerdo y el conflicto social. Se seleccionaron las tres divisiones territoriales mencionadas por el proceso vivido, en el que el conflicto armado logró su máxima expresión y hoy se precian de ser territorios en paz o en tránsito hacia ella.
Como metodología, se retoma la experiencia de vida de los autores y el trabajo de los mismos en las regiones mencionadas, complementando esta narrativa con el rastreo documental y cifras del impacto del conflicto armado en el departamento de Antioquia, la caracterización de un universo de víctimas, la incidencia de los actores armados y su función dentro de los procesos regionales.
El presente texto desarrollará los siguientes apartados:
- Una contextualización del Departamento de Antioquia y las subregiones a indagar: Urabá (Occidente) y la región del Oriente de Antioquia.
- Una rápida ubicación de estas regiones en el marco de las estrategias de negocios ancladas a las dinámicas del mercado global.
- Las estrategias militares legales e ilegales, en articulación con las lógicas políticas, económicas, culturales que se desplegaron para desarrollar el proyecto trazado por el mercado global.
- Conclusiones.
¿Antioquia ejemplo de acumulación por despojo?Para Vega Cantor y Martín Novoa, en su libro Geopolítica del despojo (2016), “la acumulación por desposesión o despojo, basada en la expropiación violenta de los productores directos de sus condiciones de producción, que se presentó en Inglaterra en el momento de formación del capitalismo no fue exclusiva de su época y país, sino que se sigue presentando hoy como un mecanismo de funcionamiento del capitalismo en su expresión mundial.” (p. 30)
Vega Cantor, así mismo, asegura:Eso puede verificarse en Colombia, donde se presta una expropiación masiva de indígenas, campesinos y afrodescendientes, radicalizada desde hace un cuarto de siglo, lo cual ha significado que les han arrebatados sus tierras (unos seis millones hectáreas), sus ríos y sus bosques, que estas, han pasado a manos de empresarios capitalistas, narco-paramilitares y multinacionales. En ese proceso de expropiación se ha recurrido a todos los procedimientos violentos de despojo, lo cual debería asombrar y producir vergüenza al mundo. Como resultado, Colombia ocupa el primer lugar mundial en cuanto al número de despojados internos, con una cifra de cinco y medio millones de personas, la mayor parte de ellos campesinos e indígenas.. (Cantor Vega, 2012)
Realidad que parece ser el eje explicativo de la barbarie y la violencia vivida y aún sostenida en Colombia.
Contexto global-nacionalPara los años treinta, se vivieron factores globales que, jugaron un papel decisivo en la reorientación de las políticas en las regiones de América Latina y, por ende, en Colombia:
• La crisis de los años treinta con la consecuente y lógica desaparición de las fuentes de financiamiento externo.
• Cae comercio mundial y, como consecuencias, la relación de intercambio de los países Latinoamericanos.
• Estalla la segunda guerra mundial, afectando, lógicamente, las importaciones de bienes de capital y de materias primas, debido a que los países “potencia” dedicaron toda su energía a la actividad bélica.
… el enfoque estructuralista del desarrollo, fue aplicado en América Latina a partir de los años cuarenta hasta finales de la década de los setenta. Este modelo guarda estrecha relación con el nacimiento de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Básicamente, este modelo concebía la composición de la economía mundial en dos polos: centro y periferia, cuyas estructuras productivas disímiles —en la periferia heterogéneas y especializadas y en el centro homogéneas y diversificadas— condicionaban el tipo. (Mujica Chirinos & Rincón González , 2006)
Ahora bien, bajo esta mirada cobra vital importancia para el desarrollo de la industria en las periferias, como resultado de este giro en la concepción del desarrollo, la existencia de infraestructura, energía, tierras disponibles y mano de obra; para saldar estos problemas se hace necesario y de primer orden. Razón por la cual este modelo sugirió la intervención del Estado en tanto era la única institución capaz de remodelar estas condiciones, “el Estado jugó un papel decisivo en la construcción de infraestructura y en la actividad productiva de muchos sectores, incluyendo aquellos sustitutivos de importaciones, por lo que la planificación del desarrollo en términos de la CEPAL adquirió un papel

142 143
Revista CoPaLa, Construyendo Paz LatinoamericanaAño 3. número 5. enero-junio de 2018
142
Alejandro Zuluaga Cometa y Alfonso Insuasty Rodríguez. “Antioquia: laboratorio y expresión regional de movimientos armados y el pos acuerdo en Colombia”, Revista CoPaLa. Año 3, Número 5, enero-junio 2018. Pp. 139-159.
ISSN: 2500-8870. Disponible en: http://www.revistacopala.com/
preponderante como ordenadora de los esfuerzos de los países en la consecución de los objetivos del desarrollo”. (Mujica Chirinos & Rincón González , 2006)
Entre los años 80 y 90 se da la entrada del enfoque neoliberal, un modelo de ajuste estructural. La crisis de la deuda externa, junto al estancamiento productivo característico de la década de los ochenta, sirven de marco a la entrada del modelo neoliberal —y su tesis de ajuste estructural— que se desarrollará en los años sucesivos en la escena Latinoamericana, acompañado de la Banca Multilateral y el Fondo Monetario Internacional (FMI), que comienzan a examinar la solvencia y liquidez de estas economías en medio del constante deterioro de los términos de intercambio y el progresivo incremento de la tasa de interés para el pago de los compromisos internacionales.
Estos cambios se fueron dando, gracias al apoyo internacional, en un ambiente de guerra fría. Por ende, la aplicación de la política de Seguridad nacional de Estados Unidos, luego de la caída del muro de Berlín, la estructuración y posterior implementación del Plan Colombia —estrategia militar para atacar el narcotráfico, pero que en realidad terminó siendo una continuidad de la política de Seguridad Nacional con un enfoque contrainsurgente—, la presión del mercado internacional y una sucesiva alianza entre clase política, económica y militar (local, regional y nacional), que se hizo al poder gracias al uso de diversas estrategias de orden político, electoral y militar (legal e ilegal), todas estrategias funcionales a sus intereses y en sintonía con el proyecto económico. (Valencias Grajales, Insuasty Rodriguez, & Restrepo Ramirez, 2016)
Cada etapa, entonces, sugiere una suerte de “reordenamiento” de la función de la tierra, de sus poblaciones, de sus territorios al servicio de un modelo de desarrollo foráneo, de un modelo productivista, lo que se acompañará de estrategias de control político, jurídico, militar y paramilitar abrupto, de choque, que generará un interminable y pendular ciclo de violencia armada. (Cadavid , Insuasty Rodriguez , Restrepo , & Balbin , 2009)
A la par, cada época evidenciará grandes procesos populares, étnicos, campesinos, afros en resistencia, muchos de los cuales harán uso de la lucha armada como una forma de hacer valer sus reivindicaciones y exigencias ante la implementación de políticas que no favorecen las realidades locales.
Es en este contexto en el que presentaremos los tres casos a continuación.
Paz territorial completa: AntioquiaAntioquia es un departamento de Colombia, localizado al noroeste del país. Ocupa un territorio de 63.612 km² que limita al norte con el mar Caribe y con el departamento de Córdoba; al occidente con el departamento del Chocó; al oriente con los departamentos de Bolívar, Santander y Boyacá; y al sur con los departamentos de Caldas y Risaralda. Es el 6º departamento más extenso de Colombia, y el más poblado, si se tiene en cuenta que el distrito capital de Bogotá es una entidad administrativa especial. Su organización territorial comprende nueve subregiones y su capital es la ciudad de Medellín.
En el territorio antioqueño habitan actualmente 6.534.764 personas, en un total de 125 municipios. Más de la mitad de la población reside en el área metropolitana del Valle de Aburrá. Su economía genera el 13,8 % del PIB colombiano (DANE, 2015), ubicándose en segundo lugar tras Bogotá.
Este departamento ha sido considerado por múltiples autores como laboratorio para la implementación de las lógicas del mercado global, anclado a esto, la implementación de la estrategia de control militar legal e ilegal (paramilitarismo). De esta última estrategia da cuenta Claudia López (2007), quien asegura que existió una ruta del avance del accionar paramilitar en cabeza de las Autodefensas Unidas de Colombia-AUC en su último periodo de consolidación, durante los años 1997 y 2007. En ella se visualiza gráficamente la toma político-militar que se realizó de las diferentes zonas de Antioquia.
Fuente: La ruta de la expansión paramilitar y la transformación política en Antioquia. La década de la transformación, 1997 – 2006. Pág. 44 (Viva la Ciudadanía, 2007). (Flechas elaboración propia)

144 145
Revista CoPaLa, Construyendo Paz LatinoamericanaAño 3. número 5. enero-junio de 2018
144
Alejandro Zuluaga Cometa y Alfonso Insuasty Rodríguez. “Antioquia: laboratorio y expresión regional de movimientos armados y el pos acuerdo en Colombia”, Revista CoPaLa. Año 3, Número 5, enero-junio 2018. Pp. 139-159.
ISSN: 2500-8870. Disponible en: http://www.revistacopala.com/
Para la toma paramilitar del departamento se crearon 4 focos de expansión desde el Bajo Cauca, el oriente y la zona del Urabá. Anexo a ello se emprendió desde el Valle de Aburrá, con centro en Medellín, apoyo y cierre a la estrategia paramilitar.
El impacto de esta última etapa del conflicto armado puede ser medido en el número de vícti-mas que registró y que están inscritas en el Registro Único de Víctimas (RUV), como lo mues-tra la siguiente gráfica:
Para el periodo señalado (1997-2006) se registraron 790.799 víctimas, que representan el 62.3 % del total de las víctimas registradas (1.268.947) y, como puede observarse, los picos más altos de víctimas. A continuación, se relacionan las cifras totales por año del
RUV:
El RUV hace la salvedad que la suma de los valores de la tabla no refleja el total de víctimas únicas, debido a que una persona puede haber reportado hechos en varios años. Estas cifras corresponden al cierre realizado el 01 de diciembre de 2016 por esta entidad (Unidad Nacional de Atención y Reparación a Víctimas del conflicto Armado, 2016).
Además de esta consideración, aún existen víctimas que no han declarado ante el RUV los hechos victimizantes, por el temor y el control que grupos armados sucesores del paramilitarismo ejercen actualmente en los territorios.
La discriminación que el RUV hace de las víctimas en Antioquia (1.043.455 víctimas registradas) es un primer grupo de 999.569 como víctimas del conflicto armado, víctimas que manifestaron en su declaración ser victimizadas por hechos en el marco del conflicto armado en Colombia, divididas en 807.345 víctimas sujetos de atención (sujeto de Atención y/o Reparación: Víctimas que al no encontrarse en ninguno de los grupos que se presentan en el siguiente ítem, pueden acceder a las medidas de atención y reparación establecidas en la Ley), y 192.224 Víctimas Directas de Desaparición Forzada, Homicidio, Fallecidas y no Activas.
Víctimas Directas de Desaparición Forzada, Homicidio, Fallecidas y no Activas para la Atención: Víctimas que por distintas circunstancias no pueden acceder efectivamente a las medidas de atención y reparación. En este grupo se incluyen las víctimas fallecidas a causa del hecho victimizante o que han sido reportadas como fallecidas en otras fuentes de información. También se incluyen las personas sin documento de identificación o con números de documento no válidos. Además, se clasifican como no activas para la atención las personas víctimas de desplazamiento forzado que no han solicitado ayuda humanitaria.
El segundo grupo son 43.886 víctimas de Sentencias, víctimas incluidas en cumplimiento de la Sentencia C280 y Auto 119 de 2013, divididas en 38.506 víctimas sujetos de atención y 5.380 Víctimas Directas de Desaparición Forzada, Homicidio, Fallecidas y no Activas.
Tabla elaboración propia según cifras RUVFuente: Registro Único de Víctimas RUV (Unidad Nacional de Atención y Reparación a Víctimas del conflicto Armado, 2016)

146 147
Revista CoPaLa, Construyendo Paz LatinoamericanaAño 3. número 5. enero-junio de 2018
146
Alejandro Zuluaga Cometa y Alfonso Insuasty Rodríguez. “Antioquia: laboratorio y expresión regional de movimientos armados y el pos acuerdo en Colombia”, Revista CoPaLa. Año 3, Número 5, enero-junio 2018. Pp. 139-159.
ISSN: 2500-8870. Disponible en: http://www.revistacopala.com/
Otras fuentes, como el Plan de Desarrollo de la Gobernación de Antioquia “Piensa en Grande”, en su línea estratégica 5: Seguridad, Justicia y Derechos Humanos (p. 425), reconocen la existencia de al menos 1.500.000 víctimas, y la problemática de la siguiente forma:
“A nivel Nacional, la financialización de la tierra y producción agropecuaria en Colombia ha estado asociada a espirales de violencia y control territorial por parte de actores armados legales e ilegales. Antioquia pasó de ser el núcleo de la guerra urbana en los setentas y ochentas, para convertirse en protagonista de la guerra rural desde los noventas, acompañado por un aumento en la violación de los Derechos Humanos, especialmente del desplazamiento forzado en áreas rurales […] Según el Registro Único de Víctimas, de las más de 7.6 millones de víctimas del conflicto colombiano, más de 6 millones son víctimas de desplazamiento forzado; donde el Departamento es el que cuenta con un mayor número de víctimas con más de 1,5 millones, de los cuales más del 70% han sido por causa del desplazamiento forzado, el cual ha estado acompañado de despojos sistemáticos de tierras (Archivos judiciales del proceso de Justicia y Paz)”. (Gobernación de Antioquia, 2016-2019, p. 116)
En este universo, diferenciar a las víctimas de Minas Antipersona (MAP) permite reconocer las MAP como uno de los métodos de guerra característicos en Antioquia. Según el Sistema de Gestión de Información sobre Actividades relativas a MAP (IMSMA, por sus siglas en inglés) se considera víctima, para efectos operativos, a la persona que haya sufrido una lesión física o psicológica derivada del impacto directo de la explosión de MAP y Munición Sin Explotar (MUSE).
Igualmente citan la definición internacional: De acuerdo con la normativa y jurisprudencia nacional e internacional sobre violaciones de Derechos Humanos (DD.HH.) e infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH), son víctimas de MAP y MUSE aquellas personas de la población civil o miembros de la Fuerza Pública que hayan sufrido perjuicios en su vida, su integridad personal, incluidas lesiones físicas o psicológicas, sufrimiento emocional, así como el menoscabo de sus derechos fundamentales, pérdida financiera o deterioro en sus bienes, como consecuencia de actos u omisiones relacionados con el empleo, almacenamiento, producción y transferencia de Minas Antipersonal (MAP). (Acción Contra Minas, 2016)
Las cifras para Antioquia se encuentran relacionadas en las siguientes tablas, del periodo 1990 al 31 de diciembre de 2016:
Fuente: http://www.accioncontraminas.gov.co/estadisticas/Paginas/victimas-minas-antipersonal.aspx
Fuente: http://www.accioncontraminas.gov.co/estadisticas/Paginas/victimas-minas-antipersonal.aspx

148 149
Revista CoPaLa, Construyendo Paz LatinoamericanaAño 3. número 5. enero-junio de 2018
148
Alejandro Zuluaga Cometa y Alfonso Insuasty Rodríguez. “Antioquia: laboratorio y expresión regional de movimientos armados y el pos acuerdo en Colombia”, Revista CoPaLa. Año 3, Número 5, enero-junio 2018. Pp. 139-159.
ISSN: 2500-8870. Disponible en: http://www.revistacopala.com/
Fuente: http://www.accioncontraminas.gov.co/estadisticas/Paginas/victimas-minas-antipersonal.aspx
Gráfica de los anteriores datos. Fuente: http://www.accioncontraminas.gov.co/estadisticas/Paginas/victimas-minas-antipersonal.aspx
El SGIA, relativas a MAP y MUSE entre enero y diciembre 31 de 2016, reporta un total de 34.759 eventos. De éstos, 6.713 fueron accidentes y 28.046 incidentes. Cinco departamentos concentran el 53 % de los eventos por MAP y MUSE, Antioquia se ubica en el primer lugar con el 17 % de los casos reportados. Lo sigue Meta (16 %), Caquetá (9 %), Arauca (6 %) y Norte de Santander (5 %). Los cinco departamentos con mayor frecuencia de incidentes fueron Antioquia, con un 15 %, que ocupa el segundo lugar después del Meta (17 %), seguido de Caquetá (9 %), Arauca (7 %) y Cauca (6 %).
Los cinco departamentos con mayor frecuencia de accidentes fueron: Antioquia (24 %), Meta (9 %), Caquetá (9 %), Nariño (8 %) y Norte de Santander (7 %). Para el año 2016, se registraron 50 accidentes y 1535 incidentes, para un total de 1585 eventos, de los cuales el 100 % han ocurrido en áreas rurales (Acción Contra Minas, 2017).
Por ser Antioquia un departamento tan extenso, se propone abordar 2 de las regiones más afectadas por el conflicto armado, según las similitudes en el accionar de las operaciones del Bloque de Poder Contrainsurgente. Además de ello, separar de esta regionalización a la ciudad de Medellín, que, por su carácter urbano, tiene particularidades frente a la consolidación y permanencia del proyecto de los grupos sucesores del paramilitarismo.
¿Por qué la disputa? Caso Urabá y el Oriente Antioqueño• En Urabá.
La subregión del Urabá antioqueño ocupa una extensión de 11.664 km^2, tiene una población de 508.802 habitantes y la componen once municipios: Arboletes, Necoclí, San Juan de Urabá, San Pedro de Urabá, Apartadó, Carepa, Chigorodó, Mutatá, Turbo, Murindó y Vigía del Fuerte. Posee un accidente geográfico de suma importancia para Antioquia y Colombia: el Golfo de Urabá. Éste se ubica sobre el Mar Caribe y tiene una extensión de 1800 km^2.

150 151
Revista CoPaLa, Construyendo Paz LatinoamericanaAño 3. número 5. enero-junio de 2018
150
Alejandro Zuluaga Cometa y Alfonso Insuasty Rodríguez. “Antioquia: laboratorio y expresión regional de movimientos armados y el pos acuerdo en Colombia”, Revista CoPaLa. Año 3, Número 5, enero-junio 2018. Pp. 139-159.
ISSN: 2500-8870. Disponible en: http://www.revistacopala.com/
El Urabá Antioqueño ha sido de gran importancia geoestratégica por su ubicación y por su capacidad productiva, y así queda escrito y proyectado en el Plan “Antioquia la mejor esquina de América 2020”: “En el año 2020, Antioquia será la mejor esquina de América, justa, pacífica, educada, pujante y en armonía con la Naturaleza”. Esta fue la visión con la que nació en 1998, mediado por la Ordenanza 012, el Plan Estratégico de Antioquia (Planea); una unión del sector público y privado encargada de asesorar al departamento y promover el desarrollo humano integral, planes que ya venían consolidándose en el pasado y como metas para anclarse al mercado global.
Urabá es estratégica para el desarrollo de proyectos productivos anclados a las lógicas del mercado global. Su interés se explica:
Por su ubicación Geoestratégica: En tanto es limítrofe con Panamá, importante para la exportación e importación de mercancías y materias primas, además es limítrofe con los departamentos de Córdoba y Chocó, por su salida al Océano Pacífico y Atlántico; esta ubicación favorece el comercio a todo nivel (Gobernación de Antioquia, 2012), incluyendo el tráfico ilegal. En este punto cabe resaltar que, además, es zona militar estratégica, pues sirve de corredor, refugio y abastecimiento en tanto comunica al Suroeste y Bajo Cauca Antioqueño, el valle del Sinú y el Nudo del Paramillo. Gracias a esta condición, “existe un megaproyecto para la construcción de un conjunto de puertos especializados en la importación y exportación de grandes flujos de cargas a granel, frutas, manufacturas, carga pesada o líquidos procedentes del departamento de Antioquia, la Costa Atlántica, El Eje Cafetero y Bogotá. Se trata del puerto de Urabá, un complejo, que será construido en la que se considera como “la mejor esquina de América”, contará con la última tecnología e innovación, lo que permitirá que quienes importen o exporten desde y hacia el centro del país se ahorren 300 kilómetros de distancia, reduzcan tiempos y, a su vez, los barcos que vengan por el Océano el Pacífico no tengan que cruzar por el canal de Panamá, lo que disminuirá los costos logísticos. (Insuasty Rodriguez, et al., 2016)
De acuerdo a la Agencia Nacional de Infraestructura, el proyecto (que ya arrancó) impacta las regiones, el uso de la tierra y, directamente, las comunidades. Esta apuesta contó con la participación de:
… la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de Medellín, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), Uniban, Banacol, la Asociación de Bananeros de Colombia (Augura), la Fundación para el progreso de Antioquia (Proantioquia). La planificación, los diseños, estudios y concesión de la obra, se calcula que dure tres años y está estimado en USD140 millones”. (Legiscomex.com, 2013)
Se aseguraba que:
La ubicación de un puerto de gran envergadura en Urabá es beneficiosa para Medellín y Antioquia, porque facilitaría el acceso de esta región a mercados globales, al impulsar la producción industrial y comercial del país. Además, el terminal marítimo se convertiría en la zona de mayor progreso económico y social del departamento, a través de su cercanía con el canal de Panamá y el fácil acceso a los mercados de EE UU y Sudamérica. (Legiscomex.com, 2013)
Por su riqueza productiva agrícola y ganadera: Cuenta con condiciones geográficas para la Agroindustria y la ganadería extensiva; es el caso del cultivo de la palma africana, la maderera para exportación, el cultivo de banano y la ganadería extensiva. Por otra parte, estas mismas condiciones geográficas hacen que la zona sea de especial interés para el cultivo ilícito de amapola, marihuana y coca. Se trata de tierras muy codiciadas. (Insuasty Rodriguez, et al., 2016)
Por su carga mineral: Desde los años 70 se viene buscando metales en estas zonas; en los 80 aumenta la búsqueda de cobre (que se estima se encuentra en grandes concentraciones en Murindó), oro, plata, platino, carbón y molibdeno (este metal se usa para aleaciones duras, industria de la aviación y para la industria petrolera) en la región y en todo el país, y se intensifica dicha búsqueda en el año 2009.
Uno de los planes más avasalladores, depredadores y arbitrarios que se mueven en Chocó es el llamado Proyecto Minero Mandé Norte, situado entre Carmen del Darién, Chocó, y Murindó, Antioquia. Desde los años 70 grandes compañías, con la venia de Ingeominas, han merodeado la zona catando metales preciosos. Ya seguros de la existencia de grandes depósitos de oro, de cobre y de un mineral poco nombrado, molibdeno, el gobierno de Uribe ha otorgado a la Muriel Mining Co. todas las concesiones posibles e imposibles para que hagan y deshagan sobre un territorio de 160 km2, aproximadamente 16.000 hectáreas. La cosa habría pasado inadvertida si no fuera porque esa superficie coincide con los territorios colectivos de las comunidades negras de Jiguamiandó y con los resguardos indígenas de Urada-Jiguamiandó y Murindó del pueblo Embera-Catío. (Molano, 2009).
Socia de esta empresa (Muriel Mining Co.) es la “Rio Tinto Mining and Exploration Ltda”.
Es así como las ventajas geoestratégicas de la región del Urabá antioqueño lo han convertido desde finales de los años ochenta en un territorio de constantes disputas territoriales, disputas legales, intereses de grandes y poderosas Multinacionales, grupos económicos colombianos, Gobiernos locales, y es allí donde entran los actores armados, el paramilitarismo, el Ejército colombiano y las guerrillas (FARC y ELN). La subversión hizo su aparición en esta región durante los años sesenta, principalmente el EPL y las FARC. Por su parte, las autodefensas intensificaron su accionar en la zona a partir de 1987-8 y su presencia se consolidó a partir de 1994, cuando las ACCU irrumpieron en el eje ganadero del Urabá antioqueño. (ACNUR, 2004)
El interés existente sobre el territorio, la navegabilidad del río Atrato y la modernización del puerto de Urabá, son parte de la explicación de la persistencia, hoy, del conflicto de baja intensidad y la permanencia de grupos paramilitares sucesores que son denominados con diversos nombres como EL Clan Úsuga y las Autodefensas Gaitanistas.

152 153
Revista CoPaLa, Construyendo Paz LatinoamericanaAño 3. número 5. enero-junio de 2018
152
Alejandro Zuluaga Cometa y Alfonso Insuasty Rodríguez. “Antioquia: laboratorio y expresión regional de movimientos armados y el pos acuerdo en Colombia”, Revista CoPaLa. Año 3, Número 5, enero-junio 2018. Pp. 139-159.
ISSN: 2500-8870. Disponible en: http://www.revistacopala.com/
Fuente: Plan Estratégico Urabá. INCODER. Pág. 108 (Incoder, s.f.)
Fuente: http://es.slideshare.net/davidtr179/urab-asamblea-mayo-2012-def
• En el Oriente Antioqueño.
El Oriente Antioqueño es una de las 9 subregiones en las que está dividido el departamento de Antioquia. En ésta se encuentran veintitrés municipios, que han sido agrupados en cuatro sub-regiones según sus dinámicas socio-económicas, culturales y físico-naturales homogéneas: Altiplano (Carmen de Viboral, El Retiro, Santuario, Guarne, La Ceja, La Unión, Marinilla, Rionegro y San Vicente), Bosques (Cocorná, San Francisco y San Luis), Embalses y Páramo (Sonsón, Nariño, Argelia y Abejorral)
Entre los años 50 al 60, ante las limitaciones para la financiación estatal de la infraestructura requerida para suministrar energía al centro del país, el gobierno autorizó a las Empresas Públicas de Medellín para que emprendieran la construcción de la hidroeléctrica de Guatapé. Luego, con el propósito de llevar electricidad a la costa Atlántica, se fortaleció la empresa Interconexión Eléctrica S.A. (ISA) con la inclusión de las principales generadoras regionales como socias del Estado en el impulso del sector eléctrico nacional. Simultáneamente se gestionó con organismos de crédito internacional el dinero que hacía falta para la construcción de estas mega-obras; de ahí que con el crédito externo y aún en proceso de construcción de la central de Guatapé, ISA emprendió la construcción en el municipio de San Carlos de una hidroeléctrica con la mayor capacidad instalada del país. A ésta le siguieron Jaguas, Calderas y Tafetanes, ubicadas en esta misma área. Paralelamente se autorizó a las Empresas Públicas de Medellín emprender la construcción de la central de Playas, ubicada entre las represas de Guatapé, Jaguas y San Carlos. Vale decir que, la central San Carlos genera 1.240MW, Guatapé 560 MW, Jaguas 170 MW, Playas 200 MW, Calderas 7.4 MW y Tafetanes 1.9 MW. (Olaya Rodríguez, 2012)
Es así que hoy el Oriente es considerado como determinante en el desarrollo departamental y nacional por su ubicación geoestratégica, nodo del sistema eléctrico y energético del sur-occidente colombiano, con seis embalses y cinco centrales hidroeléctricas (Playas, Guatapé, San Carlos, Jaguas y Calderas) que generan el 29% de la energía nacional y el 73% del total departamental (Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño-CCOA). También es nodo del sistema vial del país al conectar la capital de la república con las

154 155
Revista CoPaLa, Construyendo Paz LatinoamericanaAño 3. número 5. enero-junio de 2018
154
Alejandro Zuluaga Cometa y Alfonso Insuasty Rodríguez. “Antioquia: laboratorio y expresión regional de movimientos armados y el pos acuerdo en Colombia”, Revista CoPaLa. Año 3, Número 5, enero-junio 2018. Pp. 139-159.
ISSN: 2500-8870. Disponible en: http://www.revistacopala.com/
costas Atlántica y Pacífica, el oriente y el occidente. También comunica dos de los más grandes centros urbanos del país: Bogotá y Medellín. El proceso de industrialización en el Oriente Antioqueño ha estado sujeto al crecimiento de la región y a un rápido desarrollo de infraestructura de servicios en las últimas décadas, principalmente en torno a la subregión del Altiplano. Esta zona cuenta con aeropuerto internacional, zona franca y la más alta tasa de densidad vial de Antioquia (362,6 m/Km2) (CCOA, 2016).
Para el desarrollo de estas obras el Estado dispuso toda su capacidad de endeudamiento con los organismos de crédito internacional, de modo que:
• Entre 1970 y 1987, el Banco Mundial hizo préstamos a Colombia por un valor cercano a los US$1.900 millones.
• El Banco Interamericano de Desarrollo contribuyó con una suma similar.
Es así que, la necesidad de asegurar estos proyectos hizo que el Estado accediera a fondos de alto costo, dando como respaldo los recursos de la nación (Ochoa, Smith Quintero, & Villegas Botero, 2002). “En consecuencia, durante la década de los años ochenta “el sector eléctrico fue objeto de operaciones masivas de financiamiento por parte del Gobierno, bajo modalidades como la utilización de excedentes de las empresas industriales y comerciales del Estado para pagar el servicio de la deuda, partidas directas del presupuesto nacional, créditos contratados directamente por el ministerio de Hacienda o garantías otorgadas por la nación”, de manera que “entre 1978 y 1988, las transferencias del gobierno para asumir la deuda fueron de US$1.100 millones”. (Olaya Rodriguez, 2017; pag, 130)
El Oriente Antioqueño fue elegido por la clase dirigente del país, para el abastecimiento de energía para activar el modelo industrial nacional, en tanto las condiciones geográficas y de abastecimiento de fuentes y corrientes de agua eran y son óptimas.
Se generó en la región una fuerte resistencia civil: organizaciones de vecinos, comunitarias, campesinas, que se vieron afectadas, iniciaron un largo proceso de reclamo ante el Estado, lo que desencadenó una ola de violencia, una confrontación armada que atacó estos liderazgos.
Lo grave es que ahora asistimos a un nuevo ciclo de explotación a gran escala de nuestros recursos naturales, por lo cual, los episodios de violencia del pasado reaparecen en el horizonte. Por eso los asistentes a la audiencia pública ambiental solicitaron atender de manera coherente con las nociones del cuidado del medio ambiente y el mejoramiento de las condiciones de vida de los pobladores locales, las graves problemáticas que se viene presentando en todos los municipios del área. Con este propósito, durante la audiencia se presentaron ante Cornare ocho casos de afectaciones socioambientales. La construcción del proyecto Túnel de Oriente y la constitución de la primera área metropolitana del Oriente antioqueño con centro en Rionegro son dos de los megaproyectos que se vienen implementando en la actualidad. (Olaya Rodriguez, 2016; pag, 16)
Con este breve contexto regional, se hace necesario plantear que el conflicto armado al que se vio sometido este territorio desde las incursiones paramilitares de los ochenta (Bloque Magdalena Medio AUMM), preparó la región para el golpe final en el que las fuerzas militares apoyaron prestando logística o ejecutando acciones ofensivas contra la población civil, como fue demostrado en el caso de la desaparición forzada de varios campesinos en la vereda La Esperanza, del municipio de Carmen de Viboral, que es límite con Cocorná por la vía Medellín-Bogotá (Corporación Jurídica Libertad, 2012)
Hoy, el territorio del oriente antioqueño (especialmente tres de las subregiones: Bosques, Páramo y Embalses) ha sido abierto a la explotación de sus recursos, desde microcentrales que vienen inundando la zona de embalses y que son ofertadas en internet, hasta proyectos de privatización de aguas que impiden la delimitación de páramos tan importantes como el Páramo de Sonsón.
ConclusionesExistieron dos periodos de violencia inmediatamente consecutivos que se diferencian por la intensidad de las maniobras militares. El primer periodo fue un intento de toma militar de las zonas en las que la organización social era alta, y se asesinó selectivamente a dirigentes sociales y políticos. Un segundo momento de operaciones militares más grandes, con aumento del pie de fuerza y mayor coordinación con los grupos paramilitares para generar terror generalizado como estrategia de retoma (Suárez, 2015).
Este proceso de aplicación de violencia estuvo dirigido, sobre todo, contra líderes sindicales, cooperativas de campesinos, organizaciones sociales y comunitarias, partidos políticos alternativos (caso Unión Patriótica) en un primer momento; luego, se aplicó violencia generalizada como una aplicación de la “pedagogía del terror”, el silencio y el aconductamiento como forma de supervivencia. (Insuaty Rodríguez, 2017)
La gran riqueza de la región es la razón de su constante historia de desarraigo, muertes, desaparición, torturas, violaciones de mujeres y niñas, reclutamiento forzado, quema de caseríos y demás situaciones inhumanas de las que puede ser víctima una población inerme en medio de una guerra, todo mientras los Megaproyectos avanzan sin problema.
Hoy, se encuentran en la mayoría de las administraciones municipales de diversos municipios de Antioquia políticos que se vieron beneficiados, de forma directa o indirecta, del estado de incertidumbre e inestabilidad que vivió la región por la agudización del conflicto armado que vivió su mayor intensidad entre 1998 - 2005.
Hoy, a la fecha de escribir este texto, aumenta paulatinamente la persecución, amenaza y asesinato de líderes(as) y defensores(as) de derechos humanos. El informe regional 2016 de la plataforma CCEEU recoge cifras preocupantes en términos de las garantías ofrecidas a defensores de derechos humanos y líderes comunitarios que se vincularon a procesos de pedagogía de paz en el marco del desarrollo del Plebiscito del 2 de octubre (CCEEU, 2016).

156 157
Revista CoPaLa, Construyendo Paz LatinoamericanaAño 3. número 5. enero-junio de 2018
156
Alejandro Zuluaga Cometa y Alfonso Insuasty Rodríguez. “Antioquia: laboratorio y expresión regional de movimientos armados y el pos acuerdo en Colombia”, Revista CoPaLa. Año 3, Número 5, enero-junio 2018. Pp. 139-159.
ISSN: 2500-8870. Disponible en: http://www.revistacopala.com/
Referencias
ACA, A. C. (2003). Desplazados ¿Refugiados internos o excluidos? Medellín: ACA.
Acción Contra Minas. (2016). Definición Internacional víctimas MAP MUSE. Recuperado de: accioncontraminas.gov.co: http://www.accioncontraminas.gov.co/estadisticas/Paginas/victimas-minas-antipersonal.aspx
Acción Contra Minas. (31 de julio de 2017). Víctimas de Minas Antipersonal. Recuperado de: http://www.accioncontraminas.gov.co/estadisticas/Paginas/victimas-minas-antipersonal.aspx
Bastidas, W., Carrion, J., Insuasty Rodríguez, A., & Balbin Álvarez, J. W. (2010). Las Víctimas en Contextos de Violencia e Impunidad: Caso Medellín. Medellín: Instituto Popular de Capacitación.
Behar, O. (2011). El clan de Los Doce Apóstoles. Bogotá: Ícono.
Cadavid , P., Insuasty Rodríguez , A., Restrepo, L., & Balbin , J. (2009). Víctimas, violencia y despojo. Medellín: IPC. Recuperado de: http://web.usbmed.edu.co/usbmed/formacion/docs/victimas.pdf
CCEEU. (2016). Entre el sueño de la Paz y la continuidad de la Guerra. Informe Derechos Humanos 2016. Medellín: CCEEU.
CCOA. (20 de febrero de 2016). Generamos un ambiente propicio para los negocios. Recuperado de Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño: https://www.ccoa.org.co/contenidos/categorias/oriente_antioquenio.php
CJL, C. J. (2012). Caminando en La Esperanza por Justicia y dignidad. Medellín: Nuevo Milenio.
CNMH, C. N. (2010). Silenciar la democracia. Las masacres de Remedios y Segovia 1982-1997. Bogotá: Taurus.
Corporación Jurídica Libertad. (20 de noviembre de 2012). Comisión en la Esperanza por justicia y dignidad. Medellín: Corporación Jurídica Libertad. Recuperado de Coporacion Jurídica Libertad: http://www.cjlibertad.org/files/Caminando%20en%20la%20Esperanza.pdf
Gómez, J. D. (2013). Consecuencias psicosociales de la participación en escenarios de justicia transicional en un contexto de conflicto, impunidad y no-transición. El Ágora USB, V13(2) 307-338.
Grisales Gonzáles , D., & Insuasty Rodríguez, A. (2016). Minería, conflictos y derechos de las víctimas. Colombia. Medellín: Editorial Kavilando.
Grisales Gonzáles, D., Insuasty Rodríguez, A., & Gutiérrez León, E. (2013). Conflictos asociados a la gran minería en Antioquia. El Ágora USB, 13(1), 371-397. Recuperado de: http://revistas.usb.edu.co/index.php/Agora/article/view/213/94
ILSA, I. L., FCSPP, F., & MOVICE, M. (2009). Desplazamiento Forzao y retorno en San Carlos Antioquia. Una comunidad que regresa hacia el confinamiento. Bogotá: Gente Nueva.
Incoder. (s.f.). Estrategia de desarrollo rural. Recuperado de Incoder: http://www.incoder.gov.co/documentos/Estrategia%20de%20Desarrollo%20Rural/Pertiles%20Territoriales/ADR_URABA/Documentos%20de%20apoyo/DNPAtrato%20y%20Uraba/3c23PlanUraba4.pdf
Insuaty Rodríguez, A. (16 de marzo de 2017). “Nadie nos defendía”. Exterminio de la Unión Patriótica. Colombia. Recuperado de kavilando: http://kavilando.org/index.php/2013-10-13-19-52-10/confllicto-social-y-paz/5372-nadie-nos-defendia-exterminio-de-la-union-patriotica-colombia
IPC, I. P. (2015). Territorialidad, poder, conflicto y paz. Medellín: IPC.
Legiscomex.com. (14 de Agosto de 2013). ¿Aumentará la competitividad de Medellín con la construcción del Puerto de Urabá? Recuperado de legiscomex.com: http://www.legiscomex.com/BancoMedios/Documentos%20PDF/distribuci%C3%B3n%20f%C3%ADsica%20internacional-puerto%20de%20urab%C3%A1.pdf
Molano, A. (24 de Enero de 2009). La socia mandé norte. Recuperado de El Espectador: http://www.elespectador.com/choco/columna111273-socia-mande-norte
Mujica Chirinos , N., & Rincón González , S. (2006). Concepciones del desarrollo en el Siglo XX: Estado y Política Social. Revista de Ciencias Sociales (Ve), XII(2), 205-222. Recuperado de: http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=28011651002
Observatorio de Paz y Reconciliación del Oriente Antioqueño. (2006). Boletin #1. Rionegro: Observatorio de Paz.
Observatorio de Paz y Reconciliación del Oriente Antioqueño. (2007). Boletín #2. Rionegro: Observatorio de Paz.
Observatorio de Paz y Reconciliación del Oriente Antioqueño. (2008). Boletin # 4 informe 2007. Rionegro: Observatorio de Paz y Reconciliación del Oriente Antioqueño.
Observatorio de Paz y Reconciliación del Oriente Antioqueño. (2008). Boletín # 6 Mapa Político en el Oriente Antioqueño 1988-2008. Rionegro: Observatorio de Paz y Reconciliación del Oriente Antioqueño.
Observatorio de Paz y Reconciliación del Oriente Antioqueño. (2008). Oriente: memoria desenterrada. Rionegro: Observatorio de Paz y Reconciliación del Oriente Antioqueño.
Ochoa, F., Smith Quintero, R., & Villegas Botero, L. J. (2002). El sector eléctrico colombiano : orígenes, evolución y retos o un siglo de desarrollo, 1882-1999. Bogotá, D.C. : Interconexión Eléctrica S.A.
Olaya Rodríguez, C. (2012). Nunca más contra nadie. Medellín: Cuervo Editores.
Olaya Rodríguez, C. H. (2016). Conflictos socio-ambientales en el Oriente Antioqueño. Kavilando, 8(2), 15-21. Recuperado de: http://kavilando.org/revista/index.php/kavilando/article/view/28/17

158 159
Revista CoPaLa, Construyendo Paz LatinoamericanaAño 3. número 5. enero-junio de 2018
158
Alejandro Zuluaga Cometa y Alfonso Insuasty Rodríguez. “Antioquia: laboratorio y expresión regional de movimientos armados y el pos acuerdo en Colombia”, Revista CoPaLa. Año 3, Número 5, enero-junio 2018. Pp. 139-159.
ISSN: 2500-8870. Disponible en: http://www.revistacopala.com/
Olaya Rodríguez, C. H. (2017). El exterminio del Movimiento Cívico del Oriente de Antioquia. El Ágora USB, V17(1) 128-144. doi:http://dx.doi.org/10.21500/16578031.2815
Olaya Rodríguez, C. (2012). Nunca más contra nadie. Medellín: Cuervo Editores.
Orrego, L. P. (2008). La memoria decapitada. Espacio y estética en los asentamientos de desplazados de la ciudad de Medellín. Medellín: IDEA.
OSH, O. D. (2014). Nuestras voces sobre seguridad humana en Medellín. Medellín: Universidad de Antioquia.
Pino Franco, Y., Borja Bedoya, E., Insuasty Rodríguez, A., Barrera Machado, D., Sánchez Calle, D., Henao Fierro, H. E., & Mejía Murillo, M. (2016). Murindó. Medellìn: Kavilando.
Ruíz, C. (2000). Un Pueblo que lucha: el Oriente Antioqueño. Medellín. Edición propia.
Serrano, A. (2010). La multinacional del Crimen. La tenebrosa oficina de Envigado. Bogotá: Debate.
Suárez, J. E. (2016). Colombia nunca más. Crímenes de lesa humanidad en la comuna trece. Medellín: Léanlo.
Unidad Nacional de Atención y Reparación a Víctimas del conflicto Armado. (2016). Cifras Unidad de Víctimas. Recuperado de unidadvictimas.gov.co: http://cifras.unidadvictimas.gov.co/Home/Vigencia
Universidad de Antioquia & Corporación Jurídica Libertad CJL. (2012). Crímenes de Lesa Humanidad y de guerra. Medellín: Universidad de Antioquia.
Valencia Grajales, J. F., Agudelo Arango, J. J., & Insuasty Rodríguez, A. (2017). Elementos para una genealogía del paramilitarismo en Medellín. Medellín: Kavilando.
Valencias Grajales, J. F., Insuasty Rodríguez, A., & Restrepo Ramírez, J. (2016). Elementos para una genealogía del paramilitarismo en Colombia. Medellín: Kavilando. Recuperado de: http://biblioteca.clacso.edu.ar/Colombia/kavilando/20170210032121/0.pdf
Vega Cantor , R., & Martín Novoa, F. (2016). Geopolítica del despojo. Bogotá: Cepa Editores.
Vega Cantor, R. (2012). Colombia en la geopolítica hoy. El Ágora USB, V14(2) 367-402. doi:http://dx.doi.org/10.21500/16578031.81
Villa Gómez, J. D. (2013). Memoria histórica desde las Víctimas del conflicto armado.
Construcción y reconstrucción del sujeto político. Kavilando, 5(1), 11-23. Recuperado de: http://kavilando.org/revista/index.php/kavilando/article/view/96/82
Villa Gómez, J. D., & Insuasty Rodríguez, A. (2016). Entre la participación y la resistencia: reconstrucción del tejido social desde abajo, más allá de la lógica de reparación estatal. El Agora USB, V16(2) 453-478.
Villa Gómez, J. D., & Insuasty Rodríguez, A. (2016). Significados en torno a la indemnización y la restitución en víctimas del conflicto armado en el municipio de San Carlos. El Ágora USB, 16(1), 165-191. Recuperado de: http://revistas.usb.edu.co/index.php/Agora/article/view/2171/1899
Viva la Ciudadanía. (20 de enero de 2007). La ruta de la expansión paramilitar y la transformación de Antioquia. Recuperado de Viva la ciudadanía: http://viva.org.co/cajavirtual/svc0080/articulo10.pdf
Alejandro Zuluaga [email protected]
[email protected] en derechos humanos, politólogo, estudiantes de Maestría
del Instituto de Pensamiento y Cultura para América Latina (IPECAL).
Alfonso Insuasty Rodrí[email protected]
Instituto Tecnológico Metropolitano, integrante de la Red Interuniversitaria por la Paz REDIPAZ
integrante el grupo Autónomo Kavilando.

161
Angélica María Bravo-Cerón, Natalia Sandoval-Henao, Álvaro Alexander Ocampo González, y Gabriel Arteaga-Díaz. “Vínculos afectivos y capacidad empática. Dos estudios de caso”, Revista CoPaLa. Año 3, Número 5, enero-
junio 2018. Pp. 161-177. ISSN: 2500-8870. Disponible en: http://www.revistacopala.com/
LVínculos afectivos y capacidad empática. Dos estudios de casoi
Angélica María Bravo-CerónNatalia Sandoval-Henao
Álvaro Alexander Ocampo GonzálezGabriel Arteaga-Díaz
ResumenLas vivencias tempranas se constituyen como uno de los predictores del perfil psicológico del adulto. Durante la infancia, el sujeto empieza a consolidar mecanismos psicológicos socioafectivos. El presente trabajo describe los vínculos afectivos establecidos desde la infancia por dos sujetos adultos recluidos en una institución carcelaria. Para tal fin, se aplicaron entrevistas y pruebas psicológicas. Los resultados sugieren que la desestructuración de los vínculos en edades tempranas influyó en la capacidad empática, las emociones sociales y en la conducta social de estos sujetos. Este trabajo pretende contribuir a la comprensión de las conductas violentas, a través del reconocimiento de las experiencias afectivas en la infancia y el papel de la capacidad empática en sujetos con antecedentes delictivos.
Palabras Clave: Vínculos afectivos, empatía, psicología clínica.
Affective bonds and empathic capacity. Two case studies
Keywords: Affective bonds, empathy, clinical psychology
Recibido: 20/septiembre/2017Aprobado: 10/noviembre/2017
AbstractEarly experiences are constituted as one of the predictors of adult psychological profile. During childhood, the subject begins to consolidate socio-affective psychological mechanisms. This paper describes the established affective bonds since childhood by two adult subjects detained in a prison institution. To this end, interviews and clinical and psychological tests are applied. The results suggest that the breakdown of the affective bonds at an early age, influenced the empathic, social emotions and social behavior of these subjects. It aims to contribute to the understanding of violent behavior, through recognition of emotional experiences in childhood and the role of empathic ability in subjects with criminal records.
Piñata, Mi día y noche huichol. Ricardo Navarro Dueñas. Delegación Ecatepec / Estado de México. Material: Papel de china

162 163
Revista CoPaLa, Construyendo Paz LatinoamericanaAño 3. número 5. enero-junio de 2018
162
Angélica María Bravo-Cerón, Natalia Sandoval-Henao, Álvaro Alexander Ocampo González, y Gabriel Arteaga-Díaz. “Vínculos afectivos y capacidad empática. Dos estudios de caso”, Revista CoPaLa. Año 3, Número 5, enero-
junio 2018. Pp. 161-177. ISSN: 2500-8870. Disponible en: http://www.revistacopala.com/
IntroducciónA raíz de los elevados índices de violencia en zonas urbanas, y sobre todo debido a aspectos sociales que en su momento llevaron al país al desarrollo de una problemática de violencia considerablemente compleja, Colombia es uno de los países latinoamericanos que ha encaminado diversas acciones para buscar una convivencia pacífica. Dicha problemática debe revisarse en términos de la importancia de los vínculos afectivos y la capacidad empática para el reconocimiento de sí mismo y del otro, ya que las emociones que el ser humano experimenta sobre sí mismo o sobre los demás influyen en los procesos de aculturación fundamentales.
Las emociones están imbricadas en mecanismos evolutivamente dispuestos para sentir y regular el cuerpo. Esta confluencia de funciones sociopsicológicas y biológicas tiene importantes implicaciones en la comprensión del desarrollo humano, la cultura y el aprendizaje (Immordino-Yang, 2016). Damasio (2003) propone que a partir del homeostasis surge la construcción de la conciencia, ya que esta regulación fisiológica le permite al ser humano tanto emprender acciones para la preservación de la vida, como unificar los procesos cognitivo-emocionales que emergen del sistema nervioso. Autores como LeDoux (2015) proponen que los mecanismos cerebrales asociados al comportamiento emocional básico —por ejemplo, aquellos que detectan y responden a las amenazas “inconscientemente”—, contribuyen al procesamiento emocional.
Probablemente, la evolución del cerebro humano fue tributaria de la complejidad de la estructura social en la que se organizaron nuestros antecesores. Así, las emociones humanas son referidas de manera importante a los congéneres, y aunque aún hacen parte de nuestro repertorio conductual emociones básicas como las que nos permiten reaccionar, por ejemplo, ante el fuego que se propaga en una habitación, la gama significativa de nuestras emociones tiene que ver con los demás humanos (Dunbar y Shultz, 2007).
Damasio (1994) intenta explicar la manera como la dimensión emocional influye en las decisiones y en el razonamiento del ser humano frente a diversas situaciones, proponiendo que ciertos estados emocionales particulares se asocian a experiencias, dando como resultado respuestas basadas en situaciones vividas anteriormente y que tienen similitudes entre sí. Este autor propone la hipótesis del marcador somático, el cual es pensado como un mecanismo que permite reducir el campo de posibles respuestas ante una situación, sugiriendo que durante el desarrollo humano la corteza orbito-frontal participa en procesos de aprendizaje relacionados con las conductas y con las interacciones sociales, las cuales se basan en procesos afectivos. El funcionamiento adecuado de esta región favorece la constitución de marcas somáticas de conductas, bien sean positivas o negativas, permitiéndole al individuo, relacionar un estado fisiológico-afectivo con una situación social.
Damasio (1994) postula a la corteza orbito-frontal como una estructura cuya función es fundamental para que el sistema nervioso lleve a cabo esta integración sintetizada en un “marcador somático”. A partir de este modelo, es posible explicar en cierta medida
algunos aspectos relacionados con la conducta antisocial, como fenómenos producidos por una alteración ocurrida en la infancia, ya que los pacientes con esta problemática presentan limitaciones para aprender de sus errores y eventualmente disfunción de los mecanismos neurales implicados en la conducta moral, probablemente, porque no han sido capaces de “marcar” sus experiencias con estados afectivos particulares. Goldberg (2001) sugiere que, en determinados casos, la disfunción de la corteza prefrontal orbito-medial puede traducirse en ausencia de coherencia entre la comprensión de las reglas morales y las conductas que los sujetos realizan.
Autores como Molenberghs, et al. (2015) han realizado estudios desde una perspectiva neuropsicológica con el objetivo de observar las áreas que se activan al momento de ejecutar conductas violentas. Para este propósito realizaron estudios con militares, intentado diferenciar, a partir de técnicas de neuroimagen, qué áreas cerebrales se activaban al momento de juzgar entre asesinato justificado e injustificado, enfatizando así en la importancia de estructuras de la corteza prefrontal en ambas situaciones. Desde una aproximación que considera la dimensión cultural, Kaplan, et al. (2016) han relacionado sistemas neuropsicológicos y aspectos culturales como la narrativa en la transmisión de valores sociales. Los autores afirman que la lectura de historias que giran en torno a valores privilegiados hace que el cerebro del individuo reclute regiones de la corteza prefrontal posterior y medial, así como de la corteza temporo-parietal con mayor intensidad cuando los sujetos creen que el protagonista de la historia está apelando a un valor significativo. La intensidad de la respuesta cerebral varía entre los grupos sociales, lo que podría reflejar diferencias culturales en el grado de preocupación de los sujetos por los “valores protegidos”.
De esta manera, resulta fundamental aproximarse a los aspectos neurobiológicos asociados con la dimensión socioemocional, puesto que la organización cerebral de las emociones complejas supone una integración del conocimiento social contextual, el conocimiento social semántico y los estados básicos y motivacionales, conservando la visión de funcionamiento integrado de la corteza cerebral (Johnson-Laird y Oatley, 2000). Particularmente, la conciencia interactúa de manera importante con las emociones sociales en las dinámicas interpersonales, ubicando la indagación acerca de la cognición moral no solo en la identificación y caracterización de los diversos procesos morales, sino en un campo de posibles desafíos para el estudio de los procesos cognitivos de alto nivel y la construcción de teorías integradoras (Greene, 2015).
Desde una perspectiva psicoanalítica, Bowlby (1952) propuso que la naturaleza de los primeros vínculos afectivos tiende a influir significativamente a lo largo del ciclo vital en el desarrollo de los sistemas conductuales en general. Si se “rompe” el proceso por el cual el infante desarrolla un apego seguro con su madre durante los primeros seis meses de vida, eventualmente tendrán lugar repercusiones psicológicas importantes. Ainsworth (1964) retomó la teoría del apego de Bowlby, argumentando que los patrones de relacionamiento son impactados por las formas de interacción afectiva entre el adulto y el niño, los cuales aportan a la realización de predicciones sobre los estilos posteriores de regulación conductual y emocional en la vida adulta. Cyrulnik (2015) considera que la manera en que el sujeto es acogido por el ambiente en el que se desarrolla incidirá en

164 165
Revista CoPaLa, Construyendo Paz LatinoamericanaAño 3. número 5. enero-junio de 2018
164
Angélica María Bravo-Cerón, Natalia Sandoval-Henao, Álvaro Alexander Ocampo González, y Gabriel Arteaga-Díaz. “Vínculos afectivos y capacidad empática. Dos estudios de caso”, Revista CoPaLa. Año 3, Número 5, enero-
junio 2018. Pp. 161-177. ISSN: 2500-8870. Disponible en: http://www.revistacopala.com/la calidad de las interacciones que establecerá con el contexto a futuro. La posibilidad de que el niño construya un vínculo afectivo que le proporcione seguridad generará condiciones para que el individuo explore el mundo físico y social sin experimentar como característica marcada la sensación de temor o agresividad.
Específicamente, Lawson, Winnicott, Winnicott, Shepherd y David (1985) sugieren que la conducta antisocial no es un diagnóstico, y argumentan que esta conducta puede manifestarse a cualquier edad. Cuando las cosas no van bien en el mundo afectivo del niño, éste toma conciencia, no de la falta de atención materna, sino de los resultados, referidos a la vivencia de la sensación de fracaso. Como efecto de esta falta de éxito de la atención materna, no se construye en el niño una continuidad del ser, que sería la base de la fuerza del ego (Winnicott, 1960). Así, la denominada conducta antisocial está sumamente ligada al “Complejo de deprivación”, que se relaciona con la carencia de ciertas características afectivas, generando condiciones para que el niño manifieste una conducta socialmente inapropiada, basada en la inadaptación social.
Por otro lado, considerando la dimensión de la teoría de la mente, se conoce que la respuesta empática incluye la capacidad para comprender al otro y ponerse en su lugar a partir de lo que se observa en la interacción. Esta capacidad operaría en función de la información verbal o de la información accesible desde los dispositivos de memoria y ligada a la reacción afectiva relacionada al acto de compartir los estados emocionales. La empatía implica mecanismos complejos de inferencia psicológica en los que la observación, la memoria, el conocimiento y el razonamiento se combinan para poder comprender los pensamientos y sentimientos de los demás seres humanos, y requiere tanto de respuestas emocionales como de respuestas vicarias, contribuyendo a la habilidad para asumir una perspectiva tanto cognitiva como afectiva sobre los otros y sus emociones (Garaigordobil y Maganto, 2011). Es así que las emociones morales se pueden clasificar en emociones positivas o prosociales que están ligadas a las construcciones sociales y vinculadas paulatinamente con el reconocimiento que el ser humano logra del otro y de su entorno socio-cultural (Haidt, 2003).
Desde una perspectiva psicopatológica, actualmente la denominada “psicopatía” se entiende como un trastorno de personalidad que afecta todas las áreas de la vida de una persona y que se caracteriza por conductas violentas y manipulativas, a través de las cuales el sujeto establece vínculos sociales fuertes pero centrados en un fin personal (Hare, 2003). Dichos lazos están desvinculados de sentimientos, especialmente de empatía y de culpa, sugiriendo una asociación importante entre la conducta antisocial y los dominios de la psicopatía (Neumann, Hare, y Pardini, 2015).
Probablemente, los individuos con psicopatía presentan un funcionamiento disfuncional a nivel de la corteza orbito-frontal, basado en la alteración de mecanismos involucrados en la capacidad empática y el despliegue de sentimientos de afecto hacia los demás. Lo anterior los llevaría a “deshumanizar” a las personas y a considerarlas objetos que pueden “utilizar” para su propia satisfacción (Molenberghs, et al., 2014).
Según Moya, Herrero y Bernal (2010), la empatía contribuye tanto a la percepción de emociones como a la predisposición prosocial y la supervivencia del ser humano, puesto que aporta al funcionamiento adecuado del individuo en el contexto social; su carencia generaría dificultades para que el sujeto logre construir aprendizajes socialmente aceptables, afectando la corrección de sus conductas negativas, las cuales tendería a repetir una y otra vez sin experimentar temor alguno frente a la posibilidad de castigo (Loeber y Hay, 1997).
Este estudio resalta la importancia de reconocer la capacidad empática de sujetos involucrados en situaciones al margen de la ley, considerando como eje central la exploración del mundo relacional y la historia de vida de estas personas, con el fin de, eventualmente, aproximarse a la génesis de las conductas violentas y a la prevención de las mismas.
MétodoSe utilizó la estrategia de estudios de caso, asumido como un método cualitativo de investigación que implica un proceso de indagación mediante el examen sistemático de aspectos de la historia personal y el desempeño neuro-cognitivo de los sujetos participantes.
MuestraLa muestra estuvo conformada por un grupo de 15 hombres que estaban recluidos en un establecimiento carcelario por delitos contra la vida y/o la integridad personal. Éstos presentaban un nivel de educación primaria completa. Se les aplicó el MMPI-2 (Inventario Multifásico de personalidad de Minnesota), con el propósito de seleccionar dos sujetos que presentaran un perfil de personalidad con rasgos psicopáticos (ver Tabla 1).
Tabla 1.
Datos generales de los dos sujetos participantes de los estudios de caso. Sujeto No 1 (S1) Sujeto No 2 (S2)
Edad 21 años 26 añosTipos de delitos cometidos Hurto, porte ilegal de armas y
homicidio.Hurto, Porte ilegal de armas y homicidio.
Consumo de drogas Alcohol (Ocasional), marihuana y cocaína (Frecuentemente).
Alcohol (ocasional), Marihuana (Frecuentemente).
Configuración familiar durante la infancia
En convivencia con madre, padre, hermanos y abuelo.
En convivencia con madre, padre, hermanos y abuela.
La participación de los individuos fue voluntaria y se estructuró en torno a la confidencialidad, la protección de la integridad y el respeto por los derechos de los participantes, por lo que se realizó el procedimiento de Consentimiento informado.
Se determinaron cuatro categorías para organizar la información recabada a partir de las pruebas y las entrevistas realizadas, a saber: 1) Estructuración de los vínculos afectivos

166 167
Revista CoPaLa, Construyendo Paz LatinoamericanaAño 3. número 5. enero-junio de 2018
166
Angélica María Bravo-Cerón, Natalia Sandoval-Henao, Álvaro Alexander Ocampo González, y Gabriel Arteaga-Díaz. “Vínculos afectivos y capacidad empática. Dos estudios de caso”, Revista CoPaLa. Año 3, Número 5, enero-
junio 2018. Pp. 161-177. ISSN: 2500-8870. Disponible en: http://www.revistacopala.com/desde la infancia, 2) Antecedentes de delincuencia juvenil; 3) Rasgos psicopáticos; y 4) Funciones ejecutivas.
• Instrumentos
A continuación, se describen los instrumentos empleados con el fin de hacer una evaluación encaminada a: i) la exploración de los inicios de la conducta violenta de los sujetos; ii) la determinación de las experiencias significativas de sus historias de vida; y iii) las funciones ejecutivas.
Prueba estándar de medición de psicopatía (PCL-R). La PCL es puntuada con base en una entrevista semiestructurada, que puede ser construida por los evaluadores considerando los aspectos de base que constituyen la prueba, y mediante la obtención de información adicional de diversas fuentes (Hare, 2003). Está estructurada con base a un modelo de cuatro factores. El factor 1 incluye la evaluación de la locuacidad y superficialidad, junto con la manipulación, la mentira patológica, el egocentrismo y la grandiosidad. El factor 2 evalúa si existe emocionalidad disminuida, capacidad de sentir remordimiento, falta de empatía y sentido atribucional. Los factores 3 y 4 hacen referencia a la conducta psicopática, evaluando la conducta adulta del sujeto, su comportamiento desde la infancia, la habilidad para controlar la ira, la impulsividad, la responsabilidad y la antisocialidad desde la juventud hasta la adultez (León, Folino, Neumann y Hare, 2013).
Batería de Funciones Frontales y ejecutivas (BANFE). Permite monitorear el desempeño del sujeto en tareas relacionadas con la integridad orbital, dorsolateral y prefrontal anterior de ambos hemisferios cerebrales, proporcionando un índice global del desempeño del sujeto y un índice del funcionamiento a nivel de las tres áreas evaluadas. (Flores, Ostrosky-Solís y lozano, 2008).
Inventario Multifásico de personalidad de Minnesota (MMPI-2). Es utilizado en el campo de la salud mental, su diseño está enfocado a la identificación del perfil de personalidad y la detección de las psicopatologías. Aporta información sobre múltiples campos como los trastornos afectivos, siendo un instrumento para la evaluación de las características psicopatológicas globales y específicas del individuo (escalas clínicas reestructuradas), trastornos psicosomáticos, intereses y personalidad psicopatológica.
Test de la mirada (TdlM). Evalúa la habilidad para reconocer el estado mental de una persona a través de la “lectura” de la expresión de la mirada. Se desarrolló bajo los conceptos de la teoría de la mente, considerando que los sujetos sanos son capaces de determinar el estado mental de una persona a partir de la expresión de la mirada (Baron-Cohen, Wheelwright y Hill, 2001).
Test de apercepción temática (T.A.T). La prueba recurre a la técnica de “inventar historias” a partir de la presentación de láminas en las que se visualiza una escena. A partir de la narración de estas historias se pretende identificar tendencias, conflictos y
vivencias en los participantes. Favorece una exploración individual orientada al análisis proyectivo del discurso.
Test de la figura humana de Karen Machover. Es un test gráfico proyectivo de la personalidad, que consiste en la realización de un dibujo de la figura humana completa en una hoja tamaño carta y a lápiz. Revisa aspectos de la personalidad del sujeto en relación con su autoconcepto, su imagen corporal y su estado emocional. Se parte del supuesto que el dibujo de una persona ofrece un medio de expresión de algunos de los rasgos psicológicos, las necesidades y los conflictos psicoafectivos del individuo.
Test del dibujo de la familia. Es un test gráfico proyectivo que parte del supuesto que, al dibujar la familia, el sujeto se permite proyectar al exterior las tendencias reprimidas en el inconsciente, aportando información complementaria sobre sus relaciones consigo mismo y con el entorno.
• Procedimiento
Inicialmente se realizó la aplicación del MMPI-2 a 15 sujetos recluidos en una institución carcelaria. Luego de la calificación del inventario se escogió, por conveniencia, dos sujetos cuyos resultados en la prueba correspondieron a un perfil de personalidad con rasgos psicopáticos.
Se programaron 4 sesiones con los dos sujetos seleccionados. En la primera sesión se realizó una entrevista semi-estructurada, cuyos ítems fueron formulados con base en los aspectos suministrados por la Prueba estándar de medición de psicopatía (PCL-R). También se les presentaron otros ítems anexos con el fin de indagar aspectos de su historia de vida. En la segunda y tercera sesión se administró a los participantes las siguientes pruebas proyectivas: Test de la mirada, Test de apercepción temática, Test de la figura humana de Karen Machover y Test del dibujo de la familia, con el fin de valorar componentes emocionales, subjetivos y afectivos. Finalmente, en la cuarta sesión los sujetos se evaluaron a nivel de Funciones ejecutivas, mediante sub-pruebas de la BANFE. Posteriormente, se realizó el análisis de la información con base en las categorías de estudio establecidas.
• Resultados
A continuación, se efectúa una descripción de los resultados obtenidos a partir de la valoración realizada, encaminada a tener una aproximación de: i) la historia delictiva de los sujetos; ii) la revisión de las experiencias significativas de su vida; y iii) los procesos referidos a su desempeño en funciones ejecutivas.
Estructuración de los vínculos afectivos desde la infancia
Los participantes, a lo largo del discurso y en las diferentes pruebas proyectivas empleadas en el estudio (Test del Dibujo de la Figura Humana, Test del Dibujo de la Familia y Test

168 169
Revista CoPaLa, Construyendo Paz LatinoamericanaAño 3. número 5. enero-junio de 2018
168
Angélica María Bravo-Cerón, Natalia Sandoval-Henao, Álvaro Alexander Ocampo González, y Gabriel Arteaga-Díaz. “Vínculos afectivos y capacidad empática. Dos estudios de caso”, Revista CoPaLa. Año 3, Número 5, enero-
junio 2018. Pp. 161-177. ISSN: 2500-8870. Disponible en: http://www.revistacopala.com/de Apercepción temática), aportan evidencia sobre la calidad de sus vínculos a partir de vivencias con personas de su círculo familiar. Frecuentemente, los sujetos refirieron la importancia de la madre como figura afectiva. Sin embargo, en los dos casos se pone de manifiesto que, si bien la madre ha representado una persona importante, no ha estado presente de manera constante en sus vidas. Lo anterior revela la necesidad de los sujetos de buscar este tipo de vínculos con otras personas cercanas. Además, se encuentra que el padre, si bien es reconocido como una figura significativa, en términos de autoridad y normas, sus referentes se han establecido por miedo a castigos, mas no por respeto a un referente de autoridad.
Los vínculos establecidos están mediados por situaciones en las que los participantes buscan la posibilidad de sentirse seguros o de ofrecer seguridad a un otro. Así, los sujetos establecen vínculos con personas cercanas, pero no logran ser lo suficientemente seguros para cubrir las necesidades afectivas y normativas que como individuos buscaron durante la infancia. Algunas de las relaciones evidenciadas logran constituirse como vínculos seguros, pero no duraderos en el tiempo.
Los resultados del MMPI-2 muestran en el perfil del sujeto 2 (S2) dificultades para establecer vínculos profundos, actitud de desconfianza y tendencia a la promiscuidad. S2 argumenta haber sostenido relaciones sentimentales que para él no se han caracterizado como serias y estables. Reconoce una relación importante en su vida, con una mujer que luego fue asesinada. Al momento de la entrevista, sostenía una relación sentimental en la que se situaba como figura de apoyo, pero en su discurso no refiere planes a futuro con dicha persona. Por otro lado, los resultados del MMPI-2 correspondientes al sujeto 1 (S1) lo describen como una persona narcisista, impulsiva, desconfiada, irresponsable, con poca tolerancia al fracaso, irritable, agresiva y con dificultades para establecer vínculos afectivos profundos.
Antecedentes de delincuencia juvenil
Los dos participantes reportaron un inicio temprano en la participación en delitos. Sus historias de vida evidencian cómo desde la adolescencia ya habían presentado una serie de conductas transgresoras, que incluían el robo, las peleas y el asesinato.
Ambos participantes manifiestan su persistencia en los mismos delitos, siendo el hurto la modalidad más frecuente. Este delito fue el primero que cometieron en el inicio de su conducta delictiva y han reincidido en él hasta su ingreso a prisión. Así, el hurto, el porte ilegal de armas y el asesinato se constituyen como los delitos en los que se involucran frecuentemente, incluso ya habiendo experimentado las consecuencias de éstos a través de anteriores ingresos a prisión, lo cual sugiere que la experiencia en instituciones carcelarias no les impide participar constantemente en los mismos actos, sin evaluar las posibles consecuencias.
Aunque en los dos participantes se evidencia cierta negativa hacia el consumo excesivo de alcohol, presentan un marcado abuso en el consumo de marihuana, el cual inició a edad temprana y fue influenciado por amigos. Los participantes coinciden en el hecho de que
no les es indispensable ingerir drogas antes de cometer un delito. S1 manifiesta que no requiere estar bajo los efectos de alguna sustancia para realizar una actividad delictiva, pero, paradójicamente, la mayoría de los hurtos que cometió fueron realizados bajo los efectos de la “marihuana”; mientras que S2, reconoce que al estar intoxicado incurre más en actos violentos, cometiendo delitos y tornándose peligroso. Los dos participantes asumen el consumo de drogas como una salida a las circunstancias problemáticas que se les han presentado, encontrando en ellas una manera de experimentar sensaciones placenteras. Aunque reconocen los efectos perjudiciales del consumo de drogas, no detienen su consumo, según ellos, por el tipo de “alivio” que les producen ahora que enfrentan una condena.
En el caso S1, no se evidenciaron actos delictivos vinculados a grupos sociales como bandas delincuenciales o pandillas, puesto que, en la mayoría de las situaciones, incurría en los delitos de manera autónoma; sin embargo, la manera en la que se inició en delitos como el hurto fue con base a la observación de personas conocidas. Solo o acompañado, sus razones se relacionaban con la satisfacción personal o con necesidades familiares. Por el contrario, S2 describe la construcción de un perfil criminal notoriamente movilizado por aspectos sociales, puesto que desde los trece años siguió amistades que lo llevaron a frecuentar barras bravas, agrupaciones dentro de las que se inició en la mayoría de sus delitos y en el consumo de sustancias psicoactivas. A pesar de que ambos se ven influenciados por amistades para incurrir en delitos, probablemente lo que hace que uno sea socializado a diferencia del otro, tiene que ver con las razones particulares en las que cada sujeto basa su participación en los mismos. Ciertamente, S1 se veía motivado por razones personales que buscaban contribuir con las necesidades propias y de su familia, mientras que a S2 lo motivaban las razones del grupo al cual pertenecía, ya que incluso al no necesitar el dinero para cuestiones personales, sus conductas pretendían sustituir las demandas y estándares exigidos por estas agrupaciones. Posiblemente el grupo, en algún sentido, lograba sustituir las carencias que S2 experimentaba en el hogar.
Rasgos psicopáticos
Los resultados obtenidos por los sujetos en el Test de la mirada (S1: 25 y S2: 22, respectivamente), los ubican en un rango de empatía típico (25-30 y 22-30), lo cual indica que no presentan dificultad en la habilidad para reconocer el estado mental de una persona a través de la “lectura” de la expresión de la mirada. Al parecer, ambos sujetos serían capaces de reconocer el estado mental de una persona percibiendo el miedo en sus víctimas. No obstante, a pesar de este reconocimiento, no logran situarse en el lugar de la víctima. Este aspecto apoya algunos de los hallazgos evidenciados desde el discurso de S2, quien revela cómo tiende a desvalorizar a las personas, viéndolas sólo como un medio para conseguir lo que desea.
“... uno va por ahí y ve una cadena de oro o algo así, uno se lo roba, ya uno va dispuesto a todo cuando va a robar, si la persona no se deja hay que darle (matarla)…”
“... uno ve, un celular, una cadena o algo así… pues que pesar pero de malas, perdió”

170 171
Revista CoPaLa, Construyendo Paz LatinoamericanaAño 3. número 5. enero-junio de 2018
170
Angélica María Bravo-Cerón, Natalia Sandoval-Henao, Álvaro Alexander Ocampo González, y Gabriel Arteaga-Díaz. “Vínculos afectivos y capacidad empática. Dos estudios de caso”, Revista CoPaLa. Año 3, Número 5, enero-
junio 2018. Pp. 161-177. ISSN: 2500-8870. Disponible en: http://www.revistacopala.com/En el momento de planear sus delitos, los sujetos no reconocen a una persona como tal, al parecer asumen al otro sólo como el objeto que les dará la ganancia que buscan, orientándose hacia la satisfacción propia. Al estructurar su discurso sobre el momento preciso de un delito, no se logra observar ninguna emoción moral que se vincule a estas narraciones, ya que no reportan algún tipo de responsabilidad, culpa o remordimiento. Tampoco intentan justificar sus actos, ya que “asumen y reconocen” que no es correcto lo que hacían, pero sin demostrar arrepentimiento. S1 describe situaciones en las que sus actos se encaminan a satisfacer necesidades personales o de su familia, sin importarle la posición de la víctima.
“...- Entrevistadora: ¿Tú robabas a alguien e inmediatamente qué pensabas sobre esa persona que estabas robando?
“- Participante: No pues pobrecito, pero de malas (risas)...”
Por su parte, S2 admite sentir placer al asesinar a alguien, describiendo que al matar lo invade un sentimiento de grandeza y omnipotencia.
“...es que eso ahí en esa familia ya les han matado como a cinco, nunca me arrepentí, antes me sentí grande…”
El hecho de atentar contra la vida de otras personas se convierte para este sujeto en una decisión propia, que ha incorporado como parte de su cotidianidad. Así se trate de un asesinato premeditado o no, al parecer “siempre” está preparado para ocasionar daño a algún rival o alguna persona que le ofenda.
“... ¿A ese, porque yo lo maté?... una vez estábamos tomando y se llevó una cicla y la vendió, y al otro día yo fui y me trato mal entonces me tocó matarlo…” “...uno no se azara para hacerlo, por lo menos a mí en la calle me la hacen yo le doy cuchillo, bala, lo que sea…” “...Es que uno se puede arrepentir, pero no echárselo a pecho ya lo que fue fue…”
Al parecer, los asesinatos no son hechos que se sometan a procesos de reflexión moral por parte de ambos participantes, por lo que es importante considerar a quién atribuyen la responsabilidad de los hechos, ya que mientras S2 otorga la responsabilidad de la muerte a la misma víctima: “por grosero, él me trato mal… ”, “ese chico había matado a un amigo mío”, S1 legitima sus actos transgresores desde la necesidad de proveer a su familia, lo que evidencia una des-responsabilización frente a los delitos en los que incurría.
A continuación, se realiza un análisis de aspectos relativos al egocentrismo y narcisismo de los individuos participantes del estudio. S1 se perfila como una persona narcisista, lo que de alguna manera se ve reflejado en las respuestas obtenidas en la entrevista. Sus actos giran en torno a sus necesidades y frecuentemente pasa por encima del bienestar del otro. Asimismo, en los resultados del MMPI-2, S2 mostró marcadas características de egocentrismo y narcisismo, arrogancia y hostilidad, cuando no se satisfacen sus
propios deseos. Esto se puede identificar en su discurso, puesto que da cuenta de una falta de tolerancia si lo ofenden o le llevan la contraria, llegando incluso a atentar contra la vida de otras personas.
Procesos de funciones ejecutivas Para la evaluación de estos componentes se consideraron los resultados obtenidos por los sujetos en la Batería de Funciones Frontales y Ejecutivas (BANFE), considerando las habilidades cognitivas, emocionales y aspectos motivacionales, que hacen parte de las herramientas que determinan sus comportamientos e intenciones. Enseguida se presenta una descripción de los resultados obtenidos por los participantes en la Batería de Funciones Frontales y Ejecutivas (BANFE), y posteriormente se describen las puntuaciones.
El puntaje total del área Orbitomedial de S1 fue normal (92), mientras que el de S2 se encuentra dentro de un rango bajo (62), lo cual evidencia un desempeño promedio en S1 y un desempeño con moderada desventaja en S2 en procesos como autorregulación del comportamiento, interpretación de escenarios de acción, toma de decisiones, así como en la adquisición y uso del sistema de atribuciones para interpretar las intenciones de los demás.
En lo concerniente al puntaje total del área Dorsolateral, S1 fue bajo (55), mientras que S2 registró una puntuación normal baja (65), resultados que evidencian leves dificultades en procesos que involucran la anticipación, el establecimiento de metas y el diseño de planes y programas. Se evidencian en S2 leves dificultades en el inicio de las actividades y de las operaciones mentales, la monitorización de las tareas, la selección precisa de los comportamientos, la flexibilidad en el trabajo cognoscitivo, la organización en el tiempo y en el espacio, y en la consecución de resultados eficaces en solución de problemas.
Por último, el puntaje total del área prefrontal anterior tanto de S1 (85) como S2 (90) se encuentra dentro de un rango normal, lo cual sugiere un adecuado desempeño en las herramientas que involucran la regulación del comportamiento, la obtención de metas y la modulación del lenguaje.
DiscusiónLos vínculos afectivos establecidos desde la infancia aportan a la configuración de las formas relacionales que van a caracterizar la vida de un individuo. Sin embargo, es importante resaltar que estos vínculos iniciales se establecen con la contribución del cuidador. El vínculo más fuerte suele establecerse con la madre, quien ayuda a que el sujeto construya un desarrollo físico y emocional adecuado (Ainsworth, 1964; Bowlby, 1952; Cyrulnik, 2015). No obstante, los cuidadores no se corresponden necesariamente con los progenitores, sino con personas cercanas que asumen este rol y que le brindan al niño condiciones para la construcción de los patrones vinculares.

172 173
Revista CoPaLa, Construyendo Paz LatinoamericanaAño 3. número 5. enero-junio de 2018
172
Angélica María Bravo-Cerón, Natalia Sandoval-Henao, Álvaro Alexander Ocampo González, y Gabriel Arteaga-Díaz. “Vínculos afectivos y capacidad empática. Dos estudios de caso”, Revista CoPaLa. Año 3, Número 5, enero-
junio 2018. Pp. 161-177. ISSN: 2500-8870. Disponible en: http://www.revistacopala.com/
Un vínculo inseguro podría reflejarse en la adultez a través de i) trastornos de conducta y del afecto, ii) abuso de drogas y de alcohol, y iii) rasgos narcisistas, antisociales e histriónicos que también podrían incidir en la incapacidad para crear relaciones profundas (Ainsworth, 1964). Durante su infancia, los participantes de este estudio establecieron una forma relacional que se puede catalogar como vínculo inseguro. En ambos participantes este momento de la vida, se caracteriza por la poca presencia de la madre. Esta carencia tiene que ver, en buena medida, con la situación socioeconómica, que hace que la madre deba realizar una actividad productiva para el sustento de su familia, dejando solos a los hijos durante extensos lapsos de tiempo. La presencia del padre resulta ser casi nula en un caso e intermitente en el otro. Particularmente, en la historia de vida de S2, la figura paterna desempeña un “papel” de agresor de su madre.
También las interacciones vinculares tempranas pueden contribuir a la estructuración de las capacidades empáticas, puesto que son la base de la relación con los otros, ya que son indispensables para la predisposición prosocial y la función adaptativa del ser humano, contribuyendo a la percepción de aspectos sociales de la emoción (Moya, Herrero y Bernal, 2010). Los resultados del test de empatía primario sugieren que los dos participantes se encuentran ubicados en un rango de empatía típico, lo cual indica que no presentan dificultad para reconocer un estado mental. El puntaje total de S1 en el desempeño en la BANFE fue de 95, mientras que el de S2 fue 98. Estos puntajes se encuentran dentro de un rango normal bajo, pero se evidencian, leves debilidades en el despliegue del sistema de atribuciones para interpretar las intenciones de los demás. Es posible señalar que el desempeño normal en el Test de empatía primario, podría explicarse, por el hecho de que esa prueba no está diseñada para explorar herramientas que le permitan al sujeto situarse en el lugar del otro. De esta manera, la realidad cotidiana apunta a que ambos sujetos no actúan de acuerdo al sentir de la otra persona, priorizando a través de sus acciones sus propios intereses y sus necesidades.
Efectivamente, se evidencia que los participantes construyen una interpretación del mundo ligada al cumplimiento de expectativas propias y consideran que cada persona tiene sus situaciones por resolver, lo cual no permite que desplieguen una actitud de ayuda en pro de otros. En algunos ítems del MMPI-2, al igual que en sus discursos, se puede constatar que a ambos sujetos les cuesta establecer un vínculo de confianza con otro. Para ellos, si una persona tiene buenas intenciones o presta algún tipo de ayuda a los demás, lo hace solo con una segunda intención que está siempre encaminada al beneficio propio, por lo que optan por instrumentar a las personas y no confiar en nadie. Esto es consistente con los planteamientos que realizan autores como Neumann, Hare y Pardini (2015) en cuanto al tipo de intercambios que los sujetos con estas características realizan con los demás, al basar sus interacciones en acciones manipulativas, estableciendo vínculos sociales con un fin personal, desvinculados de sentimientos, especialmente de empatía y de culpa. No obstante, al tratarse de miembros de su familia, como madre o hermanos, es probable que se presenten fenómenos en los que el afecto y la tendencia a la protección prevalezcan en los intercambios establecidos por estos sujetos. Cabe preguntarse si lo anterior podría asumiese como un fenómeno de moralidad selectiva.
Por otra parte, ambos sujetos obtuvieron un puntaje por encima de la media en el índice # 4 del MMPI-2, el cual hace referencia a marcados rasgos de psicopatía, lo que permite inferir diferentes características que definen sus personalidades, tales como dificultades para establecer vínculos profundos y sinceros, desconfianza, egocentrismo, arrogancia y hostilidad cuando no se satisfacen sus propias demandas. Además, en los discursos y actitudes de los sujetos se evidenciaron características identificadas por autores como Neumann, Hare y Pardini (2015) que hacen parte de una personalidad psicopática y son manifestadas por los sujetos desde temprana edad, como lo son la tendencia manipular a otros, la ausencia de remordimiento, culpa y responsabilidad. Algunas de las carencias presentadas por los sujetos, como falta de remordimiento, culpa y responsabilidad, podrían estar ligadas a falencias a nivel de las emociones morales, que posibilitan a los individuos para percibir violaciones morales referidas al bienestar de cada sociedad (Haidt, 2003).
Los dos participantes evidencian claros antecedentes de delincuencia juvenil que sustentan sus dificultades en la comprensión de aspectos del juicio moral implicadas en el reconocimiento de lo que está mal y lo que está bien. El índice de conducta antisocial en los dos participantes es relativamente alto y se asocia a momentos del desarrollo del individuo, como la finalización de la infancia, lo cual es consistente con lo mencionado por Gaeta y Galvanovskis (2011), quienes plantean que los problemas de conducta se incrementaron en la adolescencia, incidiendo en la posibilidad de que los sujetos se impliquen en acciones dirigidas a hacerle daño a otros a cambio de obtener beneficios propios, incluso rompiendo las reglas instauradas por la sociedad. Ambos participantes incurrieron en comportamientos característicos de la conducta antisocial como agresividad, hurto, vandalismo, consumo de sustancias psicoactivas y absentismo escolar.
El inicio temprano del trastorno de conducta antisocial por parte de los dos participantes se relaciona con lo planteado por Moffitt (1993), ya que estos sujetos presentan una trayectoria “sistemática” que ha llegado a constituir una personalidad con características psicopáticas. Probablemente, debido a que ambos sujetos tuvieron carencias a nivel de características esenciales de la vida hogareña, el robo a edad temprana puede sugerir la imperiosa necesidad de establecer un vínculo que les brindara seguridad (Lawson, Winnicott, Winnicott, Shepher y David, 1985). No obstante, cabe preguntarse acerca del impacto de la organización cultural y política, como organismos socializadores a gran escala, que eventualmente llega a influir sobre la “célula” familiar donde los sujetos se constituyen y, en buena medida, construyen sus voluntades para decidir.
ConclusionesDiversos factores influyeron de manera importante en la formación de la personalidad de los individuos evaluados. La infancia y las vivencias que caracterizan este momento de vida se perfilan como predictores valiosos de las conductas sociales de los sujetos en su edad adulta. Uno de los factores determinantes en la formación del ajuste social de los individuos lo constituyen los vínculos relacionales que establecieron con su madre. Debido a que el desarrollo de la relación vincular con dicha figura, de cierta

174 175
Revista CoPaLa, Construyendo Paz LatinoamericanaAño 3. número 5. enero-junio de 2018
174
Angélica María Bravo-Cerón, Natalia Sandoval-Henao, Álvaro Alexander Ocampo González, y Gabriel Arteaga-Díaz. “Vínculos afectivos y capacidad empática. Dos estudios de caso”, Revista CoPaLa. Año 3, Número 5, enero-
junio 2018. Pp. 161-177. ISSN: 2500-8870. Disponible en: http://www.revistacopala.com/
manera estuvo ausente en aspectos importantes de su historia personal, es probable que la desestructuración de los vínculos seguros en la infancia influyó en la capacidad empática de ambos sujetos, lo cual podría estar implicado en la configuración de cierta predisposición a involucrarse en conductas delictivas desde edades tempranas.
Esta carencia empática eventualmente trajo consigo diversas complicaciones en la interacción social de los sujetos, ya que éstos, eventualmente, no siguen las normas impuestas moralmente. Además, presentan dificultades en el establecimiento de vínculos afectivos reales, experimentación de sentimientos de remordimiento y despliegue de conductas responsables, así como una marcada tendencia a asumir posturas narcisistas, lo cual es característico de una personalidad con rasgos psicopáticos.
La estrategia investigativa basada en el estudio de caso contribuye a la realización de un abordaje centrado en el sujeto, trayendo a consideración sus experiencias tempranas y permitiendo rastrear sus condiciones e historia de vida en términos de conductas delictivas. Esta aproximación metodológica contribuye a la comprensión de la forma en la que estos sujetos perciben el mundo, sus relaciones con el otro, así como también los rasgos psicopáticos de su personalidad, aportando un panorama acerca del funcionamiento de sus funciones ejecutivas y su dimensión psicológica.
Los estudios de caso pueden representar un aporte respecto a la integración de herramientas e instrumentos que permitan el conocimiento y la comprensión de la influencia de los vínculos afectivos en la infancia y la capacidad empática en sujetos con antecedentes delictivos contra la vida y la integridad personal, lo cual podría contribuir a futuras investigaciones e intervenciones en el campo de la psicología clínica. No obstante, se resalta la importancia de llevar a cabo estudios con muestras de sujetos más amplias con el fin de propiciar una aproximación más significativa al estudio de la relación entre los vínculos, la empatía y las conductas violentas. Evidentemente, evitando desatender la dimensión ética referida al trabajo con población vulnerable, ya que también debe considerarse la seguridad de los miembros dentro de la institución carcelaria en sus dinámicas de poder y de riesgo.
Finalmente, más allá del análisis psicológico se resalta la idea de que este tipo de estudios deben trascender la dinámica del diagnóstico y la denominación con rótulos a partir de un conjunto semiológico, que desde el universo de una disciplina puede reconocerse, por ejemplo, como conducta antisocial, sociopatía, psicopatía, entre otras entidades que quizás lleguen a ser “tranquilizadoras” para sus profesionales, desde el ejercicio del nombrar, pero que en realidad no logran aportar sustancialmente a la construcción y amplificación de territorios de paz para los ciudadanos de Colombia. Del mismo modo, este tipo de acercamientos deben considerar la importancia del contexto social y político como dimensiones esenciales para la construcción del sentido de justicia y de la representación individual y colectiva de aquello que, como sujetos capaces de actuar, entendemos por conciencia pacificadora.
Referencias Ainsworth, M. D. (1964). Patterns of attachment behavior shown by the infant in interaction with
his mother. Merrill-Palmer Quarterly of Behavior and Development, 10(1), 51-58.
Baron‐Cohen, S., Wheelwright, S., Hill, J., Raste, Y., y Plumb, I. (2001). The “Reading the Mind in the Eyes” test revised version: A study with normal adults, and adults with Asperger syndrome or high‐functioning autism. Journal of child psychology and psychiatry, 42(2), 241-251. Doi: 10.1111/1469-7610.00715
Bowlby, J. (1952). Maternal care and mental health 2. Geneva: WHO.
Cyrulnik, B. (2015). Biologie de l’attachement et de la résilience. European Psychiatry, 30(8), S15-S16. doi:.org/10.1016/j.eurpsy.2015.09.050
Damasio, A. R. (1994). Descartes’ error: Emotion, rationality and the human brain. New York: Putnam, 352, 1061-1070.
Damasio, A. R. (2003). Looking for Spinoza: Joy, sorrow, and the feeling brain. Houghton Mifflin Harcourt.
Dunbar, R. I., y Shultz, S. (2007). Evolution in the social brain. Science, 317(5843), 1344-1347. doi: 10.1126/science.1145463
Flores, L. J. C., Ostrosky-Solís, F., y Lozano, A. (2008). Batería de funciones frontales y ejecutivas. Revista de Neuropsicología, Neuropsiquiatría y Neurociencias, 8(1), 141-158.
Gaeta. M y Galvanovskis. A. (2011). Propensión a conductas antisociales y delictivas en adolescentes mexicanos. Psicología Iberoamericana. 19(2):47-54.
Garaigordobil, M., y Maganto, C. (2011). Empatía y resolución de conflictos durante la infancia y la adolescencia: Empathy and conflict resolution during infancy and adolescence. Revista Latinoamericana de Psicología, 43(2), 255-266.
Goldberg, E. (2001). The executive Brain, frontal lobes and the civilized mind. New York: Oxford University Press.
Greene, J. D. (2015). The rise of moral cognition. Cognition, 135, 39-42. doi: .org/10.1016/j.cognition.2014.11.018
Haidt, J. (2003). The moral emotions. En R. J. Davidson, K. R. Scherer, & H. H. Goldsmith (Eds.), Handbook of affective sciences (pp. 852-870). Oxford: Oxford University Press.
Hare. R. D, (2003). Sin conciencia: El inquietante mundo de los psicópatas que nos rodean. Paidos Iberica, S.A.
Immordino-Yang, M. H. (2016). Embodied Brains, Social Minds: Toward 8 Cultural Neuroscience of Social Emotion. The Oxford Handbook of Cultural Neuroscience, 129.
Johnson-Laird, P. N., y Oatley, K. (2000). Cognitive and social construction in emotions. En M. Lewiss, & J. M. Haviland-Jones (Eds.), Handbook of emotions (pp. 458-475). Nueva York: Guilford Press.
Kaplan, J. T., Gimbel, S. I., Dehghani, M., Immordino-Yang, M. H., Sagae, K., Wong, J. D., ... y Damasio, A. (2016). Processing Narratives Concerning Protected Values: A Cross-Cultural Investigation of Neural Correlates. Cerebral Cortex, bhv325.
Lawson, A., Winnicott, D. W., Winnicott, C., Shepherd, R., y David, M. (1985). Deprivation and Delinquency.

176 177
Revista CoPaLa, Construyendo Paz LatinoamericanaAño 3. número 5. enero-junio de 2018
176
Angélica María Bravo-Cerón, Natalia Sandoval-Henao, Álvaro Alexander Ocampo González, y Gabriel Arteaga-Díaz. “Vínculos afectivos y capacidad empática. Dos estudios de caso”, Revista CoPaLa. Año 3, Número 5, enero-
junio 2018. Pp. 161-177. ISSN: 2500-8870. Disponible en: http://www.revistacopala.com/
LeDoux, J. E. (2015). Feelings: What Are They & How Does the Brain Make Them? Daedalus, 144(1), 96-111. doi: 10.1162/DAED_a_00319
León M., E.; Folino, J. O.; Neumann, C y Hare, D. (2013). Aproximación diagnóstica de psicopatía mediante instrumento auto informado. Criminalidad, 55 (3): 251-264. doi:/abs/10.2752/089279393787002105
Loeber, R., y Hay, D. (1997). Key issues in the development of aggression and violence from childhood to early adulthood. Annual review of psychology, 48(1), 371-410. doi: 10.1146/annurev.psych.48.1.371
Moffitt, T. E. (1993). The neuropsychology of conduct disorder. Development and Psychopathology, 5, 135–151. doi: org/10.1017/S0954579400004302
Molenberghs, P., Bosworth, R., Nott, Z., Louis, W. R., Smith, J. R., Amiot, C. E., ... y Decety, J. (2014). The influence of group membership and individual differences in psychopathy and perspective taking on neural responses when punishing and rewarding others. Human brain mapping, 35(10), 4989-4999. doi: 10.1002/hbm.22527
Molenberghs, P., Ogilvie, C., Louis, W. R., Decety, J., Bagnall, J., y Bain, P. (2015). The neural correlates of justified and unjustified killing: An fMRI study. Social cognitive and affective neuroscience.
Moya-Albiol, L., Herrero, N., y Bernal, M. C. (2010). Bases neuronales de la empatía. Rev Neurol, 50(2), 89-100.
Neumann, C. S., Hare, R. D., y Pardini, D. A. (2015). Antisociality and the construct of psychopathy: Data from across the globe. Journal of personality, 83(6), 678-692. doi: 10.1111/jopy.12127
Winnicott, D. W. (1960). The theory of the parent-infant relationship. The International journal of psycho-analysis, 41, 585.
Nota
i Se hacen expresos los agradecimientos a los participantes de los estudios de caso y al personal de la institución carcelaria. También agradecemos a la licenciada Sandra Jenny Otalvaro y al psicólogo Andrés Vanegas por colaborar con la corrección del manuscrito.
Angélica María Bravo-Cerón
Instituto de Psicología, Universidad del Valle, Colombia
Natalia Sandoval-Henao
Instituto de Psicología, Universidad del Valle, Colombia
Álvaro Alexander Ocampo González
Psicólogo, M.Sc. Estudiante de Doctorado en Ciencias Biomédicas. Profesor, Instituto de Psicología, Universidad del Valle, Colombia. Contacto
Gabriel Arteaga-Díaz
M.Sc. State University of New York, USA. Ph.D. Ciencias Biomédicas, Universidad del Valle. Profesor, Instituto de Psicología, Universidad del Valle, Colombia

179
Laura Aristizábal Jaramillo, Juan Camilo Arias Moncada. “Periodismo Universitario Alternativo. Otras formas de narrar”, Revista CoPaLa. Año 3, Número 5, enero-junio 2018. pp. 179-209. ISSN: 2500-8870. Disponible en: http://
www.revistacopala.com/
Periodismo Universitario Alternativo. Otras formas de narrar
Laura Aristizábal JaramilloJuan Camilo Arias Moncada
ResumenLas dinámicas comunicativas actuales en nuestro país, caracterizadas por concentrar la información en el monopolio de grandes medios masivos, generan la necesidad de fortalecer medios de comunicación alternativa que contrastan la información emitida por las hegemonías mediáticas, que imperan en la actualidad,; es en ese contexto que surge la propuesta llamada “Eca noticias” de la ciudad de Medellín (Colombia), como medio periodístico, universitario y alternativo, que, se convierte en un escenario de praxis para la formación integral de profesionales de la comunicación.
Palabras Clave: Eca noticias, Periodismo universitario, comunicación alternativa
Alternative University Journalism. Other ways of telling
Keywords: Eca noticias, University Journalism, alternative communication
Recibido: 18/septiembre/2017Aprobado: 21/octubre/2017
AbstractThe current communicative dynamics in our country, characterized by concentrating information in the monopoly of large mass media, generate the need to strengthen alternative media that contrast the information emitted by the media hegemonies that prevail today; it is in this context that the proposal called “Eca noticias” of the city of Medellin (Colombia) arises as a journalistic, university and alternative medium, which becomes a praxis scenario for the integral formation of communication professionals.
Piñata, Alebrijero. Mariana Dení Arenas Flores. Delegación Gustavo A. Madero / Ciudad de México. Material: Papel y cartón

180 181
Revista CoPaLa, Construyendo Paz LatinoamericanaAño 3. número 5. enero-junio de 2018
180
Laura Aristizábal Jaramillo, Juan Camilo Arias Moncada. “Periodismo Universitario Alternativo. Otras formas de narrar”, Revista CoPaLa. Año 3, Número 5, enero-junio 2018. pp. 179-209. ISSN: 2500-8870. Disponible en: http://
www.revistacopala.com/
IntroducciónEscribir sobre la actividad periodística requiere de algunas premisas, a modo de orientación. Una de ellas, probablemente la fundamental, es la que sostiene que “la actividad periodística tiene como producto la representación de los hechos sucedidos en determinado tiempo, espacio y tema. La representación es portadora de valores periodísticos, principios, funciones y objetivos” (Jemio, 1997, p. 11). Por esta condición, encontramos en el trayecto de la actividad hacia la publicación, condiciones tales como una visión de objetividad, criterios de transparencia informativa, la figura del defensor del lector, (el ombudsman), el derecho del público a estar informado.
No obstante, de esto, y de que los medios de comunicación traducen diariamente un gran contingente informativo —que permite que los individuos se puedan enterar de manera anticipada de lo que sucede a nivel político, cultural, económico, tecnológico y social— los medios de comunicación son también mediadores de ideologías dominantes en esos mismos ámbitos.
No en vano, Miguel Ángel Bastenier (2012) sostiene que los medios periodísticos desde siempre y para siempre están y estarán hechos de política y cultura, y más de lo primero que de lo segundo, pero el mundo no se acaba ahí. Los medios a los que solo les interesa la política, dice, han olvidado lo que es la vida, y su casi exclusiva preocupación es ese público al que sí interesa prioritariamente la política porque vive de ella, así como a su círculo de servidores o clientes.
Justamente, una definición del medio periodístico busca, sin duda, precisar y delimitar el campo de su actividad, convertirse en bosquejo orientador de la regularidad que lo particulariza; incluso puede superar las condiciones en las que fue creado. Así, no es lo mismo definir el periodismo tradicional, alternativo, o discutir sobre las características del flujo de la información, encontrar un periodismo clandestino, de participación popular y tantos otros, que no son sino expresión de las circunstancias en las que existen y fueron creados.
Es entonces que cada medio construye unos criterios para abordar los hechos noticiosos y así aparece la figura de la agenda-setting, que plantea la relación de los temas que se denominan principales, según los intereses de quienes manejan los medios, asignando un orden que prioriza la información, con el fin de tener un impacto en las audiencias. También se encargan de excluir los temas que para ellos no son importantes, ni relevantes; a este asunto Mauro Wolf se refiere:
La hipótesis de la agenda-setting postula un impacto directo –aunque no inmediato– sobre los destinatarios, que se configura a partir de dos niveles: a) el «orden del día» de los temas, argumentos, problemas, presentes en la agenda de los media; b) la jerarquía de importancia y de prioridad con la que dichos elementos son dispuestos en el «orden del día». (Wolf, 1987, p. 89)
En relación, la agenda-setting plantea una continuidad en los temas en diversos niveles de prioridad, con el fin de generar una recordación en el espectador y que, por consiguiente, asuma la información como verídica y se apropie de ella. Además, se suma la falta de información que tienen las personas con relación a los hechos y situaciones que se presentan en su contexto, en especial el más cercano, lo cual conlleva a que los sujetos desarrollen una dependencia a informarse a través de los mass media, que por lo general brindan información inmediata y sin contexto.
La agenda setting maneja unos niveles de información según el medio y sus intereses. El primer nivel está relacionado con la superficialidad: se expone el tema sin contexto alguno, es decir, se hace mención a la situación sin tener presentes las consecuencias. Por ejemplo, si hablamos de la reforma a la educación, se mencionan los implicados y el hecho como tal, más en ningún momento se hace referencia a las reformas y las implicaciones que puede tener para los estudiantes y las instituciones de educación superior. En el segundo nivel la información se presenta de manera más articulada y en un mayor grado de profundidad con relación al primer nivel; se contextualizan las causas, las propuestas y las posibles soluciones que se pueden presentar en determinada situación. Por lo general, en este nivel se utilizan formatos como los informes especiales u otros géneros que permitan hacer un análisis más profundo de la información. En el tercer nivel la información es aún más específica: aquí se presentan posturas y opiniones con relación al hecho noticioso; se hace una lectura a profundidad de la situación y se contextualiza el suceso. No obstante, los medios utilizan poco los dos últimos niveles, por lo general la información que ellos suministran queda en la superficialidad del hecho. (Wolf, 1987).
Sin embargo, no solo la agenda-setting tiene la capacidad de influenciar a los medios y las audiencias, esto también está profundamente ligado a las formas de narración, es decir, cómo se presenta la información al espectador, teniendo en cuenta que los medios tienen la capacidad de producir sentidos simbólicos, representaciones sociales y culturales, lenguajes, deseos y estéticas, que se presentan de manera cotidiana generando así un acercamiento con los sujetos que consumen la información. Es entonces que las personas construyen y reconstruyen las realidades en las que coexisten, además legitiman los discursos de las clases dominantes. “La comunicación es un modo de producir sentido social, de afirmar o transformar percepciones y representaciones, de conectar con promesas de futuro y de buscar las formas narrativas del mundo” (Rincón, 2006, p. 13). Es decir, el medio propone unas estéticas y a partir de esto las personas van aceptando o desechando las imágenes propuestas, sin embargo, estas narrativas a veces son impuestas por las medias y al espectador no le queda más que asumirlas hasta el punto de interiorizarlas y replicarlas.
Es así que en el mundo de los medios de comunicación hay prioridades y jerarquías en la circulación de la información política, económica, social, cultural, unos con mayor importancia que otros, muchas veces sin siquiera tener esos criterios. Esta lógica, tan cotidiana de los grandes medios periodísticos, modifica y transforma los entornos, deja sin opción a la participación social, anula la formación de opinión pública y limita la generación de criterio para comprender la realidad.

182 183
Revista CoPaLa, Construyendo Paz LatinoamericanaAño 3. número 5. enero-junio de 2018
182
Laura Aristizábal Jaramillo, Juan Camilo Arias Moncada. “Periodismo Universitario Alternativo. Otras formas de narrar”, Revista CoPaLa. Año 3, Número 5, enero-junio 2018. pp. 179-209. ISSN: 2500-8870. Disponible en: http://
www.revistacopala.com/
A raíz de la ausencia de información de las dinámicas de la vida universitaria, surgen otros tipos de comunicación, otras maneras de contar historias, otras formas de circulación de la información. Como lo anota Bendezú (citado por Garcés, 2006), surge una “comunicación otra”, definiéndola como la “Comunicación que tiene siempre algo distinto y alterador del orden comunicativo masivo, donde las expectativas y características populares son interpretadas no como mediaciones, sino como memoria negada”.
Estos medios se convierten en la herramienta para transmitir información, asumiendo una relación particular en las dinámicas políticas, sociales y culturales de la comunidad a la que está dirigida, que participa de manera activa en los procesos. Es decir, es la comunicación la que permite la retroalimentación entre medio-comunidad y en la que prevalecen las necesidades de la población en su contexto social, económico, político y cultural. Por ello la base informativa de Eca Noticias se desarrolla a partir de temáticas referentes a los estudiantes, a su círculo familiar y social que conciernen al desarrollo humano, científico y tecnológico del contexto local, regional y nacional.
Al hablar de comunicación alternativa nos referimos a otras opciones posibles, diferentes a los medios tradicionales ya existentes. Los medios alternativos promueven y visibilizan las expresiones micro-sociales que los grandes medios no tendrían en cuenta y que serían de difícil circulación, además genera otras formas de narrar diferentes historias, posibilitan otro tipo de lenguaje más cercano a las comunidades. Es entonces que la comunicación alternativa puede definirse como “la utilización de herramientas básicas para fortalecer la circulación de información en un grupo determinado, mejorando o superando los efectos que producen los medios masivos. Esto quiere decir que la comunicación alternativa no sólo se ocupa de los problemas internos de un grupo, sino que puede trabajar cualquier información de actualidad desde la perspectiva que interesa a los miembros de la comunidad que participan en ella” (Garcés, 2006, p. 7). Es decir, los medios de comunicación alternativa quieren visibilizar las opiniones de las personas que se encuentran en su entorno más cercano y que, por las jerarquías de la información, los medios nacionales y locales no muestran. Es claro entonces que este tipo de medios no pretende mercantilizar la información, ni masificar el mensaje, sino por el contrario, pretende rescatar la identidad cultural de un grupo social que se ve abandonada por los medios masivos, y cuyos miembros, en gran medida, no se sienten identificados con la información que ellos emiten.
La comunicación alternativa trata de generar reflexión crítica en la comunidad, también intenta aportar a la construcción de una transformación social y busca la movilización de la comunidad. Los medios alternativos “suponen una nueva comprensión de la democracia, la ciudadanía y la comunicación misma, pues en un contexto que subvierte la comunicación destinada sólo a informar” (Garcés, 2009, p. 17). En este aspecto la comunicación ya no se ve como la herramienta para transmitir un mensaje a un espectador pasivo, sino que asume una relación particular en las dinámicas políticas, sociales y culturales de la comunidad a la que está dirigida, que participa de manera activa en los procesos. Es decir, es la comunicación la que permite la retroalimentación entre medio-comunidad y en la que prevalecen las necesidades de la población en su contexto social,
económico, político y cultural.
Además, busca el “fortalecimiento de prácticas sociales, colectivas, tradicionales y autóctonas de cada población” (Escalona & Romero & Useche. 2010, p. 19). Protagonistas en la construcción de los mensajes que se emiten por éste, estos espacios pretenden generar escenario de aprendizaje en el que se compartan experiencias y saberes propios de la comunidad. “Aprender haciendo, para que los medios alternativos dejen de ser consumidores pasivos de información, para convertirse en protagonistas, generadores y portadores de sus culturas” (Escalona & Romero & Useche. 2010, p. 19).
Entonces las narraciones se van construyendo a través de los diálogos y acuerdos que se presentan entre los medios y las audiencias; para ello se debe narrar diferente, integrar nuevas formas y lenguajes que cuenten historias cotidianas, que la información que se tenga sea investigada a profundidad y emitida utilizando diversos géneros, es decir, el periodismo debe hibridarse y narrar de formas diferentes, retomar el contacto con el otro, buscar personajes cercanos que reflejen las historias de los otros, contar la realidad desde una mirada social y propositiva.
MetodologíaPara el desarrollo de este proceso investigativo se consideró el método cualitativo que permitió “entender una situación […] teniendo en cuenta sus propiedades y sus dinámicas” (Bonilla & Rodríguez. 1997, p.62) a partir del acercamiento a los procesos de comunicación de este medio, con el objetivo de comprender las rutinas productivas de Eca noticias. Se trabajó el análisis documental, pues este enfoque permite “descubrir los componentes básicos de un fenómeno determinado extrayéndolos de un contenido dado” (López, 2002, p.168). Es entonces que para realizar un primer acercamiento periodístico se desarrollaron dos matrices de análisis, que permitieron identificar la estructura en la producción audiovisual y las características principales del medio.
En la primera matriz se sistematizaron las emisiones desde el año 2009 hasta el 2013, allí se categorizó la información según los temas, el género, la duración, y se definió la relación con las audiencias, posteriormente se diligenció la segunda matriz de identificación y se seleccionaron unas emisiones de manera aleatoria, lo cual permitió reconocer los procesos productivos del noticiero y la relación de los periodistas con el medio. Posterior a este análisis se pudo cruzar la información de las dos matrices, obteniendo los siguientes resultados.
ResultadosEca Noticias y la comunicación alternativa: Sistematización de la experienciaEca Noticias surge como un medio estudiantil de carácter alternativo que emite información cercana a la comunidad académica, planteando novedosos puntos de vista transmitidos a través de internet, generando nuevas formas de narrar y configurando

184 185
Revista CoPaLa, Construyendo Paz LatinoamericanaAño 3. número 5. enero-junio de 2018
184
Laura Aristizábal Jaramillo, Juan Camilo Arias Moncada. “Periodismo Universitario Alternativo. Otras formas de narrar”, Revista CoPaLa. Año 3, Número 5, enero-junio 2018. pp. 179-209. ISSN: 2500-8870. Disponible en: http://
www.revistacopala.com/
nuevas audiencias; se establece entonces como una propuesta periodística emprendida en el año 2009 por estudiantes de la Facultad de Comunicación Audiovisual del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, como respuesta a la información desde la perspectiva institucional transmitida por los medios tradicionales en un contexto de coyuntura universitaria generado por una movilización estudiantil, que reclamaba mejores condiciones académicas y administrativas en función de una formación profesional de mayor calidad.
Es en este escenario donde los profesionales en formación de diversos semestres y pertenecientes a los pregrados de Comunicación Audiovisual y producción de Televisión se apropian de las herramientas tecnológicas a su alcance, abriendo paso a nuevas formas de narrar, rompiendo estereotipos posicionados por los grandes medios de comunicación, y sobretodo propiciando espacios de participación y construcción colectiva generados desde un ejercicio empírico y un formato noticioso, para informar sobre los hechos acontecidos al interior de la institución desde la perspectiva de los estudiantes como principales protagonistas de ese momento histórico y que hasta ese momento habían sido aminorados por la información emitida desde los entes institucionales que emitían informaciones parciales de los acontecimientos en favor del establecimiento administrativo. Cabe resaltar que, durante la movilización estudiantil de 2009, Eca Noticias se convierte en el medio de mayor credibilidad entre los estudiantes, docentes y administrativos de la institución.
Eca Noticias se consolida como un espacio informativo a partir de la apropiación del medio que se generó entre los profesionales de la comunicación en proceso formativo, consolidándose como un escenario de praxis en aspectos propios de su actividad profesional en el sector productivo: Responsabilidad social, Investigación, relaciones públicas, habilidades creativas, además de la producción y la realización audiovisual, generando alto impacto en los diferentes estamentos de la institución y forjando incluso audiencias masivas.
Se hace pertinente enfatizar en la aproximación al quehacer profesional que este espacio posibilita, pues gradualmente se fueron estableciendo roles, dividiendo el proceso en diversas etapas de la producción de información periodística, especializada en temas universitarios científicos y tecnológicos. Es decir, un escenario que surge de la necesidad de difundir información de interés estudiantil en una coyuntura institucional se consolida como un laboratorio no formal con procesos tangibles de construcción de conocimientos académicos, generando incluso la necesidad de emprender un proceso de construcción de conocimiento investigativo con la finalidad de analizar las rutinas productivas e identificar la línea editorial de Eca Noticias como noticiero universitario alternativo; para tal fin se inicia un proceso de sistematización de la experiencia de producción y realización de este espacio periodístico durante 4 años, 2009-2013.
Se estudia entonces las rutinas periodísticas del medio con el objetivo de comprender los aspectos informativos de cada una de las emisiones seleccionadas, los temas, la actualidad de la información, la regularidad y periodicidad del noticiero. Entendiendo las rutinas productivas en los siguientes términos:
Búsqueda de la información, acceso y verificación de las fuentes, investigación y consultas de archivo, entrevistas y cobertura de acontecimientos ya planeados o imprevistos y que obligan a la presencia del periodista en el lugar de los hechos, y finalmente interpretación del conjunto de datos para redactar la noticia […] Al hablar de rutinas de producción no sólo se incluyen las formas organizativas del trabajo cotidiano, sino también una forma de pensar la realidad, una visión del mundo. (Martinini, 2002, p. 9)
Las etapas establecidas en el proceso de producción periodística se dividen en:
• El consejo de redacción: es allí donde se reúnen los estudiantes en pleno y toman las decisiones más importantes del noticiero, proponen los temas a desarrollar en la semana y revisan las emisiones anteriores. Este escenario es precedido por el director o la directora nombrada por los mismos estudiantes, su labor consiste en orientar las diversas fases de realización del noticiero.
• Reportería: es el espacio en donde lo estudiantes que han decidido hacer labores periodísticas, acompañados de los camarógrafos, estructuran la nota seleccionada y se acercan a las diversas fuentes de información.
• Realización: capturas de imágenes y edición de video. En este espacio se visualizan las imágenes previamente grabadas por los camarógrafos y se seleccionan las que conformarán la estructura final de la pieza periodística, además se capturan las voces en off que acompañarán las imágenes.
• Grabación de innes: los presentadores graban los innes de bienvenida y despedida de cada emisión, los reporteros graban el inn de la nota que han desarrollado. Este ejercicio se realiza en diversos lugares de la institución.
• Montaje del noticiero en la web: se sube la estructura final del noticiero a la plataforma web YouTube y se difunde por redes sociales.
Esta información permite acercarse a la producción del noticiero y comprender las diferentes fases que se presentan internamente, asimismo se genera un inventario de manera cronológica de las emisiones sistematizadas, éstas se presentan en un orden consecutivo según la fecha de emisión y publicación en el canal de YouTube. Esta información es recolectada en una matriz de identificación que codifica todas las emisiones del noticiero hasta el año 2013. Se relacionaron 115 emisiones divididas en cuatro géneros periodísticos: Noticiero, Informe Especial, Entrevista, Último minuto y Crónica. Con esta información se asignó un código a cada emisión con relación al género utilizado.
• EN: Noticiero
• EI: Informe Especial

186 187
Revista CoPaLa, Construyendo Paz LatinoamericanaAño 3. número 5. enero-junio de 2018
186
Laura Aristizábal Jaramillo, Juan Camilo Arias Moncada. “Periodismo Universitario Alternativo. Otras formas de narrar”, Revista CoPaLa. Año 3, Número 5, enero-junio 2018. pp. 179-209. ISSN: 2500-8870. Disponible en: http://
www.revistacopala.com/
• EE: Entrevista
• EU: Último Minuto
• EC: CrónicaTabla 1: cantidad de emisiones Eca Noticias
Fuente. Elaboración propia
Es necesario comprender que “un hecho se vuelve noticia por el efecto y su función social” (Martinini, 2000, p. 12). Es por ello que las temáticas trabajadas en Eca Noticias se relacionan con un lugar y un público específico, en este caso el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid. Cabe aclarar que el medio también cubrió hechos relacionados con la vida universitaria que no están ligados a un espacio fijo; “la noticia puede ser definida como la construcción periodística de un acontecimiento cuya novedad, imprevisibilidad y efectos futuros sobre la sociedad lo ubican públicamente para su reconocimiento.” (Martinini, 2002, p. 2)
Es entonces que Eca Noticias, dentro de su quehacer periodístico, trabaja unos géneros y unos temas según sus criterios de noticiabilidad, que “tienen su anclaje en la cultura de la sociedad y se relacionan con los sistemas clasificatorios y las agendas temáticas habituales del medio, se encuadran en la política editorial sustentada, y remiten a una concepción determinada de la práctica profesional”(Martinini, 2002, p. 12), utilizando géneros como la noticia, el informe especial, la entrevista, el último minuto y la crónica.
• Noticia: para el formato audiovisual la noticia es un “relato corto desarrollado a través de una estructura rectangular” (Moreno, 2003, p. 270), es decir, toda la información allí presentada es importante. Este género es el más utilizado por los periodistas que sirven al medio; generalmente son hechos actuales, que representan interés y cercanía con el espectador convirtiéndolos en noticia.
• Informe Especial: este formato es utilizado dentro de Eca Noticias para informar sobre hechos noticiosos que no pueden esperar la emisión general. Temas como: gestión rectoral, evaluación docente, jornadas politécnicas, eventos culturales, movimiento estudiantil, juegos nacionales universitarios, asambleas estudiantiles, evento nacional congreso de los pueblos.
• Entrevista: es un género periodístico que busca entablar “un diálogo entre el periodista y un personaje real” (Parratt, 2007, p. 115) sobre un tema determinado y que se considera de interés. Este formato fue utilizado para realizar la entrevista al señor Efrén Barrera Restrepo, rector del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, en el año 2009.
• Último minuto: este formato se utiliza para informar hechos inmediatos como Asamblea de estudiantes, Movimiento estudiantil, Consejo Directivo, matrículas académicas, Reforma a la ley 30.
• Crónica: este género es considerado como “la narración temporal de un acontecimiento” (Parratt, 2007, p. 126), relatando hechos que necesitan una mayor profundidad. El tema que se desarrolla en la crónica está relacionado con el conflicto en Colombia, la paz y la reconciliación.
Se evidencia entonces que el género más utilizado en la producción del espacio es el noticiero, permitiendo un trabajo mucho más amplio, trabajando diferentes temas y recopilando los diferentes hechos noticiosos que se presentan en la institución. Además, este formato da la posibilidad de que trabajen varios estudiantes en la producción, allí pueden practicar los conocimientos que van adquiriendo en las aulas de clase; es una construcción colectiva, pues en ocasiones un solo estudiante puede ejercer diferentes funciones. Es entonces que Eca se convierte en un laboratorio creativo que le permite al estudiante de la Facultad de Comunicación Audiovisual fortalecer diferentes habilidades propias del quehacer profesional.
Además de identificar los géneros y los temas trabajados en la producción de Eca Noticias dentro de su trasegar informativo, la matriz de identificación ha permitido hacer un análisis de la relación que se da entre la producción y las audiencias. Es necesario resaltar que este noticiero tiene un corte de medio de comunicación alternativa, centrando su atención en la participación de la comunidad en el proceso creativo. No obstante, es pertinente aclarar que este tipo de medios, además, fija su mirada en la opinión de las audiencias sobre los contenidos emitidos y el proceso de realización; se presenta una “característica esencial y favorecedora de las relaciones bidireccionales y multilaterales” (Cabrera, 2010, p. 166), aportando a la construcción de confianza entre el medio y la audiencia, especialmente en un medio que se emite por la web, es aquí donde surge una interacción permanente.
Es entonces que la audiencia toma un papel protagónico, “ahora son activas y no sólo reaccionan ante los medios, sino que también, participan de diversas formas en el

188 189
Revista CoPaLa, Construyendo Paz LatinoamericanaAño 3. número 5. enero-junio de 2018
188
Laura Aristizábal Jaramillo, Juan Camilo Arias Moncada. “Periodismo Universitario Alternativo. Otras formas de narrar”, Revista CoPaLa. Año 3, Número 5, enero-junio 2018. pp. 179-209. ISSN: 2500-8870. Disponible en: http://
www.revistacopala.com/
proceso comunicativo” (Cabrera, 2010, p. 168), es decir, que aportan de forma directa a la construcción del noticiero. Esto se hace evidente en los comentarios que realizan en el canal de YouTube, por ejemplo, Carlos Andrés Arango realizó el siguiente comentario hace 4 años: los felicito por haber tomado la voz; a veces, el miedo que se le tiene al otro viene de su desconocimiento. Es bueno expresarse. Pero hay que mejorar: edición, audio, vocalización... (bajo presupuesto no es excusa para presentar o editar mal). Evidencia entonces el compromiso que han tenido los estudiantes por contar los hechos desde otras perspectivas, de narrar sus propias historias, sin embargo, hace una crítica a la realización del espacio informativo teniendo en cuenta que quienes realizan este noticiero son estudiantes de Comunicación Audiovisual, esto implica una producción con ciertos parámetros de calidad que se deben evidenciar en el producto final.
Otro elemento que permitió visualizar la matriz de identificación es la relación que se da entre los géneros y temas que se desarrollan y la cantidad de visualizaciones. Hasta la fecha del estudio el noticiero contaba con 73.761 visitas en el canal de YouTube; la emisión más vista tuvo 4.600 visualizaciones, el género utilizado fue un último minuto y el hecho noticioso estuvo relacionado con el cese de actividades decretado por parte de la Asamblea de estudiantes. Se puede concluir que en momentos coyunturales el noticiero tiene una mayor producción de notas periodísticas, una mayor participación de estudiantes en la producción del noticiero y un mayor número de visitas.
Al analizar esta relación se encontró que la audiencia presenta un mayor interés en los temas relacionados con hechos administrativos concernientes a procesos de admisión, contrataciones, pago de matrículas, compra de equipos, manejo administrativo de las facultades, entre otros. Es decir que para la comunidad académica las noticias relacionadas con estos temas son relevantes y buscan mantenerse informadas. El género más utilizado para la difusión de estos temas es el noticiero en la sección institucional.
Otros temas que presentan un alto grado de interés entre la audiencia son los relacionados con el movimiento estudiantil, entre ellos las asambleas, las movilizaciones, los procesos relacionados con la MANE y la reforma a la ley 30, la anormalidad académica y los ceses de actividades en la institución, además de los hechos relacionados con asuntos deportivos, participación de los diferentes equipos del poli en eventos nacionales, regionales y locales, deportistas destacados y la oferta deportiva, asimismo los temas relacionados con la infraestructura, reformas de espacios dentro de la universidad. Los géneros utilizados para presentar estos temas son el informe especial, el último minuto y el noticiero.
Es entonces que se visualiza que los temas relacionados con los asuntos académicos quedan relegados en el interés de las audiencias, priman los temas relacionados con las contrataciones, los pagos de la matrícula, los movimientos estudiantiles, entre otros. Este hallazgo genera un interés particular teniendo en cuenta que la universidad es un espacio para la construcción del conocimiento, y estos temas deberían estar en el interés de los estudiantes, docentes y personal administrativo. No obstante, estos temas están presentes en el género más visto, que es el noticiero. Este formato es el más completo y presenta una diversidad de temas en cada una de sus secciones, además de ser el más
visto por las audiencias, evidenciando que prefieren las notas cortas con información precisa sobre un tema específico. Para finalizar, las audiencias prefieren el último minuto, pues es información inmediata y de gran importancia para el televidente.
ConclusionesSe evidencia que el periodismo universitario alternativo subvierte el quehacer del periodista tradicional, acercándolo a otros estilos, otras narrativas, otros lenguajes que permiten acercarse a la comunidad y reflejarlos en el contenido emitido.
Es entonces importante resaltar que, como colectivo académico y periodístico, el noticiero de los estudiantes propende por trascender el marco institucional del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, pensando su proceso formativo en comunicaciones como un elemento articulado a las dinámicas de ciudad y de país. Por lo cual, de la mano de otros colectivos académicos, sociales y populares, se han generado procesos de participación desde las comunicaciones, que se configuran como escenarios de praxis comunicativa que complementa la formación profesional de los estudiantes, les brinda una visión contextualizada de las dinámicas del país y afinan sus destrezas creativas desde la producción audiovisual.
La participación en procesos comunicativos de escenarios como: la Red de Universitarios por la Paz, el Congreso de los Pueblos, la MANE, el Congreso Latinoamericano de Investigadores en Comunicación ALAIC, el Festival Internacional de Cine de Lima, RedColsi y los Juegos Nacionales Universitarios, configuran a Eca Noticias como un colectivo activo tanto en las dinámicas universitarias como en las iniciativas de articulación local y nacional, comprometido con la responsabilidad que acarrea ser comunicador en un país como el nuestro.
Referencias Aguilera Toro, C. & Polanco Uribe, G. (2009). Rostros sin rastros: Televisión, memoria e
identidad, Gestión del archivo audiovisual del programa regional Rostros y Rastros. Santiago de Cali: Programa Editorial Universidad del Valle
Antezana Barrios, L. (2010). El noticiero televisivo y su rol social: el caso chileno. Razón y Palabra, 15(71). Recuperado de: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=199514914021
Bastenier, M. A. (2012). Una base y los cuatro pecados capitales del periodismo latinoamericano. “Hablemos de periodismo”. Fundación de nuevo periodismo Iberoamericano. Recuperado de: http://www.fnpi.org/comunidades/comunidad-de-bastenier/hablemos-de-periodismo/?tx_wecdiscussion%5Bsingle%5D=32513
Borja Bedoya, E., Barrera Machado, Insuasty Rodríguez, A D., & Henao Fierro, H. (2017). Participación y Paz. Medellín: Kavilando. Recuperado de: http://kavilando.org/index.php/2013-10-13-20-05-51/libros/5479-participacion-y-paz
Bonilla, E. & Rodríguez, P. (1997). La investigación en ciencias sociales, más allá del dilema de los métodos. Bogotá: Grupo editorial Norma.
Cabrera González, M. A. (2010). La interactividad de las audiencias en entornos de convergencia digital. Revista ícono 14(15), 164-177.

190 191
Revista CoPaLa, Construyendo Paz LatinoamericanaAño 3. número 5. enero-junio de 2018
Fernando Matamoros Ponce “Una candidata indígena en las elecciones presidenciales del 2018 (México). La “sonrisa del fantasma”. Revista CoPaLa. Año 3, Número 5, enero-junio 2018. Pp. 191-209. ISSN: 2500-8870.
Disponible en: http://www.revistacopala.com/
190
Centro Gumilla, Comunicación Alternativa: Utopía y Realidad. Recuperado de: http://gumilla.org/biblioteca/bases/biblo/texto/COM198135-36_59-71.pdf
Escalona, Y., Romero, M., Useche, M. C. (2010). Estrategias de formación en la comunicación popular, alternativa y comunitaria en venezuela. Revista Universitaria de Investigación y Diálogo Académico, 6(1), 15-31.
Garcés, M. Á. (2006). Comunicación alternativa, una mirada a través de las agrupaciones juveniles. Anagramas, 5(9). 83-100.
Garcés, M. Á. (2011) Juventud, comunicación y cultura, Reflexiones sobre comunicación alternativa. Signo y Pensamiento, 30(58), · 108-128.
Jemio, A. K. (1997). Fundamentos del periodismo. Santa Cruz: Centro de Publicaciones-UPSA.
López, N. F. (2002). El análisis de contenido como método de investigación. Revista de educación, 4, 167-179.
Martini, S. (2000). Periodismo, noticia y noticiabilidad. Buenos Aires: Norma.
Moreno Espinosa, P. (2003). El periodismo informativo en televisión: lenguaje, género y estilo. Estudios sobre el Mensaje Periodístico, 9, 269-280. Recuperado de: http://revistas.ucm.es/index.php/ESMP/article/view/13545
Parratt, S. (2007). Géneros periodísticos en prensa. Madrid. Recuperado de: http://datateca.unad.edu.co/contenidos/401110/Alistamiento_2015/parratt-libro-pag-97-100-y-pag-128-144_4_.pdf
Rincón, O. (2006). Narrativas Mediáticas, cómo se cuenta la sociedad del entretenimiento. Barcelona: Editorial Gedisa.
Tulio Gilberto , A., & Insuasty Rodríguez, A. (2014). La tarea es fortalecer la participacion social y popular. El Ágora USB, 329-336. Recuperado de: http://revistas.usb.edu.co/index.php/Agora/article/view/44/35
Vallejo Duque, Y., & Insuasty Rodríguez, A. (2012). ¿Crear ambiente para la paz? Kavilando, 4(1), 11-18. Recuperado de: http://kavilando.org/revista/index.php/kavilando/article/view/116/100
Wolf, M. (1987). La investigación de la comunicación de masas. Barcelona: Paidós Iberica.
Laura Aristizábal [email protected]
Magister en Comunicación Educativa. Docente ocasional adscrita a la seccional de Urabá de la Dirección de Regionalización de la Universidad de Antioquia. Apartadó, Antioquia
Juan Camilo Arias [email protected]
Magister en Comunicación Educativa. Docente del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid. Medellín, Antioquia
Una candidata indígena en las elecciones presidenciales del 2018 (México). La “sonrisa del fantasma”: lo urgente e importante de la
tradición y esperanza contra la violencia
Fernando Matamoros Ponce
ResumenDurante los días 27 y 28 de mayo del 2017, delegados y concejales del Congreso Nacional Indígena (CNI) concluyeron con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) una etapa más de reflexiones organizativas del Quinto Congreso Indígena. Aunque los temas de “despojo territorial” y “represión en la vida cotidiana” dominaron las discusiones de las mesas del congreso, las declaraciones muestran, sobre todo, signos de esperanzas. Decidieron constituir un Concejo Indígena de Gobierno (CIG), una experiencia representativa que acompañará a María de Jesús Patricio Martínez (Marichuy), mujer indígena, como representante en las elecciones presidenciales del 2018 (México). La invitación a estar atentos a los pasos del CIG en el espacio electoral no consiste en mirar en las pantallas de las modas electorales a la candidata Marichuy, sino en reflexionar en torno a la constelación creada por el CNI-EZLN: el sentido de la urgencia de sobrevivir, pero también en lo importante de vivir creando algo nuevo. Tomaremos dos ejes para esta reflexión de lo urgente y lo importante. El primero versa en torno al “fantasma del comunismo” que reaparece, políticamente, contra la violencia y guerra: una “sonrisa” que se actualiza en las experiencias comunitarias de rebeldía y dignidad. El segundo eje tiene que ver con una lógica distinta a la del capital. Esta racionalidad, impresa en glifos del lenguaje representativo del EZLN-CNI, simboliza deseos y esperanzas en la construcción de espacialidades organizativas alternativas a las formas políticas establecidas por el poder para la explotación capitalista.
Palabras Clave: Violencia, capitalismo, experiencia, esperanza, tradición y cultura
An indigenous woman running for the 2018 presidential election (Mexico). The “smile of the ghost” and indigenous glyphs: the
urgent and important in tradition and hope against violence
Recibido: 27/octubre/2017Aprobado: 30/noviembre/2017

192 193
Revista CoPaLa, Construyendo Paz LatinoamericanaAño 3. número 5. enero-junio de 2018
192
Fernando Matamoros Ponce “Una candidata indígena en las elecciones presidenciales del 2018 (México). La “sonrisa del fantasma”. Revista CoPaLa. Año 3, Número 5, enero-junio 2018. Pp. 191-209. ISSN: 2500-8870.
Disponible en: http://www.revistacopala.com/
Keywords: Violence, capitalism, experience, hope, tradition and culture
AbstractThe current communicative dynamics in our country, characterized by concentrating information iOn May 27 and 28, 2017, delegates and councilors of the Congreso Nacional Indígena (CNI) reached another stage of regarding the organization of the Quinto Congreso Indígena with the Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Although the themes of “territorial spoil” and “opression in everyday life” dominated the discussions at the symposium, the statements show, above all, signs of hope. The participants decided to form a Concejo Indígena de Gobierno (IGC), a representative experience that will accompany and support María de Jesús Patricio Martínez (Marichuy), an indigenous woman, as a candidate in the presidential elections of 2018 (Mexico). The invitation to be attentive to the steps of the IGC in the electoral space does not consist in looking at the media hype around the candidate Marichuy, but in focusing on the constellation created by the CNI-EZLN: the sense of urgency to survive, and the importance of creation as a means to remain alive. There will be two stands of analysis: the urgent and the important. The former is about the “ghost of communism” that reemerges, politically, against violence and war: a “smile” that is updated in the community experiences of rebellion and dignity. The latter has to do with a different logic from that of capitalism. This rationale, printed in glyphs of the representative language of the EZLN-CNI, symbolizes desires and hopes in the construction of alternative organizational spaces to the political forms established by the power for capitalist exploitation.
La sonrisa del fantasma. Punto de partida, organización contra la violencia
“Las vanguardias mueren. Pero no se rinden, sólo se metamorfosean. Desde la retaguardia claro […] Cuando la ola se retira, cuando la multitud retrocede, tan glorioso es proteger la retaguardia, preparar los próximos contra-ataques, que pavonearse en primera fila. Pero cuando se instala el repliegue, cuando importa sobre todo arrancar la tradición del conformismo que la acecha [diría Walter Benjamin en las tesis de la historia], la retaguardia abre camino […] El acervo heredado nunca es cosa fácil. Al mismo tiempo herramienta y obstáculo, arma y tara, es siempre algo que hay que transformar mediante la inagotable dialéctica de la tradición y la esperanza […] ‘Necesitamos un complot’, dijo el poeta. ‘Una conjura’, agrego el filósofo. Una conspiración de fantasmas. Se les dio por desvanecidos. Era sólo un engaño aparente. De eclipse en eclipse, se han ido metamorfoseando para regresar. Están aquí”.
Daniel Bensaïd (2012)
Frente a la situación de violencia capitalista, cuando ni los muertos están tranquilos en la tormenta de derechización de la política que invade el mundo, la historia de los vencidos sigue con la terquedad de los fantasmas de esperanzas. Como afirmó Daniel Bensaïd (2012), cuando el descontento domina en el mundo de violencia y guerra, la sonrisa del fantasma del comunismo reaparece en experiencias comunitarias de rebeldía y dignidad. A pesar de las presiones de la represión y aparentes derrotas mediatizadas por los medios de comunicación, el sentido original de los diversos movimientos sociales anticapitalistas recrea posibilidades de salvación y redención de recuerdos-deseos y aspiraciones en el presente.
El mundo entero se convirtió en un inmenso almacén de mercancías. Todo se vende y se compra: las aguas, los vientos, la tierra, las plantas y los animales, los gobiernos, el conocimiento, la diversión, el deseo, el amor, el odio, la gente […] La justicia se transformó en una caricatura grotesca y en su balanza siempre pesa más el dinero que la verdad. Y la estabilidad de esa tragedia llamada Capitalismo depende de la represión y el desprecio […] Por esas razones, más las que cada quien agregue de sus particulares calendarios y geografías, es que hay que resistir, hay que rebelarse, hay que decir “no”, hay que luchar, hay que organizarse […] ‘Guerra siempre, guerra en todas partes’, reza el emblema del soberbio buque que navega en un mar de sangre y mierda. (Subcomandante Moisés y SupGaleano, 2017)
Así, constatamos que el descontento por el mundo pone la duración de tiempo de imaginarios de liberación como una temporalidad concreta múltiple y plural. Aunque fragmentadas, las experiencias indígenas ponen en coexistencia lo urgente e importante mediante el rescate de imágenes utópicas de la vida. En el mundo de violencia que vivimos, nadie puede prever las formas que tomarán las luchas de la liberación en el mundo globalizado, pero existen algunos parámetros nacionales e internacionales organizativos que han cambiado datos del pasado. En otras palabras, si observamos las múltiples luchas, como pensamiento y acción de una praxis política de izquierda, las vanguardias se han desvanecido en múltiples alternativas de rebeldía y dignidad anticapitalista, pero no han desaparecido, pues las retaguardias con el fantasma de la revolución continúan preparando cómo actuar, tanto en los actos defensivos como en las formas posibles de la representación política de estas nuevas experiencias. Aunque este movimiento errante en el mundo monótono de los discursos establecidos es invisible, algo nos fascina en ese mismo laberinto de violencia. Si ponemos las dimensiones materiales de la producción, trabajo-concreto, con la autonomía, como forma política, destacaremos que la materia-reproducción de la vida no se entiende sin la espiritualidad de imaginarios que consuman actos concretos de la vida. En este sentido, la dimensión dicotómica del lenguaje indígena zapatista puede ser confusa por las formas cooptadas y manipuladas de significantes conceptuales y simbólicos del poder, pero son parte también del contrapoder en la sociedad (incluyendo contradicciones de lo indígena como movimiento, inscrito en las formas de dominación). Rechazan las formas institucionalizadas de la alienación de lo político y lo indígena como sujetos de “compasión” y “lástima”, pero organizan la cuestión crucial, siempre nueva: formas políticas tradicionales del mandar obedeciendo desde su experiencia comunitaria.
¿Qué hacer con esta tradición cuando el horizonte hacia el que se encamina quedó oscurecido? […] Heredar no es sencillo; plantea problemas de legitimidad e impone obligaciones: ‘La herencia no es un bien, una riqueza que se recibe y que uno pone a buen recaudo en el banco; la herencia exige una afirmación decidida, selectiva, que a veces acometen mejor los herederos ilegítimos que los legítimos’. Todo depende del uso que se haga de esa herencia sin dueños ni manual de instrucciones. (Bensaïd, 2012, p. 13)i

194 195
Revista CoPaLa, Construyendo Paz LatinoamericanaAño 3. número 5. enero-junio de 2018
194
Fernando Matamoros Ponce “Una candidata indígena en las elecciones presidenciales del 2018 (México). La “sonrisa del fantasma”. Revista CoPaLa. Año 3, Número 5, enero-junio 2018. Pp. 191-209. ISSN: 2500-8870.
Disponible en: http://www.revistacopala.com/
Por lo tanto, los diversos zapatismos en sus resistencias plantearon urgencias para recrear posibilidades organizativas de palabras que caminan (Matamoros, 2014) contra la privatización de las tierras y la invasión de transnacionales mineras e hidroeléctricas en el país. La decisión del CNI-EZLN de constituir un Concejo Indígena de Gobierno (CIG), con el grito de vamos por todo, para todos y todas, muestra que en el silencio impuesto resuenan ecos de las retaguardias para enfrentar la violencia de los espectros del fascismo en la derechización de la política (Traverso, 2016). Esta experiencia representativa del CIG, que acompañará a María de Jesús Patricio Martínez, mujer indígena, como representante en las elecciones presidenciales del 2018, produce alternativas de gobierno de capas sociales silenciadas en las encuestas electorales, ideologías materializadas en el ruido de las instituciones y subjetividades dañadas por las ideologías del “fin de la historia”. Entonces, la constelación creada por el CNI-EZLN sitúa el sentido de urgencias (sobrevivir para no morir) frente a las condiciones de pobreza y violenciaii, pero también lo importante (vivir creando lo nuevo) para producir una situación crítica a la guerra violenta de estrellas autoritarias y despóticas del espectáculo político capitalista.
Por acuerdo de nuestra asamblea constitutiva del Concejo Indígena de Gobierno (CIG), decidimos nombrar como vocera a nuestra compañera María de Jesús Patricio Martínez [conocida como Marichuy] del pueblo Náhuatl, cuyo nombre buscaremos que aparezca en las boletas electorales para la presidencia de México en el año 2018 […] Convocamos a todos los sectores de la sociedad a estar atentos a los pasos que vaya acordando y definiendo del Concejo Indígena de Gobierno a través de nuestra vocera a no rendirnos, no vendernos, no desviarnos ni descansar para ir tallando la flecha que portará la ofensiva de todos los pueblos indígenas y no indígenas, organizados y no organizados para apuntarla al verdadero enemigo. (CNI-EZLN, mayo 2017)iii
Así, abajo y a la izquierda, enfrentan temporalidades neoliberales del capitalismo, pero con las esperanzas para salir de la condición imperante del hambre y la miseria. Podríamos decir que, palabras y acciones de insumisión e irreverencia zapatista, desde sus orígenes, han desafiado significantes simbólicos del poder y la política. Aunque los zapatistas y miembros del Congreso Nacional Indígena muchas veces no son entendidos por las dificultades del lenguaje metafórico de las lenguas indígenas y formas de organización, se comportan como los “viejos topos” que perforan en la tierra caminos subterráneos. Desde su historia natural representativa en imágenes (lengua y metáforas), rescatadas del pasado, excavan la historia histórica de las derrotas en las montañas azules, selvas lacandonas y otros espacios rurales en resistencia para reunir fracciones de recuerdos en las memorias organizativas y contradictorias de las resistencias. Es decir, los zapatistas iluminan imágenes dialécticas de recuerdos para que valgan la pena los contextos anteriores de las derrotas. Lo que implica que, aun con las diferencias sustanciales en las formas de organización urbana y rural, las constelaciones producidas son necesidades de pensar posibilidades del movimiento con el Otro; otra forma de actuar las relaciones sociales en lo político de la emergencia de otro mundo con muchos mundos. Como lo recordó Carlos González García (2017), miembro de la Comisión Organizadora del CNI, es necesario actualizar la originalidad de tradiciones del “malestar de la cultura”. Conmemoró la experiencia de 20 años de existencia del CNI recordando que este colectivo nació en 1996 como una propuesta del EZLN para fortalecer fundamentos
organizativos de la cultura contra el “exterminio” de tradiciones organizativas de la resistencia y rebeldía. Si la intención de reconstituir la continuidad organizativa fue uno de los fundamentos centrales de los orígenes del CNI y el EZLN, entonces la decisión estratégica de participar en los espacios electorales forma parte del principio esperanza: extensión del diálogo cultural en “formas de autogobierno”. Así, podemos entender que las últimas reflexiones llevadas durante 8 meses (octubre 2016-mayo 2017) estuvieron centradas en la urgencia de fortalecer la organización como continuidad de prácticas alternativas al poder, pero también la vida genérica como fundamento de la lucha de clases. Por lo tanto, para conjurar el peligro, el objetivo no es embarcarse en los juegos del poder, sino extender la apuesta de la cultura en espacialidades espirituales para enfrentar la desesperanza y el sufrimiento desmesurado, normado por la acumulación salvaje del Capital.
Posibilidades de apuestas de lo nuevo en la fragmentación capitalistaLos textos poéticos del SupGaleano (2017, pp. 50-65) sobre La Carencia y El Apocalipsis según Defensa Zapatista subrayan las dificultades de la experiencia en la tormenta, insisten en lo que falta para completar un equipo; componentes que pudieran ganar el partido en terrenos nacionales e internacionales. En un juego del diálogo con el Otro, las iniciativas zapatistas son apuestas para construir espacialidades de lo ausente en un mundo de violencia cotidiana, no-lugares utópicos que buscan alternativas en el mundo. Así, en el “Estado de Excepción” que vivimos se ha ido colando la paciencia-impaciente del tiempo múltiple de las artes pacíficas de la resistencia. Se destacan objetos de valor de la historia de la violencia discursiva del tiempo de la dominación para mirar donde nadie mira, para pensar otros lugares posibles de la palabra. Nos estimulan para decir y contradecir lo que el mundo murmura en el paradójico silencio-cacofónico de los medios de comunicación y la macropolítica de su democracia, desgastada por la mentira, la corrupción y violencia de la administración estatal capitalista. Nos excitan para gritar donde nadie grita, pues existe el miedo a las amenazas constantes de desaparición, prisión y asesinato. Nos animan para salir del encierro, del aburrimiento y consumo de imágenes fetichizadas por el mercado de la necesidad. Confortan nuestros sueños para soñar despiertos. Fortifican nuestras esperanzas para ir más allá de las reformas y contrarreformas estructurales y democracia incautada por la administración del sistema capitalista. Aun con sus contradicciones en la guerra de trincheras del mundo actual, posicionamientos de exclusiones para proteger avances estratégicos de la política, la experiencia autónoma zapatista ilumina posibilidades de esperanzas en el mundo, alternativas de organización estratégica y táctica de la utopía en la historia de los vencidos; puertas entreabiertas por donde se puede colar la esperanza de otro mundo, otra democracia, otra sociedad.
Si no hay un punto geográfico para ese mañana, empezamos a juntar ramitas, piedritas, jirones de ropa y carne, huesos y barro, e iniciamos la construcción de un islote, o más bien, de una barca plantada en medio del mañana, ahí donde ahora solo se vislumbra una tormenta.
Y si no hay una hora, un día, una semana, un mes, un año en el calendario conocido, pues empezamos a reunir fracciones de segundos, minutos

196 197
Revista CoPaLa, Construyendo Paz LatinoamericanaAño 3. número 5. enero-junio de 2018
196
Fernando Matamoros Ponce “Una candidata indígena en las elecciones presidenciales del 2018 (México). La “sonrisa del fantasma”. Revista CoPaLa. Año 3, Número 5, enero-junio 2018. Pp. 191-209. ISSN: 2500-8870.
Disponible en: http://www.revistacopala.com/
apenas, y los vamos colando por las grietas que abrimos en el muro de la historia.
Y si no hay grietas, bueno, pues a hacerlas arañando, mordiendo, pateando, golpeando con manos y cabeza, con el cuerpo entero hasta conseguir hacerle a la historia esa herida que somos. (SupGaleano, 2017, pp. 7)
Con la apuesta organizativa de motivaciones espirituales y culturales, el SupGaleano plantea que para el proyecto de liberación no bastan las creaciones de unos cuantos artistas plásticos que nadie comprenderá o que, tal vez, serán miradas melancólicamente en los encerramientos “museográficos” de obras muertas, como sucede en tantos espacios, museos antropológicos y nacionalistas de artes del pasado. Son insuficientes los pocos científicos que investigan las esperanzas de los pueblos en resistencia. También existe el riesgo que los indígenas organizados con sus tradiciones en la soledad de sus autonomías queden solitos en sus “islitas” de mundos felices, pero sin construir otro mundo con muchos mundos. Y los zapatistas podrán ser poetas, locos o esquizofrénicos bajo otros cielos y nubes en arcoíris insolentes, pero sin tierra donde cultivar las esperanzas de otro universo de resistencias. Entonces, si en la experiencia de estos cuatro grupos falta algo de los campos de la miseria y ciudades contaminadas, las apuestas en las próximas elecciones se están movilizando para fortalecer continuidades universales de la organización autónoma para construir la resistencia. Así, comprendemos más que las iniciativas anteriores-inmediatas del EZLN en los encuentros de la Escuelita y el Pensamiento crítico frente a la hidra capitalista (EZLN, 2012 y 2015) permiten valorar condicionamientos políticos culturales de tradiciones e imaginarios indígenas, rebeliones que duran, recreando posibilidades con otros espacios en resistencia. En efecto, como afirma Francis Sitel (2012, p. 27), si miramos las diversas etapas de los últimos años podemos decir que vivimos una época de “radicalidad de baja intensidad”, pero donde los movimientos muchas veces se quedan en posiciones defensivas en relación a perspectivas inaccesibles de futuro: “utopías sin lugar ni tiempos concretos” (Cf., Goussault, 2012, p. 9). Por estas razones, el zapatismo es la excepción, pues han construido temporalidades diversas de diálogo concreto con el Otro para producir espacialidades y perspectivas utópicas concretas contra la violencia del capitalismo.
¿Cómo las contradicciones esquizofrénicas de máquinas del deseo (Deleuze y Guattari, 1985) se manifiestan mediante gritos “proféticos” contra el poder establecido? Teóricamente, al mismo tiempo que subrayan distanciamientos del desastre de instituciones administrando el Capital, las negatividades en sus diversas variantes se mueven en el tablero de ajedrez mediante sublimaciones culturales de la dignidad como una crítica a las problemáticas materiales destructivas de la natura de millones de personas. Esta situación produce un acontecimiento paradójico. Ya que la organización de la producción es un dolor constante en los cuerpos sufrientes, la situación deviene incomprensible en medio del proceso productivo al origen de la muerte. ¿Cómo podemos desear la vida si somos seres subjetivos con lengua y órganos (estómago, vientre, ano…) viviendo solamente en el placer del consumo? Esta es la apuesta que los zapatistas ponen en el escenario de las preguntas del deseo contra la violencia capitalista. Como lo sugiere Fréderic Thomas (2016, p. 7), frente al orden de las cosas establecidas por
las relaciones sociales, eternalmente reformable en los márgenes institucionales, no podemos “renunciar a las esperanzas de cambios necesarios a las utopías mortíferas del capitalismo. Fin de historia”.Debemos mirar los bricolajes de flujos del deseo esquizofrénico que funciona como la utopía en el aire del tiempo de las resistencias en una etapa sin final de crisis neoliberales: alimentaria, ecológica, moral. Esta afirmación-pregunta no es una especulación teórica y conceptual abstracta, sino la conjunción y conjuración de planos del pensamiento y materialidades corporales de la práctica para la apertura de cortinas para mirar, en el teatro de la realidad, imágenes estéticas del bello y justo mundo de la “anti-producción”. Así, basándonos en las intuiciones modernas del Anti Edipo de Deleuze y Guattari (1985)iv, destacamos que los orígenes del mal son relaciones esquizofrénicas materiales del capitalismo, el Súper-Yo-Poder manifestado en subjetividades frágiles del Yo y el Ello condicionados por lógicas del placer en la necesidad y consumo desenfrenado de lo útil del mercado. En diálogo con Marx, la dimensión genérica de condicionamientos del hombre-naturaleza-sociedad está completamente coagulada por el proceso de producción en su conjunto.
No pretendemos fijar un polo naturalista de la esquizofrenia. Lo que el esquizofrénico vive de un modo específico, genérico, no es en absoluto un polo específico de la naturaleza, sino la naturaleza como proceso de producción […] Pues en verdad —la brillante y negra verdad que yace en el delirio— no existen esferas o circuitos relativamente independientes: la producción es inmediatamente consumo y registro, el registro y el consumo determinan de un modo directo la producción, pero la determinan en el seno de la propia producción. De suerte que todo es producción: producciones de producciones, de acciones y de pasiones; producciones de registros, de distribuciones y de anotaciones; producciones de consumos, de voluptuosidades, de angustias y de dolores. De tal modo todo es producción que los registros son inmediatamente consumidos, consumados, y los consumos directamente reproducidos. Este es el primer sentido de proceso: llevar el registro y el consumo a la producción misma, convertirlos en las producciones de un mismo proceso. (Deleuze y Guattari, 1985, p. 13)
Así, en el arrière plan, de la multiplicidad de marcos particulares contra la opresión y crítica del pensamiento zapatista devienen figuras políticas plurales y alternativas para potencializar situaciones revolucionarias. La explosión multidimensional de múltiples lugares de memoria conjunta el tiempo concreto y plural de posibilidades enmarcadas por las imposibilidades institucionales del poder. Aun cuando aparecen minoritarias o dispersas en los márgenes de la sociedad las categorías indígena, popular, urbano, salarial, racismo, machismo, corresponden a espacialidades del modelo de producción estructural y su infraestructura de lucha de clases. Es decir, las dimensiones del pensamiento teórico crítico, con sus determinaciones materiales de la necesidad y el consumo, se encuentran en el centro de sus propios discursos Así, podríamos decir que esta metodología y epistemología práctica es la del arqueólogo. Nos permite destacar cómo las imágenes dialécticas, contenidas en los conflictos de la actualidad, son una acumulación de sensibilidades en la experiencia material utópica de “pura espiritualidad” concreta de aspiraciones que construye, en la práctica, situaciones revolucionarias. Aunque esta imagen de la arqueología es atrevida e irreverente en las ciencias sociales, permite deambular para entender la “situación” zapatista de las

198 199
Revista CoPaLa, Construyendo Paz LatinoamericanaAño 3. número 5. enero-junio de 2018
198
Fernando Matamoros Ponce “Una candidata indígena en las elecciones presidenciales del 2018 (México). La “sonrisa del fantasma”. Revista CoPaLa. Año 3, Número 5, enero-junio 2018. Pp. 191-209. ISSN: 2500-8870.
Disponible en: http://www.revistacopala.com/
posibilidades de la revolución. Esta imagen está constituida de capas que ponen a la luz del día viejas historias en antiguos muros descoloridos y pirámides, recubierta por la violencia de conquistas y colonizaciones de la historia. Podríamos decir que esto es lo excitante, extraordinario y maravilloso del genio zapatista moderno. Como la poesía que muchas veces es incomprensible, el lenguaje indígena zapatista pone en movimiento esos lugares concretos de memoria y olvido, contradictorios de revoluciones, rebeliones o insurrecciones institucionalizadas en la historia, insospechados en los aposentos de nuestra comprensión conceptual tardía, mediatizada por los condicionamientos sociales, estructurales, políticos e ideológicos de la dominación. Como lo mostró Marx en su crítica al Capital, cuando miramos la producción no solamente debemos verla como una estructura formal y general de la producción, distribución y consumo, capital y trabajo, reformas y contrarreformas, sino como un proceso constituyente de la falsa consciencia que domina al mundo, pero al mismo tiempo la consciencia de las posibilidades cotidianas. Por lo tanto, las diferentes esferas que componen las particularidades en el mundo de la producción son relativamente autónomas, pues son polos específicos en el proceso de producción. Están enlazadas con la parte maldita de los delirios del deseo, perpetuamente ligadas a esos espacios de la producción, gasto y consumo.
Por esto, para hacer una grieta más grande al sistema capitalista, consideramos que las palabras poéticas del SupGaleano (2017, pp. 7-17) en el libro Habrá una vez…, son una invitación de retaguardia para pensar cómo completar el equipo que está arañando el muro de la vergüenza: si nomás completamos el equipo… tú no te preocupas más, pues ya vamos a ser más para enfrentar al enemigo. Entonces, la propuesta del CNI-EZLN nos invita a una práctica reflexionada para establecer una agenda de tareas comprometidas para el movimiento de la lucha de clases en la guerra; comisiones para planear tiempos de construcción organizativa, abajo y a la izquierda; trabajos múltiples de la imaginación para abrir diversos caminos contra las lógicas del Capital. En otras palabras, mirar en el pasado los orígenes del mal del presente revalora principios culturales para comprender que al final de los deseos está el principio revolucionario de la ruptura con las condiciones materiales del dolor y sufrimiento capitalista.
Por lo demás, viene la tormenta. Hay que prepararse […] Y, como de por sí en nuestro modo zapatista, al final está el principio [resistencia de más de 500 años]: hay que hacer más y mejores semilleros; darle su lugar a la práctica, pero también a la reflexión propia sobre esa práctica […] No estamos haciendo un partido o una organización, estamos haciendo un avistamiento. Para esa vista necesitamos conceptos y no buenos deseos; necesitamos práctica con teoría y teoría con práctica; necesitamos análisis críticos y no calificativos. Para mirar afuera, necesitamos mirar adentro. Las consecuencias de lo que veamos y del cómo lo veamos, serán parte importante de la respuesta a la pregunta ¿qué sigue? (SupGaleano, 2015, pp. 50-65)v.
Por lo tanto, esta invitación a estar atentos a los pasos del CIG en el espacio electoral no consiste en mirar en las pantallas de las modas electorales a la candidata Marichuy, ni en “minifalda” ni en vestidos folklóricos del mercado. Tampoco es una propuesta de la “sociedad civil” adulterada en los excesos de discursos posmodernos del fin de la filosofía y lucha de clases. Los códigos en las palabras de la declaración del CIG y
acciones organizativas son un reto para conjuntar piezas dispersas del rompecabezas fragmentado en múltiples pedazos identitarios. Entonces, “ir tallando la flecha” abajo y a la izquierda significaría la esperanza de un “gobierno que mande obedeciendo”, que mire abajo y no arriba; una vida digna para no suicidarse en la desesperación.
Es por eso que el CNI como la Casa de Todos los Pueblos somos los principios que configuran la ética de nuestra lucha […] esos principios en los que se aloja el Concejo Indígena de Gobierno (CNI) son: Obedecer y no mandar; representar y no suplantar; servir y no servirse; convencer y no vencer; bajar y no subir; proponer y no imponer; construir y no destruir. Es lo que hemos inventado y reinventado no por gusto, sino como la única forma que tenemos de seguir existiendo, es decir esos nuevos caminos sacados de la memoria colectiva de nuestras formas propias de organización… (Declaración del V CNI, 2017).
Representa rechazar el dinero desvergonzado del poder que compra cuerpos y consciencias. También consistiría en no desviar la atención espiritual de sueños de libertad y democracia con falsas promesas del supermercado de votos y reformas negociadas con los asesinos de las empresas del despojo y el exterminio. No solamente evita que la catástrofe de la violencia y el dinero nos inmovilice; conforma posibilidades para la reformulación organizativa de acciones en el presente. Por estas razones, la razón de una mujer como candidata significa una crítica profunda a la violencia del mercado contra las mujeres. Además de la explotación, sexual y pornográfica, también podemos mencionar el aumento del miedo, asesinatos, acosos, violaciones y desprecios de género.
Qué queremos […] imaginar lo que, por necesario y urgente, parece imposible: una mujer que crezca sin miedo. Claro que cada geografía y calendario agrega sus cadenas: indígena, migrante, trabajadora, huérfana, desplazada, ilegal, desaparecida, violentada sutil o explícitamente, violada, asesinada, condenada siempre a agregar pesos y condenas a su condición de mujer (SupGaleano, 2017, p. 5)vi
Por esta situación concreta, los zapatistas han planteado la urgencia de una organización para constituir lazos de resistencia y gobierno autónomo e independiente del poder, pero también demandan que otros y otras se sumen a las dinámicas de la esperanza universal contra el sistema capitalista. Desde luego, no es fácil en una sociedad fragmentada y desesperada por el individualismo organizado por la guerra. Pero, aun en la fragmentación de la guerra del miedo, helicópteros en el cielo, patrullas con metralletas y retenes constantes en carreteras y ciudades, las iniciativas del EZLN y el CNI son un reto más a la experiencia organizativa del sentido anticapitalista. Así, representantes de diferentes comunidades portaban voces y acciones para las discusiones en la “Primera Asamblea” del Concejo Indígena de Gobierno (CIG)vii. Una forma alternativa de gobierno a las formas institucionales de representación política apareció en la consciencia política, posibilidades de construcción social de la fiesta y don comunitario antiguo. Con esta situación organizada por las palabras, desde el Centro Indígena de Capacitación Integral-Universidad de la Tierra (CIDECI-UNI-TIERRA), ecos de esperanza se esparcieron en las redes. Pero, también, desgraciadamente se escucharon una serie de reclamos misóginos y racistas contra una candidata mujer e indígena. La acusan de pertenecer a

200 201
Revista CoPaLa, Construyendo Paz LatinoamericanaAño 3. número 5. enero-junio de 2018
200
Fernando Matamoros Ponce “Una candidata indígena en las elecciones presidenciales del 2018 (México). La “sonrisa del fantasma”. Revista CoPaLa. Año 3, Número 5, enero-junio 2018. Pp. 191-209. ISSN: 2500-8870.
Disponible en: http://www.revistacopala.com/
un grupo divisionista, reaccionario y antinacionalista que restaría votos al ciudadano de la izquierda institucional Andrés Manuel López Obrador, candidato del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA).
Estas reacciones demuestran que las palabras y actos mueven consciencias en todos los niveles, al mismo tiempo que muestran acciones políticas en la próxima etapa de resistencias y rebeliones para entrelazar otros sectores de trabajadores, manuales e intelectuales. Para reforzar esfuerzos establecidos en brechas históricas de la democracia, justicia y libertad aprisionadas por la conceptualización de ellas mismas, las palabras de la fundación del CIG se conjuntan con ecos del pasado, no solamente del Quinto Congreso del CNI en octubre 2016, sino también de las constelaciones fundacionales del CNI en 1996. Para establecer líneas de acción pacífica del CIG contra el racismo, la xenofobia y la explotación, varios de sus representantes han insistido que su lucha no es por el poder de las urnas establecidas por la corrupción y el fraude institucional, sino para fortalecer luchas contra la violencia capitalista. Es decir, afirman que su lucha, rehilándonos desde abajo, se perfilará por la defensa de la vida y la tierra mediante las posibilidades de paz y justicia.
El problema no son las limitaciones de la democracia establecida en la corrupción e intereses del mercado, sino las posibilidades de la organización de clase para destruir las injustas estructuras e infraestructuras establecidas y teledirigidas conceptualmente para la explotación de la naturaleza y comunidades que allí habitan. Entonces, si el concepto de democracia y libertad de expresión, incluyendo el de libertad del espíritu, están bajo el control anónimo del Estado, incluyendo la estructura interna de esas categorías, la iniciativa zapatista, aun con las limitaciones reales de la represión, demuestra que las resistencias no se someten al principio de intercambio mercantil obligatorio. En efecto, si miramos que la explotación está organizada mediante una militarización creciente, podemos percibir que “el problema, pues, no es votar o no, el problema es el capitalismo. Y frente a la cultura de muerte del Capital, el camino planteado por el EZLN-CNI es el de la resistencia organizada” (Fazio, 2017, p. 19).
Las dificultades de la consulta de la Asamblea del CIG no solamente fueron las problemáticas lingüísticas con 58 lenguas, representando 58 pueblos de 32 estados en México; también existían, sobre todo, temporalidades represivas de amenazas, presos, desaparecidos y asesinatos políticos en ese conjunto de territorios habitados por indígenas y no indígenasviii. Si adicionamos las dificultades materiales y financieras para “tallar flechas” anticapitalistas, en medio de la hidra capitalista, comprenderemos mejor los esfuerzos para producir posibilidades de extensión pacífica de resistencias y rebeldías. Si añadimos problemas ideológicos en las subjetividades dañadas por las ideologías, manipuladas por los medios de comunicación, podemos observar que los especialistas de las instituciones electorales no quieren escuchar, o quieren encajar la iniciativa zapatista en los marcos conceptuales de su democracia. Sin embargo, el aliento que moviliza las actividades del CNI-EZLN en los espacios públicos electorales no corresponde a una propuesta tradicional. El objetivo es consolidar posibilidades de organización democrática capaces de salir del encierro conceptual establecido en las más sinceras voluntades, tanto de los contenidos sociales en la democracia capitalista como
de las políticas de fragmentación creada por las políticas gubernamentales asistenciales de programas sociales acompañados de hostigamiento policiaco y militar.
Así, con el dolor de sus muertos y muertas, han demostrado que no están luchando por el poder envenenado en la condena y la muerte. Aun cuando los y las concejales del CIG y del EZLN aclaran una y otra vez que no lucharán por los votos para subir al poder, son considerados como zombis fuera del mundo. O, simplemente, por su tamaño y capital financiero, sus propuestas están condenadas a la derrota. Muchos y muchas no comprenden que las experiencias comunitarias, incluyendo el rol de las mujeres como centro cultural de cohesión social, alimentan estrategias políticas de la vida, ligadas a posibilidades de imaginarios establecidos en resistencias de colectividades. Es más, no establecen una conexión entre la existencia de lo mexicano como parte de la experiencia de lo indígena en la historia. Por la violencia de la manipulación conceptual de la historia, no perciben que las racionalidades culturales no solamente han permitido la existencia misma de los indígenas, sino que las constelaciones espirituales de la historia de las resistencias se han colado en los mismos muros de las instituciones. Si no fuera así, no entenderíamos por qué México es mexica y no español; por qué las innovaciones de las instituciones han tenido que recuperar los imaginarios de luchas en la historia, plasmadas en murales y otras artes plásticas con fundamentos indígenas.
Pero los zapatistas no son naifs sin experiencia política anticapitalista. Para ellos y ellas, la opción de resistencia autonómica y mítica de la soledad individual sería la organización del suicidio o de la muerte en campos de batalla de guerrillas, o sombras y/o satélites melancólicos sin ningún funcionamiento en la sociedad. Después de haber comprendido que su situación y sufrimiento son condicionados por lo criminal del Capital, sus apuestas de largo aliento espiritual nacieron para hacerlo explotar refinadamente. Como vislumbraron el proseguimiento de la corta historia violenta de la barbarie capitalista con sus crisis ecológicas, guerras y dictaduras en la corta historia del capitalismo, son conscientes que los mitos de la civilización y/o progreso se acompañan con los del Capital en los caminos a la catástrofe de la humanidad. Por eso apuestan a las inspiraciones espirituales de la dignidad comunitaria de la colectividad que los animan para hacer explotar las instituciones del mito capitalista.
El derecho natural en palabras actuadas para la reunión de un rompecabezasComo cuentos de hadas o profecías, los mensajes cifrados del SupGaleano contienen aspiraciones y poesías afirmativas y organizativas de la esperanza fragmentada en las comunidades. Sus palabras-preguntas no se sitúan en el pasado del Érase una vez, sino en el afirmativo-propositivo y transitivo del Habrá una vez… (Sup Galeano, 2017). En un presente concreto de organización con el Otro y la Otra, las posibilidades de otro mundo con muchos mundos concluyen la mirada sobre el apocalipsis y la defensa zapatista: Arriba, el hermano John Berger, sonriendo, ha dibujado con nubes, para quien mire alto, una pregunta: ¿Y tú qué? En el centro organizativo de subjetividades negativas del hacer estratégico del CNI-EZLN resuenan palabras que rompen el silencio de su calendario y geografías de autogobiernos. Dejaron de zumbar, murmurar o susurrar en lo conocido

202 203
Revista CoPaLa, Construyendo Paz LatinoamericanaAño 3. número 5. enero-junio de 2018
202
Fernando Matamoros Ponce “Una candidata indígena en las elecciones presidenciales del 2018 (México). La “sonrisa del fantasma”. Revista CoPaLa. Año 3, Número 5, enero-junio 2018. Pp. 191-209. ISSN: 2500-8870.
Disponible en: http://www.revistacopala.com/
del espectáculo mediático de la democracia de los partidos políticos. ¿Quiénes son esos huarachudos salvajes, sin traje ni corbata? ¿Son agentes del imperialismo, vienen a dividir con una mujer indígena las posibilidades de una izquierda bien portada (por cierto, con relaciones, por lo menos dudosas, con patrones y dirigentes que han organizado el “buen desarrollo de la sociedad”)? Con todo lo que se diga, estas consciencias políticas actualizan nuevamente las fuerzas del silencio; esos “extraños sueños” racionales de esperanzas anticapitalistas que, como relámpagos, vislumbran caminos de resistencia y rebeldía de tribus, barrios, pueblos y naciones.
Para actualizar las constelaciones de estas iluminaciones de la esperanza de los que viven, luchan y mueren en geografías silenciadas por el poder, es necesario revisar las resoluciones de la primera etapa del CNI en octubre del 2016. En una insistente continuidad de preguntas utópicas para construir posibilidades de pensamiento y acciones, delegados y concejales se juntaron durante largas horas de días, semanas y meses para escuchar el sentido de interrogantes sobre lo urgente e importante de la vida. ¿Qué hacemos juntos en nuestras historias de dolores y esperanzas? ¿Subsistimos solamente en las urgencias de la necesidad del consumo cotidiano? Por estas preguntas, las discusiones sobre las condiciones de represión, amenazas, desaparecidos, presos y asesinatos se conjuntaron, a su manera, con la experiencia de usos y costumbres, como dicen ellos y ellas, con múltiples sueños de libertad y aspiraciones sociales, culturales y utópicas. Desde el 14 de octubre, la declaración del Quinto Congreso Nacional Indígena expresó que sus pensamientos estaban ligados a formas de organización para enfrentar la tormenta capitalista “que no cesa, sino que se vuelve cada día más agresiva”.
En su declaración de clausura, el Quinto Congreso del CNI denunció una serie de casos de violencia y represión estatal contra comuneros que defendían “la tierra sagrada comunal” en diversas regiones y localidades en el país (Declaración del V CNI, 2017). Establecer una agenda de discusiones y consultas desde octubre del 2016 sobre la presentación de una candidata independiente en las boletas electorales del 2018 muestra la existencia de diferencias históricas en las prácticas culturales y políticas para tomar decisiones colectivas (Fazio, 2017). Demuestran de una manera concreta que las culturas no son abstracciones, sino que son representaciones sociales racionales de organización comunitaria con tradiciones socio-religiosas, usos y costumbres milenarias; por cierto, principio constitutivo del talante ético y estético del derecho en las luchas por otro mundo.
¿Qué quiere decir conceptualmente este “principio constitutivo” de otro derecho como ética y moral en los ejes motores del sujeto en la historia? ¿Significa de manera concreta que existe una sub especie eternal utópica y espiritual en las representaciones del derecho en la historia? Ya que cualquier gente en el mundo existe en relación con el Otro, estas dimensiones internas de la cultura como relaciones sociales permiten establecer reglas y normas en la historia de la humanidad para vivir y trabajar la continuidad del sentido de la vida. Por esto, esta sub specie aeternitatis, metafísica, utópica y soñadora de otro mundo se manifiesta negativamente como ruptura con la continuidad de la violencia capitalista. Los derechos indígenas y humanos en general se basan en esta premisa espiritual de los orígenes del derecho. Es como una brújula cultural y conceptual de
aspiraciones utópicas que ayuda a gobernar la vida contra el destino anunciado por la violencia del poderoso; una lucha milenaria representada en diversas modalidades míticas de la naturaleza y el derecho a vivir en la tierra-mundo. Esto pareciera una inspiración religiosa mística frente a la racionalidad capitalista de la necesidad y el consumo, con su derecho conservador. Sin embargo, podemos observar en las constelaciones inspiradoras del EZLN y el CNI piezas racionales del rompecabezas esperanzador del derecho en la humanidad. Desde su aparición en 1994, no solamente enfrentan el mito del individuo aislado en el derecho del mercado, sino también discursos mitológicos del desarrollo y progreso como acumulación irracional de riquezas mercantiles. Si las identidades (indios, negros, mulatos y mestizos) históricamente determinadas y clasificadas racialmente por el exterior no son una clasificación nueva, también en esas mismas representaciones del Otro se encuentran valores culturales del trabajo explotado, desde el descubrimiento, la conquista y colonización del continente americano (Matamoros, 2009 y 2015). Los valores espirituales, éticos y utópicos en la cultura de la vida contra la muerte, aunque dominada por los fines del mercado, siempre en relación con el Otro, son los que movilizan las contradicciones de formas de organización y gobierno. Cuando miramos la composición orgánica y política del CIG podemos observar que, aun en la desesperación creada por el sistema represivo, sus valores organizativos culturales son de alegría expresada en fiestas comunitarias religiosas de fertilidad, de siembra y cosecha. Significan no solamente que el Ser (fiesta y alegría) no es algo abstracto, sin relaciones sociales, sino que ese ser cuerpo y espíritu de ideas en la espacialidad de la comunidad es, también, un estar y habitar en lugares de memoria ligados a la naturaleza y vida.
Glifos de racionalidad indígenaLa racionalidad organizativa del trabajo práctico indígena no solamente se traduce en la necesidad, se representa también en glifos. Éstos transcriben imaginarios de cifras estelares en relación a los esfuerzos de la comunidad con la naturaleza. Viento-aire, Agua-lluvia, Fuego-calor, Tierra-semilla, Hombre-Mujer devienen relaciones racionales inmanentes en el espacio de la utopía y solidaridad. La energía básica del hacer humano se orienta hacia donde no somos y no estamos. Aun cuando para el exterior científico racionalista y materialista ortodoxo estas reflexiones y prácticas teológicas-políticas con la naturaleza e imaginarios representativos en los glifos son irracionales y/o supersticiones del “pasado salvaje”, podemos destacar que el trabajo manual en las comunidades y sus actividades políticas se constituyen en la legitimidad de inspiraciones genéricas del sentido del diálogo de la felicidad y respeto con la naturaleza. Armand Gatti (2006) subraya que estas dimensiones surrealistas de los olvidados en la civilización han sido guardianes del tiempo genérico de la naturaleza y vida. En efecto, trabajan para el terrateniente y el patrón para sobrevivir, pero también muchas veces siembran cruces en lugares sagrados donde nacen ríos, arroyos o manantiales para vivir con los imaginarios de otro mundo. Para su convivencia hablan con el agua, ofrecen flores y gotas de mezcal o pulque a la tierra que los alimenta. Esos lugares de memoria son sagrados porque allí está el respeto al Otro-Otra, a la vida en la tierra. Por eso, estas ceremonias temporales de siembras y cosechas se acompañan de fiestas y ofrendas con música y bailes colectivos que recuerdan historias de lenguas-glifos-artes del hacer como expresiones espaciales de deseos en la construcción responsable del hacer concreto (cf. SupGaleano, 2015, p. 31).

204 205
Revista CoPaLa, Construyendo Paz LatinoamericanaAño 3. número 5. enero-junio de 2018
204
Fernando Matamoros Ponce “Una candidata indígena en las elecciones presidenciales del 2018 (México). La “sonrisa del fantasma”. Revista CoPaLa. Año 3, Número 5, enero-junio 2018. Pp. 191-209. ISSN: 2500-8870.
Disponible en: http://www.revistacopala.com/
Por lo tanto, las ofrendas en rituales, así como el don solidario en tanto que prueba de fidelidad con el Otro, muestran la belleza de los esfuerzos estéticos y pacíficos de posicionamientos defensivos y ofensivos, incluyendo formas espaciales de democracia y elecciones gubernamentales. Los tiempos cortos de las comunidades zapatistas muestran que no solamente han trabajado en espacios comunitarios para producir alimentos para la colectividad, sino también contra el mito individualista del individuo capitalista (Ver Gobierno autónomo; La Escuelita, en EZLN, 2012). Simultáneamente, han tejido formas de gobierno alternativo y educación autónoma basadas en relaciones sociales y culturales de sus territorios autónomosix. Si solamente fuera la necesidad como utilidad reproductiva biológica darían vueltas en cárceles subjetivas del fetichismo y alienación del consumo. Los imaginarios y sueños indígenas no son localidades sin contacto con el mundo real, ni objetivaciones de marcianos alocados fuera de las conciencias. Son relaciones sociales, de pesadillas también, con contenidos de verdad y contradicciones en los conceptos mismos de sus utopías colonizadas. Su existencia, en medio de la guerra de exterminación, permite afirmar que son “titanes” históricos del deseo: no-lugares como fundamentos del movimiento hacia otro lugar, dirían Michel de Certeau (1982, pp. 240-248) y Marc Augé (2004).
Así, lo primordial de los imaginarios, como experiencias del principio esperanza, permite rehabilitar el todavía-no-aun (Bloch, 1977) que habita el glifo viviente de significaciones para aliviar el horror de pesadillas de violencia cotidiana. Por lo tanto, el proceder de las comunidades indígenas despliega, en sus representaciones prácticas ejecutantes de gobierno, un desplazamiento de composiciones del lugar utópico en el discurso político. Permite vislumbrar o iluminar el pasado de orígenes de palabras y representaciones del arte y estética indígena como conceptos prácticos y utópicos de lo urgente y lo importante en la guerra capitalista de catástrofe y exterminación. Frente a las determinaciones discursivas del poder constatamos que la dignidad indígena produce o hace posible el equivalente poético de lo ausente, aun en lo cercano y el afuera (Augé, 2004) (alianzas familiares comunitarias, hechicerías o intercambios del poder local). No importa la verdad como credo o como catecismo mítico en las antropologías de lo etnográfico, vaciado del espíritu que lo creó. Abre posibilidades del paisaje sonoro del silencio en la experiencia del ausente en la producción espacial. Por esto, los zapatistas, con la plenitud de la experiencia de la resistencia y rebeldía, han rescatado la herencia de los Antiguos-Tatas-Abuelos. Recibieron esa costumbre de no disociar lo urgente para sobrevivir de lo importante de vivir para crear alternativas con el don milenario de la solidaridad con la colectividad.
[Si disociación hay], entonces dice aquí el finado [SupMarcos] que eso se llama ‘opción excluyente’, o sea que haces una cosa o haces otra, pero no se puede las dos. El SupMarcos dice que casi siempre eso es falso, o sea que no es fuerza que una cosa u otra, sino que se puede imaginar otra cosa diferente […] Dice: por ejemplo, los pueblos imaginarios, desde hace siglos, todo el tiempo hacen al mismo tiempo las dos cosas, lo urgente y lo importante. Lo urgente es sobrevivir, o sea no morir, y lo importante es vivir. Y lo resuelven con resistencia y rebeldía, o sea que se resisten a morir y al mismo tiempo crean, con la rebeldía, otra forma de vivir. Entonces dice que siempre que se pueda hay que pensar de crear otra cosa. (SupGaleano, 2017, p. 72)
Contra el mito del individuo capitalista, en su estelar viaje en lengua maya con surrealistas a bordo, Armand Gatti (2006) nos invita a comprender símbolos culturales y a acercarnos, respetuosamente, a los materiales espirituales que los formaron. Con estas precauciones epistemológicas, nosotros, habitantes de los cuatro puntos cardinales del universo, podríamos habitar glifos del calendario representativo de mitos a condición de traducir los “escritos de la noche” como contenidos espirituales en movimiento.
Para esos guardianes imprevisibles del calendario maya, se trata de habitar el glifo, hacerlo viviente como hacemos viviente una casa. Traducir únicamente en función de las palabras cotidianas sería para ellos, en relación al glifo, cumplir la misma operación que los asesinos del ‘boss’ Cortés en su ‘hold up’ amerindio […] Cada grupo podría decir que un árbol (al igual que el árbol de cien años que conoció Mélies en Montreuil, Francia) es al mismo tiempo: el canto de sus raíces en la tierra […]; una reina (madre cósmica) […] un paisaje cuando deviene el tejido de nuestras abuelas; un cuarto de luna que, repetidamente, forma siempre una noche de amor con el canto de chotacabras.
Concebir un glifo como un grupo unificado (pero respetando su autonomía): cifras estelares; la magia que hace de la lluvia, del viento, de la tierra, de la vegetación y del hombre, una inmensa solidaridad […]
En ese viaje que se cree hacer en lengua maya, el conjunto de bastones dicta la decoración íntegramente. En ese mismo momento, cada uno de ellos, siguiendo la dramaturgia, dice el espacio en el momento donde se construye o se destruye.
Fuera de los taoísmos que los animan, como tantos arboles algodoneros, en medio de la fiesta india, los bastones devienen al infinito cada vez signos de este espacio.
Un contenedor multiplicador podría adicionarse. La presencia en los muros o en la tierra de glifos de las ciudades mayas de grupos que escriben y mantienen desde hace dos milenios, en sus formas particulares, la palabra Resistencia. (Gatti, 2006, pp. 13-14)x
En este sentido, podemos decir que las particularidades del universo indígena son una fiebre simbólica de la experiencia singular del deseo y esperanza con la naturaleza humana. El Otro, sol, lluvia, viento y fuego como espiritualidades devienen fundamentos universales de la resistencia humana. Entonces, podríamos afirmar que no se podría vivir sin las manifestaciones alegóricas del deseo como fuerza natural y simbólica del comer el pan y beber el vino. Tampoco se puede vivir sin sentir y encantarse al mirar cómo crecen en la tierra los árboles con la “magia” nutritiva del trabajo del agua y el viento. Si observáramos las condiciones materiales de estas espiritualidades quitaríamos de nuestras mentalidades esos sentimientos de superioridad e inferioridad tan frecuentes y dolorosos en la triste historia de racionalidades materialistas de la acumulación. Alcanzaríamos a ver en el conjunto de estrategias políticas los puntos más altos como caminos ascendentes, para unificar nuestras diferencias singulares y particulares como posibilidades universales de disidencias y rupturas con el mundo capitalista. Entonces,

206 207
Revista CoPaLa, Construyendo Paz LatinoamericanaAño 3. número 5. enero-junio de 2018
206
Fernando Matamoros Ponce “Una candidata indígena en las elecciones presidenciales del 2018 (México). La “sonrisa del fantasma”. Revista CoPaLa. Año 3, Número 5, enero-junio 2018. Pp. 191-209. ISSN: 2500-8870.
Disponible en: http://www.revistacopala.com/
remodelar la producción del tiempo de los indígenas del siglo XXI nos sitúa en las constelaciones que constituyen las estrategias políticas que responden a las urgencias en una guerra colonial de más de 500 años. Por esto, pensamos que el EZLN-CNI apuesta con el lenguaje representativo como medios tácticos morales para construir los fines espaciales del deseo.
Así, para no morir con el cansancio del hastío de la miseria y explotación en la soledad de la radicalidad y la dignidad del ambiente sin sujeto, ese ejercicio de este ejercito con colores y sonidos estratégicos nos recuerda, en la fragmentación, que la palabra revolución continúa a existir. Como en los grandes momentos del indigenismo mexicano (Villoro, 1979), el movimiento nacional y latinoamericano indígena se mueve radicalmente en la espiral del tiempo eternal de los astros (Blanqui, 2002). Estas constelaciones de la historia, caracoleadas en un universo serpenteado de estrellas, permiten visualizar históricamente el sentido multiplicador antropo-ecológico, alter-mundialista y autogestionario de la tierra en el universo de los indígenas zapatistas. Estas dimensiones genéricas en glifos representativos estéticos milenarios de lo nuevo para el cambio muestran las raíces del hombre mismo en la naturaleza misma de lucha de clases. En efecto, si como perspectiva histórica partimos de las problemáticas sociales que habitan palabras, glifos e ideales del vocabulario de la cotidianidad indígena, veremos que la radicalidad e indignación son esos deseos decibles de la revolución contra el cuerpo petrificado del dinero sin alma del Capital. Por lo tanto, como nos lo recuerda René Mouriaux, (2012, p. 25), la radicalidad de la dignidad sería aquella que Marx evocó en su Filosofía del Derecho de Hegel. Ser radical es mirar la cosa en su raíz. Por lo tanto, para el hombre, la raíz, es el hombre mismo.
ReferenciasAugé, M. (2004). Los no lugares/ Espacios del anonimato. Barcelona: Gedisa.
Bensaid, D.(2012). La sonrisa del fantasma. Cuando el descontento recorre el mundo. Madrid: Sequitur.
Blanqui, A. (2002). La eternidad por los astros. Argentina: Colihue.
Bloch, E. (1976). Le principe Espérance I. París: Gallimard.
Certeau de, M. (1982). Le lieu de l’autre, Histoire religieuse et mistique. París: Seuil-Gallimard.
CIEN (Centro de Investigación en Economía y Negocios) (2013). 2006-2012: el sexenio de la pobreza en México. Tecnológico de Monterrey, vol. 2, no. 66. Recuperado de: http://www.anei.org.mx/wp/wpcontent/uploads/2013/08/Semanal66_SexenioPobrezaenMexico-1.pdf (Revisado 12 de julio del 2017).
CNDH (2017). Informe especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre desaparición de personas y fosas clandestinas en México. Recuperado de: http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Informes/Especiales/InformeEspecial_20170406.pdf (Revisado 12 de julio del 2017).
CNI | EZLN, Llegó la Hora (2017). Recuperado de: http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2017/05/28/llego-la-hora-cni-ezln/. (Revisado el 28 de mayo de 2017).
Concejo Indígena de Gobierno (2017). “No vamos por votos, nuestra pelea es por la vida”. Desinformémonos. Recuperado de: https://desinformemonos.org/no-votos-nuestra-pelea-la-vida-
concejo-indigena-gobierno/ (Revisado, 29 mayo 2017).
CONEVAL (2014). Pobreza en México. Recuperado de: http://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza_2014.aspx (Revisado 12 de julio del 2017).
Declaración del V CNI (2017). Recuperado de: http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2017/01/01/y-retemblo-informe-desde-el-epicentro/ (Revisado 2 de julio del 2017).
Derrida, J. (1997). Marx en jeu. París: Descartes et Cie.
EZLN (2012). Gobierno Autónomo [La Escuelita], Cuadernos de texto de primer grado del curso “la libertad según los zapatistas”, 3 vols. México: s/e.
EZLN (2015). El pensamiento crítico frente a la hidra capitalista I. México: s/e.
EZLN (2017). Et la terre a de nouveau tremblé! Rapport depuis l’épicentre. Recuperado de: http://cspcl.ouvaton.org/spip.php?article1257 (Revisado el 3 de julio de 2017).
Fazio, C. (19 de junio de 2017). El Concejo indígena, Marichuy y 2018. La Jornada.
Gatti, A.(2006). Premier voyage en langue maya avec surréalistes à bord. París: Syllepse.
Deleuze, G. y Guattari, F. (1985). El Anti Edipo. Capitalismo y esquizofrenia. Barcelona: Paidós. (Versión electrónica).
González García, C. (2006). Congreso Nacional Indígena, Diez años en la brecha. Ojarasca-La Jornada. Disponible en: http://www.jornada.unam.mx/2006/09/18/oja113-cni.html. (Revisado 25 de febrero del 2017).
González, C. (2017). Miembro de la Comisión Organizadora del Congreso Nacional Indígena. Disponible en: http://udgtv.com/radio-udg/carlos-gonzalez-cni-queremos-platicar-pueblo-decirles-modo-gobernar-este-pais/ (Revisado 27 de junio del 2017).
Goussault, B. (2012). Introduction. En Radicalité et idéal, Omos, Syllepse, Paris.
INEGI (2016). Estadísticas a propósito del… Día mundial para la prevención del suicidio (10 de septiembre). Disponible en: http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2016/suicidio2016_0.pdf (Revisado 12 de julio del 2017).
INEGI (2017). Disponible en: http://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/proyectos/bd/continuas/mortalidad/defuncioneshom.asp?s=est
Matamoros Ponce F. (2015). Pensamiento colonial. Descubrimiento, conquista y “guerra de los dioses” en México. Puebla: BUAP-UV.
Matamoros Ponce, F. (2009). Memoria y Utopía en México: Mitos, imaginarios en la génesis del neozapatismo. Buenos Aires: Herramienta/ ICSyH-BUAP.
Matamoros Ponce, F. (2014). La parole en marche: de l’émergence zapatiste à l’Escuelita. En B. Duterme (coord.), Alternatives Sud, Zapatisme, la rébellion qui dure. París: Syllepse-Centre Tricontinental.
Mouriaux, R. (2012). Vocabulaire marxiste et problématique critique de la visée historique. En Omos, Syllepse, Paris.
Olivares, E. (2007). El sexenio de Fox fue “el más peligroso para los periodistas. Disponible en: http://www.jornada.unam.mx/2007/03/03/index.php?section=politica&article=005n2pol (Revisado 12 de julio del 2017).

208 209
Revista CoPaLa, Construyendo Paz LatinoamericanaAño 3. número 5. enero-junio de 2018
208
Fernando Matamoros Ponce “Una candidata indígena en las elecciones presidenciales del 2018 (México). La “sonrisa del fantasma”. Revista CoPaLa. Año 3, Número 5, enero-junio 2018. Pp. 191-209. ISSN: 2500-8870.
Disponible en: http://www.revistacopala.com/
Ravelo Blancas, P. (2016). Feminicidios evidencian pornografía sádica en Juárez: estudio. Disponible en: http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/07/16/1035059 (Revisado 12 de julio del 2017)
Sitel, F. (2012). Radicalité, usage et mésusages. En défense d’un horizon de proximité. En Radicalité et idéal, Omos, Syllepse, Paris.
Subcomandante Moisés y SupGaleano (2017). Los muros arriba, las grietas abajo (y a la izquierda). Diponible en: http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2017/02/14/los-muros-arriba-las-grietas-abajo-y-a-la-izquierda/, Febrero del 2017. (Revisado el 15 de febrero del 2017).
SupGaleano (2015). EZLN, El pensamiento crítico frente a la hidra capitalista I. México: s/e.
SupGaleano (2017). Habrá una vez… México: s/e.
Thomas, F. (2016). Impératif de changement: le Sud à la manoeuvre. En Alternatives sud. Changer le modèle- Ici et maintenant? París: Syllepse.
Traverso, E. ( 2016). Espectros del fascismo: pensar las derechas radicales en el siglo XXI. Sin Permiso. Disponible en: http://www.sinpermiso.info/textos/espectros-del-fascismo-pensar-las-derechas-radicales-en-el-siglo-xxi, 10 de septiembre 2016. (revisado 20 de marzo 2017).
Villoro, L. (1979). Los grandes momentos de indigenismo en México. México: La Casa Chata.
Notas iLa citación es de Jacques Derrida, Marx en jeu (1997).
iiEn los asesinatos, la complicidad de autoridades y funcionarios de la policía y militares ha sido demostrada (Olivares, 2007). Las cifras de homicidios van en aumento. 2000-2006: 68 mil 548 (INEGI, 2017); 2007-2012: 117,077 muertos. En el sexenio de Enrique Peña Nieto (2013-2015) se han registrado 60,773 homicidios. Esto nos daría un total de 246,398 muertos en los tres últimos gobiernos de la derecha en México. El número de periodistas asesinados del 2000 a la fecha es: 114 asesinatos y 20 desaparecidos. Según cifras oficiales (CONEVAL, 2014) la pobreza aumenta. 2006: 46.5 millones de pobres. En el 2012 se contabilizaron 61.4 millones, un aumento de casi 15 millones. Dado que en 2010 había 58.5 millones, el número se incrementó en 2.9 millones (CIEN, 2013, p. 1). El Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas en octubre de 2016 (CNDH, 2017, p. 152) señaló que en los tres últimos sexenios los casos han aumentado. 2000: 210; 2007-2012: 13,549; y 2013-2016: 15,647. Los casos de suicidio son también reflejo de desesperanza en el país. Al igual que en los niveles mundiales, México tiene una tendencia creciente de 3.5 a 5.2 (por 100 mil habitantes). 2000-2006: 8; 2007-2012: 9.6; 2013-2016: 10,5 (INEGI, 2016, p. 3).
iiiLas itálicas son del autor, Fernando Matamoros Ponce (FMP).ivEn referencia con Antonin Artaud (Suicide de la société), subrayan que le corps sous
la peau est une usine surchauffée, et dehors la maladie brille, il luit, de tous ses pores, éclatés; y con Georges Bataille (Part Maudite) acentúan qu’il s’agit donc de ce que nous appelons production de consommation (Deleuze y Guattari, 1985, p. 9).
vLas itálicas son del autor: FMP.
viVer feminicidios en Ciudad Juárez (Norte de México). Sobre todo, trabajadoras de la maquila han sido abusadas sexualmente y luego asesinadas. “Estamos hablando de 1024 mujeres asesinadas de manera violenta desde 2008” (Ravelo, 2016).
viiEn la plenaria estuvieron cerca de 1,500 personas. Al final de las discusiones se funda el Concejo Indígena de Gobierno (CIG). Para la elección de 71 concejales en la Asamblea participaron 693 delegados, 492 invitados del CNI, los concejales y 230 delegados Zapatistas. Participaron como observadores activistas e intelectuales de la Sexta, organización de adherentes urbanos y rurales ligados, desde las elecciones del 2006, a procesos organizativos zapatistas y otras acciones de solidaridad diversa. Como invitados del CNI y del EZLN estuvieron presentes múltiples representantes de diferentes países y naciones del norte del continente, Dakota/Lakota/Arizona/Apache; del centro, Guatemala/Mam/Kanjobal; y del sur latinoamericano, Chile. También estuvieron representantes de familiares de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa (Guerrero), la madre de la joven Lesvy Berlín Rivera Osorio, asesinada en la Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). (Concejo Indígena de Gobierno, 2017). Las raíces fundacionales del Concejo Indígena de Gobierno en 2017 son espacialidades de luchas de 21 años del Congreso Nacional Indígena, el cual, a su vez, surgió de las discusiones del Foro Nacional indígena convocado por el EZLN en 1996 (González García, 2006).
viiiVer violencias reseñadas en la Declaración del V CNI (2017).
xiVer complejidades de los Consejos municipales y del Comité Clandestino Revolucionario Indígena (CCRI-EZLN) en formas actualizadas de organización autónoma de los Caracoles, Municipios Autónomos Revolucionarios del Ejército Zapatista (MAREZ) y Juntas de Buen Gobierno (EZLN, 2012).
xTrad. FMP.
Fernando Matamoros Ponce
Profesor investigador Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (ICSyH-BUAP). Entre sus libros: Memoria y Utopía en México: Mitos, imaginarios en la génesis del neozapatismo, Buenos Aires, Herramienta/ ICSyH-BUAP; Pensamiento colonial. Descubrimiento, conquista y “guerra de los dioses” en México, Puebla, BUAP-UV; Néozapatisme; Échos et Traces des Révoltes Indigènes Syllepse-ICSyH/BUAP

211
Lorena Patricia Salazar Bahena “La construcción de las comunidades indígenas como parcelas de alteridad en México”, Revista CoPaLa. Año 3, Número 5, enero-junio 2018. Pp. 211-224. ISSN: 2500-8870.
Disponible en: http://www.revistacopala.com/
La construcción de las comunidades indígenas como parcelas de alteridad
en México
Lorena Patricia Salazar Bahena
ResumenEl propósito de este ensayo es reflexionar en torno a la construcción de parcelas de alteridad de las comunidades indígenas, desde una mirada situada desde los estudios postcoloniales para reconocer(nos) como resultado de procesos históricos y culturales que se remontan al periodo colonial. A través de interpretaciones históricas sobre la revuelta popular en la Nueva España del 15 de enero de 1624, se analiza la construcción del “indio” y su representación de quienes hablan por él. Se discute la construcción de alteridad creada por los conquistadores que ha prevalecido hasta la actualidad. Los desafíos de la globalización han profundizado la exclusión de pueblos indígenas a pesar del discurso oficial de pluralidad.
Palabras Clave: Alteridad, Representación, Colonialidad
The construction of indigenous communities as plots of otherness in México
Keywords: Otherness, Representation, Coloniality
Recibido: 3/noviembre/2017Aprobado: 18/diciembre/2017
AbstractThe purpose of this dissertation is to reflect on the construction of parcels of alterity of the indigenous communities, from a look placed from the postcolonial studies to recognize (us) as a result of historical and cultural processes that go back to the colonial period. Through historical interpretations of the popular revolt in New Spain of January 15, 1624, we analyze the construction of the “Indian” and his representation of those who speak for him. The construction of alterity created by the conquerors that has prevailed until the present time is discussed. The challenges of globalization have deepened the exclusion of indigenous peoples despite the official discourse of plurality
Piñata, Rampante y Místico. Emanuel Arturo Zarate Ortiz. Delegación Álvaro Obregón / Ciudad de México. Material: Papel de china

212 213
Revista CoPaLa, Construyendo Paz LatinoamericanaAño 3. número 5. enero-junio de 2018
212
Lorena Patricia Salazar Bahena “La construcción de las comunidades indígenas como parcelas de alteridad en México”, Revista CoPaLa. Año 3, Número 5, enero-junio 2018. Pp. 211-224. ISSN: 2500-8870.
Disponible en: http://www.revistacopala.com/
IntroducciónEl presente ensayo situado desde una mirada postcolonial abre la discusión sobre la alteridad en México, para analizar si las formas de pensar a nuestras comunidades indígenas se han transformado o permanece la idea de que son grupos de la población de necesitan ser tutelados. A través de tres análisis históricos de una rebelión popular en la Nueva España en el año de 1624, se analizan las maneras de concebir al indio y las formas en que el discurso de los colonizadores lo representan.
Se aborda también el proceso de construcción de nación de este país atravesado por la fuerte estratificación social de la colonia, para indagar de qué manera se intenta integrar a la población indígena al proyecto del nuevo país, proceso que no concluye sino hasta la culminación de la revolución mexicana. Momento en el que surge la política indigenista que persigue la integración del indígena como una asimilación, y desaparecer sus características que lo hacen un “otro” interno.
Finalmente se explora de manera breve los desafíos que afrontan las comunidades indígenas en el tiempo actual de la globalización y la política neoliberal que tras un discurso engañoso, reconoce su derecho a vivir en la diferencia cuando en la realidad son hostigados y desplazados cuando sus territorios son asediados por políticas extractivas provocando su desplazamiento forzado. El Estado mexicano ha firmado tratados internacionales de respeto a la autodeterminación de los pueblos originarios, pero estos se debaten entre el desconocimiento como sujetos de derecho y la invisibilidad de sus condiciones de opresión y pobreza, productos de siglos de colonización, las comunidades indígenas siguen siendo parcelas de alteridad en México.
La alteridad en tiempos de la globalización Fenómenos como la globalización y políticas como el neoliberalismo nos obligan a la reflexión de temas que no por ser antiguos deja de ser relevantes. Resulta pertinente pensar si el pregonado “borramiento” de las fronteras ha borrado también las diferencias entre los seres humanos en el mundo y al interior de las naciones. O, si por el contrario, la otredad se ha fortalecido y acaso multiplicado.
Los procesos sociales vividos por los pueblos colonizados han sido olvidados o resignificados como elementos de origen y génesis de una nación sin valorar la impronta de prácticas sociales que permanecieron una vez que lograron su independencia. Desde los estudios postcoloniales se pretende ir más allá de la visión historicista que simplifica una revisión de sucesos, fechas y personajes ocultando el brutal enfrentamiento entre colonizadores y colonizados.
Desde la mirada postcolonial se cuestiona la idea de progreso social darwiniano que establece una línea de desarrollo homogéneo para las sociedades, cuya aspiración para nuestros pueblos estaría fijada en alcanzar a los países del primer mundo o del norte, ubicándonos en geopolítica contemporánea.
Desde este encuadre teórico se busca trascender la visión historicista para cuestionar este modelo extraído del campo de las ciencias biológicas y llevado al social como si todos los procesos de desarrollo pudiesen ser explicados a través del paradigma europeo del desarrollo.
Desde la teoría eurocentrista del progreso social se explica, que hay naciones que van “retrasadas”, en este camino al desarrollo, ignorando la extracción de capital de los países colonizados y la explotación de mano de obra de los territorios colonizados. En este orden de ideas, como lo propone Chakrabarty (2008) hay dos nociones que deben ser cuestionadas, la del historicismo y la idea de lo político. Los teóricos de los estudios postcoloniales revelan que no es posible valorar la historia de todas las sociedades por igual porque justo los conquistadores han alcanzado el desarrollo prometido, mientras que los colonizados, tienen una historia particular que no les permite ser evaluados por el mismo rasero y que vienen librando batallas con espectros de su pasado colonial.
Algo pasó con estos pueblos colonizados que es preciso reflexionar sobre el pasado en una indagación heurística desde el presente que, también representa desafíos que es preciso resolver. Los estudios postcoloniales plantean una postura epistémica que anima, como reconoce Babbha (2002) a ir más allá:
El “más allá” no es un nuevo horizonte ni un dejar atrás el pasado... Comienzos y finales pueden ser los mitos de sustento de los años intermedios; pero en el fin de siécle nos encontramos en el momento de tránsito donde el espacio y el tiempo se cruzan para producir figuras complejas de diferencia e identidad, pasado y presente, adentro y afuera, inclusión y exclusión. (Babbha, 2002, p.17)
Sin embargo, estudiar desde la postcolonialidad no significa situarse exclusivamente en el tiempo colonial sino desvelar las contradicciones y tensiones que persisten, la imbricación de culturas centrales y periféricas, el hibridismo y el sincretismo que han forjado y fijado diversas identidades y clasificaciones de sujetos. Como expone Shohat (2008):
Cabría, pues, manejar una idea de pasado diferente: no el pasado como etapa fetichizada y estática que habría que reproducir literalmente, sino el pasado como series fragmentadas de memorias y experiencias narradas, a partir de las cuales movilizar las comunidades contemporáneas. (Shohat, 2008, p.116-117)
Los estudios postcoloniales desarrollan un posicionamiento contrario a la visión simplista de trascendencia lineal entre el estado de colonialidad y el de un Estado independiente, sino intentan comprender en su complejidad la reconfiguración de campos que se inician con la colonización pero no se quedan suspendidos una vez que los países logran su independencia.

214 215
Revista CoPaLa, Construyendo Paz LatinoamericanaAño 3. número 5. enero-junio de 2018
214
Lorena Patricia Salazar Bahena “La construcción de las comunidades indígenas como parcelas de alteridad en México”, Revista CoPaLa. Año 3, Número 5, enero-junio 2018. Pp. 211-224. ISSN: 2500-8870.
Disponible en: http://www.revistacopala.com/
La colonia un tiempo postergadoLos trescientos años de coloniaje constituyen una época de transformación reconfiguración de lo que somos en la actualidad. Esto no significa que la vida del México independiente se haya detenido, y se pretenda creer que la actividad se suspendió, a lo que nos referimos es que lo colonial no concluyó con el reconocimiento de nuestra independencia, sus secuelas se extienden a la vida actual. La colonización no fue un proceso simple “quiere denotar todo el proceso de expansión, exploración, conquista, colonización y hegemonización imperial que constituyó la «cara externa», el afuera constitutivo, de la modernidad europea y, más tarde, capitalista occidental después de 1492” (Hall, 2008, p. 131-132).
Por lo que se considera fundamental promover investigaciones sobre nuestro pasado colonial, resulta significativo el hecho de que los estudios históricos de esta época sean casi inexistentes en comparación con la producción de conocimiento de la arqueología sobre las culturas prehispánicas. Hay un vacío profundo en el estudio delos tres siglos de la colonia, y es significativo porque ese vacío otorga sentido al imaginario de que los colonizadores trajeron el conocimiento a las comunidades indígenas del territorio nacional, obviando los procesos de dominación que provocaron la muerte de miles de nativos al grado que puso en riesgo el proyecto extractivo y a manera de subsanar este problema la corona española hizo traer esclavos negros de África para alcanzar los objetivos económicos planteados.
Poco se ha indagado sobre la resistencia de los grupos nativos o las revueltas originadas por las condiciones de opresión de los conquistadores, de índices de mortalidad y sus causas, por ejemplo. No se valoran las condiciones de sometimiento que vivieron los pueblos originarios en la colonia, como concluye Bonfil (1983) “…a partir de la conquista española, las culturas indígenas han sido culturas oprimidas, dependientes, sojuzgadas” (Bonfil, 1983, p. 150)
También son escasos la revisión de acciones de resistencia o de insurrecciones de los pueblos sometidos. Encontramos varios artículos históricos sobre una revuelta popular en la capital de la Nueva España el 15 de enero de 1624 que logró la destitución del virrey. En cuatro artículos sobre este tema, Feijoo (1964), Zárate (1996) y Bautista (2010) y (2015); los historiadores dan cuenta del contexto político, económico y social de la capital de la Nueva España en esa época. Fundan su interpretación en los distintos documentos encontrados como las actas redactadas por la Audiencia y el cabildo, los informes personales del virrey, el arzobispo y la Audiencia, así como el informe del visitador enviado por la corona para aclarar las causas de la insurrección que provocó importantes pérdidas materiales.
Los historiadores dan cuenta de que Felipe IV, rey de España, había enviado al virrey Carrillo de Mendoza1 a la Nueva España para realizar una reforma administrativa orientada a modificar el sistema tributario, disminuir la evasión fiscal, reducir el gasto presupuestario, controlar los actos de corrupción, sobre todo la reventa de alimentos en
1 El nombre completo era: Diego Carrillo de Mendoza y Pimentel, marqués de Gelves, en algunos textos aparece como el Virrey de Gelves.
donde estaban involucrados personajes distinguidos. Las medidas del virrey le ganaron enemistades tanto con clero regular2 como con comerciantes y españoles distinguidos. La población indígena se vio perjudicada, se incrementó el tiempo de trabajo como pago del tributo, el embargo de la cosecha personal de granos, afectó el pago del diezmo y su relación con la iglesia.
A pesar del éxito de las reformas del virrey el clero regular se enemistó porque perjudicó sus intereses. El enfrentamiento directo con el arzobispo generó un conflicto entre dos poderes, el administrativo representado por el virrey y el religioso personificado por el arzobispo. El virrey usó la Audiencia y el Cabildo castigando con detención y destierro a sus opositores. El arzobispo recurrió a la excomulgación para atacar a la autoridad virreinal. Este formalismo de la religión católica provocó una profunda confusión en los indígenas.
El conflicto entre ambas autoridades de la corona escaló al grado que el arzobispo excomulgó al propio virrey, quien tomó ordenó la detención y el destierro del arzobispo. El clero regular suspendió los servicios religiosos, esta medida provocó el enojo de los indígenas que se amotinaron en la plaza en contra del virrey. Con el objeto de intentar calmar a los amotinados: indígenas, negros y criollos, salieron los inquisidores, sin lograr que se retiraran de la plaza ya por la tarde, los misioneros franciscanos lograron apaciguarlos y sacarlos de la plaza.
De las tres interpretaciones, la más antigua, de Feijoo (1964), expone la contradicción de los indígenas que se rebelaron contra el virrey apoyando al clero regular, poder que se caracterizaba por explotar y maltratar a los indios. La historiadora argumenta que el sentimiento religioso guió la actuación de los indígenas. La historiadora reconoce la confusión que provocaba en los indígenas la religión impuesta, expresaban su incertidumbre sobre a qué Dios(es) tendrían que dirigirse, a qué Dios debían clamar. La nueva religión no les proporcionaba la certeza de su cosmovisión original.
…que pues habían desterrado a su Cristo, ya no tenían Dios, que pues con los clamores de las campanas Dios se aplacaba... que pues les habían enseñado había Sacramento y Bula, que cómo se lo habían quitado ya no había Dios, que ellos querían guardar la ley de sus antepasados pues era fija.” (Feijoo, 1964:58)
El motín provocó el temor del virrey de una revuelta mayor porque ante cualquier problema “…político, religioso o económico los naturales siempre se inclinaban a pensar en la restauración de su antiguo reino” (Feijoo, 1964:58).
Por su parte Zárate (1996) expone su conclusión destacando la preeminencia de la autoridad religiosa sobre la civil: “…podemos afirmar que la autoridad religiosa tenía en
2 Había dos divisiones en el clero que permanecía en la Nueva España. El clero regular que era nombrado desde la Corona y tenían bajo su autoridad templos y barrios sobre los que cobraban el diezmo, su función principal era oficiar misas, rezo de rosarios y ofrecer los sacramentos. Y el clero secular, que eran las órdenes religiosas como los franciscanos, dominicos, jesuitas, agustinos, carmelitas, etc. cada una tuvo una responsabilidad social específica, algunas fundaron hospicios, otros más hospitales, conventos, escuelas de oficios, orfanatos, escuelas, entre otros.

216 217
Revista CoPaLa, Construyendo Paz LatinoamericanaAño 3. número 5. enero-junio de 2018
216
Lorena Patricia Salazar Bahena “La construcción de las comunidades indígenas como parcelas de alteridad en México”, Revista CoPaLa. Año 3, Número 5, enero-junio 2018. Pp. 211-224. ISSN: 2500-8870.
Disponible en: http://www.revistacopala.com/
ese momento un mayor poder político que el propio virrey, que representaba a la máxima autoridad terrenal, mientras el arzobispo era el símbolo que encarnaba el poder divino” (Zárate, 1996:6). Su interpretación se orienta al uso político que hizo el arzobispo de los asuntos religiosos que logró desviar la atención del origen del problema, la corrupción en el acopio y la reventa del maíz, a la actuación individual del virrey.
En el aspecto político, los castigos para quien se manifestara en contra la corona eran graves, la rebelión se consideraban como traición al rey, las penas iban desde el encierro de por vida hasta la muerte. Por lo que resulta de particular interés que el rey de España concediera el primer perdón real otorgado por el delito de oposición política. En la navidad de 1627 fueron leídas en acto solemne las tres cédulas reales, en las que el rey otorga el indulto:
…que además de que el dicho alboroto fue causado por la plebe y, de ella, por la gente más menuda y de menos importancia y capacidad; aun en estos la dicha inquietud no se haber enderezado contra su Corona, sino que fue en descontento de la persona del señor Virrey… en su consecuencia… manda que todas las personas de cualquier estado y calidad que sean, que sobre el dicho caso y alboroto estuvieren presos y procesadas, sean sueltos libremente…(Bautista, 2015:72)
Del texto de la cédula real destaca la valoración de los indígenas como “gente menuda”, “personas de la poca calidad” y “de menor importancia y capacidad” (Bautista, 2015: 70-72), sujetos sin capacidad de conciencia de sus actos. Concepto que ha atravesado las épocas y gobiernos desde la colonia hasta la actualidad.
Este caso de insurrección hacia el aparato político de la corona nos permite comprender la producción de alteridad, del indígena, mulato y criollo como “los otros” a través de la complejidad de relaciones que se tejieron en la Nueva España entre los distintos actores y sus estrategias en la disputa por el poder.
Las transformaciones políticas de Europa, el paso de la monarquía absoluta a la moderada, da cuenta de otra construcción de nuevos actores y relaciones en un proceso que perfilaba el advenimiento del Estado-nación. Silva (1999) indaga sobre la participación económica de los indígenas de la Nueva España en el pago de impuestos. Reconoce que en las últimas décadas del siglo XVIII la relación reconocida era de majestad-vasallo, para los primeros años del Siglo XIX la relación expuesta por la corona para la población novohispana era de patria-ciudadano.
En el discurso del rey en 1919, citado por Silva (1999) apela al compromiso de los ciudadanos con su gobierno a través de un lazo de identidad llamado patria. Sin embargo, en el contexto en el que se ubica es obvio que la lucha por la independencia establecía una marca de ruptura hacia el imperio español. Pero se propone el ejemplo para comprender que en esa época en Europa nacían los estado-nación que, en México debió postergarse hasta la conclusión de la revolución del siglo XX.
La construcción de la naciónComencemos por pensar la construcción de nación en México, como bien expone Renán (1882) la nación es una noción reciente en la historia, hasta antes del siglo XIX hubo monarquías, dinastías, liderazgos religiosos, imperios, pero no había naciones como se conocen a partir del siglo XIX. La noción de nación había estado presente pero con otro sentido, permitía separar al “pueblo” de la “nación”, es decir, de la aristocracia. “…por pueblo se entendía la masa pasiva y humilde, y por nación la minoría activa y rica” (Trejo, 2013, p.10).
Para cuestionar la idea de nación Renán (1882) desmonta la tesis de que ciertos elementos como la raza, lengua, religión o territorio sean el fundamento de una nación, para ello reconoce que se requiere de la solidaridad y de la voluntad, de un consentimiento, que considera un “plebiscito cotidiano”. Expone que la nación es algo más que el territorio, el color de la piel, herencia de sangre, lengua o la religión, que se caracteriza por cierto espíritu de pertenencia, pero sobre todo por una condición particular, el olvido:
…la esencia de una nación consiste en que todos los individuos tengan muchas cosas en común, y también en que todos hayan olvidado muchas cosas... La nación moderna, es, pues, un resultado histórico producido por una serie de hechos que convergen en el mismo sentido. (Renan, 1882:4)
El autor también previene sobre el trabajo de la historia como disciplina científica que en aras de construir la narración de la nación ofrece una mirada parcial, dejando fuera aspectos sobre el pasado que conviene olvidar. Con esto se refiere Renán a la violencia con la que se fundaron algunas naciones en Europa, tomadas por la fuerza, con extrema violencia.
En este sentido, sobre lo que se calla o se oculta de la historia en aras de la fundación de la nación, los estudios postcoloniales aportan un enfoque centrado precisamente en desvelar aquello que permanece velado. “Lo característico del discurso de lo «postcolonial» desde el punto de vista conceptual es este modo de privilegiar esa dimensión ausente o minimizada en la narración oficial de la «colonización».” (Hall, 2008, p.129).
En México uno de los elementos fundantes de la nación es el “crisol” del mestizaje, el campo disciplinar de la historia nacional ha logrado fijar la idea de mezcla de las razas, la del conquistador con la del conquistado como un proceso de “integración” biológica y cultural, sin estudiar a profundidad el proceso de extrema violencia que se produjo durante la colonia en contra de los pobladores nativos.
El estado nación como productor de alteridadA pesar de que México logró su independencia en 1821, los años siguientes se desarrolló una pugna política que duró prácticamente medio siglo entre la corriente liberal y la conservadora, litigio que quedó suspendido con el periodo dictatorial de Porfirio Díaz y que concluyó con la revolución mexicana, guerra civil que se extendió a lo largo de diez

218 219
Revista CoPaLa, Construyendo Paz LatinoamericanaAño 3. número 5. enero-junio de 2018
218
Lorena Patricia Salazar Bahena “La construcción de las comunidades indígenas como parcelas de alteridad en México”, Revista CoPaLa. Año 3, Número 5, enero-junio 2018. Pp. 211-224. ISSN: 2500-8870.
Disponible en: http://www.revistacopala.com/
años. Con la promulgación de la constitución de 1917 concluyó la revolución mexicana y se fundaron las bases políticas de lo que sería el Estado-nación.
A partir de una nueva configuración del país, el problema de las comunidades indígenas siguió estando presente precisamente como un problema, por lo que para lograr su integración emergió la política indigenista. “El ideal de redención del indio se traduce, como en Gamio, en la negación del indio. La meta del indigenismo, dicho brutalmente, consiste en lograr la desaparición del indio” (Bonfil, 1983, p. 144)
A partir de entonces se perfilan dos conceptos enfrentados sobre nuestros indios, aquél es parte de nuestras raíces ancestrales y debemos respeto, los indígenas prehispánicos y los otros, los actuales que lejos de ser valorados como parte de una nación plural, se tiende a su asimilación, tratando de desaparecer su lengua, sus costumbres, su atraso.
El proyecto indigenista emanado de los gobiernos de la revolución mexicana nos ofrece la oportunidad para preguntarnos cómo se ha construido la otredad del indígena, en este sentido me propongo esbozar una reflexión sobre cómo se puede pensar la alteridad en México. De qué manera los campos disciplinares como la antropología, la historia, la sociología en concordancia con un proyecto de estado y de nación han producido formas fijas para pensar el sujeto histórico, el sujeto indígena, el afrodescendiente, el distinto, el “otro”.
Desde el campo de lo político este acercamiento nos permite reflexionar sobre la producción del indígena desde el Estado-nación. Para pensar las formas de producción de alteridad Briones (2015) propone que cada país genera sus propias formaciones nacionales de alteridad y que se han forjado desde diversas disciplinas como la antropología en México y la historia en Argentina. Briones destaca que la observación de ésas formas particulares formas de pensar la heterogeneidad han actuado a lo largo del tiempo en concordancia con instancias estatales y se han difundido a través de diversos medios y soportes.
Por lo que es preciso cuestionar la visión de una historia lineal, es fundamental desmontar la visión historicista que se implanta desde afuera, desde Europa, como el proceso “natural” del desarrollo de las naciones pero que mantiene en la opacidad las complejas formas en que se relacionan aquellos otros tiempos con estos nuevos tiempos.
Tras la insistencia en las historias locales, aparecen los contornos de una cuestión más general relativa a la diferencia histórica, a la pluralidad de los tiempos sobre los que la abstracción real del capital ha impuesto su dominio; primero, a través del colonialismo, organizando esos tiempos en una sucesión de etapas, y, a continuación, en el presente postcolonial, sincronizándolos de manera violenta. (Mezzadra y Rahola, 2008, p.275)
Esta meditación nos lleva a pensar en las maneras en que se ha construido “lo indígena” en México, como comunidades que se quedaron en otro tiempo, como una entidad monolítica sin fisuras, como un “todo” que se mira desmembrado del “otro” cuerpo nacional, el mestizo, el moderno. Aquí es donde podemos advertir que aquella impronta
historicista permanece en la actualidad, reconocemos en nuestras formaciones nacionales de alteridad que tenemos parcelas que “todavía no” pueden integrarse del todo a la nación.
Son harto conocidos los distintos proyectos estatales indigenistas que pretendieron su incorporación con programas de intervención pensados de manera vertical, unilateral, sin intentar la comprensión de las comunidades y sin consultarles lo que querían para sus pueblos, como sujetos que es necesario tutelar.
La idea del mestizaje como elemento fundante de la nación, de la raza de bronce, fue un concepto esencial para crear una imagen de nación homogénea en el discurso, pero altamente discriminatoria en las políticas institucionales. El “mosaico” cultural de México fue la carta de presentación hacia el exterior cuando la construcción de la diversidad interna distaba mucho del pleno reconocimiento de las minorías. Lo cual medita Briones (2015) como una producción de sentido que se ha sedimentado desde la colonia.
Las formas en que las políticas de gestión de la diversidad interior sucesivamente adoptadas en cada país hacen tope o se restringen respecto de esos marcos pueden verse como indicadores de sentidos más fuertemente sedimentados en y por la formación nacional de alteridad, y que ello ayudaría a explicar por qué cada país acaba reinscribiendo tales marcos de modos siempre selectivos en sus políticas de reconocimiento. (Briones, 2015, p.21)
La construcción de alteridad en México se reconoce en las narrativas históricas, en los estereotipos del indígena difundidos en los medios de comunicación, el cine de los cincuenta y sesenta representan al indígena como seres pasivos, ingenuos, ladinos, supersticiosos y violentos. Estas películas fueron determinantes para fijar la imagen del mexicano hacia afuera pero también hacia adentro, haciendo un estereotipo esencialista del indígena. “Lo que ha prevalecido es una imagen más bien caricaturesca y bastante distorsionada que tiene al indígena como un ser ahistórico e infantilizado que es retratado como una especie de menor de edad” (EFE, 2015)
Es justo en la creación del estereotipo del indígena en los medios y su fijación en la “cultura popular”, donde se puede identificar lo paradójico de esta producción de alteridad. Y no es porque constituya una reducción esencialista del indígena sino porque el estereotipo:
Es una simplificación porque es una forma detenida, fijada, de representación, que, al negar el juego de la diferencia (que la negación a través del Otro permite) constituye un problema para la representación del sujeto en significaciones de relaciones psíquicas y sociales. (Bhabha, 2008, p. 100)
Por un lado el indígena pre-colonial es el elemento sobre el cual se funda un pasado “real” “auténtico” que define la mexicanidad, esa imagen que se utiliza como postal de la nación. Por otro, está la representación del indígena contemporáneo como un sujeto ajeno, extraño, una parcela que se ha quedado en otro mundo y en otro tiempo y del cual es preciso deslindarse, establecer la idea de que en el fondo no somos iguales. Como lo advierte Briones (2015) “Todos los mexicanos tienen un origen seminal indígena por lo

220 221
Revista CoPaLa, Construyendo Paz LatinoamericanaAño 3. número 5. enero-junio de 2018
220
Lorena Patricia Salazar Bahena “La construcción de las comunidades indígenas como parcelas de alteridad en México”, Revista CoPaLa. Año 3, Número 5, enero-junio 2018. Pp. 211-224. ISSN: 2500-8870.
Disponible en: http://www.revistacopala.com/
que siempre está latente el riesgo de ser reclasificado como “indio” por las complejidades de la situación socioeconómica” (Briones, 2015, p. 42)
La alteridad en tiempos de la globalizaciónLas construcciones de alteridad, es una línea de reflexión reciente en la academia. Desde la antropología se hace un esfuerzo para valorar de qué formas se ha incidido desde el campo del saber el reforzamiento de estas construcciones de alteridad. Y esta reflexión viene a partir de un tiempo nuevo, por llamarlo de alguna manera, la época de la globalización, del capitalismo financiero que desde los ochenta ha generado nuevas tensiones entre los centros y las periferias.
En la actualidad es preciso reflexionar cómo las condiciones de globalización traen otra construcción de alteridad que se construyen desde un afuera pero que tienen necesariamente un impacto al interior. Y en este campo la crítica de los estudios poscoloniales “…afirma el presente global como una incubadora perpetua de diferencias.” (Mezzadra y Rahola, 2008, p. 274)
Las políticas neoliberales que por un lado “reconocen” derechos de los pueblos originarios pero por el otro llevan a cabo una operación de avasallamiento que se ha llamado neo colonización, tras un manto de culturalización logra la opacidad de las condiciones económicas, políticas y sociales que continúan situándolo en un “no lugar”.
En este punto es importante detenernos, porque si bien la noción de alteridad puede pensarse como una abstracción, las políticas neoliberales están llevando esta producción de diferencias al terreno de la vida y la supervivencia. El cambio propuesto de organismos internacionales sobre una legislación de derechos, de políticas multiculturalista, han creado otras condiciones para la poblaciones indígenas como una “forma” de democratizar la cultura, los espacios y las leyes pero un “fondo” que oculta los objetivos económicos que nos sitúan en condiciones similares a la de la colonia.
Para ejemplificar la forma en que opera este sistema basta con citar el caso de México, nos centraremos en dos documentos: Informe Pueblos indígenas indicadores de bienestar y desarrollo (UNAM, 2008) y el Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas (Stavenhagen, 2003).
En el primero los investigadores cuestionan sobre pertinencia de los indicadores (esperanza de vida, educación e ingreso) para medir el desarrollo y bienestar de los pueblos indígenas cuando la mayoría de estos pueblos “¿…ha transitado de manera forzada e impositiva hacia una educación hegemónica promovida en una lengua que les es ajena y que además ha contribuido a descaracterizarlos culturalmente? (UNAM, 2008, p.36)
Los autores del informe explican que no es posible medir el desarrollo y bienestar de los pueblos indígenas de México, porque no es posible dar cuenta de algo tan intangible como imposible en las condiciones en las que viven y que de alguna manera los investigadores
se dan a la tarea de “representarlos” como una forma de contribución a que sean tomados en cuenta en las políticas públicas estatales.
Debido a la condición de pobreza extrema en la que viven estos pueblos, no es posible “medir” con los indicadores impuestos por programas de los organismos internacionales como el de Objetivos Del Milenio (ODM) que plantea la “necesidad” de elevar la calidad de vida superando la barrera de un dólar por día. Concluyen que el programa extranjero no es compatible con la vida de las comunidades indígenas mexicanas y que el gobierno mexicano a pesar de tener marcos legales de vanguardia, resultan inoperables las condiciones de precariedad de los pueblos indígenas echan por la borda el discurso de respeto a la alteridad. “La diferencia, asentada como poder, no reconoce a las otras diferencias como producto de una historia constitutiva de desigualdades. En consecuencia, la política pública… confronta a los pueblos subordinados emergentes, a los que no acepta como interlocutores válidos” (UNAM, 2008, p. 48).
Ante el recuento de los factores que hacen imposible medir los índices de desarrollo y bienestar de los pueblos indígenas en México, se sumó la denuncia sobre la operación de las empresas transnacionales que actúan por encima de los marcos legales nacionales adhiriéndose a proyectos pactados desde los países del norte y que tienen como objetivo principal adecuar los territorios a las políticas extractivas de recursos naturales, en concreto buscan el traslado de la riqueza hacia los centros de demanda y en su camino nadie puede interponerse. Este tipo de proyectos ha provocado el enfrentamiento con pueblos originarios que se rehúsan a moverse de su territorio y que se encuentran en un “no lugar” en el sentido de que los marcos legales nacionales han perdido su ordenamiento en esos territorios contra las empresas transnacionales.
El informe expone con claridad las incongruencias de los organismos internacionales que pretenden velar por el cumplimiento de los derechos de los pueblos originarios. Los investigadores cuestionan los objetivos de trabajos como la valoración de índices de integración de estas parcelas que han sido despojadas de su condición de pertenencia a alguno de los proyectos modernizadores ya sea el colonial o el nacional. Los investigadores peguntan: “¿Qué es lo que se pretende medir? y, más aún todavía, ¿Para qué medir? … ¿Se ajusta a medir colectividades que no tienen tradición de Estado, aunque estén, hoy, a él subordinadas?” (UNAM, 2008: 50)
Aquí cabe la reflexión sobre el fracaso de la construcción de nación mestiza homogénea, en dos sentidos, por un lado las políticas indigenistas pusieron el acento en la diferencia reconociendo que había parcelas que quedaban por fuera de la media nacional creando fronteras dentro del territorio. Y, en otro sentido, el fracaso del proyecto nacional por tratar de integrar estas parcelas a la cultura mestiza que, suponía el reconocimiento de la homogeneización, estas minorías no calificaron para subirse al tren del desarrollo.
El Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas se presenta en el mismo tenor que el de la UNAM (2008), da cuenta de que a pesar de la reformulación del artículo segundo constitucional que reconoce el derecho de los pueblos indígenas a su libre determinación no se ha reflejado

222 223
Revista CoPaLa, Construyendo Paz LatinoamericanaAño 3. número 5. enero-junio de 2018
222
Lorena Patricia Salazar Bahena “La construcción de las comunidades indígenas como parcelas de alteridad en México”, Revista CoPaLa. Año 3, Número 5, enero-junio 2018. Pp. 211-224. ISSN: 2500-8870.
Disponible en: http://www.revistacopala.com/
en las constituciones de las entidades federativas. Lo que genera una indefinición absoluta pues la legislación “…desnaturalizó el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas” sobre todo porque remite a las legislaturas estatales tal reconocimiento, “convirtiendo con ello el asunto indígena en materia local” (Stavenhagen, 2003, p.17)
Stavenhagen (2003) en calidad de relator expone la trampa en que la legislación inserta a las comunidades indígenas; que viven al margen de la institucionalidad administrativa, no tienen el reconocimiento de las autoridades estatales y nacionales, los municipios autónomos carecen de la capacidad de generar recursos propios, como resultado del proceso histórico que ha vulnerado sus derechos desde hace siglos. Y sobre todo el riesgo que corren cuando se enfrentan a intereses de empresas extranjeras y las instituciones estatales en vez de apoyarlos intenta desmantelarlos.
En la operación del sistema legal, el artículo 2° que paradójicamente otorga el reconocimiento a los pueblos originarios, en realidad opera como suspensión de sus derechos, reduciéndolos a entes “sin-estado”, en el sentido que Butler lo define como una forma legal en la que el Estado opera mecanismos de exclusión:
Así, el estatus que confiere la condición de sin-estado a un grupo de personas se vuelve el medio por el cual los sin-estado son producidos discursivamente dentro de un campo de poder, a la vez que son privados de derechos. Así, la vida abandonada se encuentra saturada de poder, aunque no de derechos y obligaciones (Buttler, 2009:65-66)
Por su parte, López (2015) da cuenta de cómo a través de esta legislación el Estado se libera de responsabilidad al dejar a los pueblos originarios a hacerse cargo de su propia administración, delega en ellos la administración de justicia, en el marco legal hecho ex profeso para ellos sin fundar junto con la ley las entidades administrativas para garantizar el funcionamiento de municipios autónomos que en cuanto interfieren con los proyectos nacionales, son suspendidos de su autonomía para ser juzgados y castigados por instituciones y leyes nacionales como en el caso de las policías comunitarias, por ejemplo.
En este orden de ideas, en relación a este abandono del Estado de estas parcelas de alteridad, recurrimos a una reflexión de Butler (2009) que expone con claridad este mecanismo del Estado-nación: “Pero lo que hay que destacar es que concebimos la vida abandonada, expulsada y confinada a la vez, como una vida saturada de poder, justamente, desde el momento en que ha quedado privada de la ciudadanía.” (Butler, 2009:71) En este estado de cosas podríamos pensar que los grupos originarios entran en la categoría de los sin-estado, condición desde la cual se dificulta una oposición política dentro de los marcos institucionales.
Ante la complicada situación que viven las comunidades indígenas en México en la actualidad, Stavenhagen expone de manera concreta que antes de esta ley los indígenas no “eran” no existían en el plan nacional: “Hasta hace pocos años, los pueblos indígenas no eran reconocidos en la legislación nacional ni gozaban de derechos específicos como
tales. Por ello, sus derechos humanos han sido particularmente vulnerados e ignorados” (Stavenhagen, 2003, p.18).
Stavenhagen habla de que las políticas de supresión para reconocer a los indígenas como sujetos nacionales, responde a una forma de administrar la inclusión/exclusión que se había normalizado desde la colonia. Las condiciones que impone el capitalismo global en los países del “sur” imponen dinámicas que trazan otras categorías de inclusión/exclusión que parecen actualizar las políticas de dominación de la época colonial, por lo que los estudios postcoloniales proponen un marco teórico adecuado para meditar este entramado de relaciones de poder y dominación.
ReferenciasBabbha, Homi (2002) El lugar de la cultura. Buenos Aires: Manantial
Bautista y Lugo (2010). “Los indios y la rebelión de 1624 en la ciudad de México”, en Felipe Castro (coord.), Los indios en las ciudades. México: UNAM-IIH, (pp. 197- 216).
____________ (2015) “Cédulas del perdón real a los rebeldes de la ciudad de México, 1627” En: Estudios de Historia Novohispana No. 52 (pp. 68-74)
Bonfil, G. (1983) “Del indigenismo de la revolución a la antropología crítica”, En: Medina Andrés y García Carlos, La quiebra política de la antropología social en México (Antología de una polémica). México: UNAM (pp. 143-164)
Briones, Claudia (2015). “Madejas de alteridad, entramados de estados nación: diseños y telares de ayer y hoy en América Latina”, en Gleizer, Daniela; López Caballero, Paula (comps.) Nación y alteridad. Mestizos, indígenas y extranjeros en el proceso de formación nacional. México. UAMEyC.
Butler, Judith (2009) ¿Quién le canta al estado-nación? Lenguaje, política, pertenencia. Judith Butler y Gayatri Chakravorty Spivak. Buenos Aires: Paidós
Chakrabarty, Dipesh (2008). Al margen de Europa. Pensamiento poscolonial y diferencia histórica. Barcelona: Tusquets
EFE (2015) 12 noviembre 2015 “El cine mexicano retrata al indígena como infantil e irracional, dice experto” Entrevista Francisco de la Peña. [Versión digital] recuperado el 8 de diciembre de 2016, URL: https://www.efe.com/efe/america/cultura/el-cine-mexicano-retrata-al-indigena-como-infantil-e-irracional-dice-experto/20000009-2761868
Feijoo, Rosa (1964). “El tumulto de 1624”, en Historia Mexicana, No.. 53, v. xiv. México: El Colegio de México., (pp. 42-70)
Hall, Stuart (2008) “¿Cuándo fue lo postcolonial? Pensar al límite” En: Mezzadra, Chakravorti, Talpade et al, Estudios Poscoloniales. Ensayos Fundamentales. Madrid: Traficantes de sueños (pp. 121-144)
López, Paula y Gleiser, Daniela (2015) “Presentación” En: López, Paula y Gleiser, Daniela (Coords) Nación y alteridad, Mestizos, indígenas y extranjeros en el proceso de formación nacional. México: UAM y Ediciones EyC (pp. 9-15)
Mezzadra, Sandro y Rahola, Federico (2008). “La condición poscolonial. Unas notas sobre la cualidad del tiempo histórico en el presente global”. En: Mezzadra, Chakravorti, Talpade et al, Estudios Poscoloniales. Ensayos Fundamentales. Madrid: Traficantes de sueños (pp. 261-278)

224 225
Revista CoPaLa, Construyendo Paz LatinoamericanaAño 3. número 5. enero-junio de 2018
Ana Lilia Salazar Zarco. “El potencial político del trabajo para la sostenibilidad de la vida de mujeres ayuuk en la región del Bajo Mixe en Oaxaca, México”, Revista CoPaLa. Año 3, Número 5, enero-junio 2018. Pp. 225-235.
ISSN: 2500-8870. Disponible en: http://www.revistacopala.com/
224
Renan, Ernest (2001[1882]): ¿Qué es una nación? [Texto en línea] Recuperado el 28 de octubre de 2016, disponible en: http://enp4.unam.mx/amc/libro_munioz_cota/libro/cap4/lec01_renanqueesunanacion.pdf
Shohat, Ella (2008) “Notas sobre lo «postcolonial” En: Mezzadra, Chakravorti, Talpade et al, Estudios Poscoloniales. Ensayos Fundamentales. Madrid: Traficantes de sueños
Silva, Natalia (1999). “Contribución de la población indígena novohispana al erario real”. En: Signos históricos, Vol. 1, No. 1 México: UAM Iztapalapa (pp. 28-58)
Stavenhagen, Rodolfo (2003). Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas. ONU
Trejo, Alberto (2013) “El plebiscito de todos los días. La idea de nación en Ernest Renán.” Política y Cultura No. 39 México: UAM Xochimilco (pp. 7-25)
UNAM (2008) Informe Preliminar: Pueblos indígenas indicadores de bienestar y desarrollo. “Pacto del Pedregal”. VII Sesión del Foro Permanente para las cuestiones indígenas. ONU/UNAM (Programa México Nación multicultural) [Texto en línea] Disponible en: http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/eventos/IXeieg/doctos/30desep/sesion%204%20b/informe.pdf
Verónica Zárate Toscano (1996). “Conflictos de 1624 y 1808 en Nueva España”, en Anuario de Estudios Americanos, v. 53, n. 2. Sevilla: Escuela de Estudios Hispano Americanos. (pp. 35-50).
Lorena Patricia Salazar Bahena
Maestra en Comunicación y Política (UAM-Xochimilco). Estudiante del Doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Profesora invitada y directora de tesis en el programa de “Maestría en Educación para la Paz y la Convivencia Escolar”, Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa.
El potencial político del trabajo para la sostenibilidad de la vida de mujeres
ayuuk en la región del Bajo Mixe en Oaxaca, México
Ana Lilia Salazar Zarco
ResumenA lo largo del texto dilucido sobre las relaciones de interdependencia que configuran lo comunitario y que están determinadas por el trabajo de reproducción de la vida que realizan particularmente las mujeres. Las reflexiones que aquí presento se basan en lo observado durante varias estancias en una comunidad ayuuk del municipio del Cotzocón, en el Bajo Mixe en Oaxaca; donde percibí que las formas político-comunitarias reinstalan el reconocimiento y la relevancia del trabajo cotidiano para la sostenibilidad de la vida en el ámbito íntimo/doméstico, que cuando se extiende como tequio para el servicio y los cargos, forma lo considerado comunitario.
Palabras Clave: Relaciones de interdependencia, formas político-comunitarias, espacio íntimo/doméstico y comunitario
The political potential of work for the sustainability of the life of ayuuk women in the mixe low region in Oaxaca, Mexico.
Keywords: Relations of interdependence, political-community forms, intimidated/domestic and community spaces.
Recibido: 05/octubre/2017Aprobado: 08/diciembre/2017
AbstractThroughout the diluted text on the relations of interdependence that make up the community and that are determined by the work that sustains life that particularly women do. The discussion is based on I observed during stays at ayuuk community in Cotzocón municipality, on the Bajío Mixe region from Oaxaca. Where I perceived that political-community forms reinstall the recognition and relevance of everyday work for the sustainability of life in the intimate/domestic space, which when extended as tequio for service and charges, is make forms considered community.

226 227
Revista CoPaLa, Construyendo Paz LatinoamericanaAño 3. número 5. enero-junio de 2018
226
Ana Lilia Salazar Zarco. “El potencial político del trabajo para la sostenibilidad de la vida de mujeres ayuuk en la región del Bajo Mixe en Oaxaca, México”, Revista CoPaLa. Año 3, Número 5, enero-junio 2018. Pp. 225-235.
ISSN: 2500-8870. Disponible en: http://www.revistacopala.com/
IntroducciónInicio aclarando que esta investigación presenta un argumento sobre la comunalidad que se centra en lo que pasa en el espacio íntimo/doméstico en términos cotidianos. En este sentido, es una propuesta distinta a la que usualmente se hace, desde los tiempos extraordinarios de la asamblea. Este análisis tiene como eje el trabajo que se realiza ordinariamente al interior de los hogares, el de reproducción y sostenibilidad de la vida, que realizan las mujeres en la comunidad ayuuk del municipio del Cotzocón, en el Bajo Mixe en Oaxaca.
La cercanía a la cotidianidad de la vida de estas mujeres se dio a partir de conversaciones con ellas, en una práctica de escucha y respeto, y del seguimiento que intenté mostrar por sus formas comunitarias; aunado a mi participación en el trabajo colaborativo donado, o tequio (definido por la gratuidad), a nivel intimo/doméstico y ampliado. Estas fueron las claves que me permitieron la integración, en cierto grado, a la vida comunitaria.
Durante mis estancias observé que se produce común cuando se gestiona la vida (por fuera parcialmente de los circuitos y bucles de intercambio pautados por la acumulación de capital) con tequio cotidiano y reiterado, que garantizan la reproducción material y simbólica. Percibí que la producción de común se gesta dentro de los márgenes del considerado espacio íntimo/doméstico, y cuando se amplía constituye el espacio que aquí se denominará comunitario.
Para ejemplificar el argumento, primero presento y contextualizo la discusión sobre la disputa por lo común contra el patriarcado del salario. Posteriormente, en este marco, describo el servicio de las mujeres ayuuk en los cargos alrededor de los preparativos de las mayordomías y analizo los atributos de las relaciones de interdependencia que se dan en torno al trabajo para sostener la vida cotidianamente. Las cuales, a pesar del poder colonial que deforma, constituyen lo comunitario. Cierro esta disertación con algunas notas conclusivas.
Disputa por lo comúnLa forma social que va de lo íntimo/doméstico a lo comunitario y viceversa, dista de la configuración de la modernidad capitalista en donde sólo podemos leer lo social en términos excluyentes de lo público y lo privado, definidos por el Estado y el capital. Lo público/privado organiza la vida de tal forma que controla el cuerpo de las mujeres y los hombres y se apropia de su trabajo a través del sistema del salario.
En esta organización binaria de la modernidad capitalista, en el público se crean las condiciones de subsunción del valor de este trabajo y de su producción, y en el espacio privado se concentra la producción (con un salario se moviliza a una familia, por lo tanto, se controla también la gran cantidad de trabajo no pagado) y se colora a los hombres; en tanto que en el segundo espacio se capturan los cuerpos de las mujeres a través del sistema familiar y matrimonial (Engels, 1992). Es decir, lo público/privado es una condición patriarcal porque somete lo femenino y masculino a construcciones de género
en donde las mujeres estarán en una posición disminuida en relación con lo masculino y los varones.
El patriarcado confina a las mujeres al trabajo para la sostenibilidad de la vida bajo una valoración disminuida en comparación con el trabajo y espacio público eminentemente masculino, el cual es reconocido como el único espacio del intercambio económico (entre producción y consumo) a partir de un salario.
Dicho de otro modo, este patriarcado reproduce las condiciones de subordinación para las mujeres a partir de la figura del salario, que se convierte en una condición para que una persona adquiera politicidad (capacidad de darse autónomamente una forma social), ya que la política suele ser considerada como el campo privilegiado, porque en ella se decide la dirección del consumo y los grados de inclusión o exclusión en los momentos y formas del gasto (Tapia, 2008). Para ambas acciones se requisita un salario.
Con el patriarcado del salario (Federici, 2013), como le nombraré a esta forma política de la modernidad, nace la figura de ama de casa, misma que encubre una forma de explotación laboral con la cual se despoja de su trabajo a las mujeres. Esto es, en el patriarcado del salario se amplía la explotación, puesto que no solamente toma el trabajo del hombre que está en la fábrica o en la oficina, sino también el trabajo de la mujer, la que cocina, la que cría y cuida: trabaja para sostener la vida.
El patriarcado del salario rompe con lo comunitario, primero, diluyendo el vínculo de las personas con la tierra; segundo, con una división sexual de trabajo que deja a las mujeres expuestas a la violencia (física-directa, estructural-colateral y simbólica-cultural) y a los hombres en una superioridad (que les hace creer que son la medida de la humanidad sobre la que construyen una idea de civilización, montada en las estructuras de la expropiación y privatización masiva de tierras); tercero, con el invento del trabajo asalariado y de los nuevos estados burgueses que impondrían sus maneras de articulación (relaciones) de lo social y sus formas individualistas de organización de la vida.
El patriarcado del salario es una manera de colonización a la que sometieron a los pueblos latinoamericanos (sobre lo cual ahondaré en el capítulo cuatro). Sin embargo, no ha podido permear en su totalidad las formas sociales de estos pueblos que han resistido y reproducido sus propias formas de ordenar el mundo y sostener la vida. Este es el caso de las mujeres ayuuk de la comunidad en cuestión, que a partir de su trabajo para la sostenibilidad de la vida en el espacio íntimo/doméstico hacen común, es decir, construyen lo comunitario y establecen la base para la figura política de la comunidad: la asamblea.
El carácter del trabajo de las mujeres para el servicio en las mayordomías y las fiestas patronalesEl servicio que dan las mujeres para las mayordomías radica en ofrecer o dar de comer a las personas y a las bandas de música invitadas, para lo cual, primero hay que preparar el alimento y luego ‘llevar platos’ (Vargas, 2016) con comida a todas las personas. En este

228 229
Revista CoPaLa, Construyendo Paz LatinoamericanaAño 3. número 5. enero-junio de 2018
228
Ana Lilia Salazar Zarco. “El potencial político del trabajo para la sostenibilidad de la vida de mujeres ayuuk en la región del Bajo Mixe en Oaxaca, México”, Revista CoPaLa. Año 3, Número 5, enero-junio 2018. Pp. 225-235.
ISSN: 2500-8870. Disponible en: http://www.revistacopala.com/
tenor, creo que preparar el alimento es sencillamente el atributo principal del servicio que produce relaciones de interdependencia comunitarias. Desde la cocina se van tejiendo los hilos de la trama comunal.
Para cada festividad, un día antes, las mujeres prepararan la masa de maíz (cocer el maíz en agua con cal (nixtamal) para después molerlo hasta obtener la consistencia de masa) que usarán para la preparación de los tamales o las tortillas, según sea el caso. El día de la fiesta el trabajo de elaboración de los alimentos se realiza en la casa de la mujer que acompaña en el servicio al mayordomo (la pareja, la hermana, la tía o la hija). Este espacio, que es íntimo/doméstico, durante la festividad se convierte en un espacio comunitario, donde todas las personas son bienvenidas, sean de la comunidad o no, hayan ayudado o no, y sin distinción se les ofrece alimento (tamales, caldo o mole).
El acuerdo establecido culturalmente es que las mujeres que sirvieron, como retribución a su servicio y tequio, se les permite llevar un itacate (comida para consumir en sus hogares o casas). De tal manera que su trabajo, y el producto de éste, regresa a su propio espacio íntimo/doméstico a ser consumido por ella y su unidad doméstica o familiar.
En este sentido, puedo decir que la organización del espacio, en tanto la división de trabajo, no está constituida desde una noción binaria excluyente, pues el trabajo de las mujeres hace que esta distinción se diluya y más bien aparezca una forma de trama comunitaria que comience en el espacio íntimo/doméstico, que se amplía a otros espacios constituyendo así lo comunitario.
En este caso no se excluye a la sociedad ni a las personas que producen, sino que ellas mismas generan un proceso de consumo del producto y del excedente. Para las mayordomías los cargueros deben prepararse en cuestión de producción del alimento, para sembrar previamente lo que se usará y criar a los animales que sacrificarán el día de la fiesta.
Las mayordomías son manifestaciones concretas de la producción de lo común, prácticas en tiempos extraordinarios que se coordinan desde lo cotidiano. Son fiesta en honor de alguna figura sagrada de la iglesia católica (santos, santas, advocaciones marianas o cristianas) que genera gastos y obliga trabajo. Esta celebración requiere de múltiples preparativos y del servicio y tequio de varias personas y unidades domésticas o familias.
El que patrocina y encabeza la fiesta es el mayordomo o carguero (emulando a las deidades que “cargan” el peso de la reproducción de la vida a lo largo del tiempo); en el caso ayuuk es un comunero —definido por la posesión de tierra comunal—, que da servicio como retribución a las tierras comunales que ha heredado.
Después de casarse, uno tiene el poder creativo de producir hijos legítimos, el derecho de poseer tierras, y el deber y el derecho de asumir los cargos y responsabilidades comunales que representan un aspecto integral de la existencia de la comunidad. (Canessa, 2006, pp. 83-84; Gutiérrez, 2009, p. 109). Definido por la posesión de tierra comunal.
Todavía en esta comunidad la herencia es casi siempre para los hombres y es de forma patrilineal (sobre este tema discutiré en el capítulo dos). Por eso, el mayordomo usualmente es un varón, a quien se le entrega el cargo en una asamblea.
Una de las condicionantes de este cargo es asumir previamente, a través de los años, otros cargos considerados “menores”, que van desde donar velas hasta ser alférez. Estos cargos se hacen acompañar de cargos en el sistema institucional de autoridades, el Kutunk (autoridad, sistema de cargos). Estos cargos se combinan en una estructura político-religiosa.
Esta estructura o sistema de cargos se creó durante la Colonia. Cabe decir que tomó algunos elementos de las esferas teocráticas previas a la conquista, como el tequio, que también sirvió para que conquistadores obtuvieran la tributación que hábilmente tomaron de los mexicas. Pero al paso del tiempo, los pueblos dejaron de pagar tributo (el excedente) y la mayordomía se convertiría en una manera de deshacerse del excedente, de la parte maldita (Tapia, 2008) que (re) produce el capital y la acumulación.
Al gastar el excedente en relaciones de don y reciprocidad, el efecto que se obtiene es el de forjar un peculiar sistema de poder y prestigio: el sistema de cargos, que para el momento de la fiesta articula prácticas que cubren las necesidades de reproducción de la comunidad en acciones ritualistas del orden social, como la mayordomía.
En la mayordomía se gasta el excedente en la dimensión de lo trascendente, “aquella en la que los bienes y las personas dejan de ser cosas, simples medios para la producción y la reproducción, y pasan a ser elementos integrantes del fundamento y del fin, que desconocemos y reconocemos a la vez,” (Tapia, 2008, p. 26), pieza básica en el hacer común o la comunalidad, pues exige y desarrolla “la capacidad de consensar y una actitud de respeto y de conciliación, de reciprocidad y compartencia.” (Vargas, 2016, p. 8)
Con esto no quiero decir que estemos ante una forma igualitaria entre los hombres y las mujeres, pues las estructuras jerárquicas y los sistemas escalafonarios de las mayordomías excluyeron la participación de las mujeres en la toma de decisiones al no posibilitar el acceder a algún cargo (Vizcarra, 2002; Vargas, 2016). En este caso, quedan limitadas al no tener posesión de la tierra.
En la comunidad en cuestión, cada fiesta tiene su mayordomo, un comunero que solicita el cargo o al que la comunidad se lo requiera. El mayordomo, acercándose la fecha de la festividad, invita a otras unidades domésticas a que le apoyen para llevar a cabo las tareas y cubrir algunos gastos con los excedentes familiares. Es decir, el excedente costea el misterio del ayuuk jääy y sus formas sociales comunitarias (en los momentos de gasto y trabajo colectivo improductivo).
La mayordomía se convirtió en una estrategia ayuuk para resguardar y reproducir sus formas comunitarias antitéticas a las de la modernidad capitalista que introdujeron los conquistadores, y, a pensar de ellas, la mayordomía fue enarbolada como un símbolo de resistencia cultural y un espacio para la acción política. Este servicio está recomendado

230 231
Revista CoPaLa, Construyendo Paz LatinoamericanaAño 3. número 5. enero-junio de 2018
230
Ana Lilia Salazar Zarco. “El potencial político del trabajo para la sostenibilidad de la vida de mujeres ayuuk en la región del Bajo Mixe en Oaxaca, México”, Revista CoPaLa. Año 3, Número 5, enero-junio 2018. Pp. 225-235.
ISSN: 2500-8870. Disponible en: http://www.revistacopala.com/
por la comunidad y es “desprenderse de lo material para ser vivido en colectivo.” (Vargas, 2016, p. 9)
El trabajo es fundamental para la mayordomía y puede distinguirse al menos en dos clases: en la primera se ubica la articulación de la actividad de las distintas unidades domésticas que se acuerdan en la asamblea y que es el trabajo de los hombres (en el cual abonaré en el apartado siguiente); y en la segunda, están las múltiples tareas que se realizan desde el espacio íntimo/doméstico y en las que participan las mujeres, discusión en la que me centro en esta investigación.
En el primero encontramos los trabajos como cortar leña para los fogones y sacrificar los animales para la comida y, en el segundo, está la preparación de los alimentos, atender a las personas invitadas el día de la fiesta y, antes y después, limpiar el espacio de la fiesta (la casa de la mayordomía) y lavar los trastes que se usaron (el lavado de olla).
Todo el trabajo que se requiere es organizado con meses de anterioridad y desde los hogares o las casas de cada una de las personas que apoyan en las siete celebraciones menores (6 de enero “santo rey”; 19 de marzo día de San José; el 15 de mayo día de San Isidro Labrador; el 13 de junio San Antonio de Padua; 8 de diciembre la Virgen del Perpetuo Socorro; 12 de diciembre Virgen de Guadalupana; 18 de diciembre Virgen de Soledad y 24 de diciembre nacimiento de Jesús) y las dos principales (a la Ascensión del Señor, la principal festividad cuya fecha es a los cuenta días posteriores a la pascua, por lo que es variable, y el 24 de Junio, fiesta a San Juan Bautista, de quien lleva el nombre el pueblo).
Otro servicio que las mujeres prestan en la mayordomía es en la calenda, en el llamado a la fiesta. Actividad que inaugura oficialmente los cuatro días de celebraciones. Durante la tarde de ese primer día las autoridades municipales reciben a las bandas de música invitadas de otras comunidades y, por la noche, se lleva a cabo un convite que va de la iglesia a la casa del mayordomo.
La comparsa va acompañada de marmotas, o monos de calenda —títeres gigantes empotrados en estructuras de carrizo. Desde el interior una persona dirige el muñeco—, y personas que llevan velas y faroles, y, específicamente mujeres, van portando canastas arregladas con flores, carrizos y banderitas de papel, que en su interior llevan frutas y dulces que reparten a lo largo del recorrido. ‘La regada de fruta’, como se le conoce mejor, es engalanada con música de las bandas filarmónicas invitadas que acompañan a la local. Mientras las mujeres comparten lo que llevan en la canasta que va sobre su cabeza, bailan al son de las bandas de viento, todas vestidas con el traje de la comunidad, mientras los varones invitan mexcal a la multitud.
En esta versión de la calenda encontramos otra vez a las mujeres compartiendo alimentos, lo más terrenal y sagrado: la comida (frutas y dulces). Las mujeres se preparan económicamente con antelación para cubrir los gastos y se organizan para la elaboración de los alimentos (trabajo). Otro cargo que requiere del trabajo de mujeres es el de alférez.
Este servicio en las festividades principales del pueblo consiste en dar de comer en un día de fiesta, tres veces, a tres bandas invitadas.
De estas prácticas presentadas proviene el papel de las mujeres como hacedoras de alimentos al interior de las mayordomías, trabajo que no se agota en los espacios y periodos festivos, antes bien, estas actividades son antecedidas por una serie de estrategias concretas que permiten a las mujeres contar con los recursos suficientes para solventar su servicio no sólo en el tiempo de preparación de los alimentos, sino para gestionar y administrar los recursos requeridos para ello (trastes, despensas, verduras, ingredientes, carne). (Vargas, 2016)
En estos ejemplos, en la elaboración de comida ocurren un conjunto de relaciones que hacen posible el acceso a diferentes fuentes de recursos para conseguir las frutas, el maíz, los animales, los trastes y luego la preparación del alimento. En este ejercicio hay interacciones recíprocas o relaciones de interdependencia entre las personas en la distribución de la comida, antes, durante y después de la celebración. En esta percepción de la comida (su producción y elaboración) no sólo se esconde una forma de resistencia cultural, también se resguarda el embrión político del pueblo ayuuk.
Aunque la redistribución simbólica del poder después de la conquista, con el patriarcado del salario (Federici, 2013), otorgó a los hombres nuevos mecanismos de distribución social de los recursos con fines públicos, a diferencia de las mujeres, (Vizcarra; 2002; Vargas, 2016, p. 38), y fue extrayendo el valor simbólico y económico del trabajo de las mujeres: la preparación de los alimentos (la cocina); la elaboración del vestido y los bordados; la crianza, el cuidado y la sabiduría en el manejo de la salud como la partería, la herbolaria, la ginecología natural, etc. (temas sobre en extenso en el capítulo tres) y el prestigio de los cuales gozaban estas atribuciones. Lo que convirtió a este trabajo, que sostiene a la vida, en un mandato de género.
Otras maneras en que las mujeres ayuuk hacen servicio es apoyando fiestas particulares y los tequios escolares; para éstos también se pide a los padres (varones) que apoyen. En ambos casos también participan hombres y mujeres. Esta investigación se centra en el trabajo de las mujeres, el cual radica otra vez en la preparación de alimento o en la limpieza de la infraestructura de las escuelas. Mientras los varones hacen reparaciones o chapean (cortar el pasto crecido con machete). En algunos eventos escolares los varones están al cuidado de los hijos e hijas, ajenos al evento, lo que me indica que la división del trabajo no es tan rígida como en el mundo akäats.
También, el servicio que dan las mujeres indígenas es un ejemplo de una versión contraria al eje de explotación-exclusión-dominación (Tapia, 2008) de la modernidad capitalista. Lo cual la posiciona como una propuesta que descoloniza y puede ser parte de los horizontes de transformación de Latinoamérica. En particular, los servicios y tequios que dan las ayuuk son una manera en la que este pueblo ha podido seguir dándose forma comunitaria, lo cual convierte a este trabajo, en uno de los posibles fundamentos políticos de esta comunidad.

232 233
Revista CoPaLa, Construyendo Paz LatinoamericanaAño 3. número 5. enero-junio de 2018
232
Ana Lilia Salazar Zarco. “El potencial político del trabajo para la sostenibilidad de la vida de mujeres ayuuk en la región del Bajo Mixe en Oaxaca, México”, Revista CoPaLa. Año 3, Número 5, enero-junio 2018. Pp. 225-235.
ISSN: 2500-8870. Disponible en: http://www.revistacopala.com/
El servicio que dan las mujeres ayuuk es un modo de producción de la vida basado en el valor de uso que genera relaciones de interdependencia, porque se materializa una forma de riqueza de las mercancías (Marx, 1988) desde lo común. Estas relaciones comunitarias de interdependencia tienen como base el valor de uso que se produce en el trabajo de sostenibilidad de la vida y que compone lo comunitario, siguiendo con la trasformación de la naturaleza y las formas sociales que las condiciones de este proceso imponen. Podría decirse que la elaboración de los alimentos para la fiesta y para la vida cotidiana depende del trabajo concreto; por un lado, para la producción agrícola del campo —el trabajo de hombres— y éste a su vez depende de la cocina que lo trasforma y le da un sentido: el de lo común —trabajo de mujeres.
La preparación de los alimentos es un trabajo para la sostenibilidad de la vida que no sólo realizan en los momentos extraordinarios de fiesta, sino que es un trabajo que se lleva a cabo todos los días, en la cotidianidad de la vida al interior del espacio íntimo/doméstico. Dicho de otro modo, el trabajo de sostenibilidad de la vida en la cotidianidad, es la base o fundamento del proceso de hacer común. Por lo que, cuando se extiende, constituye lo comunitario.
Sosteniendo la vida compartiendo el trabajo: ¿Has llevado el plato? Un segundo atributo del servicio que produce relaciones comunitarias de interdependencia, y que lo encuentro acorde con la versión de Liliana Vargas (2016), es la idea de llevar el plato (lugar por excelencia y literal donde se llevan y cargan los platos de comida para atender a las personas invitadas) como una forma concreta de representar el servicio en comunidades ayuuk.
Interpelar a alguien con un ¿acaso has llevado el plato? cuestiona, reclama y se convierte en una defensa legítima ante un posible acto de desprestigio o agravio de una persona que carece de autoridad. Esta pregunta busca apelar al conocimiento de las dinámicas y reglas comunitarias y al trabajo concreto que una persona ha invertido en el cargo, aunado al consecuente desembolso económico. (Vargas, 2016).
Preguntar esto es invitar a que se compruebe que se ha cumplido con los cargos que la comunidad ha confiado y que, sobre todo, ha aprendido del trabajo colaborativo que este servicio implica (Vargas, 2016). Es demandar capacidad de diálogo, reflexión y respeto. Aptitudes que, de estar ausentes, pueden ser un reflejo de que efectivamente no se ha llevado el plato.
Llevar el plato hace referencia al campo semántico de los cargos comunitarios y de los procesos de aprendizaje no sólo reducidos a la comisión del festejo, sino de la vida cotidiana, un hacer común todos los días. Es la acción de intercambio, es el momento de vinculación entre la producción y el consumo en el que se establecen relaciones sociales a partir del valor de uso: relaciones de interdependencia. Metáfora de la donación de voluntad al común: sustancia de lo comunitario. Por lo que se demanda que en la vida cotidiana todas las personas de una unidad doméstica puedan llevar el plato al interior
de su espacio íntimo/doméstico. Este es un llamado a despatriarcalizar este espacio y el trabajo al interior de él para lograr un común que no disminuya ni a las mujeres ni a ninguna persona por ningún estado ni condición.
¿Acaso has llevado el plato?, hace referencia a ¿Acaso has dado de comer?, enuncia Liliana Vargas (2016), en la investigación que titula ¿Të m’uk texy kyiimyë? kutunk äjtën [¿Has dado de comer? Ser autoridad comunitaria]. En esta tesis, Vargas advierte que el trabajo que implica la elaboración de alimentos y dar de comer a toda una colectividad en comunidades ayuuk, como pasa en su comunidad del alto mixe Tlahuitoltepec, no siempre significa sumisión y pasividad. Como también ocurre en la comunidad que estoy presentando, en donde el trabajo de reproducción de la vida la sostiene el dar de comer o brindar un plato de comida. Lo que significa un aporte de las mujeres hacia lo colectivo es una forma de desprendimiento personal hacia el común.
Ante esta forma de plantear el trabajo de preparar los alimentos y de entregar el plato con comida, es natural que se presenten algunas interrogantes como ¿Qué sólo se les confina a los espacios privados a las mujeres? ¿Qué los hombres no se involucran en actividades referidas para la elaboración de alimentos? En ambos casos, la respuesta es “no necesariamente” (Vargas, 2016, p. 91). En algunas comunidades de la región media de la sierra mixe, son los hombres los encargados de cocer el nixtamal y cargar el maíz. En éstas, son los varones los que tienen el encargo de la festividad.
Con lo anterior, tampoco se pretende afirmar que en esas comunidades existan condiciones sociales igualitarias entre hombres y mujeres. Lo único que se demuestra es que las condicionantes de género se configuran de tal manera que debe evitarse considerar los roles de género como los determinantes de la posición de las mujeres indígenas y de sus lugares de participar en sus gobiernos locales (Vargas, 2016). Cabe recordar que las formas del patriarcado del salario han colonizado algunos espacios y formas del mundo indígena latinoamericano.
Sin duda, el trabajo de las mujeres es importante para la comunidad.; sin embargo, en cierta medida sirve de elemento compensatorio respecto de otros ámbitos de actividad objetiva y simbólica, en los cuales la presencia de las mujeres no alcanza aún reconocimiento público (Castañeda, 2002, p. 217; Vargas, 2016, p. 37). En este sentido, la división de los roles de género se sigue manteniendo sin romper las jerarquías y prácticas de poder en relaciones diferenciadas que se acentúan desde la conquista, cuando se configuró el orden social a partir de un entronque patriarcal (Paredes, 2008).
El gran reto es que no se desvalorice el trabajo de sostenibilidad de la vida y que se abra la posibilidad a la participación de las mujeres en los espacios comunitarios, y que en ambos casos se tenga conciencia de que el potencial político está en su hacer común, el cual se constituye desde el espacio íntimo/doméstico con trabajo cotidiano que sostiene la vida, como preparar el alimento y llevar platos.
Comparto que para las mujeres participar en las festividades significa sumar a sus responsabilidades domésticas, incrementar actividades de “puertas para adentro” frente

234 235
Revista CoPaLa, Construyendo Paz LatinoamericanaAño 3. número 5. enero-junio de 2018
234
Ana Lilia Salazar Zarco. “El potencial político del trabajo para la sostenibilidad de la vida de mujeres ayuuk en la región del Bajo Mixe en Oaxaca, México”, Revista CoPaLa. Año 3, Número 5, enero-junio 2018. Pp. 225-235.
ISSN: 2500-8870. Disponible en: http://www.revistacopala.com/
a las de “puertas para fuera” (Rodríguez, 2011, p. 96; Vargas, 2016, p. 40). Es decir, el acceso de las mujeres a los cargos comunitarios no implica necesariamente una superación de una división sexual del trabajo que produzca relaciones diferenciadas.
Quiero ser cuidadosa de no ocultar las situaciones de opresión, explotación y discriminación de género ni de encubrir el hecho de la feminización de la pobreza y el traspaso de las responsabilidades comunitarias y estatales a las tareas domésticas femeninas y la autoayuda comunitaria bajo los efectos de las políticas neoliberales de las que nos previenen Vargas y Massolo, (2016) y esa no es mi intención. Más bien invito a dejar de observar las actividades “domésticas” desde la mirada colonial donde sufren un proceso de extracción de valor desde el punto de vista económico, para mirar en estos espacios como uno de los muchos espacios de participación para dar vida a la dinámica colectiva y desde donde se sostiene la vida y se hace común.
Como nos insinúa Liliana Vargas (2016), de no reconocer esto obviaríamos los posibles valores simbólicos, religiosos, sociales y políticos que bien pueden ser parte constitutiva de los andamiajes de las formas de organizaciones políticas y sociales no liberales de las comunidades indígenas.
Sin pretender caer en esencialistas de lo femenino, lo político y su ejercicio en la comunidad ayuuk surgen de las mujeres y su trabajo de reproducción que sostiene el trabajo de los hombres para la reproducción ampliada de lo común. Con esto quiero decir que las formas comunitarias del pueblo ayuuk se explican a lo político como un movimiento cíclico de dignificación de la vida que comienza en los entornos inmediatos de las mujeres indígenas y se extiende a los comunitarios y viceversa.
ConclusionesCon los ejemplos que presento, dejo claro que el servicio que dan las mujeres ayuuk es un trabajo que producen desde el espacio íntimo/doméstico y reproducen ampliamente hasta conformar lo comunitario. Y el ejercicio del trabajo del que hablamos y que es con el que se sostiene la vida, concreta y directamente, al consumir colectivamente lo producido de la misma forma, se está haciendo común.
También manifiesto que el esquema dualista de la modernidad capitalista que establece fronteras entre espacio y es considerado lo político y productivo y lo que no, queda desmantelado desde la perspectiva de las mujeres ayuuk y desde la visión de la sabiduría ayuuk jääy. Esta visión distinta de la akäats (modernidad capitalista) más bien lanza la invitación a entretejer lo cotidiano con lo político, lo doméstico con lo público (Céspedes, 2008) de un primer momento, pensando que lo público está determinado por el Estado.
En tanto que las relaciones de interdependencia comunitarias —que las mujeres ayuuk reproducen en el espacio íntimo/doméstico—, cuya ampliación establece lo comunitario, son un elemento sustancial no sólo de la resistencia sino en la transformación y un potencial en la construcción de nuevos horizontes políticos.
La propuesta es mirar lo común como un horizonte de transformación del mundo akäats. Es decir, para realizar los cambios que necesitamos como humanidad hay que percibir otras formas de generar y gestionar el poder, para lo que precisamos superar las divisiones dualistas y jerarquías de nuestras formas de conocimiento y prácticas y, sobre todo, hay que acentuar las conexiones o relaciones y las interdependencias entre ellas (Gerbara, 2000; Céspedes, 2008), para lo cual requerimos salir del eurocentrismo del conocimiento y de las diferentes dominaciones imperialistas y coloniales de la vida en el mundo akäats.
Referencias Céspedes, G. (2008). Fuentes y procesos de Producción de Sabiduría. Aproximación desde la
crítica feminista intercultural. En M. P. Aquino & M. J. Rosado Nuñez, Teología feminista intercultural (pp. 67-91). México: Dabar.
Engels, F. (1992). El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Ebrolibros.
Federici, S. (2013). Calibán y la Bruja. Mujeres, cuerpo y acumulación originaria. Pez en el Árbol. Tinta Limón editoriales.
Gutiérrez, R. (2009). Los ritmos del pachakuti. Movilización y levantamiento popular-indígena en Bolivia (2000-2005). México: Bajo tierra ediciones/sisifo ediciones/ICSYH “Alfonso Vélez Pliego, BUAP.
Marx, K. (1988). El capital, Libro primero. México: Siglo XXI Editores.
Paredes, J. (2008). Hilando fino desde el feminismo comunitario. LIFS
Tapia, L. (2008). Política Salvaje, La Muela del Diablo. CLACSO, Comuna.
Vargas Vásquez, L. V. (2016) ¿Të m’uk texy kyiimyë? kutunk äjtën [¿Has dado de comer? Ser autoridad comunitaria] La participación política y social de las mujeres indígenas en el sistema de cargos y en el gobierno local en Santa María Tlahuitoltepec Mixe, Oaxaca, México. Antropología Social. Escuela Nacional de Antropología e Historia. Tesis de Maestra.
Ana Lilia Zarco Salazar
Estudiante del doctorado en Estudios Latinoamericanos (UNAM). Investigadora independiente. Feminista. Psicoterapia humanista existencial con enfoque de género y diversidad sexual. Docente y colaboradora externa en el Instituto Superior Intercultural Ayuuk (ISIA). Maestra en Estudios Latinoamericanos (UNAM). Licenciada en Sociología (UAEMEX). Sus líneas de investigación son las formas político-comunitarias y los feminismos de lo común.

237
Reseñas
Jorge Regalado (2017). Pensamiento crítico, cosmovisiones y epistemologías otras, para enfrentar la guerra capitalista y construir autonomía. México: Cátedra Interinstitucional Jorge Alonso, Universidad de Guadalajara – CIESAS. 278 pp.
ISBN: 978-607-9326-56-2
Escrita por: José Javier Capera Figueroa1
La cátedra Jorge Alonso2 se ha convertido en los últimos años en un espacio de consolidación del pensamiento, teoría y práctica crítica en América Latina. Es considerada en la actualidad como un lugar donde se está reflexionado sobre la complejidad de los fenómenos que afectan directa o indirectamente las dinámicas del SUR-SUR. Un locus de enunciación que trae consigo un conjunto de análisis críticos haciendo alusión a la ecología de saberes y el diálogo popular entre los distintos tipos de conocimiento, es decir, una forma de interactuar entre la teoría y la praxis por constituir otra realidad en nuestros contextos locales, nacionales e internacionales.
La importancia de construir espacios colectivos donde se haga resonancia al pensamiento crítico Latinoamericano debe ser considerado como una oportunidad para potencializar y llevar a un alto nivel las particularidades que caracterizan la identidad de la región.
1 Politólogo de la Universidad del Tolima (Colombia). Analista político y columnista del periódico el Nuevo Día y Rebelión.org. Maestrante del Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora2 Jorge Alonso Sánchez es doctor en Antropología y Profesor Investigador Emérito en el CIESAS Occidente. Ha sido profesor en postgrados en Ciencias Sociales en las Universidades Iberoamericana, Escuela Nacional de Antropología e Historia, Universidad Autónoma Metropolitana, Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad de Guadalajara, El Colegio de Jalisco, El Colegio de Michoacán y CIESAS. Recibió el premio Aguascalientes 2000 al Desarrollo de las Humanidades y el premio Jalisco en 2011; en 2010 en el CUCSH de la Universidad de Guadalajara se le puso el nombre Jorge Alonso a la sala de juntas del DESMOS; el Colegio de Jalisco le dio el título honorífico de Maestro Emérito en 2011; en enero de 2012 el CIESAS y la Universidad de Guadalajara crearon la cátedra Jorge Alonso. En 2013 recibió el premio José María Bocanegra.
Piñata, Cantina (El Maguey del recuerdo). María Guadalupe Rubio Mendoza. Delegación Tláhuac / Ciudad de México. Material: Papel, cartón y alambre delgado

238 239
ReseñasRevista CoPaLa, Construyendo Paz Latinoamericana
Año 3. número 5. enero-junio de 2018
Así pues, la presente obra en su contenido axiológico y ontológico está vinculada con la necesidad de ofrecer una serie de debates rigurosos sobre las luchas sociales, el tejido de ideas, la colectividad del pensamiento y la construcción de “otras” epistemologías y cosmovisiones que respondan a la defensa, resistencia y autonomía de los pueblos en su imaginario de liberación frente a la guerra capitalista, global, moderna y colonialista.
En efecto, la obra “Pensamiento crítico, cosmovisiones y epistemologías otras, para enfrentar la guerra capitalista y construir autonomía” se constituye como un libro de combate, lucha, resistencia y crítica – reflexiva encaminado a llegar a un estadio de repensar las condiciones de existencia que han marcado la historia de los pueblos oprimidos en América Latina. Sin lugar a dudas, debe ser considerado como un texto de base para los seminarios, cursos, talleres, posgrados y centros de investigación dedicados a la acción, participación y transformación de las múltiples realidades que afectan de forma radical los procesos sociales de las comunidades en la región.
Tal como lo afirman: “todo lo contrario, pensamos que con ello contribuimos un poco para que en nuestra geografía local se difundan y debatan estas ideas que nos hablan de la necesidad de que, a través del pensamiento crítico, podamos caer en la cuenta que existen otras cosmovisiones y epistemologías, diferentes a las dominantes, que pueden ayudarnos a comprender, resistir y eventualmente contener la guerra que el capital y el Estado ha desplegado por todo el mundo y que en nuestras geografías ha alcanzado niveles inusitados de violencia” (p.9). Una muestra de la necesidad de realizar aportes en función de enfrentar la guerra de estos tiempos y construir proyectos
comunales, locales y comunitarios donde la autonomía, la rebeldía y la dignidad sean los principios encaminados hacia un horizonte anticapitalista.
La lucidez de los artículos que integran el libro, requiere necesariamente hacer una lectura inflexible dado el contenido de los mismos. Aquí las discusiones que se abordan contribuyen a ir aclarando las nuevas formas políticas organizativas, siguiendo la propuesta del filósofo de Nuestra América Álvaro Márquez–Fernández sobre la democracia en una perspectiva subalterna, tal como lo reafirma el Maestro Jorge Alonso con respecto a la posibilidad de intervenir para desestructurar los esquemas tradicionales del poder en estos tiempos y espacios politizados, para así buscar salir del vació y la desesperanza que trae consigo la lógica del sistema capitalista –moderno.
Por ende, un ejemplo de lucha y esperanza histórica han sido los pueblos originarios de América Latina que por más de 500 años ha sabido resistir ante la dominación y la explotación producto del proceso colonial que trae consigo el modelo capitalista en sus diferentes acepciones socio- políticas en las sociedades contemporáneas.
En la primera parte del libro aparece el artículo de Arturo Escobar titulado “Desde abajo, por la izquierda, y con la Tierra: la diferencia de Abya Ayala/Afro/Latino/América” una interesante forma de hacer genealogía sobre el pensamiento crítico latinoamericano (PCL) y su acervo epistémico por reconocer el clivaje histórico del proceso de colonización continental.
En esta parte, Escobar nos sumerge en la importancia de conocer las experiencias locales y nacionales de lo que significa la guerra producto de la colonización, puesto
que nos aclara que dicho proceso no fue sencillo, espontaneo ni mucho menos un encuentro entre dos continentes en conflicto. Por el contario, represento un tejido de diversas resistencias indígenas y afros por la defensa de la tierra, el territorio y la vida mostrando la posibilidad de constituir otra realidad fuera de la impuesta por el colonizador.
La propuesta del Maestro Arturo, está orientada en describir un análisis coyuntural en escala local, regional y nacional con el fin de reflejar los debates de orden teórico – políticos entre el pensamiento desde abajo y con la izquierda. Una forma de articular la razón de ser de la tierra en el desarrollo de una visión autónoma coherente con la emergencia de otra realidad en América Latina. Por ello, resalta la consigna realizada por los zapatistas de concebirse como un pueblo en movimiento dónde pueda hacer realidad un mundo en el que quepan muchos mundos (p.47).
De esta manera, el análisis de Escobar contribuye a recuperar la larga tradición de un tipo de pensamiento crítico forjado en las dinámicas de Nuestra América. La cuestión radica en el reconocimiento de las luchas revolucionarias que motivaron la necesidad de transformaciones estructurales para ir incluyendo las demandas de los movimientos de izquierda en sus diversas connotaciones, la lógica de un conocimiento propio de los pueblos y su relación con la tierra donde el pueblo ordena, la tierra manda y el gobierno está en la obligación de obedecer.
Frente a este conjunto de disertaciones epistémicas Escobar, recurre a la experiencia motivadora de los pueblos indígenas en el Cauca - colombiano en particular los Nasa, para así mostrar los procesos autonómicos de liberación y
las discusiones de orden epistemológico proveniente de la cumbre de los pueblos, el papel de la mujer indígena en los procesos comunitarios y las acciones de resistencia por dejar en claro otros mecanismos críticos y desde adentro por establecer una perspectiva distinta a la dominante en la sociedad patriarcal de estos tiempos, una vinculada en la noción del progreso, la fe ciega en la tecnología y el discurso colonial de la modernidad siendo factores que causan un daño contundente a la Madre Tierra y las comunidades.
En este aspecto, Escobar resalta las experiencias locales que traen consigo las iniciativas enmarcadas por constituir un horizonte de subjetividades donde prima lo comunal sobre lo individual, la autonomía sobre la dominación y la esperanza frente a la explotación. Una serie de elementos centrales por dejar en claro la noción de un pensamiento de izquierda, desde abajo y con la tierra, una razón por ir fortaleciendo rutas para consolidar la propuesta del Buen Vivir y la relación horizontal entre el hombre y la naturaleza, lo que contribuiría a reconocer la complejidad del pensamiento crítico en el imaginario del Abya Yala, Afro y Latinoamericano por ser la matriz para tejer nuevas relaciones económicas, sociales, políticas y culturales siendo insumos para la apropiación de los entramados existentes en los encuentros interepistémicos como son la minga, las tramas y las reuniones convocadas por los pueblos indígenas para establecer un mundo distintos al impuesto por el capitalismo – moderno.
Esto nos sitúa en la propuesta de fondo inmersa en el PCL, enfocada a una opción distinta a la impuesta hegemónicamente por los centros de conocimiento universal, tal como resulta ser la perspectiva decolonial y el pensamiento otro como

240 241
ReseñasRevista CoPaLa, Construyendo Paz Latinoamericana
Año 3. número 5. enero-junio de 2018
formas alternas por concebir experiencias locales de la región (cimarrones, indígenas y negritudes).
Por otra parte, aparecen dos textos fundamentales de Vilma Almendra llamados “Una mirada al pensamiento crítico desde el hacer comunitario” y “Tejer resistencias y autonomías es un imperativo para caminar nuestra paz desafiando la guerra global”. En su primera articulo nos ofrece una serie de elementos para pensar la necesidad colectiva de la defensa por la vida y la tierra, la importancia de ir recorriendo y reconociendo el sentir comunitario en los flujos de la vida dentro de la Madre Tierra.
La noción conceptual expuesta por Vilma, tiene que ver con el modo, el ver, sentir y hacer el saber crítico del sujeto frente a la experiencia de las luchas de los pueblos indígenas en particular los Nasa en el Cauca. Lo que representa una lógica por pensar desde adentro y críticamente los fenómenos que atraviesa los tejidos de las comunidades en sus respectivos territorios.
Esta situación según Vilma ha generado una limitación de la libertad de los pueblos, y también ha permitido recurrir a la crítica necesaria frente al enemigo externo/interno que vive en medio de la hidra capitalista y la barbarie de dominación mundial. Por ello, la necesidad de recurrir a una alternativa de índole socio-comunitaria pertinente para entender, desafiar y enfrentar las dicotomías del mundo moderno y las formas de territorialidad impuestas por el capital, esto sería la base de seguir comprendiendo experiencias locales que de una u otra manera dan elementos para otros fenómenos que suceden en la región.
En este sentido, el hacer comunitario para Vilma constituye un campo de acción
crítico – transformativo en el sentido de establecer una relación entre la naturaleza y el ser humano en un marco horizontal, esta situación facilita la compresión de tres interrogantes centrales en el artículo: 1) ¿qué es eso del pensamiento crítico?; 2) ¿cuál sería su sustento comunitario y cuáles algunos ejemplos donde camina el pensamiento crítico?; y 3) ¿qué desafíos tiene el hacer crítico? Siendo las rutas centrales por concebir un constructo crítico de la acción y la relaciones sociales entre sujetos críticos y revolucionarios.
La necesidad de reconocer un método en el ver, pensar, hacer y actuar que sean coherentes con el pensamiento crítico resulta ser la apuesta por romper con las estructuras tradicionales e incursionar en lo que los indígenas Nasa han concebido como “palabrandar”, lo que demuestra una consigna orientada a “la lucha por la tierra para la gente y la gente para la tierra” dando elementos para seguir construyendo una relación de liberación en función de la Madre Tierra.
Así pues, la memoria viva y la lucha constante son factores decisivos para concebir el pensamiento crítico de los pueblos y comunidades indígenas, una forma de superar las visiones esencialistas y románticas que se ha querido acuñar a estos procesos de resistencia y movilización masiva. Por ello, la causa indígena pasa a asumir un papel trascendental en la disputa por la vida, la tierra, y el territorio en comunidad donde la cultura, la paz, la educación, la autonomía, la soberanía y la madre tierra sean las causas fundamentales por constituir un pensamiento crítico con fundamento que este más allá de lo local y pueda reflexionarse en el orden global.
Parte de la narrativa expuesta por Vilma sobre las problemáticas de los pueblos
indígenas, surge la denuncia de que el Estado ha ejercido sistemas de cooptación en el liderazgo de ciertos sectores y actores de las comunidades, una problemática que ha contribuido a la fragmentación de las raíces del movimiento indígena nacional y la politica de desintegrar los tejidos comunitarios por parte de las organizaciones políticas nacionales e internacionales. Por ejemplo, lo que ha venido sucediendo con la mercantilización del discursos de los pueblos indígenas en la región, en el caso del Suma Kawsay en Ecuador y Bolivia que ahora pasaron hacer políticas de entidades internacionales que de una manera han despojado el contenido simbólico, cultural, social y comunitario para convertirlo en un acervo de orden más normativo que pragmático en el diario vivir.
En el segundo artículo, Vilma describe la importancia de aprender, sentir y ver las realidades de los pueblos indígenas en el marco del pensamiento crítico latinoamericano siguiendo la propuesta de Escobar donde los de abajo logran configurar una serie de prácticas, discursos y acciones transformativa en el espacio local. En este sentido, sostiene que la experiencia del territorio Nasa en el Cauca Colombiano, donde las comunidades de manera autónoma establecieron un acuerdo de cese al fuego bilateral con las FARC y el gobierno nacional, lo que refleja una manera de pensar la paz territorialmente.
La experiencia narrada por Vilma nos proporciona elementos de suma importancia en el marco de la paz desde y para los pueblos indígenas, y como a partir de esta situación se generaron estrategias de resistencia y construcción de planes de vida contra los proyectos de muerte que imponen el capitalismo en el mundo. Realiza una descripción analítica sobre la situación
compleja que atraviesa Colombia, llegando al punto de mencionar los vaivenes del cese al fuego y la problemática que implica la politica de militarizar los pueblos en sus respectivas zonas. Lo que contribuye al despojo territorial y la persecución, estigmatización y criminalización de la protesta social, la autonomía de las comunidades y la soberanía por proponer proyecto alternativa de paz desde los territorios.
Del mismo modo, señala la forma de control ideológico ejercido por la tecnología en función de alimentar un tipo de pensamiento competitivo, usurpador, a pasar por encima del otro, el ser productivo y el tener una mentalidad en consonancia con el individualismo. La discusión realizada por Vilma, nos aproxima a un escenario donde los fenómenos recurrentes en Colombia se asemejan en ciertos momentos al panorama mexicano, y motivan a pensar en el desarrollo de las luchas indígenas ocurridas en el Cauca, puesto que impulsan a seguir desafiando las estructuras tradicionales del poder en el país.
Un reflejo de este mensaje contundente producto de la praxis de los pueblos indígenas en Colombia, tiene que ver con la resistencia y autonomía como un proceso comunal, la capacidad por construir acciones locales, nacionales, regionales y globales donde la lucha de las comunidades sean la lucha de todos en las distintas partes; y la posibilidad de entender que tienen espacios, tiempos y realidades múltiples que facilitan la configuración de acciones encaminadas a la transformación social de los distintos contextos.
Siguiendo el artículo de Manuel Rozental denominado “¿Guerra? ¿Cuál guerra?” nos presenta un análisis sobre el acuerdo del

242 243
ReseñasRevista CoPaLa, Construyendo Paz Latinoamericana
Año 3. número 5. enero-junio de 2018
cese al fuego en Colombia, y señala que la guerra de orden global en la actualidad está enfocada al exterminio y violencia contra los pueblos tal como se logra evidenciar en el territorio colombiano. Una forma de reconocer como el capital ingresa a los territorios e influye en la elaboración de múltiples violencias sobre las comunidades. Igualmente, resalta la mentalidad impuesta por parte de los dominadores que tiene como principal interés acumular conocimiento, imponer una realidad y dejar en el escenario una experiencia hegemónica frente a una contrainsurgente estableciendo un escenario de enemigo interno y estigmatización frente a cualquier actor disidente del poder político predeterminado.
El tema fundamental de dicha reflexión tiene que ver con el tipo de guerra declarada y las formas con que se han impuesto a lo largo de la historia, deja en claro el tipo el interés central que se ha expuesto de concebir el capital funcional y los intereses de un sistema violento y colonialista, en donde es predominante observar una crisis humanitaria o una industria de necesidades estructurales para la guerra.
Según Rozental, considera que los únicos ganadores de ese fenómeno de barbarie y guerra son los hacedores del capitalismo y las bases que justifican la catástrofe del despojo y violencia contra los pueblos indígenas, siendo un tema común en la lógica de imponer el capital y establecer una estructura de exterminio de grupos sociales en donde la reactivación de la economía esta sustentada en la imposición de un escenario en guerra y hostilidad constante al interior de la sociedad.
El texto de John Gibler llamado “Las economías del terror”, el cual presenta una reflexión coherente con lo expuesto
por Vilma y Rozental sobre la necesidad de generar terror y como el capitalismo se ha basado históricamente bajo las mismas estructuras criminales, violentas y de despojo territorial. Asume una crítica sobre la economía capitalista en su hacer dado que está sustentada en la invasión, el genocidio, el colonialismo y la industria de la esclavitud.
De esta forma, parte por describir los procesos de terror que son los insumos constituidos en politica de Estado por parte de los gobiernos autoritarios y neoliberales, por ello, el Estado y el capitalismo moderno parecen ser inseparables. Un texto sumamente enriquecedor dado la perspectiva reflexiva por construir cambios desde adentro y en consonancia con las dinámicas de los de abajo, sigue describiendo como la muerte es una producción real de la guerra contra las drogas.
La razón de ser, radica en que el Estado no busca parar la guerra contra las drogas sino alimentar la misma cuando llega al punto de imponer un sistema errado y basado en la necesidad del capital y los intereses de países consumidores del primer mundo. Por ende, no duda en enfatizar que a estas alturas el Estado se ha constituido como una empresa criminal de orden global basada en los principios de un narcotráfico sin fronteras, profundo, sistemática y de larga extensión en los distintos niveles transnacionales y globalizados.
Asimismo, Gibler propone de manera directa la necesidad de indagar el método del no – saber, y recurrir a mecanismos donde las tácticas de resistencias sean constitutivas de la identidad de la lucha social e ir más allá de los repertorios tradicionales (marchas, mítines, plantones, huelgas). Lo que simboliza una apuesta
por transformar fenómenos como la desaparición, el extermino, la violencia y el racismo que son una práctica del Estado en su versión neoliberal y criminal.
La propuesta realizada por Sergio Tischler en su texto “Antinomia y antagonismo en la teoría del no-poder de John Holloway” expone una amplia discusión sobre el pensamiento político de John Holloway en la dimensión de las teorías del poder en dos libros de gran lectura en el campo de las ciencias sociales: 1) Cambiar el mundo sin tomar el poder (2002) y 2) Agrietar el capitalismo (2011), que son obras transcendentales para concebir la idea del sujeto revolucionario en esta época, y la capacidad de movilización que implica el poder en la revolución en sus múltiples acepciones. A su vez, detalla la categoría del poder en las luchas sociales y la resistencia de los pueblos, una muestra de seguir descubriendo las virtudes del pensamiento crítico en su ser, hacer y estar como espacios axiológicos que permiten la liberación de las categorías modernas – coloniales (trabajo, mercancía, capital, fuerza, dominación y poder).
De esta manera, Tischler nos recuerda la capacidad de analizar críticamente la condición del sujeto, el fetichismo y el poder, para así reconocer hasta donde se puede seguir pensando la revolución sin una crítica a la fetichización del poder y la importancia de la praxis del sujeto en comunidad, siendo un aspecto de gran relevancia por concebir la metáfora de la existencia de un actor crítico y autocrítico de las formas de existencias provocadas por la sociedad capitalista moderna.
Otro artículo fundamental que conforma la presente obra es “Educación para la autonomía y la defensa del territorio” realizado por Bruno Baronnet, en donde
refuerza el conjunto de ideas expuestas sobre la importancia de consolidar el pensamiento crítico Latinoamericano a partir de las experiencias de los grupos desde abajo, una lógica que intenta reconocer los bienes territoriales de los pueblos originarios de la región, y como por medio de estas acciones hechas praxis en comunidad se puede rescatar la parte sustancial de las demandas, necesidades y prácticas contrahegemónicas propias de los pueblos indígenas.
A esta serie de elementos críticos Baronnet, sigue la noción de Raúl Zibechi en su propuesta de descolonizar la politica y aquellas formas arcaicas de representación como suelen ser los partidos políticos, organizaciones y grupos tradicionales para dar el paso a romper la lógica de un sistema basado en la producción y el consumo masivo. Por ello, recuerda lo expuesto por Zibechi, en cuanto a los saberes comunes de los movimientos, las luchas de los pueblos indígenas y el sentido de converger en un proceso de territorialización a partir de la defensa, resistencia, liberación y recuperación de la tierra, la vida, el territorio y la vivir en dignidad comunalmente.
En este sentido, un factor de suma importancia en este debate consiste en cuestionar, desmontar y superar la visión enajenada del poder, el trabajo y los modelos impuestos por el capitalismo frente al sujeto en comunidad. Otra razón de obligatoria lectura para ir reconociendo la necesidad de construir estrategias educativas de autonomía, defensa y desmantelamiento del statu quo de orden moderno – colonialista, tal como lo vienen realizando el tipo de educación de los municipios zapatistas de Chiapas.

244 245
ReseñasRevista CoPaLa, Construyendo Paz Latinoamericana
Año 3. número 5. enero-junio de 2018
El penúltimo artículo aparece una reflexión de uno de los grandes pensadores, críticos y filósofos de Nuestra América el Maestro Álvaro B. Márquez – Fernández, el cual denomina “Por una democracia de movilidad subalterna” en el realiza una amplia discusión sobre la perspectiva contrahegemónica de la democracia moderna – liberal, dado elementos para reconocer el discurso liberador donde la praxis transformadora es la esencia por constituir espacios de convivencia ciudadana.
Por este motivo, reconoce la cristalización de los poderes populares como una forma para concebir mayor eficiencia en la democracia subalterna, y dar un paso a la configuración de la figura del intelectual orgánico como un requerimiento necesario para concebir la pluralidad de un escenario político que tenga como principios las formaciones sociales, los proyecto de vida, y la defensa de los intereses de actores desde abajo. Lo que implicaría un giro radical a las estructuras racionales impuestas por la sociedad de mercado.
Es necesario señalar que el sentido revolucionario del proyecto político que describe el Maestro Álvaro, nos obliga a reflexionar sobre la defensa del intelectual orgánico y su compromiso ético- político para así tener un sentido de apropiación y recuperación de las bases marginadas, populares que hagan un peso a la sociedad neoliberal e individualizada. Un gran campo de debate para pensar en otra forma de concebir la democracia más allá de la lógica liberal, procedimental y normativa que intenta ser predominante en la región. Tal como lo menciona, al reconocer que el sentido contrahegemónico está sustentado en las prácticas subalternas populares como mecanismos idóneos de resistencia desde abajo y con un principio de autonomía para los desarrollos sociopolíticos que requiere
América Latina.
La clausura del libro está a cargo de la exposición magistral del Maestro Jorge Alonso como siempre mostrando la lucidez de los años materializados en la experiencia de lograr comprender la complejidad de lo que constituye Nuestra América en su desafío por construir otra realidad más allá de la barbarie moderna cimentada en la guerra capitalista. En donde parte de hacer un análisis sobre el libro de John Gibler, Historia oral de una infamia donde señala la experiencia negativa que ha sucedido con los ataques contra los normalistas de Ayotzinapa, dado que señala la dimensión de este crimen del Estado que motivo la movilización masiva en todo el país, y puso al gobierno mexicano contra la pared en su proyecto político de deslegitimar la “verdad histórica” que debe ser la base para pensar y convivir en un escenario democrático que demande mayor justicia social y pacificación de los conflictos.
Por ende, Asume una postura crítica al reconocer la necesidad de hacer una lectura detallada, para reconstruir los hechos de este ataque y así esclarecer los elementos, debido a la postura pírrica del Estado, y por ende implica asumir responsabilidades en función de generar una solidaridad de larga lucha que en la actualidad no termina, pero si asume relevancia en el escenario global donde se muestra la barbarie ejercida por la politica neoliberal y la violencia de Estado frente a los distintos grupos sociales.
Al mismo tiempo, aclara que la violencia que se ha venido intensificado a causa de la relación del Estado con el mundo del narcotráfico, que ha hecho de México en el siglo XXI, un territorio donde la democracia se encuentra en vilo, debate, crisis y efectivamente como un proyecto cada vez basado en la violencia, la desaparición y la
criminalización del pensamiento, acción y discurso crítico por concebir o superar el despojo de la democracia mexicana, un aspecto de común denominador en Latinoamérica.
En conclusión, el libro “Pensamiento crítico, cosmovisiones y epistemologías otras, para enfrentar la guerra capitalista y construir autonomía” coordinador por Jorge Regalado y presentado por la Cátedra Jorge Alonso se incorpora en ese tipo de libros de base para marcar un horizonte de conocimiento alternativo, el cual motive por un sendero teórico, conceptual y metodológica crítico, autocrítico dando paso a considerarse como un reflejo decolonial dado el contenido contrahegemónico frente a las formas tradicionales impuestas a lo largo de la historia, es decir, la muestra de un resultado de diálogo de saberes, ecología de conceptos y convergencia de perspectivas por ir tejiendo saberes no-eurocentrados pero si más contextualizados en lograr ser congruentes con las dinámicas de Nuestra América.
Así pues, la invitación de leer pausadamente este libro de la Cátedra Jorge Alonso, es necesariamente un acto de fe por seguir el camino de la indignación, la rebeldía, la praxis, la transformación y en especial la consolidación del Pensamiento Crítico Latinoamericano frente a cualquier corriente de conocimiento eurocéntrico, colonialista y hegemónico. Un gran logro por seguir consolidado las teorías, los conceptos y las metodologías más coherentes con la configuración de una región que vive en medio de la esperanza y la decepción, la violencia y la paz, el dolor y el amor como características que confluyen en la necesidad de rescatar experiencias como la que históricamente han enseñado los pueblos indígenas por la defensa de la
vida, la cultura, la paz, la educación, la autonomía, la tierra, el territorio para un “buen vivir” o un “mejor vivir” al interior de las sociedades Latinoamericanas un gran desafío que en nuestros tiempos está cada vez más vigente, vigoro y lleno de posibilidades por hacerlo una realidad en todos los espacios y tiempos posibles o necesarios de nuestra casa común la tierra.
José Javier Capera Figueroa [email protected]
Politólogo de la Universidad del Tolima (Colombia). Analista político y columnista del periódico el Nuevo Día y Rebelión.org. Maestrante del Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora.


Décimo Primer Concurso de Piñatas Mexicanas 2017Ganadores
Museo de Arte Popular (MAP)
Primer Lugar: (Premio $15,000.00)
Titulada: Con la ciudad a cuestas
Autor: Colectivo Atelier Arte y Papel No. 20
Material utilizado: Papel y cartón
Procedencia: Coacalco / Estado de México
Segundo Lugar: (Premio $10,000.00)
Titulada: Folkloricromia
Autor: Silvia Azucena Nájera Barajas No. 21
Material utilizado: Papel de china y papel bond
Procedencia: Ecatepec / Estado de México
Tercer Lugar: (Premio $5,000.00) a la piñata
Titulada: La biznaga
Autor: Carlos Ruiz Ávila No. 125
Material utilizado: Cartón e ixtle
Procedencia: Ecatepec / Estado de México
Diez menciones honoríficas con un estímulo de reconocimiento de $ 1,000.00 (Un mil pesos) a cada una
Título: Ganándome la vida (14)
Autor: Patricia Angélica Rodríguez Arana del Toro
Material utilizado: Cartón y papel de china
Procedencia: Delegación Azcapotzalco / Ciudad de México
Título: Puro corazón: Márquez Becerra (25)
Autor: Israel Márquez Becerra
Material utilizado: Papel; hojas, pétalos y cáscara de naranja, secos
Procedencia: Tlalnepantla de Baz / Estado de México
Título: Entre vueltas y recuerdos (48)
Autor: Carlos Alberto Mendoza Correa
Material utilizado: Papel y cartón
Procedencia: Delegación Azcapotzalco / Ciudad de México
Título: Mi día y noche huichol (56)
Autor: Ricardo Navarro Dueñas
Material utilizado: Papel de china
Procedencia: Ecatepec / Estado de México
Título: Cascada de alegría mexicana (69)
Autor: Amigos de Cartón
Material utilizado: Cartón y papel
Procedencia: Delegación Venustiano Carranza / Ciudad de México

Título: Alebrijero (113)
Autor: Mariana Dení Arenas Flores
Material Utilizado: Papel y cartón
Procedencia: Delegación Gustavo A. Madero / Ciudad de México
Título: Rampante y Místico (121)
Autor: Emanuel Arturo Zarate Ortiz
Material utilizado: Papel de china
Procedencia: Delegación Álvaro Obregón / Ciudad de México
Título: Cantina (El Maguey del recuerdo) (123)
Autor: María Guadalupe Rubio Mendoza
Material utilizado: Papel, cartón y alambre delgado
Procedencia: Delegación Tláhuac / Ciudad de México
Título: Abeja Maya “Melipona Beecheii”
(Especie en declive) (137)
Autor: Colectivo Hello Cacti
Material utilizado: Papel, cartón y flores secas
Título: Nahual (139)
Autor: Moisés Martínez Gómez
Material utilizado: Papel e hilo
Procedencia: Toluca / Estado de México
INVITACIÓN
NÚMERO ESPECIAL
INTERCULTURALIDAD EN LAS INSTITUCIONES INTERCULTURALES DE EDUCACIÓN SUPERIOR
UNA PERSPECTIVA CRÍTICAMotivación Comúnmente la interculturalidad en la Educación Suprior para la Diversidad étnica y cultural
en América Latina y el Caribe ha sido abordada desde la perspectiva oficialista y gubernamental; han sido pocos los esfuerzos aislados desde otras alternativas que presenten el fenómeno desde marcos teóricos y metodológicos que aporten otra visión de las realidades concretas y la emergencia de nuevas tendencias en las ciencias sociales.
Uno de los referentes ha sido el trabajo realizado por Daniel Mato para el Instituto Latinoamericano para la Educación Superior (IESALC) de la UNESCO, quien a partir de 2008 puso en la vitrina el fenómeno al presentar una serie de casos de Universidades orientadas a dar atención a la diversidad étnica y cultural en América Latina y El Caribe.
Cuando se realizó esta indagatoria, muchas experiencias en México eran relativamente recientes, las Universidades Interculturales en este país tenían menos de una década de haber sido formalmente instaladas y por naturaleza su aliento era esperanzador. Las experiencias Latinoamericanas en general habían ganado ya cierto reconocimiento en materia de política pública.
A casi diez años de esta investigación, es interesante generar una serie de estudios que muestren qué es lo que en realidad ha sucedido con esas experiencias de interculturalidad en la educación superior. El cierre de la Universidad Amawtay Wasi en Ecuador, los continuos conflictos en las Universidades Interculturales en México, los cambios de orientación en algunas Instituciones como la Universidad Comunitaria de San Luís Potosí, que se reformuló como Universidad Intercultural de San Luís Potosí y la Universidad Autónoma Indígena de México que se replanteó como Universidad Intercultural del Estado de Sinaloa, son experiencias que indican cambios que son susceptibles de analizar.
En estos cambios sin duda se han dado luchas entre: colonialismos y de-colonialismos, universalismos y relativismos, anarquismos y totalitarismos, socialismos y capitalismos y otras muchas categorías que polarizan las realidades de las instituciones mencionadas.
El estudio de las experiencias presentadas y otras muchas más puede ser abordado desde muy diversas perspectivas, disciplinas e interdisciplinas en materia de políticas públicas, de las economías alternativas, de la pedagogía y de la educación en general, de la sociología y la antropología, de los estudios organizacionales y de perspectivas científicas emergentes tales como los estudios para la paz y los conflictos.
El común abordaje interdisciplinario genera siempre nuevas perspectivas de un fenómeno que a veces la interculturalidad por si sola es incapaz de abordarlo epistemológicamente hablando; ya lo mencionaba Lara (2015) al meditar sobre la relación de la interculturalidad y la educación:
Escribir un texto que reflexione alrededor de la relación entre interculturalidad y procesos educativos en un mundo que cada vez reclama con mayor fuerza la participación activa de los grupos históricamente considerados minorías implica reflexionar en torno a las discusiones teóricas y las apuestas investigativas que se vienen presentando desde la década de los sesenta para dar un lugar y una voz a los que históricamente han estado marginados y silenciados en un mundo en el que lo extraño, lo diferente, casi siempre ha sido puesto bajo la lupa de la sospecha (p. 3).

253
Normas de publicación para los autores de la Revista CoPaLa
Normas de publicación para los autores de la Revista CoPaLa
La Revista Construcción de Paz Latinoamericana es una publicación electrónica semestral de la Red de Constructores de Paz en Latinoamérica y tiene como principal objetivo divulgar artículos científicos, avances de investigación, ensayos, estudios de caso, análisis teóricos y reseñas bibliográficas críticas o informativas de América Latina, El Caribe o de cualquier otro país, continente o región, abordados desde diferentes perspectivas teóricas, epistemológicas y metodológicas relacionados con los temas de la democracia, las paces, los conflictos, las violencias, la interculturalidad, los derechos humanos, la noviolencia, la educación para las convivencias pacíficas, los métodos de gestión, resolución y transformación de conflictos, así como todo lo relacionado con pedagogías críticas y experiencias de investigación acción participante para la construcción de paz en diferentes contextos sociales, familiares, educativos, regionales, nacionales o mundiales.
Las colaboraciones deberán cumplir con los siguientes requisitos:
ContenidoPodrán ser:
• Artículos científicos
• Avances de investigación
• Ensayos
• Estudios de casos actuales o con una perspectiva histórica
• Análisis teóricos
• Reseñas bibliográficas críticas o informativas
• Estados del arte
• Estados de la cuestión
Formato• Las colaboraciones deberán ser inéditas y entregarse en procesador Word, sin ningún
La polisemia de la interculturalidad y las dificultades de su operatividad investigativa para explicar los fenómenos presentados en los contextos sociointerculturales, son una rica veta capaz de producir nuevos constructos teóricos. El alcance y las limitaciones de la interculturalidad, el estudio de sus fronteras, de las formas como esta se presenta, del cómo se entiende y se interpreta o del cómo se confunde y se malinterpreta forman parte de la agenda de indagación de la convocatoria del número especial de la revista Construcción de Paz Latinoamericana CoPaLa.
En las Universidades Interculturales muchos problemas surgen desde su conceptualización, del qué es lo que las hace o no interculturales y de si realmente sus fines son loables y si su naturaleza política es congruente. Se cuestiona su homogeneidad, su autonomía, su heteronomía, sus formas de gobierno, su educación, su curricula, su pedagogía y su didáctica.
No se trata de adoptar posturas ingenuas que justifique lo que se realiza en las Instituciones Interculturales de Educación Superior (IIES), tampoco realizar críticas irracionales sin la elaboración de constructos que den cuenta de las realidades que subyacen. Se trata más bien de ir llenando algunos vacíos y ausencias teóricas y metodológicas desde las otras perspectivas y desde otros referentes paradigmáticos. Como menciona Walsh (2008), es importante buscar y plasmar esas insurgencias político-epistémicas.
Para el efecto se invita a investigadores a presentar artículos de investigación y reflexiones teóricas sobre experiencias que problematicen los fenómenos que se han derivado de la interculturalidad en las instituciones de educación superior en América Latina y el Caribe, para conformar un número especial en la revista CoPaLa.
Revista CoPaLaLos artículos serán publicados en un número especial de la revista CoPaLa: http://www.revistacopala.com
Los criterios se presentan en el portal de la revista en: http://www.revistacopala.com/normas-de-publicaci-n.html
CoordinadorCoordinador del número: Dr. Ernesto Guerra GarcíaCofundador de la Universidad Autónoma Indígena de MéxicoSecretario General de Investigación y PostgradoUniversidad Intercultural del estado de SinaloaCorreo electrónico: [email protected]
Fecha límite para la entrega del primer borrador: 15 de febrero de 2018. A partir de esta fecha se comenzará un periodo de revisión e intercambio de ideas. Fecha propuesta para la entrega de artículos: 31 de marzo de 2018
Revista CoPaLa. Género: publicaciones periódicasReserva de derechos al uso exclusivo Indautor núm. 04-2016-022416333800-203
ISSN (En línea) : 2500-8870CoPaLa, obra digital depositada y aprobada en la Biblioteca Nacional de Colombia, Ministerio de Cultura.
Salvaguardada y preservada en la memoria bibliográfica y documental digital de Colombia. http://www.revistacopala.com Correo electrónico: [email protected] OJS: http://archivocopala.pedagogiadelapraxis.cl/ojs-2.4.8-2/index.php/copala/index
Revista CoPaLa incluida y divulgada en: ALAS. Asociación Latinoamericana de Sociología: http://sociologia-alas.org/revistas/ UNESCO. IESALC: http://www.iesalc.unesco.org.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=3825:ya-esta-disponible-en-linea-la-re vis ta-n-3-de-copala&catid=11:iesalc&Itemid=466&lang=es Google Book: https://books.google.cl/books/about?id=8QA7DwAAQBAJ&redir_esc=y LatinRev. FLACSO Sede Argentina: http://flacso.org.ar/latinrev/ Google Scholar: https://scholar.google.es/scholar?start=0&q=CoPaLa+Construyendo+Paz+Latinoamericana&hl=en&as_sdt=0,5

254 255254
Normas de publicación para los autores de la Revista CoPaLa Normas de publicación para los autores de la Revista CoPaLa
tipo de formato, sangrías, viñetas o tabulados.
• Los trabajos que contengan tablas, cuadros, gráficas o fotografías, deberán entregarse en archivo separado en formatos (Excel, Word o jpg 300 dpi).
• Las notas a pie de página se utilizarán para hacer breves comentarios y aclaraciones (Fuente Arial de 9 puntos e interlineado de 1.0). No se aceptan referencias bibliográficas como pie de página.
• Después del título del artículo y el nombre completo de su(s) autor(es), se debe incluir un resumen de tipo analítico que debe incluir (objetivo, metodología, resultados y conclusiones del artículo). Este resumen deberá entregarse en idioma español e inglés, no mayor a 150 palabras, a renglón seguido.
• Después del resumen en español deberán aparacer las palabras clave (de tres a cinco palabras en español, sin concepto, separadas por una coma, y la primera letra de cada palabra clave deberá ir en mayúscula).
• Después del Abstract deberán aparecer las Keywords (palabras calve en idioma inglés, y de acuerdo al punto anterior).
Autoría• La Revista CoPaLa recibe artículos con un máximo de tres autores.
• Entendemos como autores a las personas que han participado en la aportación intelectual de la investigación, en el desarrollo del trabajo y en la redacción del escrito.
• El colaborar, ayudar o participar en la recolección de datos cuantitativos o cualitativos; participar en la aplicación de técnicas y herramientas de investigación, así como la revisión o corrección de estilo, no son labores suficientes para ser parte de la autoría de un artículo o ensayo científicos.
• La Revista CoPaLa se deslinda de cualquier responsabilidad sobre posibles conflictos de intereses derivados de la autoría de los trabajos publicados.
• Después del título incluir nombre y apellidos del autor(es), así como el cargo que ostenta(n), la institución a la cual está(n) adscrito(s) y su dirección electrónica.
• Anexar un resumen curricular por cada autor, no mayor a seis renglones.
Extensión• La extensión del escrito deberá ser de 12 a 20 hojas tamaño carta (7000 palabras),
incluidos cuadros, gráficas, notas y bibliografía. Deberán presentarse en hoja de 28 líneas (64 golpes por línea, fuente Arial de12 puntos e interlineado de 1.5).
• Las reseñas deberán tener una extensión de tres a seis cuartillas. Debe incluir:
• Título del libro reseñado, Autor(es), editorial, ciudad de edición, año de publicación y total de páginas
• En imagen jpg (300 dpi) la portada del libro que se reseña.
Referencias bibliográficas • El aspecto formal de uso de citas (textual, parafraseo o de comentario), notas y
referencias, así como el registro bibliográfico, deben corresponder al formato APA, 6°Edición.
• El registro bibliográfico debe de contener exclusivamente las fuentes citadas dentro del texto
• El registro bibliográfico debe aparecer al final del escrito, con el subtítulo correspondiente.
• No se acepta bibliografía como pie de página o nota de página.
Evaluación• Quien envíe un manuscrito se compromete a no someterlo simultáneamente a la
consideración de otras publicaciones.
• Todas las colaboraciones serán dictaminadas por los miembros del Comité Evaluador de la revista CoPaLa, mediante el sistema “pares ciegos”, quienes recibirán el documento sin nombre del autor y emitirán un dictamen por escrito bajo los siguientes criterios: aprobado para publicación; aprobado con condiciones; no aprobado. El resultado se notificará al autor. El fallo del Comité Evaluador es inapelable.
• La aceptación de cada colaboración dependerá de la evaluación de dos dictaminadores especialistas en la materia que se conservarán en el anonimato, al igual que el autor (autores) para efectos de la misma.
• Toda colaboración que haya sido aceptada para su publicación será sometida a revisión de estilo.
Idiomas• Se acepta la postulación de artículos en español, portugués, francés e inglés.
Composición• Cada número de la revista CoPaLa se integrará con los trabajos que en el momento
del cierre de edición cuenten con la aprobación del Comité Evaluador.

256 257256
Normas de publicación para los autores de la Revista CoPaLa Normas de publicación para los autores de la Revista CoPaLa
• La redacción se reserva el derecho de hacer la corrección de estilo y cambios editoriales que considere necesarios para cualificar el trabajo
• Lista de comprobación para la preparación de envíos
• Como parte del proceso de envío, los autores y autoras deben comprobar que su envío cumpla todos los elementos que se muestran a continuación. Se devolverán a los autores y autoras aquellos envíos que no cumplan estas directrices:
• La petición no ha sido publicada previamente, ni se ha presentado a otra revista simultáneamente.
• La colaboración escrita está en formato Microsoft Word.
• Se han añadido direcciones web para las referencias donde ha sido posible y estas direcciones están actualizadas. (No existen links rotos).
• El texto tiene interlineado 1.5, el tamaño de la fuente es de 12 puntos, el formato de la fuente es Arial. Se usa cursiva en vez de subrayado (exceptuando las direcciones URL). En el texto se identifica con letra color rojo y resaltado con amarillo el nombre y pie de ilustración, cuadro o tabla, sin que esta aparezca. Todas las ilustraciones, figuras y tablas que deben aparecer en el texto se envían en una carpeta zip con la numeración correspondiente a la aparición).
• El texto cumple con los requisitos bibliográficos y de estilo indicados en las Normas de publicación para autores que se pueden encontrar en la sección de la Revista.
• El o los autores están de acuerdo con la nota de propiedad intelectual que solicita la revista que se presenta en la sección Aviso de derechos de autor/a.
• E o los autores están de acuerdo con la Política de Acceso Abierto de la Revista.
Aviso de derechos de autor/a• La revista CoPaLa. Construcción de Paz Latinoamericana informa a sus autores y
lectores que toda la publicación debe ser entregada con la Carta de Aceptación de Condiciones de Derechos de Autor, donde se solicita a los autores la autorización para someter el artículo a consideración la revista CoPaLa para que ésta realice cualquiera de las siguientes actividades:
• La edición gráfica y de estilo de la obra o parte de ésta.
• La publicación y reproducción íntegra de la obra o parte de esta, tanto por medios impresos como electrónicos, incluyendo internet y cualquier otra tecnología conocida o por conocer.
• La traducción a cualquier idioma o dialecto de la obra o parte de esta.
• La adaptación de la obra o formatos de lectura, sonido, voz y cualquier otra representación o mecanismo técnico disponible, que posibilite su acceso para personas no videntes parcial o totalmente, o con alguna otra forma de capacidades especiales que impida a la lectura convencional del artículo.
• La distribución y puesta a disposición de la obra al público, de tal forma que el público pueda tener acceso a ellas desde el momento y lugar que cada quien elija, a través de los mecanismos físico o electrónico que disponga.
• Cualquier otra forma de utilización, proceso o sistema conocido o por conocerse que se relacione con las actividades y fines editoriales a los cuales se vincula la Revista CoPaLa.
• El formato de la Carta es Word con campos de llenado para la incorporación de los datos básicos del manuscrito y los/las autores/ras.
• La revista pone a disposición la carta para las obras individuales y obras colectivas (hasta tres autores)
• En esa misma carta los autores deben aceptar que, con su colaboración, el artículo presentado sea ajustado por el equipo de edición de la revista CoPaLa, a las Normas para autores, previamente establecidas y publicadas en el sitio web oficial de la Revista en cuanto a procedimientos, formato, corrección, edición, traducción, publicación, duración del proceso editorial y otros requerimientos solicitados en dichas normas.
• Además, el contenido de este sitio está protegido bajo licencia Reconocimiento- No comercial- Compartir igual (by-nc-sa) con el que se permite el uso comercial de la obra original o trabajos derivados y la distribución de las cuales se debe hacer con la misma licencia que gobierna la obra original. El diseño gráfico, las imágenes y los textos generados por la revista CoPaLa son propiedad de la misma y se encuentran licenciadas con, Revista Construyendo Paz Latinoamericana by Revista CoPaLa is licensed under a Creative Commons Reconocimiento 4.0 Internacional License.
• Código HTML<a rel=”license” href=”http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/”><img alt=”Licencia de Creative Commons” style=”border-width:0” src=”https://i.creativecommons.org/l/by/4.0/80x15.png” /></a><br /><span xmlns:dct=”http://purl.org/dc/terms/” property=”dct:title”>Revista Construyendo Paz Latinoamericana</span> by <a xmlns:cc=”http://creativecommons.org/ns#” href=”http://www.revistacopala.com/revista-copala.html” property=”cc:attributionName” rel=”cc:attributionURL”>Revista CoPaLa</a> is licensed under a <a rel=”license” href=”http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/”>Creative Commons Reconocimiento 4.0 Internacional License</a>.

Piñata, Con la ciudad a cuestas. Colectivo Atelier Arte y Papel. Coacalco / Estado de México. Material: Papel y cartón
258258
Normas de publicación para los autores de la Revista CoPaLa
• Los autores/as que publiquen en la Revista CoPaLa. Construcción de Paz Latinoamericana aceptan las siguientes condiciones:
• Los autores/as conservan sus derechos morales sobre la publicación y ceden los patrimoniales mencionados en la Carta de Cesión de Derechos con la licencia Creative Commons Atribución - No Comercial - Compartir Igual 4.0 Internacional, que permite a terceros utilizar lo publicado siempre que mencionen la autoría del trabajo y a la primera publicación en esta revista.
• Los autores/as puede realizar otros acuerdos contractuales independientes y adicionales para la distribución no exclusiva de la versión del artículo publicado en esta revista, siempre que indiquen claramente que el trabajo se publicó por primera vez en la Revista CoPaLa. Construcción de Paz Latinoamericana.
Envío de trabajos
Los trabajos deberán ser enviados a través de: Open Journal Systems (OJS): http://archivocopala.pedagogiadelapraxis.cl/ojs-2.4.8-2/index.php/copala/index
Enviar copia a:Dr. Eduardo Andrés Sandoval [email protected]
CoPaLa. Construcción de Paz Latinoamericana, es una publicación semestral. Página electrónica de la revista: www.revistacopala.comdirección electrónica: [email protected]. Editor Responsable Dr. Eduardo Andrés Sandoval Forero. Certificado de Reserva de Derechos al Uso Exclusivo del Título número 04-2016-022416333800-203, ISSN 2500-8870, ambos otorgados por el Instituto Nacional del Derecho de Autor. Responsable de la última actualización de este número: Dr. Eduardo Andrés Sandoval Forerofecha de la última modificación: 5 de enero de 2018. Tamaño del archivo 3.5 MB.
OJS: http://archivocopala.pedagogiadelapraxis.cl/ojs-2.4.8-2/index.php/copala/index
Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura de la revista CoPaLay son de exclusiva responsabilidad de cada autor. [Licencia Creative Commons]