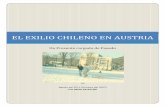¿Interpretamos la voluntad del testador o sólo lo literalmente expresado en el testamento?
-
Upload
renzo-saavedra -
Category
Documents
-
view
212 -
download
0
description
Transcript of ¿Interpretamos la voluntad del testador o sólo lo literalmente expresado en el testamento?

Latin American and Caribbean Law andEconomics Association
From the SelectedWorks of Renzo E. Saavedra Velazco
November 2010
¿Interpretamos la voluntad del testador o sólo loliteralmente expresado en el testamento?:Consideraciones desde la óptica de la comparaciónjurídica
ContactAuthor
Start Your OwnSelectedWorks
Notify Meof New Work
Available at: http://works.bepress.com/renzo_saavedra/17

1
¿INTERPRETAMOS LA VOLUNTAD DEL TESTADOR O SÓLO LO
LITERALMENTE EXPRESADO EN EL TESTAMENTO? Consideraciones desde la óptica de la comparación jurídica
RENZO E. SAAVEDRA VELAZCO(∗)(∗∗)
CONTENIDO: 1. Premisa.- 2. Dilucidando la real intención del testador: la perspectiva del civil law.- 3. Virtudes y miserias del literalismo en a interpretación testamentaria: la posición del common law.- 4. Consolidando un supuesto de convergencia jurídica. - 5. A manera de conclusión.
1. PREMISA.
Una de las propuestas más sugerentes de la comparación jurídica, la cual parte del cuestionamiento del principio de unidad del sistema jurídico1, es la que aconseja diferenciar entre las reglas que pueden coexistir al interior de un mismo sistema y que se clasifican en atención a las fuentes de las cuales emanan.
De acuerdo a esta propuesta existen formantes2 de naturaleza legal, doctrinal y jurisprudencial. Nos explicamos. Las reglas operativas creadas por cada uno de estos formantes pueden coincidir entre sí en la manera en que abordan determinado aspecto de relevancia jurídica o puede ocasionar que se arribe a soluciones diversas para los casos en concreto. Un ejemplo puede ayudarnos a aclarar el panorama, pensemos en aquel interesante debate sobre la naturaleza de la culpa in contrahendo al interior del sistema jurídico italiano3. Por un lado, el formante legal dispone con claridad, gracias a la presencia del artículo 1337° del Codice Civile, que durante los tratos preliminares las partes deben comportarse de acuerdo a las reglas de la buena fe; por otro lado, en el formante jurisprudencial4 italiano se sostiene –uniforme y consistentemente– que la responsabilidad precontractual que surge por la violación de la norma antes aludida es de naturaleza extracontractual; y, en fin, el formante doctrinal mayoritario sostiene que la responsabilidad que se deriva en los casos de culpa in contrahendo es en realidad
(∗) Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Profesor de Responsabilidad Civil en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Asociado de Payet, Rey, Cauvi Abogados. Diploma de Especialización en el Programa Latinoamericano de Law & Economics auspiciado por George Mason University y por la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Derecho y Economía.
(∗∗) La presente es una versión ligeramente revisada del texto publicado en Revista del Foro, núm. 96, 2010, pp. 11–26.
1 SACCO, Rodolfo, Introduzione al diritto comparato, Utet, Turín, 1992, p. 47 2 Dentro de la fonética se entiende por formante al pico de intensidad en el espectro de un sonido, lo
cual permite diferenciar el habla. Por su parte, en el campo jurídico el término acuñado tiene como propósito llamar la atención del operador acerca de cómo la regla promulgada puede no ser, en los hechos, la regla que es aplicada por parte de la judicatura o incluso que la regla puede encontrarse complementada (o alterada) por las interpretaciones doctrinales.
3 Optamos por tal sistema jurídico dado que en nuestro país aún no existe una posición consolidada en ninguno de los formantes sobre tan compleja materia.
4 Nos remitimos a la sentencia número 9645, de fecha 16 de junio de 2001, en el que las Salas Reunidas de la Corte de Casación italiana concluyeron en sentido conforme a la sentencia 749, de fecha 6 de marzo de 1976, y a la sentencia 93, fe fecha 11 de enero de 1977.
Todas estas sentencias han sido citadas en un trabajo anterior SAAVEDRA VELAZCO, Renzo E., La responsabilidad precontractual en debate, en Responsabilidad Civil Contemporánea, ARA Editores, Lima, 2009, nota al pie (46), texto y nota.

2
de naturaleza contractual, ello por la existencia de una relación jurídica obligatoria sin deber primario de prestación5.
Ahora bien, debido a la perspectiva que se desea acoger en el presente estudio creemos que debe ponerse en conocimiento de los eventuales lectores las diferencias (¡si es que estas existen!) entre los diversos formantes del civil law y del common law.
El debate sobre los cánones y medios de interpretación del testamento, así como también su objetivo, se ha instalado recientemente en nuestro medio por la difusión de un caso paradigmático (Arzobispado de Lima vs. PUCP). La labor, sin embargo, no se ha asumido de manera expresa y cabal sino que, por razones comprensibles, sólo se viene planteando en términos más bien generales e implícitos. Como se intuirá, es tal contexto de interés sobre la materia (si bien atiene más sobre la resolución de un caso concreto y no a la dilucidación de los cánones interpretativos y sobre todo a su objetivo) el que nos motiva a afrontar el presente estudio.
Somos de la opinión que en un sistema como el peruano en el que la atención sobre aspectos sucesorios resulta más bien eventual, el investigador de turno tendrá el deber de ofrecer una visión panorámica sobre las posiciones que se han generado en los sistemas jurídicos, incluidos aquellos en los que se tiene un enfoque contrapuesto (no obstante creemos que forman parte de un mismo patrón jurídico)6, a lo largo de los últimos años. Tal deber se sustentaría no sólo en el esfuerzo de rescatar las posibles coincidencias existentes y resaltar las diferencias entre los sistemas bajo análisis; sino en el intento de modernizar los discursos académicos en un campo tan relegado como el sucesorio (cuanto menos en el Perú).
2. DILUCIDANDO LA REAL INTENCIÓN DEL TESTADOR: LA PERSPECTIVA DEL CIVIL LAW.
En el civil law pueden identificarse dos grandes sistemas, el sistema alemán y el sistema francés. Empero, un aspecto sobre el cual debe llamarse la atención, cuanto menos en materia sucesoria, es que el derecho francés se encuentra imbuido por una serie de tradiciones germánicas, las cuales modificaron o enriquecieron las lecciones del derecho romano o las propias tradiciones locales. Ahora bien, y a renglón seguido, se debe admitir que la mayor influencia en la redacción del Código Civil peruano, sea en materia testamentaria, sea en la teoría negocial, se reconduce al derecho italiano; el cual a su vez imita o hunde sus raíces en las enseñanzas del derecho alemán.
Por las razones anotadas creemos conveniente centrar nuestra atención a lo que se desarrolla en el sistema alemán o en aquellos que tienen una marcada influencia de tal derecho. Otra razón que nos impulsa a ello, es la escasa atención que se le da a tal Derecho en una materia como la interpretación testamentaria. Lamentablemente, por limitaciones de espacio no podremos desarrollar con demasiado detalle algunos de los extremos de tan compleja materia.
En primer lugar partiendo del formante legal podemos observar que en el § 133 del Bürgerliches Gezetsbuch se señala que “cuando se interpreta una declaración de voluntad es necesario determinar su verdadera intención en lugar de adherirnos al sentido literal de la declaración”. Lo interesante de esta norma es que se encuentra en el título dedicado a las declaraciones de voluntad contenido dentro de la sección que
5 MENGONI, Luigi, Sulla natura della responsabilità precontrattuale, en Rivista del diritto commerciale e del diritto general delle obbligazioni, II, 1956, pp. 360 y ss.
6 Nos referimos al desarrollo propuesto por MATTEI, Ugo, Three patterns of law: Taxonomy and change in the world’s legal systems, en American Journal of Comparative Law, vol. XLV, núm. 1, 1997, pp. 5 y ss., el cual hemos analizado en Sobre formantes, trasplantes e irritaciones: Apuntes acerca de las teorías del cambio jurídico y la comparación jurídica, en Cardozo Electronic Law Bulletin, vol. XVI, núm. 2, Turín, 2010.

3
regula los negocios jurídicos en general. Por este motivo, se aplicará al testamento en atención a su naturaleza negocial, incluso, debido a sus peculiaridades fisonómicas, la regla en cuestión tendrá que aplicarse con la mayor amplitud posible, toda vez que no existen exigencias sociales y/o jurídicas que impulsen la protección del tráfico jurídico- económico (tan común en el campo contractual) ni a potenciales contra-interesados (al no existir ellos, con lo cual se difumina aquella clásica discusión sobre la tutela de la confianza). Estas circunstancias se explican en tanto que el testamento es un negocio jurídico que se genera con una declaración no-recepticia, que es unilateral y de última voluntad.
Por su parte, desde el formante doctrinal la percepción no se aleja demasiado de lo antes indicado. En primer lugar, debemos llamar la atención acerca de dos teorías de origen germano que pretendieron explicar la categoría “negocio jurídico”, y que a lo largo del siglo XX fueron las que se enfrentaron por la primacía en dicha materia. Nos referimos, por un lado, a la teoría de la responsabilidad (Verschuldungstheorie) y, por otro lado, a la teoría de la confianza (Vertrauenstheorie). Sin embargo, ninguna de ellas encuentra aplicación en el campo testamentario.
Es evidente que el testamento, como cualquier otro acto de naturaleza negocial, debe ser interpretado. Empero, la voluntad contenida en el testamento asume mayor relevancia7 en atención a su estructura concreta como negocio de última voluntad. Los que sostienen que en el campo testamentario rige la teoría de la autorresponsabilidad se centran en que ella permite explicar por qué la intención del de cuis se reconstruye en función a una interpretación individual y subjetiva de su declaración de voluntad, en desmedro de la interpretación típica y objetiva. Vale decir, se intentaría dilucidar, por un lado, que era lo que entendía el emisor por el contenido de su declaración (y no lo que comprende el receptor); y, por otro lado, dilucidar el real deseo del testador (y no lo que en términos regulares se pretende alcanzar con el testamento).
No obstante los méritos apenas resaltados, existe un límite infranqueable a esta perspectiva de análisis. En efecto, sus propulsores no pueden superar la exigencia de compatibilidad entre la interpretación y la voluntad exteriorizada8 que es propia de esta teoría. Producto de este límite, si se presentase algún tipo de defecto en la declaración –el cual pudo y debió ser evitado empleando la diligencia ordinaria– entonces quien ha incurrido en el defecto deberá soportar sus consecuencias.
La razón de tal límite se explica, con facilidad, en los negocios bilaterales (e inter vivos, como el contrato). La idea de responsabilizar al sujeto que emite su voluntad de manera defectuosa tiene, en primer lugar, la consecuencia de sancionar a quien obró de manera descuidada (sea con la imposición de un resarcimiento, sea impidiendo que pueda ejercer determinado mecanismo jurídico como la anulación) y correlativamente tiene el efecto de tutelar a quien confió9 (o quien tiene una expectativa jurídica) en la
7 BIGLIAZZI GERI, Lina, Il testamento, en Trattato di diritto privato al cuidado de Pietro Rescigno, vol. VI – tomo segundo, reimpresión, Utet, Turín, 1989, p. 67; y, GENTILI, Aurelio y Maurizia VECCHI, Il testamento a mano guidata: Un contributo interdisciplinare, en Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, año LIII, núm. 3, 1999, p. 1061.
Lo cual se ve potenciado por el hecho de tratarse de un negocio de formación unilateral, por lo que existe la carga de procurar hallar la intención del declarante, al respecto v. DONISI, Carmine, voz Atti unilaterali I) Diritto Civile, en Enciclopedia giuridica Treccani, vol. III, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 1988, p. 7 (de la separata).
8 CICU, Antonio, El testamento, traducción del italiano y notas al Derecho español por Manuel Fairén Martínez, Editorial Revista de Derecho privado, Madrid, 1959, pp. 167 y ss.; y, BIGLIAZZI GERI, Lina, op. cit., pp. 67–68.
9 BIANCA, C. Massimo, Diritto Civile, vol II, La famiglia – Le successioni, 2ª. edición revisada y aumentada, Giuffrè, Milán, 1985, p. 567; SANTORO–PASSARELLI, Francesco, Dottrine generali del diritto civile, Jovene, Nápoles, 1954, p. 211; FERRI, Giovanni Battista, El negocio jurídico, traducción y notas de Leysser L. León, ARA Editores, Lima, 2002, p. 392.

4
conformidad del comportamiento negocial de su contraparte. Empero, no tiene ningún asidero en el testamento, precisamente por su estructura unilateral y no-recepticia, la cual impide la generación de cualquier expectativa o de confianza; sin mencionar que precisamente por ello el interés al que se le debe prestar mayor atención es al interés del testador.
Asimismo, la estructura del testamento es la que torna inadmisible la teoría de la confianza para su interpretación10. La razón de ello se grafica en que en los negocios inter vivos se presenta una característica fundamental para la aplicación de la teoría de la confianza (y que resulta ajena al testamento11), a saber: en ellos se da solución a un conflicto de intereses entre sujetos (los que declaran su voluntad y aquellos que la reciben) para lo cual toman en cuenta la protección del tráfico jurídico–económico. Tal característica provoca que se desee tutelar la confianza que se hubiere podido generar en el destinatario de la declaración, lo que –como se ha visto– no puede considerarse como un factor que inspire la interpretación en el testamento.
El resto de teorías negociales que se han planteado a lo largo de los años tienen siempre impedimentos que se reconducen, de una u otra manera, a las objeciones que se han desarrollado en los párrafos precedentes. Todas las teorías del negocio jurídico a excepción de una: la teoría de la voluntad o teoría voluntarista. A través de tal teoría, la labor del operador jurídico que se enfrente a un testamento que debe interpretar se centrará en dilucidar el real contenido volitivo de lo declaración exteriorizada12, esto es, mediante la interpretación no es posible la creación de una voluntad testamentaria. Sin embargo, sí podrá integrar la voluntad testamentaria para aclarar el efecto jurídico que se debe tutelar, ello a fin de respetar la dirección que el testador ha señalado; si bien admitimos que existe un sector doctrinal que rechaza la posibilidad de integrar –en vía presuntiva– la voluntad del testador13.
10 OPPO, Giorgio, Profili nell´interpretazione oggettiva del negozio giuridico, Zanicchelli editore, Bolonia, 1943, p. 115, quien afirma que «[c]omo en la interpretación subjetiva del negocio unilateral no puede tenerse en cuenta la intención y por tanto la voluntad del (eventual) destinatario de la declaración, así en su interpretación objetiva no puede tenerse en cuenta el interés de aquél: y ello por idéntica razón que aquella voluntad y aquel interés permanecen extraños al nacimiento del negocio, y no pueden por tanto ser considerados ni ser utilizados en su evaluación.»
11 Posición que es defendida por uno de los más ilustres y conspicuos seguidores de la teoría declaracionista, como lo es el profesor Emilio BETTI, Interpretazione della legge e degli atti giuridici: Teoria generale e dogmatica, 2ª. edición revisada y ampliada por Giuliano Crifò, Giuffrè, Milán, 1971, pp. 424, quien sostiene que «la interpretación se halla frente a dos partes en conflicto de intereses entre sí y en general, en los negocios inter vivos, debe resolver según la justicia el conflicto de intereses entre declarante y destinatario, en los testamentos en cambio la interpretación aún teniendo como punto de partida la declaración del disponente, puede bien proponerse la labor de indagar el real o probable entendimiento de aquél, sin encontrar en la impropiedad de las expresiones usadas más obstáculo que el derivado de una verdadera repugnancia lógica, dado que –como se ha resaltado– ningún conflicto es imaginable entre los sujetos de la relación sucesoria, que son, de un lado, el difunto, del otro el heredero instituido o, respectivamente, el legatario.», lo cual es nuevamente resaltado páginas más adelante, en donde el autor expresa que tal tratamiento no se deriva del carácter unilateral del negocio jurídico ni de su carácter gratuito, sino de la imposibilidad de una divergencia de intereses entre el causante y los causahabientes (p. 427).
12 TATARANO, Maria Chiara, Il testamento, Edizioni Scientifiche Italiane, Nápoles, 2003, p. 78, en donde se establece que «en materia testamentaria, en cambio, debiéndose brindar una preferencia a la posición del disponente y no subsistiendo la exigencia de orden público, que legitima el sacrificio de la voluntad efectiva, el principio de la confianza viene sustituido por el principio de la voluntad.»
13 En nuestro medio v. FERNÁNDEZ ARCE, César, Código Civil: Derecho de Sucesiones, tomo II, Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2003, pp. 560–561; y, en Italia, v. RESCIGNO, Pietro, Interpretazione del testamento, Jovene, Nápoles, 1952, p. 412.

5
Tal forma de valorar el fenómeno jurídico (sustentado en el temor de vulnerar la formalidad14 u otorgar a las disposiciones testamentarias un sentido del todo distinto al expresado en el testamento) llevó a que un sector de la doctrina negase la posibilidad de integrar y/o interpretar la declaración por medio de elementos ajenos o extrínsecos al documento testamentario. En efecto, tal posición también es alegada por algunos de nuestros más ilustres especialistas nacionales. No obstante este hecho, no podemos compartir tal opción teórica (y, a fortiori, las afirmaciones de que en nuestra legislación esta es la opción acogida).
Las razones que sustentan nuestra posición son básicamente:
(i) la inexistencia de alguna razón de fondo que pueda explicar porque en los negocios bilaterales como el contrato, el operador jurídico contaría con una mayor amplitud y cantidad de medios probatorios para efectuar el análisis de la voluntad exteriorizada;
(ii) la reconocida presencia del favor testamenti15, el cual nos debería llevar a admitir una mayor amplitud de criterios para la evaluación de la voluntad testamentaria16;
(iii) el unánime reconocimiento doctrinal acerca de que la teoría de la declaración no puede ser aplicada de manera absoluta en ninguna clase de negocio, dado que ello significaría la imposibilidad de plantear vicios en la formación y/o declaración de la voluntad;
(iv) el carácter mortis causa, o más precisamente de última voluntad, del negocio testamentario que impide que el autor del negocio pueda aclarar su voluntad mediante un negocio posterior; etc.
Según algunos autores17 el empleo de tales elementos debería circunscribirse a aquellos supuestos en los que el propio testador hace un expreso «reenvío» a datos externos; o cuando sea la propia ley la que prevea tal reenvío. Esta última opinión nos parece que difícilmente se presente en la realidad pues legislativamente no se puede aprehender que elementos serán necesarios para esclarecer tal o cual disposición de última voluntad, por lo que se requeriría el empleo de un standard, lo que equivaldría a darle la libertad al juez –o bien al árbitro– de valorar, de acuerdo a las circunstancias del caso, la necesidad de emplear cierto documento o dato externo. Ante ello, es claro que se arribaría a la misma consecuencia que se pretendió evitar, otorgar al intérprete la libertad de emplear elementos extra-textuales.
En nuestra opinión, y en la de la mayoría de autores del civil law, las razones que se han esgrimido para negar el empleo de elementos extra textuales se muestran, cuanto menos, como poco consistentes. En efecto, esta posición contraviene tanto las enseñanzas de la teoría general del negocio jurídico, como las del derecho sucesorio;
14 ZICCARDI, Fabio, voz Interpretazione del negozio giuridico, en Enciclopedia giuridica Treccani, vol. XVII, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 1989, p. 8 (de la separata); BIGLIAZZI GERI, Lina, op. cit., pp. 73–74 y nota (28); GAZZONI, Francesco, Manuale di diritto privato, 7ª. edición aumentada, Edizioni Scientifiche Italiane, Nápoles, 1998, p. 479; FERRI, Giovanni Battista, op. cit., p. 417; BONILINI, Giovanni y Ugo CARNEVALI, voz Successioni IX) Diritto comparato e straniero, en Enciclopedia giuridica Treccani, vol. XXX, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 1993, p. 8 (de la separata); y, CICU, Antonio, op. cit., p. 169.
15 Aunque existen autores que proponen que el mencionado principio resulta propio de la época romana, dada la absoluta prevalencia del testamento sobre la sucesión ab intestato y del deseo de que un hombre no muera intestado (RESCIGNO, Pietro, op. cit., pp. 147 y ss.).
16 CRISCUOLI, Giovanni, voz Testamento, en Enciclopedia giuridica Treccani, vol. XXXI, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 1994, p. 30 (de la separata).
17 CRISCUOLI, Giovanni, op. cit., p. 30 (de la separata); ahora en ID., Il testamento: Norme e casi, Cedam, Padua, 1991, p. 322.

6
e ignora (o pasa por alto) varias de las propias características esenciales del negocio testamentario. Incluso, y más grave aún, entra en colisión con el sentido común; esto será objeto de análisis al momento de evidenciar las miserias de la posición clásica del common law en cuanto a la interpretación del testamento.
Finalmente, con respecto al formante jurisprudencial la amplitud interpretativa y de medios empleados para ello, así como la decidida vocación de aclarar la voluntad del testador, resulta no sólo innegable sino que, como en pocas materias y sistemas jurídicos, las diversas fuentes coinciden en cuanto a su objetivo y a los medios idóneos para su consecución. Como prueba de ello ofreceremos un reciente pronunciamiento de la judicatura germana: en un testamento se indicó que el patrimonio del testador sería dividido a favor de «ambos asilos de la ciudad», pero en los hechos existían tres asilos pero que eran administrados por diversas entidades, uno por la ciudad, otro por la iglesia y el último por una institución privada. El juez que analizó inicialmente dicho testamento no incluyó al asilo administrado por una entidad privada. Empero, la Corte Suprema corrigió tal decisión y dividió los bienes a favor de los tres asilos. Si bien en el testamento se empleó la palabra ambos, el tribunal alemán consideró válido que se interpretase de manera amplia dicha palabra, toda vez que el testador sólo conocía a dos de las entidades pero, en realidad, lo que deseaba alcanzar con su disposición era favorecer a los ancianos de la ciudad, finalidad que solamente se alcanzaba si es que se incluía a todos los asilos existentes en la localidad.
Para muchos operadores jurídicos nacionales este tipo de interpretación resulta excesivamente libre pues se aparta de la literalidad del testamento e incluso pareciese que el juez o tribunal estuviese creando una nueva disposición testamentaria en base a una intención o presunción hipotética de lo que el de cuius habría deseado en caso hubiese tenido conocimiento de alguna circunstancia. Debemos decir que es correcta la idea de que se esta dilucidando el testamento en función a una voluntad hipotética, pero no es correcto afirmar que se crea una nueva disposición testamentaria. Para ello se tiene que aludir a la Andeutungstheorie o teoría de la indicación, según la cual se exige que toda posible interpretación tenga algún tipo de referencia, aunque sea de un modo imperfecto o incompleto, en el texto del testamento.
En el caso antes mencionado el sustento de la interpretación se encuentra en el testamento, nos referimos a la palabra ambos. Ahora, lo que debía ser aclarado por el juez era si ella tenía que ser interpretada en términos estrictamente literales o si podía efectuarse una interpretación teleológica de dicha palabra. Incluso a efectos de lograr aclarar la real intención (o voluntad) del testador, el juez tenía que determinar si es que podía llegar a emplear mecanismos extra-textuales. En nuestra opinión, la opción más fiel a la voluntad del de cuius es aquella que favorece tales mecanismos.
3. VIRTUDES Y MISERIAS DEL LITERALISMO EN LA INTERPRETACIÓN TESTAMENTARIA: LA POSICIÓN DEL COMMON LAW.
La posición del common law es poco conocida entre los cultores del derecho de sucesiones peruano, las razones de ello se centran en un doble orden de ideas:
(i) se suele considerar que el estudio de sistemas jurídicos ajenos al civil law contribuye en escasa medida a la comprensión de nuestro propio sistema; y,
(ii) se ha identificado las fuentes que han inspirado nuestra legislación, por lo que sólo se presta atención a ellas, en tanto que serían las que de manera directa nos permitirán comprender las reglas importadas así como también por facilidad idiomática.

7
Sin embargo, como es correctamente subrayado por una de las corrientes de la comparación jurídica18, los problemas o conflictos a los que se enfrentan los sistemas son –al menos por lo general– los mismos o, si se quiere, universales. En tal sentido, lo único que se ve alterado es la regla operativa o bien la explicación técnica empleada para solucionarlos.
En el caso del common law la fuerte tendencia al literalismo resulta una tradición de larga data, aunque existe una tendencia dirigida a su modificación, la cual se torna por demás tangible en muchos de los pronunciamientos existentes en ambos lados del atlántico. A semejanza de lo que hiciéramos en el acápite precedente, se analizará las percepciones que se extraen de las diversas fuentes jurídicas. Empero, como es lógico en el sistema del common law se presta mayor atención al formante jurisprudencial por lo que nosotros haremos lo propio.
En primer lugar, podríamos recordar el caso Mahoney v. Grainger19, en el cual la testadora, quien tenía una tía y alrededor de veinte primos, recibió asesoría por parte de un abogado para la redacción de su testamento a fin de que sus primos reciban de ella la misma proporción de sus bienes, sin tomar en cuenta a la tía. Sin embargo, al redactar el testamento, el abogado equívocamente empleo la siguiente redacción «a mis herederos legales vivos al momento de mi deceso», lo cual, como es evidente, no podía producir el efecto jurídico deseado por la testadora, toda vez que la tía tiene –en el esquema de la sucesión intestada– un grado de consanguinidad superior por lo que, como consecuencia, le otorgaba un mejor derecho a suceder. Al momento de resolver el caso se indicó que el texto de un testamento es la manifestación fiel de la voluntad del de cuius. Así las cosas el tribunal consideró, a pesar de que existían pruebas que evidenciaban el error en el que incurrió el abogado al cumplir las órdenes de su clienta, que no podía modificar ni alterar el testamento.
Por su parte, en el caso Gale v. Gale20, un anciano testador dispuso que la casa que habitaba con su familia matrimonial fuese otorgada a su esposa y a los hijos que engendró con ella, mientras que su casa ubicada en Leeds tenía que ser entregada «durante el tiempo de su viudedad» a su concubina, con quien había procreado hasta cuatro hijos. El tribunal inglés, al momento de leer la disposición testamentaria aquí aludida, consideró que resultaba totalmente inejecutable, toda vez que no podía existir un período en el que la concubina fuese considerada «viuda».
Finalmente, en el caso National Society for the Prevention of Cruelty to Children v. Scottish National Society for the Prevention of Cruelty to Children21, un escocés, que no tenía ningún vinculo relevante con Inglaterra, dispuso en su testamento a título de legado una importante suma de dinero a favor de la National Society for the Prevention of Cruelty to Children y correlativamente beneficiaba a una serie de instituciones de Escocia. El tribunal escocés decidió favorecer a la institución escocesa que cumplía dicho rol pero cuyo nombre no era exactamente igual al que aparecía en el testamento (su nombre era la Scottish National Society for the Prevention of Cruelty to Children), y ello fue duramente criticado por la House of Lords inglesa puesto que tal decisión no respetaba lo que literalmente había dispuesto el testador. En ese sentido la House of Lords disponía que el legado en cuestión debía ir a favor de la National Society for the Prevention of Cruelty to Children que existía en territorio inglés y cuyo nombre sí era
18 Nos referimos a la posición funcionalista de la comparación jurídica. Para una aproximación a tal corriente nos remitimos a GORDLEY, James, Is comparative law a distinct discipline?, en American Journal of Comparative Law, vol. XLVI, 1998, pp. 607 y ss.; ID., Comparative legal research: Its function in the development of harmonized law, cit., pp. 555 y ss.
19 283 Mass. 189, 186 NE 86 (1933). 20 [1941] I Ch 209. 21 [1915] AC 207.

8
exactamente igual al mencionado por el testador. Lo curioso de esta decisión es que el representante escocés incluso estuvo de acuerdo con la decisión de la House of Lords y llegó a sostener que «No puedo evitar tener la sensación moral de que el dinero va probablemente a una sociedad a la que, si le pudiésemos preguntar al testador, no se le habría dejado nada. Pero esa no es una pregunta para un tribunal de justicia»22.
No se puede dejar de concordar con Lord Dunedin, el representante escocés ante la House of Lords, en el extremo de que en el caso era evidente que la intención real del testador no era que el legado se otorgase a una entidad inglesa, de la que aún se podría discutir sobre si conocía su existencia, sino a aquella escocesa, por más que existiese un error en la nominación de la entidad (bastante menor por lo demás pues si es un ciudadano escocés podría pensar que la precisión adicional de ser una entidad escocesa no era necesaria máxima sí la misma contenida la calificación nacional, lo cual no resultó suficiente en opinión de la House of Lords). Empero, creemos que con los tres casos comentados quedan evidenciadas las profundas y duras criticas que se pueden efectuar contra la tendencia literalista del common law. Es por esta razón que no causa sorpresa que ya se han dado muestras de un cambio en su jurisprudencia. Al respecto, se podría hacer mención, no sólo por su trascendencia sino por lo poético del comentario efectuado por Lord Atkin en tal pronunciamiento, a Perrin v. Morgan23. En este caso una testadora al hacer su testamento indicó que todo su dinero debía ir a sus sobrinos y sobrinas, sin embargo se generó un problema puesto que el patrimonio hereditario se encontraba constituido en términos estrictos por una serie de acciones y no por sumas de dinero (o metálico). La decisión no fue avalada por dos magistrados, pero permitió que se ampliase la noción de dinero y por ende apartarse de la literalidad del testamento.
Un avance de este tipo podría parecer mínimo por lo evidente que resulta, pero en el contexto inglés resultó fundamental, a tal punto que Lord Atkin sostuvo con gran agudeza que «Predigo con satisfacción que en adelante el grupo de fantasmas de los testadores insatisfechos que, de acuerdo con la opinión del último juez de cancillería, espera en la otra orilla de la laguna Estigia para recibir a los miembros de la judicatura que han malinterpretado sus voluntades, se verá considerablemente reducida».
Por su parte, en el formante doctrinal del common law el tránsito antes aludido se repite sin mayores sobre saltos. Al respecto, resulta ilustrativo el itinerario del que rinde cuenta el profesor John LANGBEIN en algunos de sus trabajos24, allí se detalla los inicios acentuadamente próximos al literalismo en el pensamiento de autores clásicos así como en la jurisprudencia inglesa y estadounidense. Acaso el pronunciamiento en el precedente de la National Society for the Prevention of Cruelty to Children evidenció el mayor de los vicios del literalismo: el respeto riguroso del texto del testamento pero no la protección de la voluntad del de cuius. Este aspecto o circunstancia se grafica con total claridad en la frase de Lord Dunedin antes recordada, la House of Lords (o por lo menos él) sabía que entregar tal legado a la institución inglesa era apartarse de la voluntad o intención del testador pero se hizo en aras de respetar el principio de la interpretación literal y, por ende, la inadmisibilidad de elementos extratextuales.
22 [1915] AC 207 a 214. 23 [1943] AC 399. 24 Al respecto podríamos recomendar la consulta de LANGBEIN, John H., Excusing harmless error in
the execution of wills: A report on Australia’s tranquil revolution in Probate Law, en Columbia Law Review, vol. LXXXVII, 1987, num. 1, pp. 1 y ss.; ID., The nonprobate revolution and the future of the Law of Succession, en Harvard Law Review, vol. XCVII, núm. 5, 1984, pp. 1108 y ss.; LANGBEIN, John H. y WAGGONER, Lawrence W., Reformation of wills on the ground of mistake: Change of direction in American Law, en University of Pennsylvania Law Review, vol. CXXX, núm. 3, 1982, pp. 521 y ss.; y, en fin, LANGBEIN, John H., Substantial compliance with the Wills Act, en Harvard Law Review, vol. LXXXVIII, núm. 3, 1975, pp. 489 y ss.

9
La virtud medular del literalismo, como muchas otras de las doctrinas propias del common law, es su tendencia a simplificar y focalizar el debate en elementos que sean objetivos, lo cual a su turno facilitará la labor de los operadores jurídicos en la medida que no tendrán que prestar atención a cuestiones aparentemente inextricables como la voluntad o, en caso se aceptase el empleo de elementos extra-textuales al testamento, a un complejo material documental. Sin embargo, puestas ambas cuestiones en una balanza nos parece –y la tendencia actual en el common law así lo avala– que debiera inclinarse a favor de la búsqueda de la voluntad real del testador.
Nos explicamos, pensemos en dos fenómenos puntuales: (i) la remisión que el propio testador efectúa a elementos externos al testamento o que se requiere efectuar producto de la naturaleza de las cosas25; y, (ii) la investigación que se deberá efectuar a fin de determinar la existencia de un error, sea en la formación, sea en la declaración de la voluntad testamentaria. Con respecto al primer punto, pensemos en los casos en los que el testador señala que deberá ser considerado heredero aquella persona que obtenga el primer puesto en cierto concurso o cuando el propio testador, pese a no designar nominalmente a su sucesor si lo describe, de manera tal que resulta sencilla su identificación; o cuando el testador señala que el bien materia del legado será aquél del último contrato de compraventa que hubiere realizado en vida, entre algunas de las muchas posibilidades que pudiesen generarse.
No obstante el hecho de que algunos de los ejemplos son también ofrecidos por los seguidores de la doctrina tradicional para identificar los distintos mecanismos que el testador puede emplear para instituir a sus sucesores o establecer los bienes que serán objeto de las disposiciones de última voluntad, se ha considerado inadmisible el empleo de elementos externos y/o extra-textuales. De aceptarse tal empleo, se afirma, se afectarían algunas notas esenciales del negocio jurídico testamentario, tales como el carácter eminentemente personal de la declaración y su formalidad estricta. Ambas características pueden ser analizadas de modo conjunto dado que las objeciones que se han elevado no pueden ser compartidas por los mismos argumentos.
El argumento usual para negar la admisibilidad de una disposición per relationem se centra en que al hacerlo se aceptaría que un tercero (el juez o el árbitro) genere, con su actuación intelectiva o bien con la verificación material de algún evento, nuevas disposiciones testamentarias que no fueron expresamente previstas por el de cuius. El temor parecería justificar la negativa, sin embargo, debemos recordar que es el propio testamento el que hace referencia a un elemento o dato externo, por lo que en realidad al negar dicha posibilidad lo que se hace es imponer la voluntad del tercero sobre la del testador. En efecto, es sólo a través de dicha remisión externa que se podría dar fiel cumplimiento a lo dispuesto por el testador, puesto que es aquél quien se remite a tales datos, sea expresa o implícitamente (por ejemplo en el caso de la descripción del heredero pero sin designarlo nominalmente). Inclusive no se afecta formalidad alguna puesto que es el propio testamento el que nos remite al dato exógeno. Aquí cabe dar una precisión ulterior, tales documentos no requieren cumplir con las mismas estrictas formalidades exigidas para el testamento. La razón es muy sencilla: si se exigiese que el material extrínseco al que se hace referencia cumpla una formalidad semejante al testamento, los documentos y/o materiales a los que potencialmente se debería remitir el operador jurídico a fin de integrar la voluntad testamentaria ya formarían parte del negocio de última voluntad, toda vez que sería de aplicación el denominado «principio de unidad conceptual».
Por su parte, en cuanto a la investigación dirigida a revelar los errores en los que se pudo haber incurrido al momento de la formación o bien la trasmisión de la voluntad
25 Cfr. CECCHETTI, Raffaello, voz Negozio giuridico VII) Negozio per relationem, en Enciclopedia giuridica Treccani, vol. XX, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 1990, passim.

10
testamentaria, la doctrina suele señalar que se debe analizar limitándose al texto del testamento. Por un lado, es obvio que el error debe hacerse patente en el testamento, de no ser así no habría nada que invalidar, y –por otro lado– también parecería lógico que el error debe aparecer en el documento testamentario y no en otro. Sin embargo, el asunto presenta algunos problemas un tanto ocultos, ya que se debe interpretar que significa que el error aparezca en el testamento.
Una primera idea es que el error sea manifiesto, de manera semejante a lo que ocurre en nuestro sistema con la facultad reconocida a un juez de declarar la nulidad de oficio. Empero, si el error resulta manifiesto entonces el error no aparecería ya que significa que es susceptible de apreciación sin esfuerzo, además no habría nada que invalidar puesto que del propio documento se evidenciaría la interpretación correcta, si no fuese así el error no sería manifiesto. Un ejemplo graficará el punto, imaginemos una disposición testamentaria en donde el testador señala que las únicas personas a las que quiere beneficiar con sendos legados son su hermano «A» y un socio llamado «B». En otra declaración dispone que su auto deberá ser entregado a su hermano «A» y, luego, establece que su participación accionaría deberá ser transferida en favor de su socio «A». No obstante ello, aún creemos que este caso es uno de interpretación y no uno de error que justifique impugnación.
Una segunda idea es que el error se haga manifiesto en un momento posterior a la «facción testamentaria», para ello se requeriría que alguien confronte el contenido errado del testamento con lo verdadero. De ser así, nos parece claro que ello sólo se realizará con un documento o una información externa al testamento, puesto que si la verdad esta contenida en aquél se aplicarán las objeciones expresadas en los párrafos precedentes. En conclusión, también se evidenciaría que el error no «aparece» en el testamento sino en otro documento.
Bien vistas las cosas parece que la regla, cuanto menos a nivel de la doctrina, debería ser precisamente la inversa, vale decir aquella que permite emplear para la interpretación elementos que no están presentes en el testamento y que la excepción debe ser la literalidad26.
Finalmente, y en cuanto al formante legal (al cual nuestra doctrina no le ha prestado mayor atención al momento de estudiar las soluciones del common law, por lo menos en lo que al campo testamentario se refiere), creemos que el lector podrá en las líneas que siguen darse con más de una sorpresa. En efecto, si ya para muchos es desconocida la existencia de Códigos en los sistemas del common law, que podemos decir de aquellos cuerpos legales (Códigos incluidos) que regulan aspectos de la más diversa naturaleza, tales como los de carácter probatorio, sucesorio, contractual, etc.
En lo que nos atañe debemos mencionar la existencia del Uniform Probate Code del sistema estadounidense, el cual contiene una sección, introducida sólo en el año 1990, en la que se indica lo siguiente:
«Aun cuando un documento o un escrito añadido a un documento no cumpliese con lo indicado en la sección 2-502, el documento o el escrito será tratado como si se hubiese realizado de acuerdo con dicha sección si quien propone el documento o el escrito demuestra mediante pruebas claras y convincentes que el causante deseaba con el documento o escrito constituir: (i) su testamento; (ii) una revocación parcial o completa de su testamento; (iii) una adición o una alteración de su testamento; o, (iv) una
26 Al respecto v. DE TRAZEGNIES, Fernando, La verdad construida: Algunas reflexiones heterodoxas sobre la interpretación legal, en Themis–Revista de derecho, 2ª. época, núm. 51, Lima, 2005, p. 32 y ss., aunque el citado profesor emite tal apreciación en un sentido todavía más general y no sólo circunscrito al campo del testamento.

11
parcial o total reviviscencia de su previamente revocado testamento o de una porción previamente revocada de su testamento.»
En la nueva sección 2-503 que se acaba de transcribir en el párrafo precedente, se observa como la legislación estadounidense está actualizándose en atención al desarrollo jurisprudencial del que se ha rendido cuenta y que evidencia el decidido decaimiento del formalismo testamentario en favor de aquellas posturas que procuran tutelar los intentos o deseos del testador. Por su parte, y en lo que a interpretación se refiere, mención aparte merece la Administration of Justice Act inglesa de 1982, en cuya sección 21 se indica lo siguiente:
«21. Interpretación de los testamentos – reglas generales sobre prueba
(1) Esta sección se aplica a un testamento:
a) en la medida en que alguna de sus partes carezca de sentido;
b) en la medida en que el lenguaje empleado en alguna parte de éste resulte ambiguo;
c) en la medida en que las pruebas, que no sean la voluntad del testador, muestren que el lenguaje empleado en alguna parte de éste resulte ambiguo a la luz de las circunstancias que lo rodean.
(2) En la medida que esta sección resulte aplicable, la prueba extrínseca, incluyendo la prueba de la voluntad del testador, es admisible para ayudar a la interpretación.»
En ambos cuerpos legales resulta clara la tendencia de los sistemas del common law hacia una interpretación más flexible y dirigida a reconocer la búsqueda de la real intención del testador. Como es natural una tendencia de este tipo en los dos sistemas más influyentes del mundo anglosajón también tiene un reflejo en otros sistemas que forman parte de la misma familia jurídica. A manera de ejemplo, en Irlanda, si bien por razones de espacio sólo nos limitaremos a un brevísimo recuento, se observa ya una tendencia semejante en los tres formantes jurídicos. El pronunciamiento paradigmático es In re Julian, en dicho caso una testadora, que era protestante, deseaba otorgar un legado a favor de la entidad a la que se encontraba vinculada, y cuyos fundamentos también eran protestantes, denominada Seaman’s Institute. Empero, como no sabía la dirección exacta de la institución le indicó a su abogado que se encargara de verificar ello para incluirlo en el testamento, lamentablemente al buscar en la guía telefónica el abogado anotó los datos siguientes Seaman’s Institute, Sir Rogerson’s Quay, Dublin. Al fallecer la testadora dos entidades reclamaron el legado en cuestión, por un lado, Catholic Seaman’s Institute, Sir John Rogerson’s; y, por otro lado, Dublin Seaman’s Institute, Eden Quay, Dublin.
El tribunal otorgó el legado a favor del instituto católico y no admitió como prueba dos elementos extratextuales tan relevantes como la religión de la testadora y el hecho que se encontraba vinculada a la segunda entidad. Debido a lo injusto del apego a una lectura literalista o cuanto menos ceñida al documento testamentario, se generó una tendencia o necesidad de legislar para corregir dichos resultados. Aquí nos interesa de sobre manera resaltar un elemento por demás sugerente, en los sistemas del common law muchos de los cambios más relevantes se producen a través de intervenciones del legislador puesto que esperar una modificación progresiva de la jurisprudencia sería un proceso de largo aliento27; mientras que en el civil law tales modificaciones muchas
27 Aquí cabría anotar por ejemplo la Contracts (Rights of Third parties) Act inglesa de 1999, por la que se modifica la doctrina de la privity of contract (esto es, el principio de relatividad de los efectos contractuales del civil law), a fin de permitir el ingreso formal del contrato a favor de tercero dentro

12
veces se producen, curiosamente, a través de la intervención de la jurisprudencia o de la doctrina28. En el formante legal se incluyó, en la Succession Act irlandesa de 1965, una sección en la que se dispone:
«90. Prueba extrínseca como voluntad
La prueba extrínseca será admitida para demostrar la intención del testador y para contribuir en la interpretación, o para explicar cualquier contradicción, del testamento.»
La tendencia que se observa en los sistemas del common law los va acercando a las soluciones del civil law en los que la búsqueda de la real voluntad del testador y la admisibilidad de prueba extrínseca se encuentra fuertemente extendida a lo largo de años de ardua labor tanto de los académicos cuanto de la judicatura. Si bien tal forma de ver el fenómeno no ha alcanzado aún un reconocimiento legislativo, se debe decir que sí tiene la legitimidad de la mayor parte de los operadores jurídicos no sólo por su solvencia técnica sino por el amplio respeto de la voluntad del testador.
4. UN FENÓMENO DE CONVERGENCIA JURÍDICA.
De lo expuesto en los acápites precedentes uno puede constatar que el discurso de los formantes jurídicos no sólo permite explicar con un lenguaje llano y ordenado las diferencias (o asonancias) que se presentan dentro de cierto sistema sino que, y tal vez este sea uno de sus principales méritos, contribuye a identificar como los diversos razonamientos en juego pueden alterar la regla operativa. Asimismo, se puede agregar que con una propuesta como lo antes aludida resulta más sencillo efectuar un seguimiento al fenómeno de circulación de los modelos jurídicos, un aspecto al que el profesor Rodolfo SACCO le ha dispensado un vivo interés.
En efecto, la circulación de los modelos jurídicos es claramente el mecanismo en el cual opera la difusión de determinada fórmula jurisprudencial, regla legal o bien una construcción teórica. No obstante ello, aún no se ha dicho nada sobre las razones que justifican tal circulación. Las principales razones que explican el por qué se efectúa un trasplante jurídico son la imposición y/o el prestigio29.
Si bien admitimos que existe más de una crítica a esta manera de observar los fenómenos de cambio o mutación jurídica, creemos que resulta incuestionable que los trasplantes ocurren. En ocasiones, un legal borrowing (o préstamo jurídico) se produce por vía de la imposición o por la admiración que un sistema foráneo; lo curioso es que las bondades del préstamo no siempre tienen una relación directa con la razón que lo motivó. El hecho que una institución sea impuesta no resulta per se un índice acerca del éxito o fracaso del trasplante, pues tenemos casos en los que la regla impuesta fue sumamente exitosa, por el contrario, también tenemos casos en los que la admiración y/o el prestigio que se tenía por la regla importada no bastó para que el trasplante sea exitoso, en el Perú tenemos más de un ejemplo de ello.
del sistema inglés. En efecto, la jurisprudencia inglesa se había mostrado renuente a morigerar las reglas de la privity of contract y de la consideration, por lo que se requería una intervención legal a fin de superar tales barreras.
28 Podría recordarse la creación de la doctrina de la pérdida de base o fundamento del negocio [o Geschäftsgrundlage], el reequilibrio de las prestaciones por excesiva onerosidad de la prestación, la responsabilidad por culpa in contrahendo, etc. Todas ellas fueron desarrolladas en primer lugar por la jurisprudencia y/o por la doctrina para luego arribar a la legislación civil una vez que habían logrado legitimidad.
29 SACCO, Rodolfo, Legal Formants: A Dynamic Approach to Comparative Law (Installment II), cit., p. 398.

13
Las razones que podrían ayudarnos a comprender tal fenómeno son múltiples y van desde el desconocimiento por parte del importador sobre la forma de aplicación de la institución trasplantada en su país de origen30, la falta de un proceso de preparación del sistema para la modificación o sencillamente porque el país receptor no reúne las características que tornaron exitosa a la solución (sea por razones culturales, sociales, económicas y/o jurídicas), por lo que el préstamo es –en sí mismo– inaplicable o bien genera perturbaciones sistémicas31.
Empero, y como punto de partida, la posibilidad de generar importación tiene, al menos de manera implícita, algunas premisas que son importantes resaltar a los fines del presente trabajo, a saber: (i) que las necesidades y/o problemas que se pretenden satisfacer o que se desean resolver en un determinado sistema jurídico pueden, y en los hechos lo hacen, presentarse en otros sistemas a pesar de las diferencias tanto a nivel cultural, social, económico, religioso, etc., que pueda existir entre ellos; y, (ii) que por definición existen multiplicidad de posibles soluciones a los citados problemas y/o necesidades, vale decir, existe diversidad producto de la variabilidad de respuestas a un mismo detonante que incentiva el cambio y/o la adaptación. Sobre la primera de las premisas resulta curioso que la misma sea en ocasiones ignorada por los que elevan críticas a las concepciones estructuralistas, nos referimos a las corrientes funcionales y postmodernas de la comparación jurídica. En efecto, sobre la base de ella se erige tanto la idea del tertium comparationis sobre el que trabajan las posturas funcionalistas para efectuar la comparación entre las figuras jurídicas que si bien son diferentes en lo que a su construcción teórica, resultan comunes en cuanto al problema que enfrenta y al que le dan solución. Por su parte la crítica que efectúas las lecturas postmodernas de la comparación es que los estructuralistas, como lo es el propio SACCO, pasan por alto las diferencias en las culturales jurídicas, cuando ello no necesariamente es así. Se parte del reconocimiento de las diferencias, la diversidad a la que alude SACCO, pero se opta por atender a lo común para evidenciar como discursos distintos cumplen funciones a la larga semejantes o bien para comprobar las influencias entre sistemas jurídicos al generarse los denominados fenómenos de circulación. Evidentemente el enfoque postmoderno se centra en lo distinto o diverso de las culturas jurídicas y, por supuesto, en el carácter sesgado de la labor de los comparatistas quienes afectados por el poder dan sólo una faz técnica y neutral a sus discursos.
Por su parte, y en virtud precisamente a la variabilidad, las posibilidades de que se den respuestas diversas a un mismo problema son elevadas, lo cual por lo demás es lo que se constata en la realidad. Sin embargo, al conjugar ambas premisas se da una conclusión por demás interesante: no necesariamente existe una sola vía en el desarrollo de una determinada cultura jurídica, vale decir, no se pregona una visión de carácter unilateral de la evolución de los sistemas jurídicos sino que, en su lugar, se puede presentar grandes diferencias entre los sistemas que siguen ciertos patrones en la concepción del Derecho o bien que se presenten coincidencias a pesar de dichas diferencias. Al fenómeno de coincidencia se le denominará convergencia mientras que al segundo, y como es obvio, se le denominara divergencia.
En el caso del objetivo de la interpretación testamentaria así como de los medios al alcance del operador jurídico podemos observar que entre los sistemas del common law y del civil law inicialmente existía una divergencia entre ambos para la solución del mismo problema. No obstante tal punto de partida, el desarrollo en los últimos años en el common law, el cual se observa transversalmente en todos sus formantes jurídicos,
30 SACCO, Rodolfo, Legal Formants: A Dynamic Approach to Comparative Law (Installment I), cit., p. 3.
31 Aspecto que será luego analizado cuando se observe las opiniones de TEUBNER, Gunther, Legal irritants: Good faith in british law or how unifying law ends up in new divergences, en Modern Law Review, vol. LXI, núm. 1, 1998, pp. 11 y ss.

14
esta provocando que la regla operativa se asemeje a la del civil law. En efecto, como se ha rendido cuenta en las páginas precedentes, la tendencia al literalismo ha venido perdiendo terreno a nivel jurisprudencial, doctrinal e incluso legislativo; empero, si bien tal percepción resulta innegable también habría que reconocer que en algunos casos los operadores jurídicos han respondido de manera negativa a dicha evolución.
Un caso paradigmático de rechazo o, si se quiere, de irritación jurídica (similar al predicho por TEUBNER al estudiar el ingreso de la buena fe en el derecho contractual inglés), se presenta en el sistema irlandés. Como se recuerda la Succession Act de 1965 así como el pronunciamiento en el caso In re Julian permiten que el operador al procurar esclarecer o interpretar un testamento emplee elementos extratextuales, no obstante ello, un sector de la judicatura irlandesa procura dar una interpretación más bien restrictiva de tales elementos, bajo el entendido de que sólo deberán ser usados en caso de que exista necesidad, sea por contradicción o ambigüedad. Con tal modo de percibir y aplicar la nueva regla se logra respetar la tradición apegada al literalismo pues los elementos extratextuales serán empleados sólo cuando se los necesite (vale decir, de manera excepcional) sin vulnerar formalmente los criterios interpretativos que se están sugiriendo legislativamente.
Esta tendencia al abandono del literalismo, si bien con las reservas que se han anotado en el caso irlandés, nos parece que resulta prueba tangible no sólo de lo que anotan los comparatistas funcionales (e incluso SACCO quien se encuentra dentro de la posición estructuralista) acerca de las respuestas a problemas universales sino que es una guía o índice sobre que la solución teórica del civil law acierta en la tutela del interés jurídicamente relevante, de lo contrario no se encontraría explicación a aquella variación o mutación en el common law. La mentalidad marcadamente práctica de los operadores jurídicos anglosajones les permitió detectar las injusticias que se creaban, de manera constante, por su apego a lecturas literalistas. Una aproximación que pese a sus virtudes (resaltadas en su oportunidad) debía ser abandonada (como parece ser la tendencia inglesa y de los Estados Unidos de América) o cuanto menos morigerada (como se presenta en Irlanda).
5. A MANERA DE CONCLUSIÓN.
El debate acerca de la interpretación del testamento esta lejos de encontrarse cerrado, al menos en lo que atañe a los medios empleados para ello, pues el temor de los operadores jurídicos que se oponen a la tendencia moderna sobre tal materia, no se debe menospreciar. Sin embargo, y de manera correlativa, tampoco creemos que debe exagerarse (o exacerbarse) dicho temor pues, si lo hiciésemos, volveríamos a perspectivas próximas al literalismo que se ha evidenciado tan injusto en la solución de casos concretos, y tan ajeno a lo que es el interés o voluntad del testador.
Para resaltar el objetivo de la interpretación testamentaria, somos de la opinión de que sería adecuado tener siempre en mente lo expresado por Lord Denning en el caso In re Allsopp:
«La finalidad de la Corte al interpretar un testamento es la de descubrir la intención del testador. No creo que su intención sea descubierta al atender al significado literal de sus solas palabras. Ella nos lleva, las más de las veces, a la frustración de sus intenciones. Uno debe atender al testamento a la luz de las circunstancias que lo rodean. Evitando reglas técnicas y la interpretación literal, uno debe observar sencillamente lo que el testador entendía. Si uno encuentra que una interpretación literal provoca un resultado caprichoso con el cual se satisface un fin que nunca deseo el testador, entonces debe rechazarse tal interpretación y buscarse una interpretación más sensible a las intenciones que tenía el testador. Se ha

15
dicho en ocasiones que el testador puede ser caprichoso si lo desea. Es cierto, si es que uno esta seguro que esa era su intención. Pero uno no debe remitirse a un capricho del testador para justificar simplemente la interpretación literal de sus palabras.»32
Con esta frase creemos que se grafica con claridad el equilibrio que debe existir entre la búsqueda de la real intención del testador y la literalidad de las palabras que ha empleado en su facción, lo cual, a la larga, no es mas que el derrotero sugerido por la Andeutungstheorie.
El testamento como ilustre manifestación de la teoría del negocio jurídico o, si se quiere, como fenómeno de creación de reglas en el plano de la realidad jurídica para el instante en que su creador fallece, tiene más de una peculiaridad que hará que su interpretación sea tan disímil a otros actos de disposición o de regulación de intereses privados que provoca no sólo cierta perplejidad cuando se comenta los cánones que lo rigen sino que llega a desincentivar su estudio. Lamentablemente ambos efectos han devenido en la pérdida del número de sus especialistas y a la generación de no pocos inconvenientes en el plano de la práctica profesional y judicial. El presente trabajo no es más que la simple y expresa invitación a que tal manera de proceder sea dejada de lado en aras tanto de mejorar su estudio científico, cuanto de evitar generar o, mejor aún, solucionar varios problemas jurídicos que, de un tiempo a esta parte, han llamado la atención de un sector de la opinión pública. Aún estamos a tiempo de emprender dicha tarea.
32 [1968] I Ch. 39.

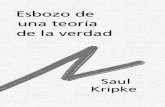

![[On Gaudí] - COAM Files/fundacion... · Gaudí, se deja ver al mismo tiempo que se muestra inalcanzable: rodearlo es, literalmente, una condena. En la fachada del Nacimiento, la](https://static.fdocuments.in/doc/165x107/5f0577057e708231d4131896/on-gaud-coam-filesfundacion-gaud-se-deja-ver-al-mismo-tiempo-que.jpg)