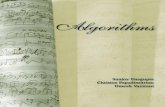hemoparasitos_garrapatas
-
Upload
karla-segura -
Category
Documents
-
view
31 -
download
4
Transcript of hemoparasitos_garrapatas

Hemoparásitos transmitidos por garrapatas
Kujman, Santiago*; Sepiurka, Leonardo**; Greco, Sebastián A.***
Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNCPBA). Tandil. Argentina. Facultad de Ciencias Veterinarias. Área de Clínica Médica y Quirúrgica de Pequeños Animales
* Estudiante-Residente: Córdoba 2152 piso 3º D, (7600) Mar del Plata. [email protected]** Tutor externo: Directorio 155, (1667) Tortuguitas. [email protected]*** Veterinario ecografista: Zapata 31 piso 5º F, (1426) Capital Federal. [email protected]
Fecha de realización: Diciembre de 2004.
Introducción Babesiosis canina Etiología. Es una enfermedad protozoaria que afecta a los eritrocitos, provocada por microorganismos
intracelulares del género Babesia1,2,3,4,5. Las especies que afectan de forma natural a los caninos comprenden B. canis y B. gibsoni1,3,5,6. De ambas, B. canis es la más importante a nivel mundial1,3. Es un microorganismo piriforme, con un tamaño aproximado de 2,4 x 4-7μm1,2,4,5,7, que aparece en forma aislada o en pares dentro del glóbulo rojo1,3,4,5,7.
Dentro del hospedador, los merozoítos se fijan a la membrana del glóbulo rojo mediante un complejo apical especializado8 y son englobados mediante endocitosis1; luego la membrana del endosoma se desintegra, y el merozoíto se transforma en trofozoíto8. El parásito permanece entonces en contacto directo con el citoplasma del eritrocito durante toda su evolución1, en la cual dará lugar a merozoítos adicionales mediante un proceso de merogonia8, es decir que la reproducción de la babesia se realiza por fisión binaria repetida1,3,5,, Pudiendo llegar a presentarse hasta 16 merozoítos dentro de la célula1,8. Luego de dividirse, la abandonan provocando su lisis y se dirigen hacia otra para infectarla8. Las garrapatas ingieren los merozoítos junto con la sangre de los animales infectados1,5,8; una vez dentro, se produce la esquizogonia en las células epiteliales intestinales y da lugar a la formación de macromerozoítos, los que realizan sucesivos ciclos de esquizogonia en otros tejidos, incluyendo los oocitos8 y las células de las glándulas salivales del ectoparásito. Es en este último sitio donde por medio de un ciclo de esquizogonia se generan los micromerozoítos infecciosos1,8. El ciclo vuelve a iniciar cuando los esporozoítos alcanzan la sangre de un animal a través de la saliva de una garrapata infectada1.
Epidemiología. La garrapata marrón del perro, Rhipicephalus sanguineus, es el principal vector de este
protozoario3,5,7,8. Si bien la vía más común de transmisión es la mordedura de las garrapatas vectoras, también puede ocurrir a través de la placenta1,3,7, y por medio de transfusiones sanguíneas2,4,8.
Patogénesis. El periodo de incubación luego de la mordedura de una garrapata infectada es de 10-21 días8.
El huésped manifiesta una respuesta inmunitaria importante; sin embargo, el organismo no parece ser capaz de eliminar completamente la infección, y es por ello que los pacientes que se recuperan, suelen quedar como portadores crónicos del parásito1,3. En cachorros menores de ocho meses es común que la respuesta inmune sea deficiente, por lo cual la signología es más acentuada en estos pacientes1,3,6,7. Uno a dos días posinfección se establece una parasitemia que se prolonga por alrededor de 4 días3,4,8; durante los próximos 10 a 14 días no se hallan microorganismos en sangre periférica, pero al término de este periodo se desencadena una segunda parasitemia más intensa3,4,8, alcanzando al día 20 el número máximo de parásitos en sangre4,8.
Los eritrocitos parasitados aumentan su fragilidad osmótica, provocando hemólisis y anemia asociada1,3,4. No se ha visto correlación positiva entre gravedad de la anemia y grado de parasitemia. La estasis vascular también contribuye a la producción de anemia aguda y a una gran variedad de signos asociados, ocurriendo la sedimentación más importante aparentemente a nivel de sistema nervioso central y músculos1. La hipoxia tisular se relaciona con el desarrollo de diversos signos ocasionados por la babesia1,3,4,5,8, y se sugiere que el daño tisular resultante induce la liberación de mediadores inflamatorios que incrementan el daño sistémico1,8.
Hallazgos Clínicos. El curso de la enfermedad puede ser hiperagudo, agudo, crónico o subclínico1,2,4. La
presentación aguda es la más común, teniendo como signos clínicos clásicos pirexia, letargo, anorexia, y anemia aguda, con palidez de mucosas1,3,4,5,8. También suelen observarse vómitos, trombocitopenia, linfadenomegalia y esplenomegalia1,5, y ciertas veces se aprecia hematuria, ictericia y petequias1,3,4. Los animales con enfermedad aguda generalmente se recuperan frente a una terapéutica adecuada1.
La infección subclínica es común en ciertas poblaciones caninas1. Es una potencial fuente de infección para cachorros susceptibles en centros de crianza1,8. La mayoría de estos perros nunca presenta signos, y rara vez los presenta ante un episodio de estrés o luego de un tratamiento con glucocorticoides1. 1

Además, hay gran variedad de signos atípicos1,4,5, que resulta difícil demostrar si se deben a babesiosis o son causa de otra enfermedad concurrente1. Los signos incluyen alteraciones digestivas, respiratorias, renales, musculoesqueléticas y neurológicas, entre otras1,4,5,8.
Diagnóstico. Las principales alteraciones hematológicas son anemia y trombocitopenia1,2,3,4,5,8. En escasos
pacientes se presenta leucocitosis, neutrofilia, neutropenia, linfocitosis o eosinofilia1,2. A veces se evidencia una autoaglutinación de hematíes en solución salina1,8, y muchos de los perros infectados son positivos a la prueba de Coombs, lo cual dificulta la diferenciación entre babesiosis y anemia hemolítica inmunomediada, cuando los hemoparásitos no se hallan en los frotis1,2,3,4,7,8. Algunos pacientes pueden mostrar elevaciones en el tiempo de tromboplastina parcial activada , tiempo de protrombina y tiempo de coagulación activada2.
La bioquímica sérica es normal1,2, aunque algunos perros pueden presentar hiperglobulinemia o variaciones en los niveles de potasio o glucemia1. Al realizar el análisis de orina, puede observarse bilirrubinuria1,2,3,4,7, hemoglobinuria1,3,4,7, proteinuria y cilindros granulosos1,7.
La demostración de los hemoparásitos dentro de los eritrocitos (Fig. 1) o una serología positiva constituyen los métodos específicos para llegar al diagnóstico definitivo1,2,3,4,5,6,7,8. Frecuentemente, el grado de parasitemia es bajo, lo que obliga a realizar un cauteloso examen del preparado para lograr la localización de las babesias1. Los frotis pueden ser teñidos con Wright, Giemsa o Diff Quik®, entre otros4,5,7,8. Para obtener un mayor número de glóbulos rojos infectados se puede recurrir a la extracción de sangre de lechos capilares periféricos, como los márgenes auriculares, las uñas o el canto de las almohadillas plantares1,3,5,8. Es común encontrar parasitados a los hematíes próximos a la capa leucocítica1.
Los portadores crónicos o asintomáticos rara vez poseen eritrocitos con babesias en su interior, y en muchos casos se deben realizar pruebas serológicas mediante inmunofluorescencia indirecta para identificar a estos individuos1,3,5,6,7,8. Este método es el más usado y seguro para detectar anticuerpos antibabesia; el hallazgo de títulos mayores a 1:40 en una muestra aislada es suficiente para confirmar el diagnóstico de infección por B. canis o B. gibsoni1,3,4,6,7. Un incremento de títulos luego de 2 a 3 semanas indica una infección activa4,5. Es importante aclarar que pacientes jóvenes que cursan los primeros días de la enfermedad pueden dar resultados falsos negativos1,2,4,6; lo mismo ocurre con cualquier animal inmunosuprimido4.
Figura 1. Tinción con Diff Quik® . Fuente: Kujman, S; Sepiurka, L; Greco, S. 2004. Tesina de grado. Tratamiento. Se basa en la terapia de sostén y en la medicación antiprotozoaria, indicados para disminuir la
mortalidad y severidad de los signos clínicos3,4,5, ya que puede resultar imposible eliminar completamente al parásito4,5. El tratamiento de sostén posee importancia en cuadros graves, agudos y peragudos, teniendo como objetivos revertir el shock y corregir la anemia y acidosis metabólica severas3,4. Cuando el hematocrito disminuye a 15%, está indicada la transfusión sanguínea3,4,8. En caso de requerir hidratación, se prefieren las
2

soluciones de cristaloides, sin embargo se debe tener la precaución de examinar correctamente al paciente para no desencadenar o exacerbar un edema pulmonar preexistente. Por otra parte, la hemoconcentración puede tratarse con cristaloides (120 ml/kg/24 horas) o con coloides (hetalmidón, 10-20 ml/kg)8.
Una vez estabilizado el paciente, se debe proseguir con la quimioterapia antiprotozoaria3. Existen varias drogas en el mercado que combaten en diferente grado las infecciones causadas por Babesia (tabla 1). La mejoría clínica de los pacientes suele evidenciarse transcurridas las 24 horas postratamiento1,8.
Genérico (comercial) Dosis (mg/kg) Vía Intervalo Duración (días) B. canisDipropionato de imidocarb (Imizol)
5-6.6 7.5
IM IM
14 días Una vez
14 -
+++
Aceturato de diminaceno (Berenil, Ganaseg) 3.5 IM Una vez - +++
Isetionato de fenamidina (Lomadine, Phenamidine) 15 SC 24 hs. 2 +++
Sulfato de quinuronio (Acaprin) 0.25 SC 48 hs. 2 ++
Isetionato de pentamidina (Pentam 300) 16.5 IM 24 hs. 2 +
Azul tripano 10 IV Una vez - +
Doxiciclina (Vibramycin) 10 PO 12 hs. 7-10 +
Fosfato de primaquina (Primaquine) 0.5 IM Una vez - ?
Clindamicina (Antirobe, Cleocin) 12.5-25 PO 12 hs. 7-10 ?
Azitromicina (Zithromax) 5-10 PO 12 hs. 7-10 ?
Atovacuona (Mepron) 13.3 PO 8 hs. 5-7 ? Tabla 1. Adaptado de Craig E. Greene. Enfermedades infecciosas en perros y gatos. 2° Edición. Editorial McGraw-Hill Interamericana.
El dipropionato de imidocarb combate activamente la infección por babesia y elimina la infectividad de las
garrapatas que se alimentan de animales tratados hasta por cuatro semanas después del tratamiento1. Esta droga también es eficaz contra Ehrlichia canis y Hepatozoon canis, por lo tanto es el fármaco de elección en infecciones combinadas1,3; suele ser eficaz una segunda dosis a los 14 días de la primera3,8.
El metronidazol, a razón de 25 mg/kg cada 8 a 12 horas, o el clorhidrato de clindamicina en dosis de 12,5 mg/kg/12 horas administrados oralmente por 2 o 3 semanas pueden ser efectivos mientras se aguarda la llegada de drogas más específicas4.
Una vez eliminadas las babesias del organismo, éste no desarrolla inmunidad protectora, y los animales son susceptibles a la reinfección3,4; en las zonas endémicas de babesiosis, donde no es posible la erradicación del microorganismo, el objetivo consiste sólo en reducir su replicación3.
Hepatozoonosis canina Etiología. Es una enfermedad causada por protozoarios del género Hepatozoon2,4,9,10. H. canis se descubrió
por primera vez en India en 1905 y desde entonces se ha difundido por muchos países del mundo9; en EEUU el agente causal es H. americanum, que hasta 1997 se creía era una cepa muy patógena de H. canis9,10.
En el estadio de gametocito es halla dentro de neutrófilos y monocitos, presentándose como inclusiones intracitoplasmáticas ovales de color azul hielo, y alcanzando un tamaño aproximado de 5 por 10 μm7.
Al alimentarse de la sangre de un animal con parasitemia, las garrapatas ingieren neutrófilos y monocitos infectados3,10. Luego, los microorganismos se replican y evolucionan hasta llegar a esporozoítos en el hemocele3; la transmisión de Hepatozoon ocurre por ingestión de las garrapatas infectadas2,3,4,7,10. Dentro del animal los esporozoítos penetran la pared intestinal y son transportados por sangre o linfa hasta los fagocitos mononucleares o células endoteliales, donde la esquizogonia da lugar al desarrollo de macroesquizontes3,4,10. Los macromerozoítos liberados penetran en células de músculo esquelético, miocardio, pulmones, bazo, linfoglándulas e hígado, donde se desarrollan nuevos ciclos de esquizogonia, que resultan en la formación de microesquizontes2,3,4. En este estadio, los parásitos pueden persistir en las células como estructuras quísticas durante un tiempo variable sin inducir respuesta inflamatoria alguna. Sin embargo, cuando los micromerozoítos se liberan ocurre una respuesta inflamatoria granulomatosa. Los neutrófilos y monocitos se infectan al fagocitar los micromerozoítos o al ser penetrados directamente por ellos3. Una vez dentro, evolucionan a gametocitos y el ciclo vuelve a iniciarse cuando una garrapata ingiere los leucocitos infectados3,4,10.
3

Epidemiología. Hepatozoon canis es transmitido principalmente por la garrapata marrón del perro, Rhipicephalus sanguineus4,7,9,10. Además, en cachorros ha sido reportada la transmisión vertical10.
Hallazgos clínicos. Los pacientes infectados con H. canis generalmente no sufren signos clínicos2,3,4,7,10; los
perros que los desarrollarían son principalmente aquellos que padecen infecciones concurrentes, inmunosuprimidos, animales que sufren disfunción neutrofílica genética o cachorros menores de cuatro meses de edad3,4.
Diagnóstico. Se basa en la observación directa de extendidos sanguíneos, donde neutrófilos y/o monocitos
pueden verse parasitados con los gametocitos de Hepatozoon2,3,4,7 (Fig. 2). Los frotis pueden ser coloreados con Wright7 o Giemsa3,4,7 ó Diff Quik®20, adoptando los gametocitos una coloración azul ó blanco brillante3,7. En animales con infección crónica es difícil llegar al diagnóstico2; las células afectadas pueden ser sólo una o dos por cada 1000 leucocitos3,7, por lo tanto el examen del frotis debe realizarse en forma meticulosa para lograr hallarlas.
La biopsia muscular también es a menudo útil para establecer el diagnóstico, con el fin de hallar quistes con microesquizontes en desarrollo2,3,4,10, de aproximadamente 250-500 mm de diámetro10.
Los anticuerpos generados contra el parásito pueden ser detectados en el suero de perros clínicamente enfermos, sin embargo no hay evidencias certeras acerca de la inmunidad protectora que ellos ofrecen3.
Figura 2. Tinción con Diff Quik®. Fuente: Kujman, S; Sepiurka, L; Greco, S. 2004. Tesina de grado.
Tratamiento. Lamentablemente, no se ha tenido éxito en la eliminación completa del microorganismo con el
uso de drogas antiprotozoarias y antimicrobianas3,4, y es por ello que las recaídas suelen aparecer4. Los tratamientos aparentemente eficaces no han podido ser reproducidos por otros investigadores3. En relación con ello, se ha comunicado el éxito de la primaquina y tetraciclinas en la eliminación de las parasitemias en raras ocasiones2. En la tabla 2 se mencionan algunas drogas que pueden utilizarse para combatir la enfermedad.
Droga Dosis (mg/kg) Vía Intervalo (horas) Duración (días)
Aceturato de diminaceno 3,5 IM - 1
Dipropionato de imidocarb 5 SC - 1
Fosfato de primaquina 0,5 SC - 1
Toltrazurilo 5-10 SC/PO 24 3-5
Trimetoprim-Sulfadiacina*
Pirimetamina*
Clindamicina*
15
0,25
10
12
24
8
* Terapia combinada 4

Tabla 2. Adaptado de Nelson, R.; Couto, C.G. 1998. Small animal internal medicine. 2ª Edición. Editorial Mosby.
El dipropionato de imidocarb también puede ser administrado a 6 mg/kg SC cada 14 días, pero en
combinación con tetraciclina en dosis de 22 mg/kg/8 horas oralmente por 14 días4. Trombocitopenia cíclica infecciosa Etiología. Desde el año 2001, el agente causal ha pasado a denominarse Anaplasma platys11,12,
previamente conocido como Ehrlichia platys2,6,11,13,14,15,16,17,18. Pertenece al grupo de las rickettsias11,12 y se distingue de otras especies de Anaplasma por su capacidad de infectar plaquetas12. Se diagnosticó por primera vez en Estados Unidos en 197811,12,14, pero desde entonces se ha descrito también en Venezuela, China, Taiwan, Japón, Australia, Israel, España, Grecia, Alemania, Italia y Francia12. Se considera como un parásito estricto del perro12.
Dentro del huésped, el microorganismo llega a sangre como cuerpos elementales que se introducen en las plaquetas por endocitosis mediada por receptor o por fagocitosis19; la infección plaquetaria impediría la fusión de lisosomas a la membrana de la vacuola11. Comienzan a multiplicarse por fisión binaria11,19 transformándose en cuerpos iniciales19. Se trata de cuerpos redondos, ovales o en forma de habichuela, de 0,3 a 1,2 μm, que se hallan dentro de mórulas en un número variable de uno a quince11,12. Las mórulas intraplaquetarias pueden ser únicas o múltiples11,15 y alcanzan un diámetro de 0,8 a 2,1 µm, con lo que pueden llegar a ocupar gran parte de la plaqueta11. Cuando ésta se lisa, la mórula libera nuevos cuerpos elementales que invaden otros trombocitos19. Se pueden hallar organismos con diferentes rasgos ultraestructurales en la misma plaqueta; esto indicaría que se trata de distintas etapas de desarrollo de A. platys11.
Epidemiología. La transmisión de este hemoparásito en forma natural se realiza a través de la mordedura
de garrapatas infectadas6,11,12,15,17. La principal especie implicada es Rhipicephalus sanguineus, aunque también pueden actuar como vectores otros artrópodos. Experimentalmente, A. platys también ha sido transmitido mediante transfusiones de sangre obtenida durante el periodo parasitémico11,12.
Hallazgos clínicos. Generalmente los animales no muestran signos clínicos11,12,13,15,18, aunque es probable
que la infección crónica con este agente complique el diagnóstico y tratamiento de otras enfermedades concurrentes6. Algunos investigadores, sin embargo, han reportado signos clínicos graves, similares a los asociados con infección por E. canis11.
Después de un periodo de incubación de 8 a 15 días iniciarían los signos clínicos12,18, principalmente fiebre y trombocitopenia6,11,12,13. Suele observarse adenopatía generalizada, leucopenia y anemia moderadas, hipergammaglobulinemia moderada, hipoalbuminemia e hipocalcemia12. Los episodios de trombocitopenia, que duran 3 o 4 días12, se suceden cada 7 a 21 días6,11,12,13. La trombocitopenia es máxima durante el primer episodio, con un número de plaquetas inferior o igual a 10.000/μl; sin embargo, las hemorragias son raras, y los casos documentados de hemorragias fatales fueron consecuencia de heridas accidentales o quirúrgicas12,15. Con el tiempo, la trombocitopenia cíclica se transforma en trombocitopenia crónica de evolución lenta, caracterizada por bajo número de plaquetas infectadas12,13.
Las cepas griegas e israelitas parecen ser más patógenas; provocan fiebre de hasta 41,5ºC, anorexia, abatimiento, palidez y petequias en mucosas, y lesiones hemorrágicas cutáneas12,17.
Luego de la infección con A. platys, la memoria inmunitaria puede alcanzar una duración de al menos cuatro meses, después de lo cual el organismo queda nuevamente susceptible a padecer la enfermedad12.
Diagnóstico. La observación de mórulas de A. platys suele ser el resultado de un hallazgo de rutina durante
el examen del frotis sanguíneo11. Algunos autores17 han reportado un bajo porcentaje de plaquetas afectadas en las muestras de sangre, aunque otros11 mencionan hasta un 97% de trombocitos infectados.
A. platys puede ser demostrada como mórulas intraplaquetarias11,13,14,18 de color azul (Fig. 3) en frotis coloreados con tinción de Giemsa12,13,18. Sin embargo, el examen microscópico suele dar resultados falsos negativos por dos razones: porque la trombocitopenia es cíclica, y porque la proporción de plaquetas afectadas disminuye con cada ciclo sucesivo12,13. Es por esto último que este método es útil sobre todo en infecciones agudas12.
A. platys se distingue serológicamente de las especies de Ehrlichia6,12,17, de Anaplasma phagocytophilum y de Neorickettsia risticii12, por lo tanto títulos de anticuerpos inmunofluorescentes de 1:100 o mayores confirman la positividad de un caso a A. platys6,12. Ciertos investigadores13 afirman que la seroconversión sucede 13 a 19 días luego de la inoculación, mientras que otros12 documentan que los anticuerpos se elevan significativamente desde el primer episodio de trombocitopenia, alcanzando títulos de 1:5120 o más en 7 a 14 días.
5

Figura 3. Imágenes compatibles con mórulas de Anaplasma platys. Diff Quik®. Fuente: Kujman, S; Sepiurka, L; Greco, S. 2004. Tesina de grado.
Tratamiento. Como el aislamiento del microorganismo en cultivos celulares no puede ser practicado, el
antibiograma es irrealizable12. Sin embargo, A. platys es sensible a la tetraciclina y doxiciclina, incluso en el caso de caninos asintomáticos6,12,13,17,18. Otras drogas efectivas son la oxitetraciclina, la minociclina y el cloranfenicol12. El tratamiento debe ser continuado por cuatro semanas, aunque en infecciones crónicas el periodo puede prolongarse hasta las ocho semanas12,13.
No existen vacunas contra la trombocitopenia cíclica infecciosa, y la profilaxis se basa principalmente en la lucha contra los vectores. Los caninos utilizados como donantes de sangre deberían ser evaluados mediante inmunofluorescencia indirecta dos veces a intervalos de cuatro semanas, todos los años12.
Conclusiones
En base a lo expuesto en esta presentación, se debería sospechar de babesiosis clínica en todo canino, preferentemente cachorro, que se presente a consulta con anorexia, decaimiento, fiebre y/o palidez de las mucosas, rescatando durante la inspección clínica o anamnesis, que el animal tiene o tuvo garrapatas en algún momento.
En cuanto a Hepatozoon canis y Anaplasma platys, si bien la bibliografía los describe principalmente como microorganismos poco patógenos, éstos podrían actuar como agentes secundarios complicantes durante el transcurso de una enfermedad primaria, por lo que no se les debe restar importancia a la hora de dictar un pronóstico. Y si bien parecen carecer de gran patogenicidad, es necesario comprender que la aparición de cepas más patógenas en la región se halla latente debido a la movilización de animales infectados provenientes de otras zonas, y a la potencial capacidad de mutación de estas especies de hemoparásitos.
Para prevenir la aparición de estas enfermedades es necesaria la lucha contra el vector principal, la garrapata, sin la cual estas enfermedades no pueden transmitirse naturalmente. Es durante el periodo estival cuando éstas incrementan significativamente su población debido a las condiciones propicias que el ambiente les ofrece, y consecuentemente aumenta el número de garrapatas infectadas con hemoparásitos. Si bien es impracticable la erradicación de la garrapata, es importante desarrollar en las áreas endémicas, cada vez más grandes debido al cambio climático actual, programas de promoción sanitaria, orientados a informar a los propietarios de mascotas acerca de las enfermedades que pueden ser transmitidas por las garrapatas y su patogenicidad. Será función del veterinario actuante la recomendación de los productos más eficaces a fin de eliminar a los ectoparásitos, instruyendo a los propietarios sobre la dosis, forma de administración e intervalos
6

de tratamiento adecuados. Finalmente, tampoco debe dejarse de lado la probabilidad de transmisión mediante transfusiones
sanguíneas, y es por ello que, previamente a realizar las extracciones, debería evaluarse la sangre de los caninos donantes en busca de hemoparásitos.
Referencias bibliográficas 1. Greene, C.E. Enfermedades infecciosas en perros y gatos. 2ª Edición. Editorial McGraw-Hill
Interamericana. Capítulo 77: 520-528. 2. Tilley, L.P.; Smith, F.W.K. 1998. La consulta veterinaria en 5 minutos canina y felina. Editorial Intermédica.
p. 377, 718. 3. Ettinger, S. 1992. Tratado de medicina interna veterinaria. 3ª Edición. Editorial Intermédica. Capítulo 46:
307-309, 311-312. 4. Nelson, R.; Couto, C.G. 1998. Small animal internal medicine. 2ª Edición. Editorial Mosby. Capítulo 104:
1318-1320, 1337. 5. Cleveland, C.W.; Peterson, D.S.; Latimer, K.S. An Overview of Canine Babesiosis. College of Veterinary
Medicine, The University of Georgia, Athens. Disponible desde: URL: http://www.vet.uga.edu/vpp/clerk/Cleveland/
6. Breitschwerdt, E.B. 1996. Diagnóstico de laboratorio de las enfermedades caninas transmitidas por garrapatas. En: Terapéutica Veterinaria de Pequeños Animales (Kirk, R.W.; Bonagura, J.D.). XI Edición. Editorial Interamericana/McGraw–Hill. Sección 4: 281-282).
7. Hoskins, J.D. 1999. Pediatría veterinaria. 2ª Edición. Editorial Intermédica. Capítulo 15: 407-408, 411-412. 8. Lobetti, G.R. 1999. Babesiosis canina. Parte 1. Publicado en Selecciones Veterinarias. Vol. 7(3): 236-241. 9. Baneth, G.; Barta, J.R.; Shkap, V.; Martin, D.S.; Macintire, D.K.; Vincent-Johnson, N. 2000. Genetic and
Antigenic Evidence Supports the Separation of Hepatozoon canis and Hepatozoon americanum at the Species Level. En: Journal of Clinical Microbiology. Vol. 38(3): 1298-1301. Disponible desde: URL: http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=88612
10. Braund, K.G. Hepatozoon Myositis. 2003. En: Clinical Neurology in Small Animals - Localization, Diagnosis and Treatment, Braund K.G. Disponible desde: URL: http://www.ivis.org/special_books/Braund/braund20a/chapter_frm.asp?LA=1
11. Arraga-Alvarado, C.; Palmar, M.; Parra, O.; Salas, P. 2003. Ehrlichia platys (Anaplasma platys) in Dogs from Maracaibo, Venezuela: An Ultrastructural Study of Experimental and Natural Infections. En: Veterinary Pathology. Vol. 40: 149-156. Disponible desde: URL: http://www.vetpathology.org/cgi/content/full/40/2/149
12. Euzéby, J.P. 2001. Anaplasma platys. En: Dictionnaire de Bactériologie Vétérinaire Société de Bactériologie Systématique et Vétérinaire. Disponible desde: URL: http://www.bacterio.cict.fr/bacdico/aa/platys.html
13. Trombocitopenia Cíclica Infecciosa. 1993. Merck & Co., Inc. En: El Manual Merck de Veterinaria. Cuarta Edición. Parte 1: 477.
14. Sainz, A.; Amusategui, I.; Rodríguez, F.; Tesouro, M.A. 2000. Las ehrlichiosis en el perro: presente y futuro. Disponible desde: URL: http://www.laboratoriosprovet.com.co/inftecnica/PARASITOLOGIA/ERLICHIOSIS%20EN%20PERRO.asp
15. Mathew, J.S.; Ewing, S.A. 2002. Ehrlichiosis. Oklahoma State University College of Veterinary Medicine. Disponible desde: URL: http://www.cvm.okstate.edu/instruction/mm_curr/Ehrlichiosis/Ehrlichiosis.htm
16. Acquired Thrombocytopenia. 2003; Merck & Co., Inc. in cooperation with Merial Ltd. Disponible desde: URL: http://www.merckvetmanual.com/mvm/index.jsp?cfile=htm/bc/10606.htm
17. Irwin, P.J. 2001. The first report of canine ehrlichiosis in Australia. En: Australian Veterinary Journal. Vol. 79(8): 52-53. Disponible desde: URL: http://www.ava.com.au/avj/0108/01080552.pdf
18. Kocan, A.A. 2003. Ticks and tick-transmitted diseases in Oklahoma. Center for Veterinary Health Sciences. Disponible desde: URL: http://www.cvm.okstate.edu/instruction/kocan/ticks/tickok.htm
19. Mandaluniz, N.; García-Pérez, A.L.; Barral, M.; Juste, R.A. 1997. Desarrollo de un protocolo de PCR para la detección de Ehrlichia phagocytophila. Primer estudio de prevalencia en el vector. En: Informe Técnico Nº 71 del Dpto. de Industria, Agricultura y Pesca. Gobierno Vasco. Disponible desde: URL: http://personal.redestb.es/rajuste/epha03.htm
20. Kujman, S; Sepiurka, L; Greco, S. 2004. Tesina de grado. Hemeroteca de la facultad de ciencias veterinarias de la UNCPBA.
7