Featherstone, Mike - Cultura de consumo y posmodernismo.pdf
-
Upload
pedro-alvarado -
Category
Documents
-
view
797 -
download
23
Transcript of Featherstone, Mike - Cultura de consumo y posmodernismo.pdf
-
Cultura de consumoy posmodernismo
Mike Featherstone
Amorrortu editores
-
Biblioteca de sociologaConsumer Culture and Postmodernism, Mike Featherstone Mike Featherstone, 1991 (publicado simultneamentepor Sage Publications de Londres, Thousand Oaks y NuevaDelhi, coleccin Theory, Culture & Society)Traduccin, Eduardo Sinnott
Unica edicinen castellano autorizada por Sage Publications,Londres, Reino Unido, y debidamente protegda en todos lospases. Queda hecho el depsito que previene la ley n 11.723. Todos los derechos de la edicin en castellano reservadospor Amorrortu editores S. A., Paraguay 1225, 7piso (1057)Buenos Aires.
La reproduccin total o parcial de este libro en forma idnti-ca o modificada por cualquier medio mecnico o electrnico,incluyendo fotocopia, grabacin o cualquier sistema de alma-cenamiento y recuperacin de informacin, no autorizadapor los editores, viola derechos reservados. Cualquier utili-zacin debe ser previamente solicitada.
Industria argentina. Made in Argentina
ISBN 950-518-180-9ISBN 0-8039-8415-4, Londres, edicin orignalcultura Libre
Para Edna, Claire y John
-
Indice general
11 Prefacio
21 1. Moderno y posmoderno: definiciones einterpretaciones
24 Modernidad-posmodernidad28 Modernizacin-posmodernizacin29 Modernismo-posmodernismo
38 2. Teorias de la cultura de consumo
39 La produccin de consumo42 Modos de consumo50 Consumo de sueos, imgenes y placer59 Conclusin
61 3. Hacia una sociologa de la cultura posmoderna
61 El posmodernismo en la sociologa75 El desarrollo del posmodernismo en los campos
cultural e intelectual
86 Los nuevos intermediarios culturales y los centrosdel posmodernismo
92 El posmodernismo y la estetizacin de la vida
95 4. Cambio cultural y prctica social
97 Capitalismo tardo y prctica social104 Experiencia versus prctica
9
-
111 Autoridad y prctica cultural
116 5. La estetizacin de la vida cotidiana
118 La estetizacin de la vida cotidiana
136 Las clases medias y el control de lo carnavalesco141 Observaciones finales
142 6. Estilo de vida y cultura de consumo
144 Cultura de consumo
149 La economa de los bienes culturales y el espaciosocial de los estilos de vida
160 7. Culturas urbanas y estilos de vida posmodernos
164 Culturas urbanas posmodernas
176 Capital cultural, jerarquizacin edilicia yestilizacin de la vida
181 Conclusin
185 8. Cultura de consumo y desorden global
187 La cultura de consumo y lo sagrado
201 Posmodernismo y desorden cultural
211 9. Cultura comn o culturas no comunes?
213 La tesis de la cultura comn
217 La creacin de una cultura comn
222. La cultura popular y el giro al posmodernismo
231 Conclusin
234 10. Observaciones finales: la globalizacin de ladiversidad
239 Referencias bibliogrficas
10
Prefacio
Mi inters por la cultura de consumo naci en la segundamitad de la dcada de 1970. El estmulo para ello fueron lostrabajos de los miembros de la Escuela de Francfort y deotros defensores de la Teora Crtica que fueron presentadosy tan bien discutidos en revistas tales como Telas y NewGerman Critique. Las teoras de la industria cultural, la rei-ficacin, el fetichismo de la mercanca y la racionalizacininstrumental del mundo hicieron que la atencin dejara decentrarse en la produccin y se dirigiera al consumo y a losprocesos de cambio cultural. Estas distintas conceptualiza-ciones me fueron de particular ayuda para comprender unrea que durante mucho tiempo ha sido objeto de insufi-ciente teorizacin -al menos ajuzgar por la atencin que lededicaban los tericos sociales y culturales-: el estudio delenvejecimiento. Pese a los importantes problemas tericosque ese estudio plantea, tales como la interseccin del tiem-po vivido y el tiempo histrico, la experiencia generacional,la relacin entre el yo y el cuerpo, etc., era evidente que losintentos de explorar esos problemas en relacin con proce-sos sustantivos de cambio social eran escasos. Los trabajosde los tericos crticos y de otros autores (especialmenteEwen, 1976) parecan proporcionar un provechoso puenteal dirigir la atencin al papel de los medios, la publicidad,las imgenes, el ideal hollywoodense, etc., y planteaban lacuestin de sus efectos en la formacin de la identidad y enlas prcticas cotidianas. En esa poca yo estaba escribiendoun libro con Mike Hepworth (Hepworth y Featherstone,1982) acerca de la redefinicin de la edad madura como unafase ms activa de la -juventud media, y pareca aceptableuna explicacin que apuntase al desarrollo de nuevos mer-cados y a la extensin, a esos grupos, de estilos de vida deuna cultura de consumo activa, que ponan el acento en lajuventud, el estado fisico y la belleza. La formulamos expli-
11
-
citamente en un trabajo titulado Ageing and Inequality:Consumer Culture and the Redefinition of Middle Age,presentado en la British Sociological Association Conferen-ce de 1981 (Featherstone y Hepworth, 1982). Le siguieronun trabajo de ndole ms terica: The Body in ConsumerCulture (Featherstone, 1982) y,ms tarde, en 1983, un n-mero especial de la revista Theory, Culture & Society acercade la cultura de consumo.
En la actualidad, si bien el inters en la cultura de con-sumo y el empleo de esta expresin han crecido constan-temente, ya no se concede gran significacin a las teoras deAdorno, Horkheimer, Marcuse y otros tericos crticos. Suenfoque suele presentarse como una crtica elitista de la cul-tura de masas, basada en distinciones, hoy consideradasdudosas, entre individualidad real y seudo individualidad,y entre necesidades autnticas y falsas. En general se en-tiende que desprecian la degradada cultura de masas y quesienten poca simpata por la integridad de los placeres delas clases populares. Esta ltima postura ha recibido unfuerte respaldo con el paso al posmodernismo. Con todo, apesar del giro populista en los anlisis de la cultura de con-sumo, puede decirse que, en realidad, algunas de las cues-tiones planteadas por los tericos crticos -por ejemplo,
~
-
Bell, Jameson, Baudrillard, Bauman, y otros, establecenentre ellos.
Algunos de los captulos de este libro tambin ilustranpues, mi preocupacin por llegar a aceptar el intrincadoconjunto de problemas que plantea el surgimiento del pos-modernismo. En esos captulos intento no slo investigar loposmoderno como movimiento cultural (posmodernismo)producido por artistas, intelectuales y otros especialistas dela cultura, sino tambin indagar cmo se relaciona el pos-modernismo, entendido en ese sentido restringido, con cam-bios culturales supuestamente ms amplios producidos enlas experiencias y las prcticas cotidanas que pueden con-siderarse posmodernas. No cabe suponer meramente queen esa relacin los especialistas de la cultura desempeanun papel pasivo, como receptores, exponentes e intrpretesparticularmente sensibles de los signos y los indicios delcambio cultural. Tambin deben investigarse su papel e in-ters activos en la educacin y la formacin de audienciassensibles a la interpretacin de conjuntos particulares deexperiencias y de artefactos mediante la etiqueta de pos-moderno. Esto remite tambin a la prominencia de loscambios producidos en las relaciones de interdependencia yluchas de poder entre los especialistas de la cultura y otrosgrupos de especialistas (intermedarios econmicos, polti-cos, administrativos y culturales), que influyen en su capa-cidad de monopolizar y desmonopolizar el conocimiento, losmedos de orientacin y los bienes culturales. En sintesis, esnecesario no slo que nos preguntemos qu es lo posmoder-no, sino tambin por qu y cmo nos interesamos por esacuestin en particular. Debemos, pues, indagar las condicio-nes de posibilidad de la recepcin positiva del concepto de loposmoderno y de su emergencia como una poderosa imagencultural, independientemente de los cambios culturales ylos procesos sociales reales que algunos desearan colocaren un primer plano como prueba de lo posmoderno: el su-puesto cambio que lleva ms all de lo moderno.
Aunque sera bastante legitimo partir de un elevado ni-vel de abstraccin y dar a un amplio segmento particular dela historia occidental el rtulo de modernidad definindo-lo por un conjunto de caractersticas especficas, y a conti-nuacin suponer que hemos abandonado ese ncleo para di-rigirnos a una cosa distinta, an insuficientemente defi-
14
nida, existe el peligro de que cuanto ms se considere elconjunto opuesto de rasgos inicialmente formulados comonegatividad de la modernidad, tanto ms cobren una inci-tante vida propia y ms reales parezcan. Aquellos cuya mi-rada estaba antes orientada por imgenes y figuras deorden, coherencia y unidad sistemtica, aprenden ahora amirar a travs de nuevos marcos cognitivos que subrayan eldesorden, la ambigedad y la diferencia. No hay entoncesun largo trecho hasta la posmodernidad: trmino queconlleva el peso de un cambio epocal radical al que se leconfiere credibilidad con una serie de deducciones queparten de una terminologia igualmente especulativa, comosociedad posindustral o sociedad de la informacin,alistadas en su respaldo. Nada hay de malo en una teoraaltamente especulativa, salvo que se la presente y se la legi-time como teoria que ha ido ms all de la investigacinemprica o logrado desacreditar la necesidad de esa investi-gacin. Por desdicha, eso parecera haber ocurrido a vecescon el trmino posmoderno y la familia de trminos aso-ciados a l. De hecho, algunos sostendran que las implican-cias del posmodernismo son que debemos procurar desacre-ditar y abandonar las antiguas metodologias, y no intentardar cuenta de lo posmoderno, sino ejercer el posmodernismoy formular una sociologia posmoderna.
Una de las intenciones fundamentales de este libro es,pues, la de comprender cmo surgi el posmodernismo ycmo lleg a ser una imagen cultural tan vigorosa e influ-yente. Eso no equivale a suponer que el posmodernismo esmeramente una construccin artificial deliberada de inte-lectuales descontentos empeados en acrecentar su poderpotencial. Lejos de ello. Antes bien, la intencin es plantearcuestiones en tOTIlO de la produccin, la transmisin y la di-fusin del conocimiento y la cultura. En los distintos cap-tulos tambin se consideran con atencin las experiencias ylas prcticas designadas como posmodernismo, y se buscainvestigar y abarcar el espectro de fenmenos asociados aesa categora. Con todo, una vez que nos centramos en lasexperiencias y prctica reales, es manifiesto que existensemejanzas entre esas experiencias y prcticas supuesta-mente posmodernas y muchas otras consideradas moder-nas (en el sentido de moderniti y aun premodernas. Esohace que debamos apartamos de algunas de las dicotomas
15
-
y tricotomas simples sugeridas por los trminos tradi-cin, moderno y posmoderno, para considerar tambinlos elementos de similitud y de continuidad presentes en ex-periencias y prcticas que en realidad pueden considerarsetransmodernas (y la categora asociada a ellas: la transmo-dernit). Son esas cuestiones tericas -los problemas deconceptualizacin y de definicin indispensables para com-prender la prominencia o expansin presuntas del papel dela cultura en las sociedades contemporneas- las quehacen que el tema de lo posmoderno resulte tan atractivo.
Esas cuestiones tericas concernientes a la relacin de lacultura con la sociedad --que dan a entender que hemostrabajado durante demasiado tiempo con una concepcinmanifiestamente social de las estructuras sociales y sugie-ren que nuestra concepcin general de la cultura debe serprofundamente revisada- surgieron en la dcada de 1980.En realidad, es dificil separar la cuestin de lo posmodernodel perceptible incremento del inters por la teorizacin dela cultura, que ha llevado a esta de un lugar perifrico alcentro de los distintos campos acadmicos. Esta situacintambin se reflej en la atencin que le hemos prestado alposmodemismo en varios nmeros especiales de Theory,Culture & Society. Nuestra atencin se orient en un primermomento a los debates.. entre Habermas y Foucault, loscuales me instaron a elaborar un nmero especial de esapublicacin en tomo del tema de The Fate of Modernity(1985, 2 [3]). En la preparacin de ese nmero, y en larespuesta que le sigui, se hizo claro que la cuestin del pos-modernismo requera un tratamiento ms amplio y com-pleto. Eso se logr en el nmero doble especial acerca delPostmodernism (1988, 5 [2-3]). Recuerdo que en esa pocahaba muchsimo escepticismo en cuanto a si acaso el pos-modernismo no era tan slo un furor pasajero o un tema demoda que durara poco. Hoyes indudable que ha perduradoms que una moda, y da seales de que subsistir an porun tiempo como poderosa imagen cultural. Esa es una exce-lente razn para que los cientficos sociales y otros especia-listas se interesen por l. Pero queda por ver si de ese impul-so surgirn para las ciencias sociales conceptualizacionestiles de lo posmoderno, que puedan incorporarse al arse-nal de conceptos del presente, e incluso superarlo y anun-ciar la aparicin o la necesidad de nuevos modos de concep-
16
tualizacin y marcos cognitivos. Por ahora, no podemos sinodar la bienvenida a la aparicin de lo posmoderno en razndel espectro de problemas tericos, sociales y culturales queha suscitado.
Deseo agradecer a todos mis colegas y amigos vinculadoscon Theory, Culture & Society por su ayuda y su aliento enla composicin de este libro. En particular, he discutido conamplitud muchas de las ideas con Mike Hepworth, RolandRobertson y Bryan S. Turner, cuyo apoyo aprecio muchsi-mo. Deseo tambin reconocer el aliento y la ayuda de Ste-phen Barr, Zygmunt Bauman, Steve Best, JosefBleicher,Roy Boyne, David Chaney, Norman Denzin, el desaparecidoNorbert Elias, Jonathan Friedman, el difunto Hans Hafer-kamp, Doug Kellner, Richard Kilminster, Arthur Kroker,Scott Lash, Hans Mommaas, Stephen Mennell, Carla Mon-gardini, Georg Stauth, Friedrich Tenbruck, Willem van Rei-jen, Andy Wernick, Cas Wouters y Derek Wynne, con quie-nes he discutido muchos de los temas tratados en este libro.Adems, debo mencionar el generoso apoyo que me brinda-ron mis colegas del Department of Administrative and So-cial Studies at Teeside Polytechnic, y, en particular, la tareade Laurence Tasker y Oliver Coulthard, quienes proporcio-naron el apoyo institucional y el aliento que contribuyeron ahacer de Theory, Culture & Society una publicacin viable yfueron tan decisivos para alimentar y sostener mi interspor lo posmoderno. Quisiera agradecer tambin aJean Con-nell, Marlene Melber y a la Data Preparation Section pordactilografiar con tanta paciencia las muchas versiones delos distintos captulos.
Los captulos han aparecido en las siguientes versionesanteriores:
1. Moderno y posmoderno: definiciones e interpretacio-nes fue expuesto en seminarios del Goldsmith's College,London University, en febrero de 1988, de la Trent Uni-versity, Peterborough, Ontario, en marzo de 1988, y en laAmalfi European Prize for Sociology Conference, Amalfi,Italia, en mayo de 1988. En una versin posterior, fuepresentado en el Centro de Investigaco y Estudos deSociologia, Lisboa, en junio de 1989. Una versin apare-ci con el ttulo de In Pursuit of the Postmodern, enTheory, Culture & Society, 5 (2-3), 1988.
17
-
2. Teoras de la cultura de consumo es una versin revi-sada del artculo Perspectives on Consumer Culture,publicado en Sociology, 24(1), 1990.
3. Hacia una sociologa de la cultura posmoderna fue pre-sentado en un seminario realizado en la Leeds Univer-sity, en mayo de 1987, Y en la European SociologicalTheories Group Conference in Social Structure and Cul-ture celebrada en Bremen en junio de 1987. Se publicen H. Haferkamp (cornp.), Social Structure and Culture,Berln: de Gruyter, 1989, y en H. Haferkamp (comp.),Sozial Struktur und Kultur, Berln: de Gruyter, 1990.
4. Cambio cultural y prctica social fue expuesto en untaller acerca de la obra de Fredric Jameson organizadopor Doug Kellner en la International Association for Li-terature and Philosophy Conference, Lawrence, Kansas,en mayo de 1987. Fue revisado para su publicacin en D.Kellner (comp.), Postmodernism / Jameson / Critique,Washington: Maisonneuve Press, 1989.
5. La estetizacin de la vida cotidiana" se present por pri-mera vez en la Popular Culture Association Conferen-ce, Nueva Orleans, abril de 1988, y ms adelante en laConference on Modernity as History, Copenhague, enseptiembre de 1988, y en un seminario de la Lund Uni-versity, Suecia, en octubre de 1988. Aparecer en otraversin en S. Lash y J. Friedman (comps.), Modernityand Identity, Oxford: Basil Blackwell.
6. Estilo de vida y cultura de consumo" fue presentadooriginalmente en la Conference on Everyday Life, Lei-sure and Culture, en la University ofTilburg, en diciem-bre de 1985. Apareci en Ernst Meijer (comp.), EverydayLife: Leisure and Culture, Tilburg, 1987, y en Theory,Culture & Society, 4(1),1987.
7. Culturas urbanas y estilos de vida posmodernos fuepresentado en el 7th European Leisure and RecreationalAssociation Congress on Cities for the Future, Rotter-dam, en junio de 1989. Apareci en el volumen de las ac-tas del congreso, Cities for the Future, compiladas por L.J. Meiresonne, La Haya: Stichting Recreatic, 1989.
8. "Cultura de consumo y desorden global- fue presentadoen la Conference on Religion and the Quest for GlobalOrder, Saint Martin, Indias Occidentales, en octubre de
18
1987. Aparecer en W. R. Garrett y R. Robertson(comps.), Religion and the Global Order, Nueva York:Paragon House.
9. Cultura comn o culturas no comunes? se dict porprimera vez en la Higher Education Foundation Confe-rence on the Value of Higher Education, StoAnne's Col-lege, Oxford, en marzo de 1989. Una versin revisadaapareci en Reflections on Higher Education, 4 (dic.),1989.
19
-
1. Moderno y posmoderno: definiciones einterpretaciones
Cualquier referencia al trmino posmodernismo nosexpone de inmediato al riesgo de que nos acusen de seguir lacorriente general, de perpetuar una moda intelectual msbien superficial e insignificante. Uno de los inconvenientesestriba en que el trmino al mismo tiempo est de moda yelude en forma exasperante una definicin, Como lo confir-ma el Modernday Dictionary ofReceived Ideas, "esta pa-labra no tiene significado. Emplesela tan a menudo comosea posible (lndependent, 24 de diciembre de 1987). Ms deuna dcada antes, en agosto de 1975, otro peridico anun-ciaba que el posmodernismo ha muerto y que ahora la co-sa es el pos-posmodemismo (Palmer, 1977, pg. 364). Si elposmodernismo es una moda efmera, sus crticos dejanconstancia de quines son los responsables de su pro minen-cia: "los tericos pagos de hoy, que indagan el campo desdesus librescos estudios en escuelas politcnicas y universida-des, estn obligados a inventar movimientos porque sus ca-rreras -lo mismo que las de los mineros y los pescadores-dependen de ello. Cuantos ms sean los movimientos a losque puedan darles un nombre, ms exitosas sern (Pawley,1986). Segn otros crticos, esas estrategias no son slojugadas que se hacen en el seno del campo intelectual y aca-dmico: son indicadores y barmetros bien claros del ma-lestar existente en el corazn de la cultura contempornea,Por eso "no es difcil comprender esa corriente cultural y es-ttica hoy conocida como "posmodernismo" --en el arte, la-arquitectura, la msica, el cine, el teatro y la ficcin- comoreflejo de (. .. ) la actual oleada de reaccin poltica queanega al mundo occidental (Gott, 1986). Pero es demasiadofcil ver al posmodernismo como un reflejo reaccionario ymecnico de cambios sociales y censurar a acadmicos e in-telectuales por acuar el trmino como parte de sus juegosde distinciones. Aun cuando algunos crticos periodsticos y
21
-
Si moderno y posmoderno son los trminos genricos,resulta inmediatamente manifiesto que el prefijo pos alu-de a lo que viene despus, a una quiebra o una ruptura conlo moderno, lo cual se define por contradistincin respectode l. Sin embargo, el trmino posmodernismo- se basa con
tomar el ejemplo de la ficcin, algunos, como seala LindaHutcheon (1984, pg. 2), quisieran incluir las novelas deGarca Mrquez y hasta de Cervantes bajo el encabeza-miento de posmodernismo, y otros preferiran referirse aellas como neobarrocas o barrocas. Scott Lash querra con-siderar el dadasmo como un posmodernismo avant la lettre(Lash, 1988). Estn los que trabajan y escriben sin saber dela exstencia del trmino, y otros que procuran tematizarloy promoverlo activamente. Con todo, puede sostenerse queuna de las funciones del inters por el posmodernismo porparte de crticos, paraintelectuales, intermediarios cultura-les y acadmicos, ha sido la de difundir el trmino a audien-cias ms vastas en diferentes contextos nacionales e in-ternacionales (este es uno de los sentidos en que puede ha-blarse de una globalizacin de la cultura), y la de acelerar suintercambio y circulacin entre los diversos campos de losmbitos acadrncos y artsticos, que ahora quieren y debenprestar ms atencin a los desarrollos que se producen en-tre sus vecinos. En este sentido, es posible que en su mo-mento pueda surgr un mayor acuerdo en cuanto al signifi-cado del trmino, cuando los comentaristas de cada campoen particular consideren necesario recapitular y explicar lamultiplicidad de su historia y sus usos, a fin de educar anuevas audiencias acadmicas.
Para avanzar hacia una comprensin preliminar del sig-nificado de posmodernismo, es til identificar la familiade trminos derivados de loposmoderno, y la mejor mane-ra de hacerlo es contrastarlos con los que derivan de lo mo-derno:
paraintelectuales emplean el trmino de manera cnica odespectiva, al hacerlo confirman que el posmodernismo tie-ne atractivo suficiente para interesar a una vasta audienciade clase media. Son pocos los trminos acadmicos recientesque pueden pretender haber gozado de tal popularidad. Sinembargo, no es solamente un trmino acadmico, pues hacobrado fuerza a partir de movimientos artsticos, y estdespertando un inters pblico ms amplio, gracias a su ca-pacidad de expresar algunos de los cambios culturales porlos que estamos pasando en el presente.
Antes de considerar los medios de transmisin y de difu-sin del concepto, debemos contar con una nocin ms preci-sa de la gama de fenmenos que por lo comn se incluyen enel abarcador concepto de posmodernismo. Debemos, pues,tener en cuenta el gran inters y hasta el entusiasmo queha suscitado tanto dentro del dominio acadmico cuantofuera de l, y preguntarnos por la gama de objetos, expe-riencias y prcticas culturales que los tericos mencionan yetiquetan como posmodernos, antes de que podamos deci-dir acerca de su estirpe poltica o desecharlo como una meray efimera oscilacin del pndulo.
Es sorprendente, ante todo, el amplio conjunto de cam-pos artsticos, intelectuales y acadmicos en que se ha em-pleado el trmino posmodernismo. Tenemos msica (Ca-ge, Stockhausen, Briers, Holloway, Tredici, Laurie Ander-son); arte (Rauschenberg, Baselitz, Mach, Schnabel, Kefer;algunos agregaran a Warhol y el arte pop de la dcada de1960, y otros, a Bacon); ficcin (Matadero Cinco, de Von-negut, y las novelas de Barth, Barthelme, Pynchon, Bu-rroughs, Ballard, Doctorow); cine (Cuerpos ardientes [BodyHeatl, La boda [The Weddingl, Terciopelo azul [Blue Velvetl,Un extrao en Wetherby [Wetherby]);* teatro (el teatro deAr-taud); fotografia (Sherman, Levine, Prince); arquitectura(Jencks, Venturi, Boln); teoria y crtica literaras (Spanos,Hassan, Sontag, Fiedler); filosofia (Lyotard, Derrida, Bau-drillard, Vattimo, Rorty); antropologa (Clifford, Tyler, Mar-cus); sociologa (Denzin); geografia (Soja). A algunos sin du-da les llamar la atencin, por polmicos, los nombres mis-mos de los incluidos en la lista o los excluidos de ella. Para
* Los ttulos de las pelculas corresponden a como se conocieron en laArgentina; entre corchetes, el ttulo original. (N. del T.)
moderno
modernidadmodernitmodernizacinmodernismo
posmoderno
posmodernidadpostmodernitposmodernizacinposmodernismo
22 23
-
ms fuerza en una negacin de lo moderno, en la percepcinde un abandono, una ruptura o un apartamiento de los ras-gos definitorios de lo moderno, con el acento firmementepuesto en el sentido del alejamiento relacional. Ello harade lo posmoderno un trmino relativamente mal definido,en la medida en que estamos slo en el umbral del supues-to cambio, y no en una posicin que permita contemplar loposmoderno como una positividad plenamente desplegada,que pueda definirse por derecho propio de manera compren-siva. Con esto en mente, podemos examinar ms de cercalos pares.
Modemidad-posmodemidad
Este par sugiere el significado epocal de los trminos.Por lo general, se sostiene que la Modernidad se inici con elRenacimiento y que se la defini por referencia a la An-tigedad, como en el debate entre los antiguos y los moder-nos. Desde el punto de vista de la teora sociolgica alemanade fines del siglo XIX y comienzos del XX, a la que le debe-mos en gran parte nuestro modo de entender hoy el trmi-no, la modernidad se contrapone al orden tradicional e im-plica la progresiva racionalizacin y diferenciacin econ-mica y administrativa del mundo social (Weber, Tonnies,Simmel): procesos que dieron origen al moderno estado ca-pitalista e industrial y que a menudo fueron consideradosdesde una perspectiva claramente antimoderna.
En consecuencia, hablar de posmodernidad es sugerirun cambio o una ruptura epocal Con la modernidad, que con-lleva la aparicin de una nueva totalidad social con sus pro-pios principios distintivos de organizacin. Es esta la clasede cambios que se ha identificado en los escritos de Baudri-llard y. Lyotard y, hasta cierto punto, en los de J ameson(Kellner, 1988). Tanto Baudrillard cuanto Lyotard suponenun movimiento hacia una edad posindustrial. Baudrillard(1983a) subraya que las nuevas formas de tecnologia y deinformacin son fundamentales en el paso de un orden so-cial productivo a uno reproductivo, en el que los simulacrosy los modelos constituyen, cada vez ms, el mundo, borrn-dose de ese modo la distincin entre lo real y lo aparente.
24
Lyotard (1984) habla de la sociedad posmoderna, o de laedad posmoderna, fundamentada en el paso a un orden pos-industrial. Sus intereses especficos recaen en los efectos dela computarizacin de la sociedad) sobre el conocimiento, ysostiene que no debera lamentarse la prdida de significa-do producida en la posmodernidad, en la medida en queapunta a la sustitucin del conocimiento narrativo por unapluralidad de juegos del lenguaje, y del universalismo por ellocalismo. Con todo, Lyotard, lo mismo que muchos de losusuarios de esta familia de trminos, suele cambiar de re-gistro al pasar de uno de ellos al siguiente y variar los em-pleos, prefiriendo subrayar, ms recientemente, que lo pos-moderno debe ser considerado parte de lo moderno. Porejemplo, en Rules and Paradoxes or Svelte Appendix es-cribe: (probablemente, el trmino "posmoderno" es muy ma-lo, porque transmite la idea de una "periodizacin" histri-ca. La "periodizacin", sin embargo, sigue siendo un ideal"clsico" o "moderno". "Posmoderno" indica simplemente unestado de nimo o, mejor dicho, un estado mental" (Lyotard,1986-1987, pg. 209). El otro punto que es interesante se-alar a propsito del uso que Lyotard hace de posmoderni-dad" en The Postmodern Condition es que cuando habla delos cambios del conocimiento que acompaan el paso a la so-ciedad posindustrial sigue concibindolos como ocurridosdentro del capitalismo, lo cual da mayor peso al argumentode los crticos en el sentido de que en su obra ese pasaje estinsuficientemente teorizado (vase Kellner, 1988). Aunqueel pasaje se supone en determinados momentos, es ms sen-cillo evitar las acusaciones de presentar una gran exposi-cin narrativa de la transicin a la posmodernidad y deleclipse de los grandes relatos insistiendo en la nocin msdifusa de estado de nimo o de estado mental, FredricJameson (1984a) tiene un concepto periodizador ms defi-nido de lo posmoderno, pero es renuente a concebirlo comoun cambio epocal; el posmodernismo es, antes bien, la domi-nante o lgica cultural del tercer gran estadio del capitalis-mo, el capitalismo tardo, que nace en la era posterior a laSegunda Guerra Mundial.
La invocacin que Lyotard hace de un estado de nimo oun estado mental posmoderno nos remite a un segundo sig-nificado de modernidad-posmodernidad. El uso francs demodernit apunta a la experiencia de la modernidad, en la
25
-
que esta es vista como una cualidad de la vida moderna queinduce una idea de la discontinuidad del tiempo, la rupturacon la tradicin, la sensacin de novedad y la sensibilidadhacia la naturaleza efimera, huidiza y contingente del pre-sente (vase Frisby, 1985a). Ese es el sentido de ser mo-derno asociado a Baudelaire, que, como sostiene Foucault(1986, pg. 40), conlleva una heroizacin irnica del presen-te: el hombre moderno es el hombre que constantemente in-tenta inventarse a s mismo. Es ese intento por comprenderla experiencia de la vida en los nuevos espacios urbanos y enla incipiente cultura de consumo, desarrollado en la segun-da mitad del siglo XIX, el que da impulso a las teoras de lavida cotidiana moderna en la obra de Simmel, Kracauer yBenjamin que David Frisby (1985b) examina en su Frag-ments of Modernity. La experiencia de la modernidadconstituye tambin el tema del libro de Marshall Berman(1982) All that is Salid Melts into Air, en el que el autor con-sidera las visiones y las expresiones lingsticas que acom-paan el proceso de modernizacin que l engloba bajo eltrmino modernismo. Berman analiza la sensibilidad mo-derna que se manifiesta en una amplia gama de figuras lite-rarias e intelectuales que van desde Rousseau y Goethe enel siglo XVIII hasta Marx, Baudelaire, Pushkin y Dostoievs-ki en el XIX.
Adems del confuso empleo de modernismo para abar-car con l la totalidad de la experiencia y la cultura queacompaaron el proceso de modernizacin, Berman y mu-chos otros que intentan hoy definir la correspondiente ex-periencia de la posmodernidad, se centran en una nocinparticularmente restringida de la experiencia: la que se pre-senta en las fuentes literarias y es llamada as por los inte-lectuales. Pero tenemos que formular una objecin sociol-gica contra los ttulos de los intelectuales literarios para in-terpretar la cotidianidad u ofrecer testimonios de la vidacotidiana de la gente comn. Desde ya, algunos intelectua-les pueden haber expresado bien la experiencia de los cho-ques y las sacudidas de la modernidad. Pero tenemos quepasar de la modernidad o la posmodernidad como una expe-riencia subjetiva (ms o menos restringida) a esbozar lasprcticas y actividades reales que se desarrollan en la vidacotidiana de diversos grupos. Por cierto, las descripciones dela experiencia subjetiva pueden tener sentido dentro de las
26
prcticas intelectuales y de algunos aspectos de las prc-ticas de determinadas audiencias que han sido educadaspara interpretar esas formas de sensibilidad, pero el su-puesto de que pueden tenerse pretensiones ms amplias re-quiere de una cuidadosa justificacin.
Para tomar un ejemplo de la pretendida experiencia dela posmodernidad (opostmodernit), podemos remitimos ala exposicin de Jameson (1984a) acerca del BonaventuraHotel de Los Angeles. Jameson presenta una cautivante in-terpretacin de la experiencia del nuevo hiperespacio de laarquitectura posmoderna, la cual, segn sostiene, nos obli-ga a ampliar nuestro sistema sensorial y nuestro cuerpo.Pero nos hacemos una idea muy escasa del modo en querealmente experimentan el hotel individuos de distinta for-macin, o, ms an, del modo en que incorporan la expe-riencia a sus prcticas diarias. Para interpretarla como pos-moderna, acaso necesiten de lineamientos que les permitancomprender cosas en las cuales pueden no reparar del todo oque ven a travs de cdigos inadecuados. Por eso, si quere-mos comprender la generacin e interpretacin sociales dela experiencia de la posmodernidad, debemos hacer lugar alpapel de los empresarios e intermediarios intelectuales in-teresados en crear pedagogias posmodernas para educar adiversos pblicos. Lo mismo puede decirse de otros dos as-pectos de la cultura posmoderna que Jameson identifica: latransformacin de la realidad en imgenes y la fragmen-tacin del tiempo en una serie de presentes perpetuos. Po-demos considerar aqu un ejemplo que abarca los dos ras-gos: los medios, que propenden a ocupar un lugar central enmuchos anlisis de la sensibilidad posmoderna (basta pen-sar, por ejemplo, en el mundo de los simulacros de Baudri-llard, donde la televisin es el mundo), Con todo, pese alpresunto pluralismo y la sensibilidad hacia el Otro de quehablan algunos tericos, se encuentran pocos anlisis de laexperiencia y la prctica reales de diferentes grupos que ventelevisin en ambientes diferentes. Al contrario, los tericosde lo posmoderno suelen hablar de un tipo ideal de especta-dor de MTV imusic teleinsion) que salta d un canal a otrolanzado a travs de diferentes imgenes a tanta velocidadque no es capaz de encadenar los significantes y reunirlosen una narracin con sentido, complacindose meramenteen las intensidades y sensaciones multifrnicas de la super-
27
-
ficie de las imgenes. Es notoria la falta de pruebas acercadel alcance de tales prcticas y de la manera en que se asi-milan en los encuentros cotidianos entre personas concre-tas o influyen sobre ellos. As, pues, si bien las referenciascultas a las experiencias caractersticas de la posmoderni-dad son importantes, debemos trabajar a partir de datosms sistemticos y no apoyarnos en lecturas hechas por in-telectuales. En realidad, deberamos centrarnos en lasprcticas culturales reales y los cambiantes equilibrios depoder de los grupos embarcados en la produccin, la clasifi-cacin, la circulacin y el consumo de bienes culturales pos-modernos, cosa que ser fundamental para el anlisis delposmodernismo que haremos ms adelante.
Modernizacin-posmodernizacin
A primera vista, los dos trminos parecen no encajarbien en medio de una discusin referente a modernidad-posmodernidad y modernismo-posmodernismo. El trminomodernizacin ha sido empleado regularmente en la so-ciologa del desarrollo para aludir a los efectos del desarrolloeconmico en las estructuras y los valores sociales tradicio-nales. La teora de la modernizacin tambin se utiliza parareferirse a los estadios del desarrollo social basados en la in-dustrializacin, el incremento de la ciencia y la tecnologa,el Estado nacin moderno, el mercado capitalista mundial,la urbanizacin y otros aspectos relacionados con la infraes-tructura. (En este uso, el trmino tiene marcadas afinida-des con el primero de los sentidos de modernidad" antesexaminados.) En general se supone, sobre la base de un mo-delo poco definido de base y superestructura, que del proce-so de modernizacin derivarn determinados cambios cul-turales (la secularizacin y la aparicin de una identidadmoderna que se centra en el autodesarrollo). En cuanto a laposmodernizacin, es claro que an no se ha elaborado te-ricamente en forma detallada la correspondiente delimita-cin de los procesos sociales y cambios institucionales espe-cficos. Slo contamos con la posibilidad de deducir el trmi-no de los usos de posmodemidad que aluden a un nuevoorden social y al cambio epocal antes mencionado. Por ejem-
28
plo, la descripcin que Baudrillard (1983a) hace de un mun-do de simulacros posmoderno se basa en el supuesto de queel desarrollo de la produccin de mercancas, unida a la tec-nologa de la informacin, ha llevado al "triunfo de la cultu-ra significante", la cual invierte entonces la direccin del de-terminismo, de modo que las relaciones sociales se saturande signos culturales cambiantes, al punto de que no se pue-de ya hablar de clase o de normatividad, y nos enfrentamosal "fin de lo social. Sin embargo, Baudrillard no emplea eltrmino posmodernizacin.
Con todo, el trmino tiene el mrito de sugerir un pro-ceso con grados de implementacin, en lugar de un nuevoorden o totalidad social plenamente maduro. Un contextosignificativo del empleo del trmino posmodernizacin esel campo de los estudios urbanos, pudindose aludir aqu alos trabajos de Philip Cooke (1988) y Sharon Zukin (1988a).Segn Cooke, la posmodernizacin es una ideologa y unconjunto de prcticas con efectos espaciales, que han sidonotorios en la economa britnica desde 1976. Tambin Zu-kin prefiere emplear posmodernizacin- para centrarse enla reestructuracin de las relaciones socioespaciales deacuerdo con nuevas pautas de inversin y de produccin enla industria, los servicios, los mercados laborales y las tele-comunicaciones. Sin embargo, aunque Zukin ve la posmo-dernizacin como un proceso dinmico comparable a la mo-dernizacin, tanto esta autora como Cooke son reacios aconsiderarla orientada hacia un nuevo estadio de la socie-dad, porque ambos entienden que se desarrolla dentro delcapitalismo. Esto tiene el mrito de centrarse en procesos deproduccin y de consumo y en la dimensin espacial de de-terminadas prcticas culturales (la remodelacin de zonascntricas y costaneras, el desarrollo de centros urbanos ar-tsticos y culturales, y la mejora de la clase y la jerarqua delos servicios) que los acompaan.
Modernismo-posmodernismo
Lo mismo que en el caso del par modernidad-posmoder-nidad, nos hallamos otra vez ante una gama de significados.Lo que todos tienen en comn es el lugar central que en
29
-
ellos ocupa la cultura. En su sentido ms restringido, el mo-dernismo alude a los estilos que asociamos a los movimien-tos artisticos que se iniciaron alrededor del cambio de siglo yque hasta hace poco dominaron en las distintas artes. Entrelas figuras que se citan con frecuencia estn Joyce, Yeats,Gide, Proust, Rilke, Kafka, Mann, Musil, Lawrence yFaulkner en literatura; Rilke, Pound, Eliot, Lorca, Valryen poesa; Strindberg y Pirandello en teatro; Matisse, Picas-so, Braque, Czanne y los movimientos futurista, expre-sionista, dadasta y surrealista en pintura; Stravinsky,Schoenberg y Berg en msica (vase Bradbury y McFar-lane, 1976). Se discute muchsimo acerca de cul es elmomento del siglo XIX al que debe remontarse el modernis-mo (algunos estn dispuestos a retroceder hasta la van-guardia bohemia de la dcada de 1830). Los rasgos funda-mentales del modernismo pueden resumirse en la siguienteforma: autoconciencia y reflexividad estticas; rechazo de laestructura narrativa en favor de la simultaneidad y el mon-taje; exploracin de la naturaleza paradjica, ambigua, in-determinada e incierta de la realidad; y rechazo de la ideade una personalidad integrada en favor del nfasis en elsujeto desestructurado y deshumanizado (vase Lunn,1985, pg. 34 Y sigs.). Uno de los problemas que se planteanal tratar de comprender el posmodernismo en las artes resi-de en que muchos de esos rasgos encajan en diversas defini-ciones del posmodernismo. El problema que presenta el tr-mino, lo mismo que los otros trminos relacionados con lque hemos considerado, gira en torno de la siguiente cues-tin: cundo un trmino definido por oposicin a otro ya es-tablecido, y del que se nutre, comienza a significar una cosasustancialmente distinta?
De acuerdo con Kohler (1977) y Hassan (1985), el trmi-no posmodernismo fue empleado por primera vez por Fe-derico de Ons en la dcada de 1930 para aludir a una reac-cin menor al modernismo. El trmino se populariz enNueva York en la dcada de 1960 cuando fue empleado porartistas, escritores y crticos jvenes, tales como Rauschen-berg, Cage, Burroughs, Barthelme, Fiedler, Hassan y Son-tag, para aludir a un movimiento que iba ms all del altomodernismo exhausto, al que se rechazaba a causa de suinstitucionalizacin en el museo y en la academia. Su uso seextendi a la arquitectura, las artes visuales y actorales y la
30
msica en las dcadas de 1970 y 1980, Y pronto empez acircular entre Europa y los Estados Unidos, a medida que labsqueda de explicaciones y de justificaciones tericas delposmodernismo artstico pasaba a incluir discusiones msamplias acerca de la posmodernidad y llegaba a tericostales como Bell, Kristeva, Lyotard, Vattimo, Derrida, Fou-cault, Habermas, Baudrillard y Jameson (vase Huyssen,1984), y despertaba su inters. Entre los principales rasgosligados al posmodernismo en las artes estn: la eliminacinde la frontera entre el arte y la vida cotidiana; el derrumbede la distincin jerrquica entre la cultura elevada y la cul-tura popular o de masas; una promiscuidad estilstica quepropicia el eclecticismo y la mezcla de cdigos; la parodia, elpastiche, la irona, el carcter ldico y la celebracin de lasuperficie sin profundidad de la cultura; la declinacin dela originalidad o el genio del que produce arte; y el supuestode que el arte slo puede ser repeticin.
Hay tambin un uso ms lato de los trminos modernis-mo) y posmodernismo que remite a complejos culturalesms amplios, a saber, el modernismo como la cultura de lamodernidad y el posmodernismo como la cultura emergen-te de la posmodernidad. Daniel Bell (1976) adopta estaposicin y entiende que el supuesto cultural fundamentalde la modernidad, el ideal de un individuo autnomo y libre,da origen al empresario burgus en el dominio econmico ya la bsqueda artstica del yo sin trabas (que halla su expre-sin en el modernismo) en el dominio cultural. Para Bell, elmodernismo es una fuerza corrosiva, liberadora de una cul-tura antagnica que, unida a la cultura hedonista del con-sumo masivo, subvierte los valores burgueses tradicionalesy la tica puritana. El anlisis de Bell se basa en la idea dela disyuncin de tres dominios: la organizacin poltica, lacultura y la economa, de modo que carece de sentido buscaren su obra un modelo de base-superestructura en el que uncambio en el orden econmico o socioeconmico, tal como elpaso a la sociedad posindustrial, d lugar a una nueva cul-tura del posmodernismo. Antes bien, se ve en el posmoder-nismo una intensificacin de las tendencias antinmicas delmodernismo, en que el deseo, lo instintivo y el placer sedesatan para llevar la lgica del modernismo a sus conse-cuencias ms extremas, exacerbando las tensiones estruc-turales de la sociedad y la disyuncin de los dominios (Bell,
31
-
1980). Tambin Jameson (1984a) emplea el trmino "pos-modernismo para aludir a la cultura en el sentido ms am-plio, y habla del posmodernismo como lgica o dominantecultural que conduce a la transformacin de la esfera cultu-ral de la sociedad contempornea. Si bien Jameson se mani-fiesta un tanto renuente a adoptar la idea de la periodiza-cin, que supone un cambio y una transformacin sbitosde todos los aspectos de la cultura, sigue a Mandel (1975) yvincula la etapa del modernismo con el capitalismo monop-lico y la del posmodernismo con el capitalismo tardo poste-rior a la Segunda Guerra Mundial, lo cual sugiere que apelaa una variedad del modelo de base y superestructura. Contodo, tambin sigue en parte las huellas de Baudrillard, aquien no menciona, y sostiene que el posmodernismo sebasa en el papel central de la reproduccin en la "red globaldescentrada" del actual capitalismo multinacional, queconduce a una prodigiosa expansin de la cultura a travsde todo el dominio social, al punto de que es posible decirque, en nuestra vida social, todo (, .. ) se ha vuelto "cultu-ral? (Jameson, 1984a, pgs. 85-7).
Hay que mencionar un aspecto ms de la obra de Bell yde Jameson antes de considerar el uso del posmodernismocomo clave de cambios culturales fundamentales, as comode la posble ampliacin de la significacin de la cultura enlas sociedades occidentales contemporneas. John 'Neill(1988) ha sostenido que tanto Bell cuanto J ameson expre-san una reaccin nostlgica al posmodernismo y que estnunidos en su oposicin a este por su voluntad de orden, sudeseo de renovar el amenazado vinculo social a travs de lareligin (Bell) o de la utopa marxista (Jameson). Los dostienen el mrito o el defecto -depende de dnde nos ubique-mos- de querer totalizar: describir el posmodernismo ensus distintos grados de conexin o separacin respecto delorden social contemporneo. Tambin quieren juzgarlo co-mo negativo: sienten disgusto por l, reaccin que no ha pa-sado inadvertida entre los crticos que saludan la llegadadel ldico y pluralista espritu "democrtico del posmoder-nismo, y tienden a ver en Jameson (y, por asociacin, enBell) el lamento nostlgico por la prdida de la autoridad dela aristocracia intelectual sobre la poblacin (vanse Hut-cheon, 1986-1987; During, 1987).
32
Para quienes celebran la llegada del posmodernismo co-mo un modo de anlisis crtico que abre la puerta a las iro-nas la intertextualidad y las paradojas, los intentos poridear una teora de la sociedad posmoderna o posmoderni-dad, o por definir el papel del posmodernismo en el seno delorden social, son esfuerzos esencialmente defectuosos de to-talizacin o sistematizacin. Se trata, en realidad, de gran-des narraciones autoritarias que se prestan a una decons-truccin ldica. Los crticos estn prontos a observar, porejemplo, esta aparente inconsistencia en The PostmodernCondition, de Lyotard. Kellner (1988), por ejemplo, sostieneque la propia nocin de posmodernidad de Lyotard contieneuna narracin dominante, y sin ella no podemos tener unateora de lo posmoderno. Cabe aadir que recientementeLyotard (1988) ha subrayado la necesidad de abandonar lamala interpretacin de su libro como un ejemplo de razntotalizadora. Para quienes toman en serio las implicanciasdel posmodernismo como modo de teorizacin crtica o.~eanlisis cultural, los intentos de elaborar una comprensionsociolgica necesariamente tienen que fracasar, pues nopueden eludir las totalizaciones, las sistematizaciones y.lalegitimacin a travs de las grandes e imperfectas narrac~ones de la modernidad: la ciencia, el humanismo, el marxis-mo, el feminismo, etc. Hay que abandonar la sntesis socio-lgica y reemplazarla por la deconstruccin ldica y e~privilegio del modo esttico. Una sociologa posmoderna aSlconcebida renunciara a sus ambiciones de ciencia socialgeneralizadora y, en su lugar, deshara parasitariamentelas ironas las incoherencias, las inconsistencias y la nter-textualidad de los escritos sociolgicos. Desde ya, hay leccio-nes que pueden aprenderse de una sociologa posmoderna:esta centra la atencin en la manera en que se construyenlas teoras sus supuestos ocultos, y cuestiona la autoridaddel terico 'parahablar por el Otro, el cual, como empiezana comprobarlo muchos investigadores, suele discutir hoy ac-tivamente la explicacin y la autoridad del terico aca-dmico. Pero para intentar comprender la emergencia delposmodernismo y los cambios que se producen en la culturade las sociedades occidentales contemporneas debemostrascender las falsas oposiciones de fundacionalismo y rela-tivismo, de una epistemologa nica y una ontologa plural,e investigar los procesos sociales y culturales especficos y la
33
-
dinmica de produccin de reservas de conocimiento par-ticulares. En sustancia, tenemos que hacer a un lado losatractivos de una sociologa posmoderna y procurar unaexplicacin sociolgica del posmodernismo (vase el cap-tulo 3).
Ajustarse a un enfoque as supondra centrarse en lainterrelacin entre tres aspectos o significados de la culturadel posmodernismo. En primer lugar, podemos con~iderarel posmodernismo en las artes y en los campos academ~co eintelectual. Para ello podria sernas provechoso recurrir alenfoque de campo de Bourdieu (1971, 1979) Ycentrarnos enla economa de los bienes simblicos: las condiciones de laoferta y la demanda de esos bienes, los procesos de compe-tencia y de monopolizacin, y las luchas entre los establec-dos y los marginales. Por ejemplo, podemos dirigir laaten-cin al acto de dar una denominacin como sstrategia Im-portante de grupos trabados en lucha con otros grupos; elempleo de nuevos trminos por partede grupos exter~osque estn interesados en restar estabilidad a las JerarqUl~ssimblicas existentes para producir una nueva clasificacindel campo que armonice ms con sus intereses; las condi-ciones que derriban las barreras entre subcampos de lasartes y las materias acadmicas; las condiciones que dictancambios en la demanda de determinados tipos de bienesculturales por parte de organismos oficiales, consumidores,audiencias y pblicos.
El tratamiento apropiado de esas reas -en realidad, laconceptualizacin apropiada de todas las reas que se aca-ban de mencionar- nos sacara del anlisis especfico decampos artsticos e intelectuales particulares y de su inte-rrelacin. En este punto, sera necesario considerar el pos-modernismo en trminos de un segundo nivel de cultura,lo que suele llamarse la esfera cultural, y considerar losmedios de transmisin y de circulacin hacia las audienciasy los pblicos, y el efecto retroalimentador de la. respuestade estos que suscita un mayor inters entre los intelcctua-les. Para centrarse en esta segunda rea, debemos conside-rar a los artistas, intelectuales y acadmicos como especia-listas en produccin simblica, y evaluar su relacin conotros especialistas de lo simblico en los medios de comu-nicacin, y con quienes se dedican a la cultura de consumo,la cultura popular y las ocupaciones relacionadas con la
34
moda. Debemos concentrarnos aqu en la aparicin de loque Bourdieu (1984) llama los "nuevos intermediarios cul-turales, que hacen circular rpidamente informacin entrereas de la cultura antes cerradas, y el surgimiento de nue-vos canales de comunicacin en condiciones de acentuadacompetencia (Crane, 1987). Tambin hay que considerar lacompetencia, los cambiantes equilibrios de poder y las inter-dependencias entre los especialistas en produccin simbli-ca y los especialistas econmicos (cf Elias, 1987b) en condi-ciones de crecimiento del potencial de poder del primero deesos grupos como productor y consumidor, que acompaa eldesarrollo de la educacin masiva y superior en las nacionesoccidentales durante la era de la posguerra. Debemos exa-minar algunos de los procesos de desmonopolizacin y dedesjerarquizacin de enclaves culturales antes establecidosy legitimados, que han suscitado una etapa de desclasifica-cin cultural en el mundo occidental (DiMaggio, 1987). Porltimo, adems de considerar esos cambios en un nivel in-trasocietal, tambin es preciso evaluar los procesos de acen-tuacin de la competencia en un nivel intersocietal, quehace que el equilibrio de poder vaya en desmedro de los inte-lectuales y artistas occidentales y de su derecho a hablar ennombre de la humanidad, as como la aparicin de autn-ticas cuestiones culturales globales en virtud de lo que Ro-land Robertson (1990) ha llamado globalizacn. Esos pro-cesos apuntan a cambios dentro de la esfera cultural msgeneral, que merecen ser investigados por propio derecho;procesos a los que, puede decirse, el posmodernismo ha he-cho que nos volviramos sensibles.
Con todo, el concepto de posmodernismo no es meramen-te un signo vaco que artistas, intelectuales y acadmicospueden manipular como parte de las luchas de poder y delas relaciones de interdependencia dentro de sus campos es-pecficos. Parte de su atractivo reside en que remite a loscambios antes sealados y pretende, adems, echar luz so-bre cambios en las experiencias cotidianas y en las prcticasculturales de grupos ms amplios de la sociedad. Es aqudonde las pruebas son ms dbiles y la posibilidad de poner,sencillamente, la nueva etiqueta de posmodernas a expe-riencias a las que anteriormente se les asignaba poca im-portancia es ms manifiesta. Es aqu donde nos enfrenta-mos con el problema de dar con una definicin apropiada del
35
-
posmodernismo y donde vemos multiplicarse una enorme eindeterminada confusin conceptual con las nociones deprdida del sentido del pasado histrico, cultura esqui-zoide, cultura excremental, reemplazo de la realidad porimgenes, simulacros, significantes sin encadenamien-to, etc. 8cott Lash (1988) se ha esforzado por aportar unadefinicin ms rigurosa del posmodernismo, por la que esteincluye la desdiferenciacin y lo figural, considerados fun-damentales en los regmenes posmodernos de significacin;con todo, tambin aqu disponemos de escasas pruebas sis-temticas sobre las prcticas cotidianas, y nos hace falta in-formacin en trminos de las preguntas sociolgcas tradi-cionales -quin?, cundo?, dnde?, cuntos?-si queremos dar a nuestros colegas la idea de que el posmo-dernismo es algo ms que una moda. Pero en cierto sentido,el posmodernismo avanza a travs de sus propios medios,con los cambios en la esfera cultural que antes hemos insi-nuado conducentes a la formacin de audiencias y de pbli-cos nuevos interesados en l. Con el tiempo, esas audienciasyesos pblicos tal vez adopten prcticas posmodernas y ar-monicen con las experiencias posmodernas bajo la gua depedagogos producidos por los intermediarios y paraintelec-tuales culturales. Esa retroalimentacin podra hacer queel posmodernismo se traduzca en la realidad.
En resumen, hasta ahora no existe un acuerdo generalsobre el significado del trmino posmoderno. Sus deriva-dos, la familia de trminos que incluye posmodernidad,poetmodernit, posmoder-nizacin- y posmodernismo,suelen usarse de manera confusa e intercambiable. He in-tentado esbozar y analizar algunos de esos significados. Elposmodernismo es de inters para una amplia gama deprcticas artsticas y de disciplinas de las ciencias sociales ylas humanidades porque hace que prestemos atencin acambios que se producen en la cultura contempornea. Es-tos pueden entenderse en trminos de: 1) los campos artsti-co, intelectual y acadmico (cambios en la forma de teorizar,presentar y difundir la obra, que no pueden separarse de loscambios que se producen en luchas competitivas especficaslibradas en campos particulares); 2) cambios en la esferacultural ms general, que comprende los modos de produc-cin, consumo y circulacin de los bienes simblicos, quepueden ponerse en relacin con cambios ms amplios en el
36
equilibrio de poder y las interdependencias entre grnpos yfracciones de clases tanto en el nivel intersocietal cuanto in-trasocietal, y 3) cambios en las prcticas y experiencias coti-dianas de distintos grnpos, los cuales, como resultado de al-gunos de los procesos antes mencionados, posiblemente em-pleen los regmenes de significacin de diferentes manerasy desarrollen nuevos medios de orientacin y estructuras deidentidad. Es manifiesto que en los ltimos aos hemos sidotestigos de un ascenso brusco y rpido del inters por el te-ma de la cultura. La cultura, que en otros momentos se ha-llaba en la periferia de las disciplinas de las ciencias socia-les, sobre todo en la sociologa, se mueve hoy cada vez mshacia el centro del campo, y estn cayendo algunas de lasbarreras que separaban a las ciencias sociales de las huma-nidades (Featherstone, 1988). Podemos comprender ese he-cho en trminos de dos procesos que deben interrelacio-narse: primero, la forma en que la cultura, dentro del arse-nal de conceptos de las ciencias sociales, ha pasado, de seralgo esencialmente explicable en trminos de otros factores,a intervenir en cuestiones metaculturales ms generalesconcernientes al apuntalamiento cultural, o codificacincultural profunda", de lo social (vase Robertson, 1988); se-gundo, la forma en que la cultura de las sociedades occiden-tales contemporneas parece estar sufriendo una serie detransformaciones fundamentales que hay que investigar entrminos de procesos intrasocietales, intersocietales y glo-bales. Debera resultar evidente que este es uno de los moti-vos del surgmiento del inters por el posmodernismo, y unarazn ms por la que, como tericos e investigadores cultu-rales, debemos interesarnos en l.
37
-
2. Teoras de la cultura de consumo
En este captulo se caracterizan tres de las principalesperspectivas acerca de la cultur~ de consumo. En p~mer lu-gar, la visin de que esta se asienta en la expansion de laproduccin capitalista de mercancas, que ha dado lugar auna vasta acumulacin de cultura material en la forma debienes de consumo y de lugares de compra y de consumo.. Aconsecuencia de ello, las actividades de ocio y consumo tie-nen cada vez ms prominencia en las sociedades occidenta-les contemporneas, lo cual, aunque saludado por alg;'noscomo conducente a un mayor igualitarismo y libertad indi-vidual, acrecienta, segn otros, la capacidad de manipularideolgicamente a la poblacin y de apartarla, mediante laseduccin de algn conjunto alternativo de mejoresrelaciones sociales, Segundo, la visin, ms estrictamentesociolgica, segn la cual la satisfaccin obtenida con losbienes se relaciona con el acceso socialmente estructurado aellos, en un juego de suma cero, en el que la sat.isf~ccin yel status dependen de la exhibicin y elmantemmlen~odelas diferencias en condiciones de inflacin. La atencin secentra en este caso en las variadas formas en que las per-sonas ~mplean los bienes a fin de crear vnculos o di~tinciones sociales. Tercero, la cuestin de los placeres emocionalesdel consumo, los sueos y deseos celebrados en la imagine-ra de la cultura consumista y en detenninados lugares deconsumo, que suscitan de distintas maneras una excitacincorporal directa y placeres estticos.
Sostengo en este captulo que es importante centrarse enla cuestin de la creciente prominencia de la cultura de con-sumo, y no considerar meramente el consumo como deriva-do no problemtico de la produccin. Por tanto, la actual fa-se de exceso de oferta de bienes simblicos en las socsdadesoccidentales contemporneas Ylas tendencias al desorden yla desclasificacin culturales (que algunos etiquetan de
38
posmodernismo) estn colocando en el primer plano lascuestiones culturales, y tienen vastas consecuencias para laforma en que conceptualicemos la relacin entre la cultura,la economa y la sociedad. Eso ha motivado tambin un cre-ciente inters en la conceptualizacin de cuestiones relacio-nadas con el deseo y el placer, con las satisfacciones emocio-nales y estticas derivadas de las experiencia de consumo,en trminos que no son meramente los de alguna lgica dela manipulacin psicolgica. Ms bien, la sociologa deberaprocurar ir ms all de la valoracin negativa de los place-res del consumo heredada de la teora de la cultura de ma-sas. Tendramos que esforzarnos por dar cuenta de esas ten-dencias emergentes de una manera sociolgica ms desape-gada, que no debera implicar meramente la celebracin po-pulista antagnica de los placeres masivos y el desordencultural.
La produccin de consumo
Mientras que desde el punto de vista de la economa cl-sica el objeto de toda produccin es el consumo y los indivi-duos maximizan su satisfaccin mediante la adquisicin debienes de una gama siempre en expansin, desde la pers-pectiva de algunos neomarxistas del siglo XX se consideraque ese desarrollo produce mayores oportunidades para elcontrol y la manipulacin del consumo. La expansin de laproduccin capitalista, sobre todo despus del impulso querecibi del gerenciamiento cientfico y del fordismo alre-dedor del cambio de siglo, necesit, se dice, construir nue-vos mercados y educar al pblico a travs de la publicidady de otros medios para que se transformara en consumidor(Ewen, 1976). Este enfoque, que se remonta a la sntesisque Lukcs (1971) hizo de Marx y Weber con su teora de lareificacin, ha sido desarrollado de la manera ms salienteen los trabajos de Horkheimer y Adorno (1972), Marcuse(1964) y Lefebvre (1971). Horkheimer y Adorno, por ejem-plo, sostienen que la misma lgica mercantil y la misma ra-cionalidad instrumental que se manifiestan en la esfera dela produccin pueden advertirse en la esfera del consumo.En las actividades del tiempo libre, las artes y la cultura en
39
-
general, se deja ver la industria cultural; al sucumbir los fi-nes y los valores ms elevados de la cultura a la lgica delproceso de produccin y del mercado, la recepcin pasa a es-tar dictada por el valor de cambio. Las formas tradicionalesde asociacin, en la familia y en la vida privada, lo mismoque la promesa de felicidad y de plenitud y el anhelo de sercompletamente distinto por los que se afanaron los mejoresproductos de la alta cultura, se rinden ante una masa ato-mizada, manipulada, que participa en una cultura sustitu-tiva de la mercanca de produccin masiva, que apunta almnimo comn denominador.
Desde esta perspectiva podra sostenerse, por ejemplo,que la acumulacin de bienes ha acarreado el triunfo del va-lor de cambio, y que se torna posible un clculo racional ins-trumental de todos los aspectos de la vida, por el que todaslas diferencias esenciales, las tradiciones y las cualidadesculturales se transforman en cantidades. Pero si bien esteempleo de la lgica del capital puede dar cuenta de la paula-tina calculabilidad y destruccin de los residuos de la cultu-ra tradicional y de la alta cultura ----enel sentido de que lalgica de la modernizacin capitalista es tal que "todo lo s-lido se desvanece en el aires-e-, existe el problema de la nue-va cultura, la cultura de la modernidad capitalista. Ha deser meramente una cultura del valor de cambio y del clculoracional instrumenta!: algo que podra caracterizarse comouna no-cultura o una poscultura-Z! Esta es una de lastendencias de la obra de la Escuela de Francfort; pero hayotra. Adorno, por ejemplo, seala que cuando el predominiodel valor de cambio ha logrado suprimir el recuerdo del va-lor de uso originario de los bienes, la mercanca queda encondiciones de adquirir un valor de uso sucedneo o secun-dario (Rose, 1978, pg. 25). De ah que las mercancas pue-dan recoger una amplia gama de asociaciones e ilusionesculturales. La publicidad, en particular, es capaz de explo-
1 Este enfoque, que tiene una larga historia en la sociologa alemana, po-ne de manifiesto el rechazo de la Gesellschaft racionalizada y la nostalgiapor la Gemeinschaft (vanse Liebersohn, 1988; B. S. Turner, 1987; Stauthy Turner, 1988). Se lo ha sostenido tambin en la teora crtica hasta laobra de Habermas (1984, 1987), con su distincin entre sistema y mundovivido, en que los imperativos de la mercantilizacin y la racionalizacininstrumental del sistema tcnico, econmico y administrativo amenazanlas acciones comunicativas irrestrictas del mundo vivido y empobrecen asla esfera cultural.
40
tar este fenmeno y asociar imgenes de romanticismo exo-tismo, deseo, belleza, plenitud, comunalidad, progreso 'cien-tfico y de la vida buena a bienes de consumo mundanos ta-les como jabones, mquinas de lavar, automviles y bebidasalcohlicas.
Puede hallarse una insistencia parecida en la impla-cable lgica de la mercanca en la obra de J ean Baudrillardque tambin se basa en la teora de la mercantilizacin deLukcs (1971) y de Lefebvre (1971) para llegar a conclusio-nes similares a las de Adorno. El principal aporte adicionalde la teora de Baudrillard (1970) es su recurso a la semiolo-
ga.~ara soste~er que el consumo supone la activa manipu-lacin de los SIgnOS. Este fenmeno se vuelve central en lasociedad del capitalismo tardo, donde el signo y la mercan-ca se han reunido para producir el signo-mercanca. Laautonoma del significante, por ejemplo la alcanzada a tra-vs de la manipulacin de los signos en los medios de comu-nicacin y la publicidad, indica que los signos son capacesde flotar liberados de los objetos y que puede disponerse deellos para emplearlos en mltiples relaciones asociativas.El desarrollo semiolgico que Baudrillard hace de la lgicade la mercanca representa, para algunos, una desviacinidealista respecto de la teora de Marx y el paso de un ses-go materialista a un sesgo cultural (Preteceille y Terrail,1985). Esto se vuelve ms notorio en los escritos posterioresde Baudrillard (1983a, 1983b), donde el acento pasa de laproduccin a la reproduccin, la incesante reduplicacin delos signos, las imgenes y los simulacros a travs de mediosde comuncacin, que borra la distincin entre la imagen yla realidad. Por eso la sociedad de consumo se vuelve esen-ciamente cultural, a medidaque sedesregula la vida socialy las relaciones sociales se hacen ms variadas y no estntan estructuradas por normas estables. La superproduccinde SIgnOS y la reproduccin de imgenes y simulacros con-ducen a una prdida del significado estable y a una estetiza-
ci~de la realidad en la que las masas se ven fascinadas porel macabable flUJO de yuxtaposiciones extravagantes quelleva al espectador ms all de todo sentido estable.
Esa es la cultura sin profundidad posmoderna de laque habla Jameson (1984a, 1984b). La concepcin de Jame-son de la cultura posmoderna est fuertemente influida porla obra de Baudrillard (vase Jameson, 1979). Tambin l
41
-
ve la cultura posmodema como la cultura de la sociedad deconsumo, el estadio del capitalismo tardo posterior a laSegunda Guerra Mundial. En esa sociedad la cultura recibeuna nueva significacin a travs de la saturacin de signosy de mensajes, al punto de que "puede decirse que todo en lavida social se ha vuelto cultura]" (Jameson, 1984a, pg. 87).Se considera asimismo que la licuefaccin de signos y deimgenes conlleva la supresin de la distincin entre altacultura y cultura de masas (Jameson, 1984b, pg. 112): laaceptacin de que tienen igual validez la cultura populardel desnudismo de Las Vegas y la cultura elevada seria,En este punto tenemos que sealar la existencia delsupuesto de que la lgica inmanente de la sociedad capita-lista de consumo lleva al posmodernismo. Ms adelantevolveremos a esta cuestin para considerar las imgenes,los deseos y la dimensin esttica de la cultura de consumo.
Es claro que el enfoque de la produccin de consumo tie-ne dificultades para abordar las prcticas y experienciasreales de consumo. La tendencia de la Escuela de Francforta considerar que las industrias culturales producen unacultura de masas homognea que amenaza la individuali-dad y la creatividad/ ha sido criticada por su elitismo y suineptitud para examinar procesos reales de consumo queponen de manifiesto complejas y diferenciadas respuestas yusos de los bienes por parte de las distintas audiencias(Swingewood, 1977; Bennett et al., 1977; Gellner, 1979; B.S. Turner, 1988; Stauth y Turner, 1988).
Modos de consumo
Si es posible afirmar la accin de una lgica del capitalque deriva de la produccin, ha de ser igualmente posibleafirmar una lgica del consumo referida a las formas so-cialmente estructuradas en que se usan los bienes para de-marcar las relaciones sociales. Hablar del consumo de
2 No toda la Escuela de Francfort adopt esa posicin. Lowentahl (1961)subrayaba el potencial democrtico de los libros de comercializacin masi-va en el siglo XVIII. Swingewood (1977) ha hecho de este argumento unavigorosa crtica de la teora de la cultura de masas.
42
bienes encubre inmediatamente la amplia gama de estosque se consumen o se compran cuando son cada vez ms losaspectos del tiempo libre (que abarca tanto las actividadesrutinarias cotidianas para la manutencin cuanto el ocio)mediados por la compra de mercancas. Encubre asimismola necesidad de diferenciar entre bienes de consumodurables (bienes que usamos en la manutencin y en el ocio;por ejemplo: refrigeradoras, automviles, equipos de msi-ca, cmaras fotogrficas) y no durables (alimentos, bebidas,ropa, productos para el cuidado del cuerpo) y el cambio pro-ducido a lo largo del tiempo en la proporcin de los ingresosque se gastan en cada sector (Hirschman, 1982, cap. 2;Leiss, Kline y Jhally, 1986, pg. 260). Tambin tenemos queprestar atencin a las formas en que algunos bienes puedenadoptar o perder el status de mercancas, y el diferentetiempo de vida de las mercancas cuando pasan de la pro-duccin al consumo. El alimento y las bebidas tienen por locomn una vida breve, aunque no siempre es as; por ejem-plo, una botella de oporto aejo puede gozar de un prestigioy una exclusividad que implican que nunca se la consumarealmente (que nunca se abra y se beba), aunque se la pue-de consumir simblicamente (contemplarla, soar con ella,hablar acerca de ella, fotografiarla, tomarla entre las ma-nos) de distintas maneras que producen muchsima satis-faccin. Es en este sentido como podemos hablar del aspectodoblemente simblico de los bienes en las sociedades occi-dentales contemporneas: el simbolismo no se manifiestaslo en el diseo y en la imaginera de los procesos de pro-duccin y comercializacin; las asociaciones simblicas delos bienes pueden utilizarse y renegociarse a fin de subra-yar diferencias en el estilo de vida que distinguen relacionessociales (Leiss, 1978, pg. 19).
En algunos casos, la finalidad de la compra puede ser ga-nar prestigio gracias a un alto valor de cambio (se mencionaconstantemente el precio de la botella de oporto), especial-mente en sociedades donde la aristocracia y los antiguos ri-cos se han visto obligados a ceder el poder a los nuevos ricos(por ejemplo, el consumo conspicuo de Veblen), Tambincabe imaginar la situacin opuesta, en la que una mercan-ca se ve despojada de su status de tal. Por eso los regalos ylos objetos heredados pueden perder su carcter de mer-cancas al ser recibidos y pasar a ser, literalmente, inapre-
43
-
ciables (en el sentido de que es del peor gusto considerar laposibilidad de venderlos o fijarles un precio) por su aptitudpara simbolizar relaciones personales intensas y su capaci-dad de evocar el recuerdo de personas amadas (Rochberg-Halton, 1986, pg. 176). A menudo, los objetos de arte, o losobjetos producidos con finalidades rituales, y a los que poreso se les otorga una carga simblica particular, tienden aquedar excluidos del intercambio, o no se deja que perma-nezcan en la condicin de mercanca durante mucho tiem-po. A la vez, su declarado status sagrado y la negativa a per-mitir su presencia en un mercado y un intercambio de mer-cancas considerados profanos pueden hacer, paradjica-mente, que su valor ascienda. El hecho de que no sean ase-quibles y su condicin de inapreciables acrecientan suprecio y el deseo de obtenerlos. Por ejemplo, la descripcinque Willis (1978) hace de la forma en que los bike boys sa-cralizan las grabaciones originales en 78 de Buddy Holly yde Elvis Presley, y su negativa a utilizar lbumes en que selas ha compilado y que pueden ofrecer una reproduccin dems calidad, ilustra este proceso de desmercantilizacinde un objeto de masas.
Por eso, si bien las mercancas tienen la capacidad dederribar barreras sociales, de disolver vnculos de larga da-ta entre personas y cosas, existe tambin la tendencia con-traria, que suprime su carcter de mercancas para restrin-gir, controlar y canalizar el intercambio de bienes. En algu-nas sociedades, los sistemas estables de status se protegeny se reproducen por medio de la limitacin de las posibilida-des de intercambio o de oferta de nuevos bienes. En otras so-ciedades hay una oferta siempre cambiante de mercancasque suscita la ilusin de que los bienes son completamenteintercambiables y que el acceso a ellos es irrestricto; peroaqu se restringe el gusto legitimo, el conocimiento de losprincipios de clasificacin, jerarqua y adecuacin, como esel caso de los sistemas de la moda. Un estadio intermediosera el de las leyes suntuarias que actan como recursospara la regulacin del consumo, prescriben qu grupos pue-den consumir qu bienes y el uso de tipos de ropa en un con-texto en el que un gran incremento repentino de la cantidady la disponibilidad de mercancas amenaza seriamente unsistema anterior de status estable: es el caso de la Europapremodema tarda (Appadurai, 1986, pg. 25).
44
En las sociedades occidentales contemporneas, la ten-dencia se orienta en el sentido del segundo de los casos men-cionados, con un flujo siempre cambiante de mercancasque hace ms complejo el problema de leer el status o el ran-go de su portador. Es ese el contexto en que cobran impor-tancia el gusto, el juicio discriminatorio, el capital de cono-cimientos o de cultura que habilita a grupos o a categorasparticulares de personas a comprender y clasificar los nue-vos bienes de manera apropiada y mostrar cmo usarlos.Podemos acudir aqu a la obra de Bourdieu (1984) y de Dou-glas e Isherwood (1980), quienes examinan las formas enque se emplean los bienes a fin de sealar diferencias socia-les y obrar como comunicadores.
La obra de Douglas e Isherwood (1980) reviste particu-lar importancia en este aspecto a causa de su nfasis en elmodo en que se emplean los bienes para trazar las lneas delas relaciones sociales. Nuestro disfrute de los bienes, sos-tienen, se vincula slo en parte con su consumo fsico, puestambin est decisivamente ligado con su empleo comomarcadores; disfrutamos, por ejemplo, de compartir el nom-bre de los bienes con otros (el hincha deportivo o el conoce-dor de vinos). Adems, el dominio que posee la persona cul-tural conlleva un dominio aparentemente natural no slode informacin (el autodidacta memorioso), sino tambindel modo de usar y de consumir de manera apropiada y connatural desenvoltura en cada situacin. En este sentido, elconsumo de bienes culturales elevados (arte, novelas, pe-ras, filosofa) debe ser puesto en relacin con el modo en quese manejan y se consumen otros bienes culturales msmundanos (vestimenta, alimentos, bebidas, actividades deocio), y la alta cultura debe inscribirse en el mismo espaciosocial que el consumo cultural cotidiano. En el anlisis deDouglas e Isherwood (1980, pg. 176 Ysigs.), las clases deconsumo se definen en relacin con el consumo de tres se-ries de bienes: una serie de artculos corrientes correspon-dientes al sector de la produccin primaria (por ejemplo, ali-mentos); una serie tecnolgica que corresponde al sector dela produccin secundaria (viajes y equipamiento de capitaldel consumidor), y una serie de informacin, que correspon-de a la produccin terciaria (bienes de informacin, educa-cin, artes y actividades culturales y de ocio). En el extremoinferior de la estructura social, los pobres estn limitados a
45
-
los artculos corrientes y disponen de ms tiempo, en tantoque quienes pertenecen a la clase de mximo consumo nosolamente deben contar con un nivel de ingresos ms altosino tambin tener competencia para juzgar los bienes yservicios de la informacin, a fin de que exista la necesariaretroalimentacin entre el consumo y el uso, lo cual se con-vierte de por s en una calificacin para este ltimo. Ello su-pone una inversin, a lo largo de toda la vida, de capital cul-tural y simblico y de tiempo dedicado al mantenimiento delas actividades de consumo. Douglas e Isherwood (1980,pg. 180) tambin nos recuerdan que las comprobacionesetnogrficas sugieren que la competencia para adquirir bie-nes en la clase con acceso a la informacin origina elevadasbarreras de admisin y eficaces tcnicas de exclusin.
La gradacin, la duracin y la intensidad del tiempo de-dicado a la adquisicin de competencias para el manejo deinformacin, bienes y servicios, lo mismo que la prctica, laconservacin y el mantenimiento cotidianos de esas compe-tencias, son, como nos lo recuerda Halbwachs, un criteriotil de clase social. El uso que hacemos del tiempo en prcti-cas de consumo se ajusta a nuestro habitus* de clase ytransmite, por tanto, una idea precisa de nuestro status declase (vase el anlisis de Halbwachs en Preteceille y Te-rrail, 1985, pg. 23). Esto nos indica que hace falta una in-vestigacin detallada del presupuesto de tiempo (vase, porejemplo, Gershuny y Jones, 1987). Sin embargo, dichas in-vestigaciones rara vez incorporan o se agregan a un marcoterico que fije la atencin en las pautas de inversin a lolargo de la existencia, que hacen posible esa diferenciacindel uso del tiempo relacionada con la clase. Por ejemplo, lasposibilidades de dar con y comprender (esto es, saber cmodisfrutar de la informacin o emplearla en las prcticasconversacionales) un filme de Godard, el rimero de ladrillosen la Tate Gallery, un libro de Pynchon o de Derrida reflejandiferentes inversiones de largo plazo en la adquisicin deinformacin y en capital cultural.
Con todo, Pierre Bourdieu y sus colaboradores (Bourdieuet al., 1965; Bourdieu y Passeron, 1990; Bourdieu, 1984)
* Se trata del concepto elaborado por Pierre Bourdieu y puede conside-rarse como el capital cultural encarnado, definido como el conjunto deprcticas, conocimientos y conductas culturales aprendidos mediante laexposicin a modelos de roles en la familia y otros mbitos. (N. del T)
46
han realizado en detalle esa investigacin. Para Bourdieu(1984), el gusto clasifica, y clasifica al clasificador". Laspreferencias en materia de consumo y de estilo de vida con-llevan juicios discriminatorios que al mismo tiempo identifi-can y tornan clasificable para otros nuestro juicio particulardel gusto. Determinadas constelaciones de gusto, preferen-cias de consumo y prcticas de estilo de vida se asocian consectores ocupacionales y de clase especficos, y hacen posi-ble un relevamiento del universo del gusto y del estilo de vi-da con sus estructuradas oposiciones y sus distinciones fi-namente matizadas, que operan dentro de una sociedad enparticular en un momento particular de la historia. Un fac-tor de importancia que influye en el uso de bienes marcado-res dentro de las sociedades capitalistas es que la tasa deproduccin de nuevos bienes indica que la lucha por obtenero:bienes posicionales" (Hirsch, 1976), bienes que definen elstatus social en los niveles superiores de la sociedad, es rela-tiva. La oferta constante de nuevos bienes, deseables por es-tar de moda, o la usurpacin de los bienes marcadores exis-tentes por parte de grupos inferiores, produce un efecto decarrera de persecucin por el que los de arriba debern in-vertir en nuevos bienes (de informacin) a fin de restablecerla distancia social originaria.
En este contexto, cobra importancia el conocimiento: elde los nuevos bienes, su valor social y cultural y su uso apro-piado. Ese es en particular el caso de grupos con aspiracio-nes que adoptan un modo de aprendizaje con respecto alconsumo y el cultivo de un estilo de vida. Para grupos comola nueva clase media, la nueva clase trabajadora y los nue-vos ricos o los nuevos miembros de clases superiores, sonfundamentalmente relevantes las revistas, los diarios, loslibros, los programas de televisin y de radio de la culturade consumo, que hacen hincapi en el perfeccionamiento, eldesarrollo y la transformacin personales, la manera de ad-ministrar la propiedad, las relaciones y la ambicin, y la for-ma de construir un estilo de vida satisfactorio. Es en ellosdonde con ms frecuencia se puede hallar la conciencia de smismo del autodidacta preocupado por transmitir las sea-les apropiadas y legtimas a travs de sus actividades deconsumo. Ese puede ser en particular el caso de los grupos alos que Bourdieu (1984) caracteriza como los nuevos inter-mediarios culturales, con ocupaciones en los medios de co-
47
-
municacin, el diseo, la moda, la publicidad y la informa-cin paraintelectual, cuyos trabajos conllevan el suministrode servicios y la produccin, la comercializacin y la difu-sin de bienes simblicos. En condiciones de creciente ofertade bienes simblicos (Touraine, 1985), se incrementa la de-manda de especialistas e intermediarios culturales que ten-gan la capacidad de explorar a fondo tradiciones y culturasdiversas a fin de producir nuevos bienes simblicos y su-ministrar, adems, las necesarias interpretaciones sobre suuso. Su habitus, sus disposiciones y preferencias en estilo devida son tales que se identifican con los artistas y los inte-lectuales, pero en condiciones de desmonopolizacin de en-claves de mercancas artsticas e intelectuales, estn intere-sados, de manera aparentemente contradictoria, en soste-ner el prestigio y el capital intelectual de esos enclaves, y si-multneamente popularizarlos y hacerlos ms accesibles aaudiencias ms amplias.
Debera resultar claro que los problemas de inflacinproducidos por una oferta excesiva y una rpida circulacinde bienes simblicos y de mercancas de consumo conllevanel riesgo de amenazar la legibilidad de los bienes usadoscomo signos de status social. En el contexto de la erosin delas fronteras de las sociedades estados, como parte del pro-ceso de globalizacin de los mercados y la cultura, puede serms dificil estabilizar bienes marcadores apropiados. Esoamenazara la lgica cultural de las diferencias, en la cualse considera que el gusto por los bienes culturales y de con-sumo y las actividades de estilo de vida se estructuranmediante oposiciones (vase el grfico en que se los relevaen Bourdieu, 1984, pgs. 128-9). Esta amenaza de desordenque se cierne sobre el campo o el sistema existira aun cuan-do se aceptase la premisa, proveniente del estructuralismo,de que la propia cultura est sometida a una lgica diferen-cial de oposicin. Identificar y establecer las oposiciones es-tructuradas que permiten a los grupos utilizar bienes sim-blicos para establecer diferencias sera, pues, ms viableen sociedades relativamente estables, cerradas e integra-das, en las que se restringen las fugas y el desorden poten-cial proveniente de la lectura de bienes mediante cdigosinapropiados. Se plantea, adems, la cuestin de si hay con,juntos relativamente estables de principios y disposicionesclasificatorios, esto es, el habitus, que sean socialmente re-
48
conocibles y tengan el efecto de establecer los lmites entrelos grupos. Los ejemplos de desorden cultural, la abruma-dora inundacin de signos y de imgenes que, segn sos-tiene Baudrillard (1983a), nos est empujando ms all delo social, se toman por lo comn de los medios de comunica-cin; y la televisin, los videos de rack y MTV (
-
alta establecida, la aristocracia y los ricos en capital cul-tural las desprecien como vulgares o faltas de gusto.
Por consiguiente, debemos considerar las presiones queamenazan con producir sobreabundancia de bienes cultura-les y de consumo y relacionarlas con procesos ms ampliosdesdesclasfieaeon cultural
-
hemos subrayado, gran parte de la produccin tiene comoobjetivo el consumo, el ocio y los servicios, y en la que sobre-sale cada vez ms la produccin de bienes simblicos, deimgenes y de informacin, Por consiguiente, es ms difcilligar los esfuerzos productivos de este grupo en expansinde especialistas e intermediarios culturales a la produccinde un mensaje, particularmente estrecho, de virtudes yorden cultural pequeoburgueses tradicionales.
Desde esta perspectiva, deberamos prestar atencin ala persistencia, los desplazamientos y la transformacin dela nocin de la cultura como ruina, dilapidacin y exceso. Deacuerdo con la nocin de economia general de Bataille(1988; Millot, 1988, pg. 681 y sigs.), la produccin econmi-ca no debera estar vinculada con la escasez, sino con el ex-ceso. En sustancia, la meta de la produccin pasa a ser ladestruccin, y el problema clave es qu hacer con la partmaudite, la parte maldita, el exceso de energa traducido enun exceso de productos y de bienes, un proceso de crecimien-to que alcanza sus lmites en la entropia y la anomia. Paracontrolar con eficacia el crecimiento y manejar el excedente,la nica solucin es destruir o dilapidar ese exceso en laforma de juegos, religin, arte, guerras, muerte. Lo cual seefecta mediante regalos, potlacht, torneos de consumo,carnavales y consumo ostentoso. De acuerdo con Bataille,las sociedades capitalistas intentan canalizar la part mau-dite hacia un crecimiento econmico pleno, la produccin decrecimiento sin fin. Pero puede argirse que en muchos ni-veles hay prdidas y escapes que persisten, y que, de acuer-do con el argumento que se acaba de mencionar, el capita-lismo tambin produce (uno est tentado de someterse a laretrica posmodernista y decir superproduce) imgenes ylugares de consumo que respaldan los placeres del exceso.Esas imgenes y esos lugares tambin favorecen el oscure-cimiento de los lmites entre el arte y la vida cotidiana. Poreso tenemos que investigar: 1) la persistencia, dentro de lacultura de consumo, de elementos de la tradicin carnava-lesca preindustrial; 2) la transformacin y el desplazamien-to de lo carnavalesco a las imgenes mediticas, el diseo,la publicidad, los videos de rock y el cine; 3) la persistencia yla transformacin de elementos de lo carnavalesco dentrode determinados lugares de consumo: centros de vacacio-nes, estadios deportivos, parques temticos, grandes tien-
52
das y centros comerciales, y 4) su desplazamiento e incorpo-racin al consumo ostentoso de Estados y de corporaciones,ya sea en la forma de espectculos de prestigio para pbli-cos ms amplios o para altos crculos de directivos y funcio-narios privilegados.
En contraste con las teoras --en gran parte de fines delsiglo XIX- inspiradas en ideas de racionalizacin, mercan-tilizacin y modernizacin de la cultura, que manifiestanun nostlgco Kulturpessimismus, es importante subrayarla tradicin cultural popular de transgresin, protesta, car-naval y excesos liminales (Easton et al., 1988). La tradicinpopular de los carnavales, las ferias y las fiestas proporcio-n inversiones y transgresiones simblicas de la cultura ofi-cial civilizada y favoreci la excitacin, el descontrol de lasemociones y los placeres corporales grotescos, directos y vul-gares de la comida abundante, la ebriedad y la promiscui-dad sexual (Bajtin, 1968; Stallybrass y White, 1986). Se tra-taba de espacios liminales, en que el mundo cotidiano que-daba cabeza abajo, eran posibles lo prohibido y lo fantstico,y podan expresarse sueos imposibles. Lo liminal, segnVictor Turner (1969; vase tambin Martin, 1981, cap. 1),alude, en esas fases transicionales o iniciales esencialmentedelimitadas, al acento puesto en la antiestructura y la com-munitas, la generacin de una sensacin de comunidad sinmediaciones, fusin emocional y unidad exttica. Deberaresultar manifiesto que esos momentos liminales espordi-cos de desorden ordenado no fueron integrados del todo porel Estado o por las emergentes industrias de la cultura deconsumo y los "procesos civilizatorios de la Inglaterra delos siglos XVIII y XIX.
Para tomar el ejemplo de las ferias, podemos decir quedurante mucho tiempo desempearon el papel doble demercados locales y de lugares de placer. No eran solamen-te sitios en los que se intercambiaban mercancas; incluanla exhibicin de mercancas exticas y extraas de diversaspartes del mundo en una atmsfera festiva (vanse Stally-brass y White, 1986, Yel anlisis en el captulo 5 de este li-bro). Lo mismo que la experiencia de la ciudad, las feriasofrecan una imaginera espectacular, yuxtaposiciones ex-travagantes, confusin de lmites y la inmersin en una me-le de extraos sonidos, movimientos, imgenes, personas,animales y cosas. Para las personas que, especialmente en
53
-
las clases medias, estaban adquiriendo controles corpora-les y emocionales como parte de los procesos civilizatorios(Elias, 1978b, 1982), los lugares de desorden cultural talescomo las ferias, la ciudad, los barrios bajos, los sitios de des-canso junto al mar, se convirtieron en fuente de fascinacinanhelo y nostalgia (Mercer, 1983; Shields, 1990). En form~desplazada, ello pas a ser un tema central del arte, la lite-ratura y el entretenimiento popular como el music hall(Bailey, 19800). Puede afirmarse tambin que las institucio-~es que llegaron a dominar el mercado urbano, las grandestiendas (Chaney, 1983; R. H. Williams, 1982), ms las nue-vas exposiciones nacionales e internacionales (Bennett1988), desarrolladas ambas en la segunda mitad del sigloXI?': y otros mbitos del siglo XX, tales como los parques te-mticos (Urry, 1988), representaron sitios de desorden orde-nado que, en sus exhibiciones, su imaginera, sus simula-cros de lugares exticos y esplndidos espectculos, evoca-ban elementos de la tradicin carnavalesca.
Para Walter Benjamin (1982b), las nuevas grandes tien-das y galeras, que aparecieron en Pars y, despus, en otrasgrandes ciudades desde mediados del siglo XIX, eran real-mente mundos onricos), La vasta fantasmagora de mer-cancas en exhibicin, constantemente renovadas comoparte de la tendencia capitalista y modernista hacia las no-vedades, era fuente de imgenes onricas que despertabanasociaciones e ilusiones semiolvidadas: Benjamn las carac-teriza como alegoras pero no emplea aqu ese trmino paraaludir a la unidad o la coherencia de un mensaje can codifi-c~cin doble que est cerrado, como en las alegoras tradi-cionales del tipo de Pilgrim's Progress, sino al modo en quese disuelve un significado estable jerrquicamente ordena-do, y la alegora apunta nicamente a fragmentos calidosc-picos que se resisten a toda nocin coherente de lo que ellarepresenta (vanse Wolin, 1982; Spencer, 1985). En esemundo estetizado de mercancas, las grandes tiendas, lasgaleras, los tranvas, los trenes, las calles, la red de edifi-cios y los bienes en exhibicin, lo mismo que las personasque se pasean por esos espacios, evocan sueos semiolvida-
d~s a medida que la curiosidad y la memoria del paseante sealimentan con el paisaje siempre cambiante, donde los obje-tos aparecen divorciados de su contexto y sometidos a mis-teriosas conexiones que se leen en la superficie de las cosas.
54
La vida cotidiana de las grandes ciudades se estetiza. Losnuevos procesos industriales brindaron la oportunidad deque el arte se introdujera en la industria, en la que se gene-r una expansin de los empleos en publicidad, comercia-lizacin, diseo industrial y exhibicin comercial, paraproducir el nuevo paisaje urbano estetizado (Buck-

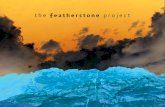




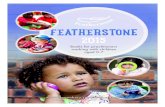









![Una introduccion al lenguaje posmoderno · Buenos Aires: Paidós [1984] 1995, Mike Featherstone Cultura de consumo y posmodernismo, Buenos Aires: Amorrortu Editores, [1991] 2000 y](https://static.fdocuments.in/doc/165x107/5e8ea3699b4e8777156e7571/una-introduccion-al-lenguaje-posmoderno-buenos-aires-paids-1984-1995-mike.jpg)



