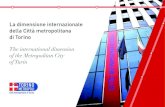El azar y la naturaleza de la Historiacmas.siu.buap.mx/portal_pprd/work/sites/filosofia/... · Si...
Transcript of El azar y la naturaleza de la Historiacmas.siu.buap.mx/portal_pprd/work/sites/filosofia/... · Si...

121
revista de la facultad de filosofía y letras
E S T U D I O
El azar y la naturaleza de la HistoriaThe chance and the nature of history
Antonio González Barroso*
ResumenLa historia, entendida en sentido amplio, trabaja con eventos únicos e irrepeti-bles, ya sean cosmológicos, geológicos, paleontológicos o humanos; debiéndo-se esa singularidad a la presencia intrínseca del azar en los fenómenos (hasta el momento la Tierra es el único planeta conocido no sólo capaz de albergar vida racional y consciente, sino de cualquier tipo de vida). Al plantearse que el azar es un constituyente de la realidad (desde el nivel subatómico hasta el cós-mico) y siempre está presente (desde el inicio hasta el fin de los tiempos), en-tonces se ven afectados tanto los fenómenos naturales como los sociales. En la Historia lo que domina es la contingencia y no la necesidad, nuestro universo y sus propiedades no son producto de un determinismo causal ni de uno te-leológico, sino casuales.
Palabras clave: azar, causalismo, incertidumbre, modelo, sistema.
AbstractHistory, understood broadly speaking, works with unique events, these can be cosmological, geologic, paleontological or human; being due that singularity to the intrinsic presence of the chance in the phenomena (until now the Earth it is the unique well-known planet not only able to lodge rational and conscious life, but of any kind of life). When considering that the chance is a component of the reality (from the subatomic level to the cosmic one) and it is always pre-sent (from the beginning to the time end), then are affected so much the natural phenomena as the social ones. In History which dominates is the contingency and not it necessity, our universe and its properties are not product of a causal determinism nor of a teleological, but accidental.
Key words: chance, causality, uncertainty, model, system.
Como he mostrado en mis dos trabajos anteriores, el problema del azar en la Historia1 todavía se encuentra en una fase intuitiva2, axiomática, conjetural (afir-maciones sin demostración), pero se intenta proseguir hasta llegar a conformar una hipótesis plausible (sustentada teóricamente) y posteriormente una hipó-tesis convalidada (confirmada teórica y fácticamente). Si bien el ensayo La his-toria y la teoría del caos. Un nuevo diálogo con la física (2005) se encuentra en un nivel exploratorio (introducción al problema), ya el artículo “El azar en la His-
* Unidad Académica de Historia, UAZ 1 Distingo entre Historia e historia (la primera acepción se refiere a la historia materia y la segunda a la historia co-
nocimiento) y entre los sentidos amplio y restringido de la Historia (el primero hace alusión a toda realidad pasada y el segundo sólo al pasado humano).
2 No confundir intuición con sentido común o con opinión mayoritaria u opinión pública, sino con heurística, con explicación preliminar. Cfr. BOORSTIN, Daniel J., La nariz de Cleopatra. Ensayos sobre lo inesperado (tr. Antonio Desmonts), Barcelona, Ed. Crítica, 1996 [1994], pp. 178-179 y GONZÁLEZ Barroso, Antonio, La historia y la teoría del caos. Un nuevo diálogo con la física, pp. 212-213 [en línea] <http://idisk.me.com/saintjust-Public>
grafilia 11.indd 121 06/06/11 18:20

122
toria. A la búsqueda de un modelo de interpretación” (2006) pretende transi-tar a un nivel descriptivo (exponer sus características). Pasar de un contexto de descubrimiento a un contexto de justificación3 (someter las afirmaciones obje-tivamente a prueba). “La ciencia, tal como se practica actualmente, es un diá-logo complejo entre los datos y las ideas preconcebidas.”4
Aunque la investigación que abordo es esencialmente de carácter teórico, no se preocupa sólo por el ámbito epistemológico (explicación) sino también por su aplicación en el terreno de los fenómenos (intervención). Las teorías se comprueban y enriquecen en la práctica.
Al considerarse el azar inmanente a todos los fenómenos (realismo), enton-ces puede ser considerado como la variable independiente (causa), siendo los fenómenos (variable dependiente) producto, resultado o efecto de su acción. Hay una correlación positiva cuando el azar se aleja de cero (aumenta su ac-ción), pero es negativa cuando se acerca a cero (disminuye su acción).5
Presupuestos:1.- Sea cualquier disciplina factual.2.- Háblese de un suceso pasado, presente o futuro.3.- Si el azar es un constituyente de la realidad siempre está presente (desde
el nivel subatómico hasta el cósmico y desde el principio hasta el final de los tiempos).
4.- En aquellos eventos sujetos a leyes el azar (A) casi se reduce a 0, es casi nulo, pero no desaparece (su presencia es infinitesimal).6
5.- Donde no impera la legalidad el azar se acerca o llega a ser 1, se aleja de 0.
Aquí surge la pregunta: ¿es posible realizar un experimento, para el caso de la historia, que manipule las variables y controle las condiciones de un fe-nómeno? Podría pensarse en una simulación (construir un modelo) para el caso de un hecho consumado o en proceso, y tener así una reproducción (represen-tación) ideal del mismo (proceso de abstracción), en pocas palabras, un expe-rimento mental.7 Recordar que la historia es el laboratorio donde se ponen a pruebas los modelos sugeridos por la historia misma y otras disciplinas socia-les; al estudiar casos concretos y específicos establece los límites y alcances de dichos modelos. “[…] observamos según categorías preestablecidas, y con fre-cuencia no podemos ‘ver’ lo que salta a la vista […] las anteojeras conceptuales pueden impedir la observación […]”.8
Contar con tal modelo implica descubrir los elementos esenciales de una clase de fenómenos y sus relaciones mutuas, es decir, detectar las condiciones necesarias (reduccionismo). Aquí es oportuna la advertencia de Braudel: “He comparado a veces los modelos a barcos. A mí lo que me interesa, una vez cons-tituido el barco, es ponerlo en el agua y comprobar si flota, y, más tarde, hacer-
3 DÍEZ, José A. y LORENZANO, Pablo, “La concepción estructuralista en el contexto de la filosofía de la ciencia del siglo XX” en José A. Díez y Pablo Lorenzano (ed.), Desarrollos actuales de la metateoría estructuralista: problemas y discusiones, Argentina, Universitat Rovira i Virgili-UAZ-Universidad Nacional de Quilmes, 2002, p. 21.
4 GOULD, Stephen Jay, La vida maravillosa. Burgess Shale y la naturaleza de la historia (tr. Joandomènec Ros), Bar-celona, Ed. Crítica, Col. Biblioteca de bolsillo No. 5, 1999 [1989], p. 247.
5 GONZÁLEZ Barroso, Antonio, “El azar en la Historia. A la búsqueda de un modelo de interpretación”, p. 22 [en línea] <http://idisk.me.com/saintjust-Public>
6 Idem7 Ante la dificultad de ciertos fenómenos de ser ensayados en un laboratorio, se recurre a los llamados experimentos
mentales, como son los casos del “tren cósmico” y del “argumento EPR”. Cfr. GONZÁLEZ Barroso, Antonio, op. cit., pp. 162-163 y 177-178.
8 GOULD, Stephen Jay, op. cit., p. 129.
grafilia 11.indd 122 06/06/11 18:20

123
revista de la facultad de filosofía y letras
E S T U D I O
le bajar o remontar a voluntad las aguas del tiempo. El naufragio es siempre el momento más significativo”.9
Al hablar de una clase de fenómenos conlleva necesariamente referirse al método comparativo (hacer clasificaciones, taxonomía), el cual permite cote-jar los fenómenos individuales para encontrar las semejanzas o denominado-res comunes en ellos (mientras más hechos, más verosímil la argumentación). Un caso es una rareza, pero dos son una generalidad en potencia.10 Si se reve-la el azar como responsable de la ocurrencia de tal o cual fenómeno, entonces éstos son meros accidentes, manifestaciones fenómicas de aquél (epifenóme-nos). A esto Ciro F. S. Cardoso le llama “unidad de génesis”: “modificaciones variadas de una misma substancia” (la manifestación exterior, en forma de di-ferencias, de lo general).11
El experimento y la manipulación pueden formar el estereotipo de la cien-cia […] pero las disciplinas que tratan los productos irrepetibles de la historia, excesivamente complejos, deben proceder de otra manera. La historia natural debe operar mediante el análisis de las similaridades y las diferencias en el in-terior de su bosque de productos únicos y distintivos; en otras palabras, por comparación.12
IEn mis trabajos precedentes he destacado el “diagrama de bifurcación” (rami-ficación) como un símil del movimiento histórico, en el que períodos de estabi-lidad son seguidos de abruptos cambios (la estabilidad se torna inestabilidad en un punto de “criticalidad”), para dar paso, a su vez, a una nueva estabilidad (“transición de fase”). El tamaño de cada rama depende de la “intensidad” (ra-pidez de los sucesos y riqueza de las combinaciones) del fenómeno y el desvío en la dirección, que inaugura una nueva rama, se debe a una coyuntura, en la que la suma de los aspectos estructurales (causas restrictivas, larga duración) y las decisiones y acciones humanas (causas permisivas, corta duración) son amalgamadas por el juego libre del azar.
Si la Historia se concibe como la interacción de diversas variables, las cua-les no se conocen todas con precisión, a la vez que la voluntad humana queda ahogada entre ellas por la propia “dinámica” del sistema (los conglomerados humanos proceden independientemente de las voluntades individuales que los conforman), entonces estamos hablando de un sistema complejo y, como tal, susceptible de aplicarle los mismos criterios.
Nosotros mismos y las estructuras ecológicas, sociales, económicas y políticas en que vivimos, constituimos sistemas complejos. Estas estructuras se desenvuelven y, tarde o temprano, sus vías evolutivas se bifurcan. Nuestro mundo está sujeto a súbitos y sorprendentes cambios de fase.[…][…]el proceso no está determinado ni por la historia pasada de los sistemas ni por su entorno. Está determinado sólo por la interacción de fluctuaciones más o menos azarosas en las estructuras de sistemas “caóticos” críticamente desestabilizados.13
9 BRAUDEL, Fernand, “La larga duración” (1958) en La historia y las ciencias sociales (tr. Josefina Gómez Mendoza), Madrid, Ed. Alianza, Col. El libro de bolsillo No. 139, 1968, p. 93.
10 “[…] pero se corre entonces el peligro de interpretar como analogías profundas (isomorfismos) lo que no pasa de semejanzas formales superficiales (epimorfías) que ocultan diferencias radicales de fondo […]”. CARDOSO, Ciro F. S., Introducción al trabajo de la investigación histórica, Barcelona, Ed. Crítica, Col. Estudios y ensayos No. 76, 19894 [1980], p. 157.
11 Ibid., p. 120.12 GOULD, Stephen Jay, op. cit., p. 214.13 LASZLO, Ervin, La gran bifurcación. Crisis y oportunidad: anticipación del nuevo paradigma que está tomando
grafilia 11.indd 123 06/06/11 18:20

124
Si bien Ervin Laszlo plantea que estamos en la antesala de una “gran bifur-cación” histórica que crea una nueva era, global, caracterizada por una sociedad integrada pero diversificada, dinámica, compleja y descentralizada (organiza-da en muchos niveles: desde la democracia popular en las aldeas, pasando por los Estados nacionales y federados, hasta llegar a la comunidad global integra-da a la biosfera),14 minimiza el papel del azar;15 a pesar de que considera que la pauta que rige el desarrollo social es no lineal16 (estadísticamente progresiva o regresiva, en un sistema alejado del estado de equilibrio termodinámico)17 –en el que predomina la probabilidad y no el determinismo– le confiere paradóji-camente un papel fundamental a la voluntad humana. “Los períodos de bifur-cación brindan nuevas dimensiones de libertad y creatividad a los individuos. Todos nosotros, tanto los ciudadanos medios como los hombres y mujeres de influencia, somos capaces de desempeñar un papel decisivo.”18
Si una característica de los sistemas complejos es la aleatoriedad, es de-cir, que la dinámica del sistema puede manifestar comportamientos estaciona-rios, periódicos o caóticos, siendo en estos últimos donde se dan los saltos, los cambios, entonces la ocurrencia de éstos en la Historia puede explicarse con el mismo principio. Asimismo, el devenir histórico puede concebirse desde el concepto “la flecha del tiempo”, en el que la dirección temporal siempre es del pasado al futuro.
Lo interesante en el diagrama de bifurcación es que los cambios en cada nodo (encrucijadas, ramificaciones) implican consumo de energía, en forma de trabajo (acciones), que en última instancia se traduce en aumento de entropía (degradación, dispersión de la energía útil), lo que, a su vez, provoca la irre-versibilidad de la Historia (flecha del tiempo): la improbabilidad de que los elementos que intervienen en el cambio vuelvan a sus localizaciones y confi-guraciones originales.
Mientras es fácil explicar el enfriamiento como una dispersión natural que avanza, otros procesos (como la evolución, la voluntad libre, la ambición política y el esta-do de guerra) tienen su simplicidad intrínseca enterrada a mucha más profundi-dad. Sin embargo, aunque puede que esté oculta, la degradación es la fuente y el origen de toda creación, y todas y cada una de las acciones son una consecuencia más o menos remota de la tendencia natural a la corrupción.19
Hay que tener en cuenta que la realidad material tal como existe, incluyen-do la vida vegetal y animal y la autoconciencia, es producto de las interacciones de átomos y moléculas, de reacciones químicas, y en éstas hay una tendencia a
forma (tr. Ofelia Castillo), Barcelona, Ed. Gedisa, Col. Límites de la ciencia No. 20, 19973 [1989], p. 44. Para un panorama de lo que son los sistemas complejos y el caos, véase GONZÁLEZ Barroso, Antonio, op. cit., pp.
179-233.14 “[…] el sistema total dentro del que el hombre y la naturaleza son elementos fundamentales y agentes interdepen-
dientes.” LASZLO, Ervin, op. cit., p. 129.15 Ibid., pp. 103-107.16 Las otras pautas alternativas son: circular (monótonamente cíclica, ciclo cerrado), helicoidal o espiral (innovado-
ramente cíclica, ciclo abierto) y lineal (directamente progresiva o regresiva). Cfr. LASZLO, Ervin, op. cit., p. 98 y GONZÁLEZ Barroso, Antonio, op. cit., pp. 212 y 223-226.
17 De acuerdo al segundo principio de la termodinámica (principio de degradación), también llamado entropía, el equilibrio termodinámico se refiere a la muerte de un sistema cuando ha perdido todo su calor, no se dan ya interac-ciones entre sus componentes. Un sistema tiene capacidad de cambiar hasta que se agota la energía (en sistemas cerrados o aislados), pero en sistemas abiertos como los de la biología o la sociedad, al contrario, hay un constante intercambio de materia y energía con el mundo circundante, lo que le permite la transición a la complejidad y heterogeneidad crecientes (evolución). Cfr. GONZÁLEZ Barroso, Antonio, op. cit., pp. 197-200.
18 LASZLO, Ervin, op. cit., p. 45.19 ATKINS, Peter W., La creación (tr. Juan Pedro Acordagoicoechea Goicoechea), Barcelona, RBA, Col. Biblioteca de
divulgación científica No. 26, 1994 [1981], p. 51.
grafilia 11.indd 124 06/06/11 18:20

125
revista de la facultad de filosofía y letras
E S T U D I O
la degradación de la energía, a su dispersión.20 “Si las fuerzas que cohesionan los núcleos fueran ligeramente más débiles, o algo más fuertes, el universo ca-recería de una química; y no habría vida, que aparentemente es biología pero que en realidad es física bajo la forma de química.”21
Ahora bien, la estructura del universo en que vivimos es una entre otras posibles; en dos de ellas la vida y la autoconciencia no se hubieran desarrolla-do: 1) si la expansión originaria del universo no hubiese traspasado cierto um-bral, éste hubiera colapsado de nuevo por las poderosas fuerzas de gravedad y nuclear fuerte, y 2) si la expansión primigenia hubiese sido muy rápida las in-teracciones atómica y molecular no hubieran tenido lugar, existiendo un uni-verso sin materia. Asimismo, en nuestro mundo el colapso de la energía no se da de una manera atropellada ni precipitada, sino retardada (lenta).22
Se puede considerar todo el curso de la evolución como una disipación de energía en marcha y cooperante. Cada etapa de la evolución (incluyendo los pasos que die-ron lugar a moléculas complejas a partir de otras simples, a gente a partir del lodo, y los procesos implicados al enfrentarse las especies a la competición) proviene y prosigue por disipación.23
Nuestro universo y sus propiedades no son producto de un determinismo causal ni de un finalismo inherentes al mismo universo, sino casuales.24 “Este universo fue constituido, o reconstituido, por el azar para despertar, como pudo haberlo sido antes innumerables veces y puede serlo otras tantas en el futuro. Puede haber habido universos previos que carecieran de autoconciencia, y otros más desprovistos aún de atributos.”25
IIUna teoría científica pretende “describir los caracteres comunes de un gran conjunto de fenómenos”, pero se reconoce que las teorías históricas son una excepción, ya que hacen alusión a fenómenos únicos, singulares, que sólo han tenido lugar una sola ocasión, es decir, son fenómenos de naturaleza excepcio-nal como: el origen de nuestro universo, el origen del sistema solar y el origen de la vida terrestre. Aunque se acepta que en el universo existen otros sistemas planetarios, no se ha descubierto que alguno de ellos posea las propiedades del nuestro para albergar vida26 (sin embargo, se calcula que existen alrededor de 100 trillones de planetas en el universo, y así como la Tierra alguno podría desarrollarla)27. Lo excepcional de ciertos fenómenos lleva a menudo a consi-derárseles milagros, pero éstos no son más que fenómenos naturales con poca probabilidad de realización, mas no imposibles.28
20 Idem21 Ibid., p. 177.22 Ibid., pp. 53-57.23 Ibid., p. 57.24 Ibid., pp. 157-159, 165 y 181.25 Ibid., p. 179.26 Cfr. BONDI, Hermann Sir, “El señuelo de la completitud” en Ronald Duncan y Miranda Weston-Smith (comps.), La
enciclopedia de la ignorancia. Todo lo que es posible conocer sobre lo desconocido, (tr. Roberto Helier), México, FCE-CONACyT, 1985 [1977], pp. 15-16.
27 DAWKINS, Richard, El relojero ciego (tr. Manuel Arroyo Fernández), Barcelona, RBA, Col. Biblioteca de divulgación científica No. 18, 1993 [1986], p. 172.
“La vida ha aparecido en la Tierra: ¿cuál era antes del acontecimiento la probabilidad de que apareciera? La estruc-tura actual de la biosfera no excluye, sino al contrario, la hipótesis de que el acontecimiento decisivo no se haya producido más que una sola vez. Lo que significaría que su probabilidad a priori era casi nula.” MONOD, Jacques, El azar y la necesidad. Ensayo sobre la filosofía natural de la biología moderna (tr. Francisco Ferrer Lerín), Barcelona, Ed. Tusquets, Col. Metatemas No. 6, 20077 [1970], p. 152.
28 Cfr. DAWKINS, Richard, op. cit., pp. 168-199.
grafilia 11.indd 125 06/06/11 18:20

126
[…]experimentación, cuantificación, repetición, predicción y restricción de la com-plejidad a unas pocas variables que puedan ser controladas y manipuladas. Estos procedimientos son potentes, pero no engloban toda la variedad de la naturaleza. ¿Cómo deben operar los científicos cuando intentan explicar los resultados de la historia, estos acontecimientos singularmente complejos que puede que no ocurran más que una sola vez en todo su esplendor? Muchos grandes dominios de la natu-raleza (entre ellos la cosmología, la geología y la evolución) han de estudiarse con las herramientas de la historia.”29
Se establece que lo atractivo de las teorías históricas, que estudian sistemas únicos y que sólo pueden aspirar a la descripción, es la posibilidad de la com-pletitud, es decir, ofrecer una descripción completa del fenómeno; sin embar-go, ante la complejidad de todo sistema para dar cuenta de él –porque “algo externo al Universo carece de significado, nuestra única coartada puede ser el azar, propiedad que por fortuna es intrínseca a la materia”– entonces la teoría de un sistema único no puede ser completa.30 “[…] nuestras teorías más fructí-feras son las que explícitamente dejan espacio para lo desconocido, pero delimi-tando este espacio de manera que permita impugnar empíricamente la teoría.”31
La ciencia ha sido lenta en admitir en su dominio el mundo explicativo y diferente de la historia, y nuestras interpretaciones se han visto empobrecidas por esta omi-sión. La ciencia también ha tendido a denigrar a la historia, cuando se ha visto for-zada a una confrontación, considerando que cualquier invocación de contingencia es menos elegante o menos significativa que las explicaciones basadas directamen-te en “leyes de la naturaleza” eternas.32
El que los fenómenos históricos sean únicos, se debe a la propia contingen-cia de la Historia, es decir, no está sujeta ni a principios deterministas ni a fina-listas (teleología), por lo que este tipo de fenómenos son: 1. Impredecibles (la sensibilidad a las condiciones iniciales –causas insignificantes– interfieren en su concreción33) y 2. Irrepetibles (combinación compleja por añadidos indepen-dientes de otros eventos originalmente no vinculados).34 En pocas palabras, la ocurrencia de un fenómeno histórico no está fijada de antemano, es decir, de-pende de la probabilidad y no de la necesidad.
Hagamos retroceder la cinta magnetofónica de la vida hasta los primeros días de Burgess Shale*; hagámosla sonar de nuevo desde un punto de partida idéntico, y tendremos una posibilidad tan reducida que es casi inexistente de que algo pareci-do a la inteligencia humana adorne la melodía que se escuchará.35
29 GOULD, Stephen Jay, op. cit., p. 282.30 Cfr. BONDI, Hermann Sir, art. cit., pp. 16-17.31 Ibid., p. 19.32 GOULD, Stephen Jay, op. cit., p. 48. Véanse también las páginas 283-286, donde al autor hace una defensa apa-
sionada del método histórico frente al experimental-predictivo.33 “Altérese cualquier acontecimiento temprano, aunque sea ligeramente y sin importancia aparente en aquel momento,
y la evolución se precipita por un canal radicalmente distinto.” Ibid., p. 47. Acerca del llamado “efecto mariposa”, véase GONZÁLEZ Barroso, Antonio, op. cit., pp. 181-184 y GONZÁLEZ
Barroso, Antonio, art. cit., p. 20.34 Cfr. GOULD, Stephen Jay, op. cit., pp. 9-10 y GONZÁLEZ Barroso, Antonio, op. cit., p. 225.35 GOULD, Stephen Jay, op. cit., p. 10. * Burgess Shale es el nombre de una cantera en la Columbia Británica, Canadá, donde se han localizado fósiles de
seres pluricelulares y que datan de hace 570 millones de años, la llamada “explosión del Cámbrico” (los primeros seres pluricelulares hacen su aparición hace unos 700 millones de años). Su importancia radica en que de 20 modelos taxonómicos artropodianos, sólo 4 sobreviven hasta nuestros días, lo cual indica que el proceso evolutivo de la vida compleja es de disparidad y diezmación (extinción de diseños anatómicos, morfológicos, al azar) antes que de diversidad creciente. De todas las especies animales conocidas alrededor del 80% son artrópodos (“pie articulado”) y la mayoría son insectos. La evolución se refiere a la adaptación a ambientes cambiantes, y no implica necesariamente progreso. Cfr. Ibid., pp. 17-58 y 101-106.
grafilia 11.indd 126 06/06/11 18:20

127
revista de la facultad de filosofía y letras
E S T U D I O
La contingencia (lo que podría ser de otra manera) puede entenderse como la dependencia de un producto final (efecto) de todos sus antecedentes (causas), pero basta que uno de los estados previos sea ligeramente diferente para que el resultado sea sustancialmente distinto. “[…] la imborrable y determinante rú-brica de la historia.”36 La contingencia no es determinismo, es decir, que C1, C2, C3,…, Cn impliquen necesariamente E, ya que una vez ocurrido el acontecimien-to que requiere explicación (E) se reconstruye la serie de eventos precedentes (retrospectiva), pero no se puede hacer a la inversa, conocidas las C anticipar E (prospectiva).37 “Y así, en último término, la pregunta de las preguntas que-da reducida al establecimiento del límite entre la predecibilidad bajo la ley in-variable y las múltiples posibilidades de la contingencia histórica.”38
IIIRegresando al inicio de este artículo, en lo que sigue procede una sistemati-zación de los postulados para construir una teoría y de ahí pasar a un estudio de casos para demostrar que entre las variables constitutivas de cualquier fe-nómeno histórico (tratado como sistema complejo) existe al menos una que es azar (identificarla como variable independiente) y que define la consumación del mismo. Por comodidad, al fenómeno que requiere explicación se le llama-rá E y a las variables C, siendo algunas antecedentes y otras simultáneas de E.
Como toda investigación requiere proporcionar elementos para su verifi-cación o refutación (falsación), entonces se deben suministrar: a) pruebas, b) el procedimiento seguido, c) qué deben hacer otros investigadores para hallar más pruebas y d) qué pruebas echarían abajo la hipótesis (contrapruebas).39 Asimismo, se exige no sólo que toda teoría explique el mayor número de ca-sos posible sino que lo haga de una manera sencilla (principio de simplicidad, “economía de la razón”, “navaja de Ockham”);40 a la vez que los modelos de explicación histórica –explícitos o implícitos– sean rigurosos, coherentes y no contradictorios.41
Todo científico dedicado se esforzará de continuo por imaginar ideas nuevas, a sa-biendas de que probablemente la mayoría de ellas será inútil, pero, de cada nueve fracasos, un solo éxito real será recompensa más que suficiente a su trabajo. Procu-rará someterlas a prueba, reflexionando sobre ellas en privado, por discusión in-formal con sus colegas, por observación o experimento, o de ser posible por análisis formal. Si al seguir estos pasos se reduce la confianza en la idea a tal punto que al parecer ya no vale la pena seguir trabajándola, entonces deberá empezar de nuevo y tratará de producir otra idea, nueva o modificada, con la esperanza de que ésta ordene los datos o sugiera una teoría adecuada.42
36 Ibid., p. 288.37 Sobre la causalidad, la contingencia y las historias alternativas (ucronía, historia virtual), véase GONZÁLEZ Barroso,
Antonio, op. cit., pp. 137-144 y GONZÁLEZ Barroso, Antonio, art. cit., pp. 4-8 y 14-16. La contingencia, al implicar futuros posibles, lleva al razonamiento contrafáctico, es decir, “expresa lo que no
sucedió, pero habría podido suceder, bajo condiciones diferentes”. Cfr. ANDERSON, Perry, Los fines de la historia (tr. Erna von der Walde), Barcelona, Ed. Anagrama, 1996 [1992], p. 41.
38 GOULD, Stephen Jay, op. cit., p. 296. “La narrración de un relato explora las causas y los efectos, interpreta voluntades y designios y así hace inteligibles
tanto a las estructuras, como a los acontecimientos. Todo relato suprime los accidentes a través de la interpretación y la explicación. La narración de un relato da sentido, proporciona significado: pero no es necesario que suprima la contingencia.” HELLER, Agnes, Una filosofía de la historia en fragmentos (tr. Marcelo Mendoza Hurtado), Barcelona, Ed. Gedisa, 1999 [1993], p. 53.
39 ECO, Umberto, Cómo se hace una tesis (tr. Lucía Baranda y Alberto Clavería Ibáñez), Barcelona, Ed. Gedisa, 199822 [1977], pp. 51-52.
40 ARÓSTEGUI, Julio, La investigación histórica: teoría y método, Barcelona, Ed. Crítica, 1995, p. 335 y GONZÁLEZ Barroso, Antonio, op. cit., pp. 41-42.
41 LE GOFF, Jacques, Pensar la historia. Modernidad, presente, progreso, Barcelona, Ed. Paidós, Col. Básica No. 50, 1991 [1977], p. 33.
42 LYTTLETON, R. A., “La naturaleza del conocimiento” en Ronald Duncan y Miranda Weston-Smith (comps.), La enciclopedia de la ignorancia, p. 29.
grafilia 11.indd 127 06/06/11 18:20

128
B I B L I O G R A F Í A
ANDERSON, Perry, Los fines de la historia (tr. Erna von der Walde), Barcelona, Ed. Ana-
grama, 1996 [1992].
ARÓSTEGUI, Julio, La investigación histórica: teoría y método, Barcelona, Ed. Crítica, 1995.
ATKINS, Peter W., La creación (tr. Juan Pedro Acordagoicoechea Goicoechea), Barcelona,
RBA, Col. Biblioteca de divulgación científica No. 26, 1994 [1981].
BONDI, Hermann Sir, “El señuelo de la completitud” en Ronald Duncan y Miranda Weston-
Smith (comps.), La enciclopedia de la ignorancia. Todo lo que es posible conocer
sobre lo desconocido (tr. Roberto Helier), México, FCE-CONACyT, 1985 [1977].
BOORSTIN, Daniel J., La nariz de Cleopatra. Ensayos sobre lo inesperado (tr. Antonio
Desmonts), Barcelona, Ed. Crítica, 1996 [1994].
BRAUDEL, Fernand, “La larga duración” (1958) en La historia y las ciencias sociales (tr. Jose-
fina Gómez Mendoza), Madrid, Ed. Alianza, Col. El libro de bolsillo No. 139, 1968.
CARDOSO, Ciro F. S., Introducción al trabajo de la investigación histórica, Barcelona, Ed.
Crítica, Col. Estudios y ensayos No. 76, 19894 [1980].
DAWKINS, Richard, El relojero ciego (tr. Manuel Arroyo Fernández), Barcelona, RBA, Col.
Biblioteca de divulgación científica No. 18, 1993 [1986].
DÍEZ, José A. y LORENZANO, Pablo, “La concepción estructuralista en el contexto de la
filosofía de la ciencia del siglo XX” en José A. Díez y Pablo Lorenzano (ed.), Desa-
rrollos actuales de la metateoría estructuralista: problemas y discusiones, Argentina,
Universitat Rovira i Virgili-UAZ-Universidad Nacional de Quilmes, 2002.
ECO, Umberto, Cómo se hace una tesis (tr. Lucía Baranda y Alberto Clavería Ibáñez),
Barcelona, Ed. Gedisa, 199822 [1977].
GONZÁLEZ Barroso, Antonio, “El azar en la historia. A la búsqueda de un modelo de
interpretación” [en línea] <http://idisk.me.com/saintjust-Public>.
GONZÁLEZ Barroso, Antonio, La historia y la teoría del caos. Un nuevo diálogo con la
física [en línea] <http://idisk.me.com/saintjust-Public>.
GOULD, Stephen Jay, La vida maravillosa. Burgess Shale y la naturaleza de la historia (tr.
Joandomènec Ros), Barcelona, Ed. Crítica, Col. Biblioteca de bolsillo No. 5, 1999
[1989].
HELLER, Agnes, Una filosofía de la historia en fragmentos (tr. Marcelo Mendoza Hurtado),
Barcelona, Ed. Gedisa, 1999 [1993].
LASZLO, Ervin, La gran bifurcación. Crisis y oportunidad: anticipación del nuevo paradigma
que está tomando forma (tr. Ofelia Castillo), Barcelona, Ed. Gedisa, Col. Límites
de la ciencia No. 20, 19973 [1989].
LE GOFF, Jacques, Pensar la historia. Modernidad, presente, progreso, Barcelona, Ed. Pai-
dós, Col. Básica No. 50, 1991 [1977].
LYTTLETON, R. A., “La naturaleza del conocimiento” en Ronald Duncan y Miranda Weston-
Smith (comps.), La enciclopedia de la ignorancia. Todo lo que es posible conocer
sobre lo desconocido (tr. Roberto Helier), México, FCE-CONACyT, 1985 [1977].
MONOD, Jacques, El azar y la necesidad. Ensayo sobre la filosofía natural de la biología
moderna (tr. Francisco Ferrer Lerín), Barcelona, Ed. Tusquets, Col. Metatemas No.
6, 2007 [1970].
grafilia 11.indd 128 06/06/11 18:20