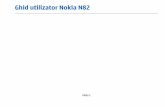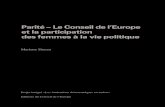Descentralización y democracia - ulpiano.org.ve · de la Administración. 4.7 Soluciones a los...
Transcript of Descentralización y democracia - ulpiano.org.ve · de la Administración. 4.7 Soluciones a los...
Descentralización y democracia
Nelson Eduardo Rodríguez-García*
Sumario:
Introducción: 1. La descentralización como revolución y sistema. 2. Notas del Estado venezolano. 3. Antecedentes. 4. El modelo constitucional.
1. D escentralización y dem ocracia : 1.1 La descentralización como instrumento para la perfección de la democracia. 1.2 Las Administraciones Públicas. 1.3 La personificación juríd ica y la pluralidad de Administraciones Públicas.
2 . La autonomía. Significado e importancia: 2.1 La autonomía como fundamento necesario de la organización político-territorial del Estado federal descentralizado. 2.2 La autonomía como institu-
■ U niversidad C entral de V enezuela, F acu ltad de C iencias Juríd icas y Políticas, D ecano E m érito , E scuela de D erecho, P rofesor T itu lar Em érito . C orte Suprem a de Justic ia , M agistrado Em érito.
ción garantizada constitucionalmente. 2.3 El carácter democrático de las autonomías territoriales y la función protectora de la garantía institucional. 2.4 Las autonomías político-territoriales y su articulación con el Estado social de Derecho.
3 . El ordenamiento nacional y ios ordenamientos autonómicos:3.1 Sistema de articulación y de relaciones. 3.2 La sustantivi- dad de cada ordenamiento o principio de la competencia. 3.3 El ámbito autonómico de los entes territoriales.
4 . La articulación y armonización de los ordenamientos: 4.1 El juego articulado de los ordenamientos de la Nación y los ordenamientos autonómicos. 4.2 Los instrumentos para el tránsito de la posibilidad form al a la realidad autonómica. 4.3 La armonización de las competencias en el Estado federal descentralizado. 4.4 El Consejo Federal de Gobierno. 4.5 Descentralización y valores superiores del ordenamiento jurídico. 4.6 Descentralización, organización administrativa y eficacia de la Administración. 4.7 Soluciones a los problemas del Estado de autonomías. 4.8 La coordinación. 4.9 La planificación. 4.10 El presupuesto. 4.11 El control.
C onclusiones
Introducción
1. La descentralización como revolución y sistema
Se equivoca e incurre en falsedad todo aquel que niegue la revo lu c ió n como esencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, porque ella, en efecto, contiene el gene de un patrón hereditario originado en sus ascendientes más recientes de 1947 y 1961. La Constitución venezolana de 1999 (en adelante, la Constitución o simplemente CV) ha creado un vínculo inseparable entre democracia y descentralización, allí está la verdadera revolución. Estado de democracia, libertad, autonomías y descentralización como el opuesto al Estado unitario, centralizado y subordinado a una sola voluntad política.
En efecto, la descentralización, entre otros principios constitucionales, está considerada como política nacional que debe servir para; a) profundizar la democracia; b) acercar el poder a la población (considerada
15 2 Nelson Eduardo Rodríguez-García
también como pueblo); c) crear las mejores condiciones para el ejercicio de la democracia e, igualmente; d) la prestación eficaz e eficiente de los cometidos estatales. La CV proclama un ámbito axiológico de valores fundamentales centrados en el hombre' -como eje y meta del orden social-, y sus derechos fundamentales y la democracia como sistema de vida y de gobierno. L1 ideal democrático en ellas personificado -Constitución y descentralización- es prospectivo y perfectible, hábil para encarnar a través de formas cada vez más perfectas, de allí que la descentralización es la política y técnica que elige el constituyente como expresión del pueblo soberano (CV, arts. 2, 3 y 5), para profundizar la democracia.
Lste modelo de organización es un complejo de elementos en interacción, es decir, un sistema’, constituido por una suma de elementos con relaciones específicas que se dan dentro del complejo y, además, son interactuantes’. Por su misma naturaleza, este Lstado descentralizado de autonomías, es un sistema político-social abierto, regido por la interacción dinámica entre sus componentes que permite la intencionalidad en la persecución de metas, y su adaptabilidad gracias a un mecanismo de retroalimentación que devuelve información acerca de desviaciones respecto a la cualidad por mantener o la meta por alcanzar, cual fenómeno homeostático o de autorregulación®.
L1 Lstado de autonomías como tipo está propuesto para fortalecer la Administración en preferencia de los ciudadanos, como auténticos dominus del sistema democrático. Ln efecto, el hombre es ante todo un individuo, no sólo un animal político y sus valores como ser humano
D e s c e n t r a l iz a c ió n y d e m o c r a c ia 1 5 3
' Utilizamos el género masculino para designar la clase, es decir, a todos los individuos de esa especie sin distinción de género, más aún, su plural -desde la Gramática de N ebrija- engloba seres de uno y otro sexo y no excluye a las mujeres. Señala al respecto Bello . .Cuando hay dos formas para los dos sexos, nos valemos de la masculina para designar la especie, prescindiendo del sexo ...” (A. Bello, Gramática de la Lengua Castellana, en Obras Completas, Ediciones del Ministerio de Educación, Caracas, 1951, IV, p. 52, nota 142 (g).’ Cfr. Ludwig Von BertalanfEy, Teoría General de los Sistemas, Fondo de Cultura Económica, México, 2006, pp. 43 y ss. ̂Ibidem, pp. 83, 84, 85.Ibidem, pp. 73 a 76.
dimanan de su mentalidad particular, a diferencia de una hormiga integrante de una comunidad regida por instintos heredados y controlados por leyes de mentalidad supraordenada. La sociedad humana se basa en los logros del individuo y fracasaría si hace de él un andaraje del mecanismo social. La sociedad democrática prevista en la letra y el espíritu de la Constitución fundamenta y configura todo el orden constitucional sustantivo y organizativo -tanto el equilibrio político como la paz social- en el valor libertad y el desarrollo de la persona incluida su dignidad. Entender de otra manera la organización social daría pie para que dictadores, de cualquier tendencia avasallen con mayor arresto a los seres humanos, dictando y aplicando leyes duras hechas a la medida de su tiranía.
También en el ámbito del Derecho hay un sistema conceptual dirigido a conceptos jurídicos que ordenan la diversidad de normas, conectándolas entre sí. Pues las normas no se hallan separadas unas de otras sino que las de un mismo contenido se ordenan en complejos llamados institutos (familia, propiedad, servicio público, dominio público, etc.), de esa manera quedan comprendidas en una unidad sistemática, en un sistema normativo. De esta suerte, los conceptos ordenadores -en ocasiones constituidos en principios- disponen de modo conveniente el complejo normativo produciendo el sistema. El ordenamiento jurídico ofrece la visión de conjunto de reglas o mandatos que se distingue del sistema jurídico o “construcción teórica instrumental del ordenamiento” -se gún De Castro-’, pero que enfocados desde la teoría general de los sistemas serían sistemas abiertos y no cerrados®.
2. Notas del Estado venezolano
Venezuela se ha definido y constituido en un Estado democrático y social de Derecho, con la democracia como uno de los valores superiores
154 Nelson Eduardo Rodríguez-García
2 Cfr. F. De Castro, Derecho Civil de España, Instituto de Derecho Privado, Madrid, 1955, p. 62 y ss.2 Cfr. L. Von B ertalannfy , Teoría G eneral de los S istem as, FC E, M éxico, 2004, pp. 64 y ss.
del ordenamiento jurídico, pero también, como un Estado federal descentralizado, con un gobierno (nacional y regional) democrático, descentralizado, participativo, electivo, alternativo, responsable, pluralista y de mandatos revocables (CV, Preámbulo, Título I). Por ello, es necesario tener en cuenta y precisar qué es la democracia.
Hoy día sólo bay dos modos concebibles de organizar el mando y la obediencia públicos: democracia y autocracia. Así lo señalan Kelsen, Sartori y Carcía De Enterría, entre otros’. Más aún. Sartori afirma que se puede clasificar “ ...a todos los regímenes posibles en sólo dos casillas como democracias o no” (resaltado en el original)*. Siguiendo a tan comprobadas autoridades -para no equivocar el camino- puede señalarse que la democracia no se reduce a una mera forma procedimental de elección de gobernantes. Tiene un elemento inseparable de libertad, además del derecho de todos a la formación de la voluntad general, razón esta última, por la que todos nos sometemos a las leyes dictadas bajo el supuesto de una decisión común, pero los individuos no quedamos subordinados por entero a esa voluntad general, sino que mantenemos la titularidad de derechos propios que señalan los límites del poder. Como resultado, encontramos que la libertad, la igualdad de derechos y la democracia son principios indivisibles, de allí la idea de que el pueblo se gobierna por sí mismo; pero también, que la elección de un gobernante no origina para él, y quienes le acompañen como detentadores el poder, la legitimidad de un poder sin límites como elegido, tal como se puede haber pretendido en algunas ocasiones en Venezuela. Por el contrario, democracia es el conjunto de garantías institucionales que hacen posible la compaginación de la unidad de la razón instrumental con la diversidad de las minorías, el intercambio con la libertad -como ha insistido Touraine-® reforzado por el principio de que aquellos que no ejer
D e s c e n t r a l iz a c ió n y d e m o c r a c ia 1 5 5
’ G. Sartori ¿Qué es la Democracia?, Taurus, Madrid, 2007; E. García De Enterría, Democracia, Jueces y Control de la Administración, Civitas, Madrid, 2005; H. Kelsen, Teoría del Estado, Ed. Nacional, México, 1979; La Démocratie. Sa nature. Sa valeur, citado por García De Enterría En Dem ocracia..., p. 69.* Cfr. G. Sartori ¿Qué es...? , Cit., p. 158.’ ¿Qu'estce que la démocratie? citado por García De Enterría en Democracia, Jueces...,pp. 82 y ss.
cen el poder tienen recursos para defender sus intereses, incluida la posibilidad de ocupar en algún momento ese poder. También la democracia está preñada de principios éticos -libertad y justicia, por ejemplo- en nombre de la minoría sin poder, que permanezca un principio de oposición al poder establecido, sea éste cual sea. Continúa Touraine advirtiendo que, sin esa presión social y moral, la democracia se transforma velozmente en oligarquía por la alianza del poder político con las otras formas de dominación social. Esas razones hacen que la idea democrática se haya invertido y defienda hoy la protección de las libertades de los individuos y de los grupos contra la supremacía del Estado.
3. A ntecedentes
Los antecedentes inmediatos de un sistema de autonomías territoriales en Venezuela, con la previsión de la transferencia de determinadas materias de la competencia nacional hacia los Estados y Municipios para promover la descentralización administrativa, se hallan en las Constituciones de 1947 (art. 139) y la de 1961 (art. 137). Ambas previsiones se encuadraban en un marco de autonomías territoriales (Estados y Municipios) que exigía un maridaje entre esas autonomías y la técnica jurídico-administrativa de descentralizar, mas no establecían plazos y dejaron el proceso a los agentes políticos, aunque la maniobra de descentralización política seguida de la administrativa en el país era ya, en la década de los noventa del siglo pasado una necesidad, pues la centralización del poder correlativo al acrecimiento de la ineficien- cia del Estado lo llevaba a la crisis. La verdad ya había, como hay en la actualidad, crisis. Así, los gobiernos regionales y locales gozaban, y todavía es así, de una precaria participación en las decisiones y recursos para satisfacer las necesidades e intereses qué representan. Todo ello, frente a un gobierno central que como actor político principal condensa la decisión sobre los recursos nacionales, sin consulta ni participación de las sociedades regionales y locales.
El desafío de la sociedad fue, en cierta forma, liderado por la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado (COPRE en lo adelante, creada en 1984 y paradójicamente disuelta por el actual régimen) cuyo objetivo era proponer las posibles soluciones al reto de modernización y
156 Nelson Eduardo Rodríguez-García
democratización del país. Como planteamientos inmediatos; sin necesidad de modificar el texto constitucional propuso la elección popular de los gobernadores -basta entonces designados por el Presidente de la República y se convertían en agentes del Ejecutivo Nacional- y de los alcaldes. Como los gobernadores requerían competencias para democratizar y modernizar las necesidades vitales de las sociedades regionales se dictó una tímida e incompleta normativa para transferencia de competencias del poder central bacia los Estados. Sin embargo, los últimos dos Presidentes electos democráticamente no fueron proclives a la descentralización, sino por el contrario, ambos de talante centralista, y el actual de corte autoritario llegando a los límites de la autocracia. La verdad es que tanto la descentralización como el federalismo, sistemas representantes de la distribución del poder y las autonomías políticas, resultan irreconciliables con el centralismo y la autocracia'“.
En nuestro país ba babido una metamorfosis del sistema de poder autónomo regional y local bacia el de Estados y Municipios orientado a una federación nominal sin contenido autonómico o con una autonomía anodina e impotente. En el tiempo que Venezuela se independiza de España el territorio y demás espacios geográficos que hoy componen la República conformaban la Capitanía General de Venezuela para el 19 de abril de 1810, como integrantes del sistema político o de ultramar español separado en poderes territoriales autónomos (provinciales y locales), al punto que la Declaración -como manifestación- de Independencia de la Metrópoli la realizan los Cabildos o Ayuntamientos, siendo el primero el de Caracas. Venezuela, al igual que el resto de las Provincias de ultramar del sistema colonial español, marchaba dentro de la organización dispuesta por las VII Partidas y las Leyes de Indias, subordinada a la península metropolitana (como centro de los elementos político, económico, administrativo y judicial), siempre a través de los Virreinatos. Las Provincias -generalmente constituidas por agrupación de Municipios- alternaron su dependencia de los Virreinatos existentes en la zona de influencia que nos interesa (de Santa Fe, de la Nueva Granada
D e s c e n t r a l iz a c ió n y d e m o c r a c ia 1 5 7
' Cfr. Karl Loewenstein, Teoría de Constitución, Ariel, Madrid, 1964, pp. 384 y ss.
y del de Santo Domingo). En 1717, creado el primer Virreinato de la Nueva Granada, tuvo adscritas las Provincias de Caracas, Maracaibo y Guayana, mientras y simultáneamente, las de Cumaná, isla de Margarita y Trinidad lo estaban del Virreinato de Santo Domingo. En 1723, consumado el Virreinato de la Nueva Granada por Real Cédula de 25 de noviembre, las Provincias de Caracas, Maracaibo y Guayana por Real Cédula del 13 de mayo de 1726 retornaron a la jurisdicción de Virreinato de Santo Domingo. Otra vez restablecido el Virreinato de Santa Fe (Real Cédula de 20 de agosto de 1739), se incorporan a su Audiencia y jurisdicción las Provincias de Caracas, Cumaná, Maracaibo y las Islas de Margarita y Trinidad; se resolvió también que el Capitán General y Gobernador de la Provincia de Venezuela fuese juntamente Comandante General de las de Maracaibo, Cumaná, Guayana e islas de Margarita y Trinidad en materia de contrabando y comercio prohibidos". Felipe V desunió nuevamente a las provincias venezolanas separando a la Provincia de Caracas por Real Cédula de 12 de febrero de 1742.
El territorio que como unidad política correspondió a la Capitanía General de Venezuela (creada por Carlos III por Real Cédula de 1777) aúna el territorio venezolano y progresivamente logra reunir los elementos político, económico, administrativo y judicial, gracias a la Real Cédula de 31 de julio de 1786 del mismo Carlos III, que crea la Real Audiencia de Caracas con idéntica jurisdicción territorial de la antedicha Capitanía, en lo relativo a las competencias en hacienda pública y lo militar tenía la Intendencia de Caracas. Quedan reunidas las Provincias de Caracas, Maracaibo, Guayana, islas de Margarita y Trinidad, y Barinas.
Tal conjunto de factores de incertidumbre los recoge la naciente República que reproduce, sobre todo, la disminución paulatina de las competencias de las provincias y municipios frente al poder central. Señala E. Wolf que “ ...antes de la independencia, jamás gozaron de ningún género de autonomía. Bastaba una simple cédula real para pasar del gobier-
15 8 Nelson Eduardo Rodríguez-García
" Vid Héctor García Chuecos, La Capitanía General de Venezuela, Ed. Artes Gráficas, Caracas, 1945, pàssim.
no de una capitanía general al de un virreinato y viceversa”". Por su parte, dice Brewer-Carías que para el momento de la independencia “ ...el sistema español había dejado en el territorio de las nuevas repúblicas un sistema de Poderes Autónomos Provinciales y Citadinos, hasta el punto de que la Declaración de Independencia la realizan los Cabildos en las respectivas Provincias, iniciándose el proceso en el Cabildo de Caracas el 19 de Abril de 1810. Se trataba, por tanto, de construir Estados, en territorios disgregados en autonomías territoriales descentralizadas en manos de Cabildos o Ayuntamientos coloniales”". La Constitución de 1811 conserva las Provincias dentro de un esquema federal con influencia de la norteamericana considera Brewer-Carías", idea que no comparte Chiossone", y para Wolf se trata “solamente de una imitación artificial”". En esta Constitución venezolana; en la que tomaron parte siete Provincias (Barcelona, Barinas, Caracas, Cumaná, Margarita, Mérida y Trujillo) de las diez que integraban la Capitanía Cenerai de Venezuela faltaron Coro, Cuayana y Maracaibo que continuaban subordinadas, en manos del bando realista, al régimen colonial; se les acordaron espaciosas competencias frente a las reducidas establecidas para el Municipio. Desde entonces el trasgo del paradigma federal “ ...va a acompañar toda nuestra historia política y condicionar nuestras instituciones desde su mismo nacimiento”" , cuando en realidad el Estado venezolano a partir de la Independencia ha sido un Estado Nacional Centralizado, modelo coincidente por cierto con el criterio cen-
D e s c e n t r a l iz a c ió n y d e m o c r a c ia 15 9
” Ernesto Wolf, Tratado de Derecho Constitucional Venezolano, Tipografía Americana, Caracas, 1945, p. 53.
Cfr. A . R. Brewer-Carías, en Prólogo a El Ordenamiento Constitucional de las Entidades Federales. Ministerio de Relaciones Interiores. Edición preparada por el Centro de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Católica Andrés Bello. Ed. Sucre, Caracas, 1983, Tomo 1, p. 31.
Ibidem." Cfr. Tulio Chiossone, Constitución centralista con ribetes federales, en Estudios sobre la Constitución (Libro Homenaje a Rafael Caldera), UCV, Caracas, 1979, T. I, p. 207. “ Cit., p. 58.
Cfr. A. Brewer-Carías, Prólogo, Cit., p. 32.
sor hacia el sistema federal de Simón Bolívar, el Libertador, que lo consideró opuesto a las conveniencias de las neonatas Repúblicas'*.
Con la Federación se sustituye el ideograma Provincia por el de Estado. La Constitución de 1864, producto de la llamada Guerra Federal, transfigura la forma del Estado venezolano que atavía su complexión centralista de veste federal y cambia el ideograma Provincia por el de Estado, como entidad política territorial con autonomía e igual a todos los que reunidos componen la Federación Venezolana denominada Estados Unidos de Venezuela (arts. 1° y 4°). Esta misma forma federal de Estado persiste hasta la presente Constitución de 1999; una Federación descentralizada donde el régimen “revolucionario”''’ detentador temporero del poder™ es lo más desmesuradamente centralista de la historia venezolana, contrario a las autonomías y a la descentralización, y en absoluta contradicción con los postulados del texto fundamental.
4. £1 modelo constitucional
La CV prenota y prefigura un arquetipo territorial de Estado articulado en instancias territoriales fundamentales; la general (la República o Nación) y las autonómicas (Estados y Municipios), cada una con una
1 6 0 Nelson Eduardo Rodríguez-García
El criterio político de Simón Bolívar sobre la ineficacia de la democracia y la forma federal de Estado y su inclinación por el centralismo, al menos para aquellos momentos, se evidencia palmariamente entre otros documentos en el Manifiesto de Cartagena (1812), la Carta de Jamaica ( 1815), en el Discurso de Angostura ( 1819), y en mucha de su correspondencia. En el mismo sentido ver T. Chiossone, Constitución centralista..., Cit., pàssim.
Dice Von Bertalanffy en su Teoría General de los Sistemas, Cit., p. 41, que “ ...En tiempos en que cualquier novedad, por trivial que sea, es saludada llamándola revolucionaria, está uno harto de aplicar este rótulo a los adelantos científicos. En vista de que la minifalda y el cabello largo se designan como una revolución en la adolescencia, y cualquier modelo de automóvil o de potingue lanzado por la industria farmacéutica constituyen revoluciones también, la palabra es una muletilla publicitaria que no merece consideración seria” .2“ De acuerdo al texto constitucional vigente, en su artículo 6 “ .. .El gobierno de la República y de las entidades que la componen es y será siempre democrático, participativa, electivo, descentralizado, alternativo, responsable, pluralista y de mandatos revocables”. Ello denota que los detentadores del poder ejercen el trabajo de gobierno temporalmente pues, como afirma Sartori “el fúturo democrático de una democracia depende de la convertibilidad de mayorías en minorías y, a la inversa, de minorías en mayorías”; “consecuentemente, el principio de la mayoría relativa resulta ser el principio de la democracia que funciona democráticamente”, citado por García De Enterría en Democracia, Jueces..., pp. 87 y ss.
categoría y función propia en él. En efecto, el territorio del Estado se organiza en Municipios y se divide en; el de los Estados, el Distrito Federal y el de los Territorios Federales; esta división político territorial será regulada por ley orgánica en la cual se debe preceptivamente garantizar las autonomías regionales y la descentralización (CV, art. 16). Tal modelo territorial, que se aparta del típico federal (la Constitución dice en su artículo 4: “La República Bolivariana de Venezuela es un Estado federal descentralizado en los términos consagrados en esta Constitución...”); se divide y organiza en entes regionales y locales dotados de autonomía (Estados y Municipios), superpuestos pero sin anularse. No son simples divisiones territoriales sino instancias territoriales preeminentes previstas para compartir, de manera eficaz y eficiente, los cometidos estatales acercando el poder a los particulares, además de crear y profundizar las mejores condiciones para el ejercicio de la democracia.
Se trata, y se trataba en los supuestos constitucionales anteriores, sin lugar a dudas, de la instauración de un Estado de autonomías como alternativa al Estado federal que como sueño nunca llegó a cuajar en nuestra historia republicana. Esta previsión de los constituyentes de 1947, de 1961 y de 1999, es la fórmula que permite, por medio del proceso de descentralización, el tránsito de un Estado rígido, inconmovible, inflexible, jerarquizado, centralista y controlado desde la cúspide, a una solución que comprende la faceta territorial con una desagregación interna de la función ejecutiva -y, en cierto modo, la legislativa-; permitiendo un ámbito más fundamental por y para la participación del ciudadano en los asuntos públicos; una mayor cercanía al ciudadano desde la perspectiva vinculante del orden constitucional a los valores superiores del ordenamiento jurídico y a los fines del Estado acrecentando la posibilidad de su realización (libertad, derechos humanos, desarrollo de la persona, bienestar, solidaridad, pluralismo político, democracia, participación); la dimensión regional y local permiten una mayor y mejor integración del ciudadano a la democracia y a su perfeccionamiento.
La acción y efecto de descentralizar en un sistema político tiene como denotación etimológica “transferir a diversas corporaciones u oficios
D e s c e n t r a l iz a c ió n y d e m o c r a c ia 161
parte de la autoridad que antes ejercía el gobierno supremo del Estado’" '. El Diccionario indica que descentralizar es la acción de transferir parte de la autoridad del “gobierno supremo del Estado”, pero el término también expresa un concepto técnico que corresponde al Derecho Administrativo y también político correspondiente al Derecho Constitucional, sin olvidar la expresión de Werner sobre el Derecho Administrativo como “Derecho Constitucional concretizado’" ’. El término lo utilizaremos en este trabajo para expresar un concepto técnico (descentralizar como tarea tecnificada), o bien como concepto político-jurídico™. En cierta forma, quizá resulte más fácil abordar la acción de descentralizar diferenciándola de su acción antitética: centralizar. Que significa actividad de concentrar, como reunir en un centro o punto lo que estaba separado, hacer que varias cosas dependan de un poder central, y dicho del poder público, asumir facultades y autoridad atribuidas a organismos locales. Esta última noción será muy importante de tener en cuenta para intentar explicar las actuaciones de Jefe del Gobierno venezolano en materia de descentralización.
Como está a la mira, los vocablos tienen distintos significados, con modalidades peculiares según se los emplee, bien sea en el lenguaje común o bien con un sentido técnico. La descentralización puede ser una tarea técnica y una función jurídica. Pero es claro que se trata de términos polivalentes, con gran contenido histórico y político. En efecto, puede ser entendida desde diferentes enfoques o planos, político, jurídico o administrativo, de carácter organizativo-administrativo o naturaleza ju rídico-administrativa.
Pero, aún hay más, hay un conjunto de materias implicadas en el campo del Derecho Público dentro del tema, tales como la autonomía, que sirve para designar objetos diferentes. Cuando se relaciona a la autodeterminación de los Estados es sinónima de soberanía (politeya autónomos, en su significado griego), mas, también se emplea cuando mencionamos la
16 2 Nelson Eduardo Rodríguez-García
2‘ Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, Espasa, 2001, p. 769.22 Vid. E, García De Enterría y T. Fernández, Curso de Derecho Administrativo, T.I, Civitas, Madrid, 1983, p. 37.22 Cfr. R. Entrena Cuesta, Derecho Administrativo, Tecnos, Madrid, 1968, pp. 125 y ss.
autonomía de entes territoriales menores como Regiones (Estados, en Venezuela), Provincias o Municipios; o cuando nos referimos a la de otras personas jurídicas desprovistas de base territorial (Institutos autónomos), o aquellas otras personas jurídicas de autonomía despersonalizadas (las denominadas Haciendas Autónomas), e incluso la recién constitucionali- zada en Venezuela autonomía universitaria (CV, art. 109). Sin embargo, aun cuando no es el lugar adecuado para emprender el análisis conceptual de la autonomía, descentralización y autonomía están estrechamente vinculadas con nuestro tema central, además, porque atañe a los poderes de organización y a la autonomía organizativa de muchos de los entes mencionados. Envuelve determinar, con acomodo a un orden señalado, diferentes figuras subjetivas de semejante cualidad, tales cómo señalan los juristas italianos con las expresiones munus, officium, oficcia -O ficinas o Dependencias oficiales- órganos y asimismo personas jurídicas varias, capaces de actuar como órgano-persona jurídica, persona titular de un órgano, persona jurídica instrumental, etc. No obstante, para que las diferentes figuras jurídicas subjetivas puedan desarrollar normalmente su actividad y ejercitar de una forma conveniente sus poderes es preciso que la relación que las une esté predeterminada por normas jurídicas. Estas formas acogidas para las relaciones coligantes, que tienen trascendencia jurídica, se designan figuras organizatorias, son figuras objetivadas tales como: la jerarquía, la supremacía, el control, la equiordenación, la representatividad, la unión de órganos, etc.’®. En su caso y momento, de ser necesario, volveremos sobre las normas de organización y los poderes de organización.
De igual modo, no podemos olvidar la significación del concepto de je rarquía que se manifiesta de diferente manera en una organización administrativa centralizada que en una descentralizada. En efecto, son distintas las relaciones internas entre funcionarios y órganos, en una y otra, y el papel que juega en ellas la orden y obediencia o bien la coor-
D e s c e n t r a l iz a c ió n y d e m o c r a c ia i 6 3
" Sobre el punto: M. S. Giannini, Diritto Administrativo, Giuffre, Milano, 1970, v. I, pp. 115-168. J.A. García-Trevijano Fos, Principios jurídicos de la organización administrativa, Madrid, 1957. E. García De Enterría, La Administración Española, , Madrid,1961. E. Forsthoff, Tratado de Derecho Administrativo, Instituto de Administración Pública, Madrid, 1965.
164 Nelson Eduardo Rodríguez-García
dinación; la orden autocràtica o el respeto democrático. Asimismo, que las fórmulas de centralización y descentralización no son exclusivas de la función administrativa, sino que pueden englobar todas las funciones del Estado: legislativa, administrativa y judicial.
1. Descentralización y democracia
1.1 La descentralización como instrumento para perfeccionar la democracia
Hemos apuntado que la Constitución vincula democracia con descentralización en el modelo territorial de autonomías escogido por el constituyente, definiendo al mismo tiempo un sistema de organización institucional vasto, pero manejable, y unido por medio de un cordón umbilical a uno de los valores superiores y fundamentales del ordenamiento jurídico y de la actuación del Estado democrático y social de Derecho. Estamos hablando del valor democracia con base en un “orden de valores” materiales con los que la Constitución apuntala una unidad del ordenamiento, que son primordiales y básicos de la vida colectiva toda, que deben ser respetados y reconocidos por todas las normas inferiores a la Constitución, imposibles de ignorar, repudiar o desconocer y que se constituyen en su medida o canon de interpretación. Señala García De Enterría que no son simple retórica” , tampoco son escuetas normas “programáticas” sin eficacia de aplicación probable; sino el fundamento absoluto del ordenamiento, le dan a este su significación específica que rige así su interpretación y aplicación total. Se trata de “decisiones políticas fundamentales” en expresión de Schmitt” , que cimientan el sistema constitucional en su totalidad. Así, las decisiones del constituyente por la democracia; por el Estado social de Derecho y de Justicia; por la vida, la libertad y la igualdad; por la autonomía política de los Estados y Municipios; por la autonomía universitaria; por un sistema formal de libertades; por el principio de legalidad, etc.
" E. García De Enterría, La Constitución..., pp. 97 y ss.“ Citado por García De Enterría, ibidem, p. 98. Lowenstein, Teoría..., Cit. p. 63.
En nuestro país existe una democracia descrita en una Constitución de la cual alguno proclama la paternidad ¿pero esa definición descriptiva de democracia casa con la prescriptiva o preceptiva? O más bien ¿se trata de una democracia sin validación en el verbo de un vendedor de humo? muy astuto para olfatear el viento, pero poco o nada hábil para saber de qué habla y, cínicamente, hacer una mala práctica de una buena teoría™. Con ello, que las prescripciones constitucionales referentes a la descentralización como camino de perfectibilidad de la democracia no se cumplen por el régimen impuesto por el “conductor” de los detentadores del poder ¿es posible explicar tal desatino? Es el debate entre democracia, autocracia y totalitarismo. “La democracia -h a dicho Kelsen, quien tuvo que huir de Alemania, donde era catedrático de Derecho Público en Colonia, por la persecución de los nazis- es una forma de Estado o de sociedad en el cual la voluntad general se forma, o -s in metáfora- el orden social se crea por quienes va a regir, el pueblo. Democracia significa identidad entre el sujeto y el objeto del poder, de los gobernantes y los gobernados, gobierno del pueblo por el pueblo’"*, ello en un contexto donde la idea dominante es la de la autonomía democrática, la idea de la libertad como la dominante eterna de toda especulación política.
Antes habíamos dicho que la Constitución define a Venezuela como un Estado democrático pero también federal descentralizado (arts. 2 y 4). Loewenstein ha afirmado sobre el federalismo que “como una aplicación del principio de la distribución del poder, es incompatible con la autocracia que encarna la concentración del poder”™. Además expone que cuando hay una detentación exclusiva del poder; bien sea por una persona individual, una asamblea, un grupo, un comité, una junta o un partido; a duras penas se tolera espacios de autonomía impenetrables a su caudillaje, porque son centros de una muy probable rebeldía frente a la actuación arbitraria del poder. Presenta como ejem-
D e s c e n t r a l iz a c ió n y d e m o c r a c ia 16 5
22 Vid. G. Sartori ¿Qué es..., Cit., Prefacio, p. 14, pp. 20 y ss.2* Cfr. H. Kelsen, La Démocratie. Sa nature. Sa valeur, «Económica”, París, 1988; Vid. E. García De Enterría, Democracia, Jueces..., Cit., pp. 71 y ss.2“ K. Loewenstein, Teoría..., Cit., p. 384.
píos a Hitler, quien una vez tornado el poder destruyó el federalismo en Alemania; al Brasil de Vargas; la Argentina de Perón; la URSS, federalista sólo de nombre; los Estados satélites soviéticos; y, añadimos nosotros, la Cuba comunista y Corea de Norte. Es que la autocracia “es centralista por esencia”, afirmó Kelsen” . Parece que a los dictadores no les agrada la descentralización.
Retomando el tema principal, la propuesta de la Constitución sobre democracia y descentralización; el telos de la descentralización rechaza la técnica política de la orden y obediencia, ese telos; por el contrario, es la distribución del ejercicio del poder en virtud de la técnica del pluralismo territorial donde concurren las competencias del Estado central (la República) y las de los entes territoriales dotados de autonomía política (estados y municipios). Esa distribución territorial del poder se corresponde, igualmente, con una pluralidad de ordenamientos jurídicos como consecuencia de la diversidad de organizaciones (Santi Romano)’*, como tales organizaciones son entes personificados por el Derecho, cada una de ellas constituye un ordenamiento jurídico tipo.
A la luz de la Constitución, estos entes, los Estados” , en razón de su ubicación en el orden territorial y de sus estructuras específicas, gozan de
166 Nelson Eduardo Rodríguez-García
Cfr. Teoría general..., Cit., p. 220." Vid. M. S. G iannini, D ir itto ...., Cit.; G arcía De E nterría y T. Fernández, C u rso ..., Cit., I, p. 279.“ La Exposición de Motivos de la Constitución de 1961 contiene una aclaratoria respecto a la terminología usada por la Comisión Bicameral que elaboró el Proyecto de Constitución. Refiere que se venía usando en la constitución venezolana términos de manera imprecisa, tales como “Nación” (sic) y “República” (sic) y que cuando se ha dicho que “la Nación venezolana es un pacto de organización política se ha usado un vocablo que más bien corresponde al concepto de Estado. De tal manera que, para evitar la confusión terminológica, se acordó usar el nombre de “República” (sic) para designar la personificación del Estado venezolano y la palabra “Estado” (sic) de manera excepcional, cuando ello sea considerado necesario para determinar el concepto de la organización política y jurídica representada por el Poder Público frente a las actividades privadas. Que por razones históricas estimaron conveniente conservar la denominación Estados para las entidades públicas fundamentales que integran la República; y, para distinguir a dichas entidades de lo que es competencia del Estado Federal, se pronunciaron por usar el neologismo “estadal”, considerando que el calificativo “estatal” se atribuye más bien a la unidad política nacional constituida por el Estado. Evidentemente, la Constitución de 1999 continuó usando la misma terminología que la Constitución de 1961, salvo que no quisieron -o no pudieron- aclarar tales usos idiomáticos (F/<7. T. Chiossone, Constitución centralista..., Cit., p. 232).
competencias preeminentes, y en particular, de un poder normativo capaz de innovar el ordenamiento jurídico en el ámbito de su aplicación en el espacio y en el tiempo™ (CV, arts. 165 y 175; Código Civil, artículos 1°, 8° y 19). Ha de tenerse presente que son entes territoriales personificados dotados de autonomía normativa (CV, arts. 159, 162, 168 y 175).
En la hipótesis constitucional encontramos, entonces, un Estado estructurado por entes públicos territoriales cada uno de ellos apoderado de una naturaleza política real con capacidad de autonormación: el Estado nacional, los Estados y los Municipios. Es de lamentar la desafortunada ausencia de un Parlamento bicameral, donde haya una Cámara (un Senado como lo hubo en la Constitución de 1961), a modo de baluarte protector de los derechos de los entes territoriales autonómicos, órgano de representación e integración de los Estados en el proceso de formación de la voluntad de Estado nacional, dado que el texto constitucional no prevé expresamente la garantía institucional de las autonomías territoriales en él dispuestas y resolver los recursos y conflictos que se planteen en sede jurisdiccional, y además solucionar la falta de creatividad de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, como hasta ahora ha sido.
1.2 Las Administraciones Públicas
Llegado es el momento de responder, frente a la afirmación constitucional de un Estado estructurado por entes territoriales dotados de autonomías, que hemos llamado Estado de autonomías; a la interrogante ¿cuántas y cuáles son las Administraciones públicas en Venezuela?
El Derecho Administrativo como pequeño universo jurídico trata de cubrir in solidum todos los círculos en que actúan las Administraciones Públicas, dado que como Derecho estatutario presume la existencia de la Administración Pública entendida por Merkl como “las funciones de aquel complejo orgánico regido por relaciones de dependencia que se revelan en el derecho a dar instrucciones del órgano superior y
D e s c e n t r a l iz a c ió n y d e m o c r a c ia 1 6 7
' Cfr. E. Forsthoff, Tratado..., Cit., p. 611.
en el deber de obedecerlas del órgano inferior”’''’, como premisa, se dirige el Derecho Administrativo a “ la regulación de las singulares especies de sujetos que se agrupan bajo el nombre de Administraciones Públicas, sustrayendo a estos sujetos singulares del Derecho común”’ .̂
Entre tal pluralidad de organizaciones hay una primera clasificación horizontal, que se presenta por medio del principio constitucional de competencia, y su distribución en tres grados políticos: el Estado o Nación (o Poder Público Nacional), los Estados (o Poder Público Estadal) y los Municipios (o Poder Público Municipal); el vertical, que se manifiesta por la concentración de los poderes públicos superiores o llamados soberanos en el orden del Estado o Nación (CV, arts. 5 y 156); luego encontramos las autonomías constitucionalmente previstas y garantizadas, que son las de los Estados (CV, art. 159), la de los Municipios (CV, art. 168) y la autonomía universitaria (CV, art. 109), con una situación sui generis.
En el caso español, García De Enterría y T. R. Fernández, son del parecer que en torno de los ordenamientos administrativos territoriales (Estado, Comunidades Autónomas, Administraciones locales) giran todas las demás Administraciones-Administraciones “menores”, sometidas a un encuadramiento más o menos intenso pero efectivo en las primeras, y que a través del sistema constitucional se integran a las dos instancias superiores a la vez que asegura la resolución de los conflictos al igual que la supremacía que a éstas pertenece sobre el conjunto de las “Administraciones menores” gracias a las técnicas de tutela; y en la especie de los entes institucionales por las técnicas de instrumentalización, con lo que toda la pléyade administrativa se dilata de manera clara hacia una unidad estructural y sistemática, de la cual es manifestación el
16 8 Nelson Eduardo Rodríguez-García
Adolfo Merkl, Teoría General del Derecho Administrativo, Editora Nacional, México, 1980, p. 59.22 Cfr E. García De Enterría y T. R. Fernández, C urso..., Civitas Ediciones, Madrid, 2001, V. I, p. 42.
principio constitucional de coordinación como principio organizativo análogo al de la unidad global del Estado. Hay, mutatis mutandi, una cierta correlación del caso español con el venezolano -e l llamado “Estado federal descentralizado” (un modelo que puede ser objeto de apelativos distintos tales como autonómico, compuesto, etc.) con antecedentes en las Constituciones de 1947 y 1961 o Estado “pseudo federal”, en el de Venezuela, en expresión de Giannini-” coincidiendo también las soluciones de conflictos, integración, supremacía, organización y unidad estructural y sistemática del Estado (CV, artículos 5, 16, 156, 159, 164, 168, 109,336, 136, 137, 138 y 141).
1.3 La personificación jurídica de las Administraciones Públicas y su pluralidad
En primer lugar, interesa bacer hincapié en que los textos constitucionales de la democracia occidental contemplan el principio de la división de los poderes, siendo éste el contorno dentro del que nace la Administración y el Derecho Administrativo modernos. Y, aun cuando en Venezuela han germinado regímenes y etapas dictatoriales opuestas a la efectividad de la separación de los poderes, en el sentido de hacer predominar uno sobre los otros, subsistió la caracterización jurídica de la Administración, que se desarrolló fundamentada en un conjunto de leyes singulares súbditas del principio de la división de los poderes, donde la nota de la personificación jurídica de la Administración se manifiesta con claridad en el ordenamiento jurídico (Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos; Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, ahora del Tribunal Supremo de Justicia, etc.). Además, una multiplicidad de leyes singulares o típicas prescriben a la par igual afirmación de personificación de Administraciones de otra calidad (Institutos Autónomos, Empresas Públicas, Entes de base corporativa, fundacional o institucional, tales como Academias, Colegios Profesionales, etc.).
D e s c e n t r a l iz a c ió n y d e m o c r a c ia 1 6 9
“ Cfr. M. S. Giatmini, Derecho Administrativo, (traducción al español) MAP-INAP, Madrid, 1991, Volumen Primero, p. 203.
Como consecuencia de lo antes expuesto hay una pluralidad de Administraciones Públicas de base territorial que resulta directamente de la Constitución, a saber:
a) La Administración Pública Nacional (o Administración del Estado venezolano).
b) La Administración Pública de los Estados (como entes territoriales autónomos e iguales en lo político y con personalidad jurídica plena en un esquema genérico™ (CV, art. 159).
c) Los Municipios como entes que integran la Administración local con autonomía para el gobierno, administración de sus intereses, gestión de las materias privativas de la vida local asignadas por la Constitución y las Leyes nacionales, y la elección de sus autoridades (CV, arts. 168 y ss.).
d) Las entidades de Derecho Público subordinadas o ligadas a la autoridad del Estado nacional, a la de los Estados o a la de los Municipios.
2. La autonomía. Significado e importancia
2 A La autonomía como fundamento necesario de la organización político-territorial del Estado federal descentralizado
La autonomía, incluida su más alta expresión la capacidad de normación, es uno de los principios básicos del modelo de Estado propuesto en el texto constitucional. La autonomía unida a la autonormación entraña también la aptitud de actuar en la dimensión ejecutiva en dos aspectos. El uno, la capacidad de elegir entre varias estrategias para determinar y escoger una política propia. El otro, la suficiencia para desarrollar y ejecutar tal o tales políticas sin estar sujeta la organización autónoma a instrucciones jerárquicas superiores” .
17 O Nelson Eduardo Rodríguez-García
22 Cfr. P. Biscaretti, D erecho..., Cit.. p. 632.2s Vid. M. S. Giannii, D iritto..., C it, Vol. Primo, pp. 204-207, 288-291.
La autonomía produce un efecto bisagra en la articulación de los poderes con base territorial y de los ordenamientos específicos en el ámbito del ordenamiento general. Tal como bemos observado, la Constitución otorga importancia relevante a la autonomía, y del orden en ella establecido, se explica y justifica la presencia y existencia de
a) Unos conjuntos democráticos consustanciales al Estado, que descansan y son ambos tributarios del pueblo en el que reside la soberanía, de la cual dimana el poder íntegro que, en su nombre ejercen los órganos del poder público. De ese pueblo -conjunto humano como formación cultural, pero a la vez “una entidad organizada y formada por la ley constitucional”- ’® de donde procede todo el poder del que hace uso cualquier órgano del poder; y que
b) Por medio de la autonomía articulan sociedad y Estado, en virtud de su función de gozne, al incorporar a su estructura tales agrupaciones autonómicas particulares coexistentes en las entrañas del conjunto de la comunidad política, con relevancia de fuentes del Derecho, ejercicio de la democracia, prestación eficaz y eficiente de los cometidos estatales y de asistencia vital al pueblo, en definitiva a los ciudadanos. En efecto, la CV otorga a las autonomías territoriales la condición de poderes públicos estadal y municipal (Título IV, Capítulos III y IV), de manera tal que se constituyen en organizaciones institucionalizadas integrantes de la estructura del Estado venezolano, con potestades y competencias propias para ejercitarlas.
Tales potestades y competencias propias de las autonomías territoriales atribuidas por el constituyente, no significan dimensiones o campos de acción distinguidos y segregados sin relaciones entre ellos, que sería imposible entre otras circunstancias. Aquí es donde entra en juego la descentralización como política nacional mediante mecanismos flexi-
D e s c e n t r a l iz a c ió n y d e m o c r a c ia 171
Cari Schmitt. Teoría de la Constitución. Revista de Derecho Privado. Madrid, 1934, pp. 276 y ss.
bles para que sean atribuidas a los Estados y Municipios materias de la competencia nacional, de la misma manera desde los Estados hacia los Municipios, así como de éstos hacia otras entidades locales (CV, arts. 157, 158, 173 y 184, por ejemplo).
1.2 La autonomía como institución garantizada constitucionalmente
Las autonomías otorgadas y reconocidas en la Constitución gozan de la garantía institucional -incluida en nuestra opinión la autonomía universitaria que excede el tema de este trabajo-““. La garantía institucional troquelada en la renombrada enunciación de Schmitt intentando garantizar -frente a posibles supresiones por parte del legislador- la existencia de ciertas instituciones provistas de peculiar naturaleza y rasgos para el cumplimiento de algunos objetivos obligándole a respetar su identidad y entendimientos históricos de naturaleza nuclear, mediante la técnica de su médula indisponible para el legislador como equivalente objetivo al contenido esencial de los derechos fundamentales, limitando al legislador ordinario en una contingente invasión de ese núcleo que haría ineficaz su consagración constitucional“’.
La CV refuerza tal garantía institucional cuando expresa en el artículo que la “división político territorial será regulada por ley orgánica que garantice la autonomía municipal y la descentralización político administrativa” (resaltado nuestro). La asignación de competencias peculiares dada por el constituyente y la potencial transferencia de materias a las Administraciones territoriales autonómicas -estamos calificando como Administraciones locales, por oposición a general o nacional como analizaremos adelante, las correspondientes a los Estados,
172 Nelson Eduardo Rodríguez-García
Sobre la materia puede verse nuestro trabajo Constitución y autonomía universitaria, en Revista de Derecho No. 30, del Tribunal Supremo de Justicia, Caracas No. 30, 2009, pp. 133-179.
Cfr. Cari Schmitt, Teoría de la Constitución, Alianza Editorial, Madrid, 1982, pp. 175 y ss. Referente al tema referimos a Luciano Parejo Alfonso, Garantía institucional y autonomías locales. Instituto de Estudios de Administración Local, Madrid, 1981, y sus trabajos allí citados; Gregorio Cámara Villar, “La autonomía universitaria en España”, en Estudios en homenaje al Profesor Francisco Rubio Llórente, Madrid, 2002, Fundación Ortega y Gasset.
los Municipios, las comunidades y grupos vecinales- que así se protegen de manera impenetrable de la acción del legislador ordinario e incluso del poder ejecutivo como legislador delegado.
Lo anterior se evidencia por la reiterada exigencia en el texto constitucional para el tratamiento legislativo de la materia sólo por el legislador orgánico que no el ordinario -n i del poder ejecutivo como legislador delegado como alteración ocasional del principio de las materias reservadas a la Ley como principio también de la supremacía de la Ley- razón por la cual “las materias objeto de competencias concurrentes serán reguladas mediante leyes de bases dictadas por el Poder Nacional y leyes de desarrollo aprobadas por los Estados”. De igual manera, el constituyente prevé como molde la ley orgánica en los asuntos de organización de los Municipios y otras entidades locales, desarrollar los principios constitucionales a ellos referidos, incluidos organización, gobierno y administración, determinación de sus competencias y recursos, etc. (CV, arts. 165 y 169). De manera tal que, aun cuando no bay un dintorno perfecto y pormenorizado del constituyente venezolano del régimen local, el legislador ordinario no está llamado a su conformación, menos a disfrutar como bemos visto de un libre margen de disposición sobre el sistema autonómico local.
2.3 El carácter democrático de las autonomías territoriales y la función protectora de la garantía institucional
La Constitución es una protectriz de las autonomías que consagra y reconoce. En efecto, si la descentralización es consubstancial con la democracia - la cual a su vez es uno de los valores superiores del ordenamiento jurídico- dentro del esquema de un Estado federal descentralizado, la garantía institucional-constitucional es trascendente. A la luz de lo antes expuesto, bemos de reconocer que el aseguramiento de las autonomías con base territorial es esencial para lograr el más efectivo cumplimiento de las obligaciones de asistencia vital y bienestar general como cometidos del Estado venezolano bacia la población. La descentralización como política nacional, en efecto, está diseñada en la Constitución a una operación enderezada a la devolución local de materias, por un pasmoso por desmesurado, ámbito político de competencias que
D e s c e n t r a l iz a c ió n y d e m o c r a c ia 17 3
el Estado central ha venido concentrando a lo largo del tiempo". Como antes hemos opinado, la descentralización administrativa es, al mismo tiempo, una necesidad de nuestra realidad para alcanzar la eficacia y eficiencia administrativa e integrar el “Estado federal descentralizado” descrito en el texto constitucional. Porque -siguiendo a García De Enterría- “la centralización como el sistema de la suma eficiencia, desde Colbert a Max Weber (pues la centralización es siempre burocratiza- ción) ha entrado en crisis general e irreversible, tanto en los Estados como en las organizaciones privadas”" . Cuando casi toda Europa, América y Asia están descentralizando los vetustos armatostes nacionales centralizados, la orientación del llamado “proceso revolucionario” en Venezuela, como enemiga de la descentralización intenta aniquilarla antes de su desarrollo normal y pacífico, mediante una propuesta de reforma constitucional que fue devastada por vía del sufragio como expresión de la soberanía popular.
Por esa razón, arriba afirmábamos que para la Constitución venezolana la descentralización es consustancial al sistema democrático y, por ende, también las autonomías territoriales, que son partes del Estado democrático constituido (CV, art. 2: “Venezuela se constituye en un Estado dem ocrático...”).
2.4 Las autonomías político-territoriales y su articulación con el Estado social de Derecho
Es incontestable que la descentralización abre las puertas a una redistribución del poder del Estado, escindiendo aquél de forma vertical y horizontal. Además de la división vertical o funcional de corte clásico, consigue la división horizontal o territorial, con el método del reparto paralelo de las competencias; de tal modo que es una variable fundamental en la ecuación constitucional de división, distribución y equilibrio correlativo de los poderes. Como requiere, además, un acrecentamiento de los núcleos de decisión se multiplica la aplicación y el respeto por los
174 Nelson Eduardo Rodríguez-García
“2 Cfr. E. García De Enterría. La revisión del sistema de Autonomías Territoriales.Cuadernos Civitas, Madrid, 1988, pp. 23-24.
Cfr. García De Enterría, La revisión..., pàssim.
valores fundamentales y los fines esenciales del Estado democrático y social de Derecho, inseparables del deber de sujeción a la Constitución como norma suprema y fundamento del ordenamiento jurídico. El abanico de cobertura es amplio y abarca la vida, protección del individuo, igualdad, solidaridad, responsabilidad social, respeto a la dignidad, pluralismo político, los derechos fundamentales, respeto a las minorías políticas, etc. Además, la plasmación del principio de legalidad por el universo de Administraciones públicas que deben actuar bajo los principios de honestidad, participación, celeridad, eficacia, eficiencia, transparencia, responsabilidad y sometimiento pleno al Derecho.
En resumen, se trata de la profundización de la democracia, aproximando el poder al individuo y creando las mejores condiciones tanto para el ejercicio de la democracia como para la prestación eficaz y eficiente de los cometidos estatales y la procura existencial de las necesidades vitales del ser humano.
3. El ordenamiento nacional y los ordenamientos autonómicos
3.1 Sistema de articu lación y de relaciones
El orden constitucional y organizativo del constituyente de 1999 ha instituido un compuesto de entes territoriales (los Estados y los Municipios) provistos de poderes políticos potencialmente fuertes que podrían sobrepasar los puramente administrativos, siempre y cuando se haya puesto en marcha el proceso descentralizador de transferencia de competencias nacionales. Ello pone en escena a una pluralidad de organizaciones -incluidas las Administraciones locales- donde cada una de ellas, por ser entes personificados por la norma fundamental, por el Derecho; completa un ordenamiento jurídico. Estamos de cara ante una pluralidad de ordenamientos jurídicos tal como apuntó Santi Romano®®. Como antes hemos indicado, en el ordenamiento general tales entes territoriales, frente a los no territoriales “ ...son titulares ya, por su simple posi-
D e s c e n t r a l iz a c ió n y d e m o c r a c ia 1 7 5
** Vid. E. García De Enterría y T. R. Fernández. Ob. (C urso...) y t. Cit., T. I, p. 279 y ss.; M. S. Gianini, Ob. (Diritto...), Cit., t. V. I, p. 96.
ción y estructura técnica, de los poderes públicos superiores y específicamente de un poder normativo general, con efectos sobre cuantos se encuentren sobre el territorio y no reducido a colectivos corporativos o a círculos de interesados más o menos convencionalmente delimitados”, como señalan García De Enterría y Fernández“’. La República venezolana que “es un Estado federal descentralizado” cuyo territorio está organizado en Municipios e integrado por Estados con garantía constitucional de autonomía, y con una política nacional de descentralización como desiderátum de Estado (CV, artículos 4, 6, 16, 157 y 158). Si tal política llega a imponerse y desarrollarse, la pluralidad de ordenamientos jurídicos correspondiente a la pléyade de entes autonómicos territoriales engendrados por el orden constitucional supondrá una problemática que, por novedosa, no dejará de ser interesante en el mundo jurídico venezolano: un problema fundamental bien que beneficioso para nuestra, anómala en la práctica de los poderes públicos, democracia. En efecto, el proceso descentralizador es el camino indicado por la Constitución hacia la perfectibilidad de la democracia (CV, art. 158)
3.2 La susta n tiv id a d de cada ordenam iento o p rinc ip io de la competencia
Se trata de una multiplicidad de ordenamientos donde cada uno de ellos tiene un espacio propio para actuar sus normas como manera de expresión y herramienta de acción. Ahora bien, como se trata de un sistema ha de existir una interrelación entre todos los elementos constituyentes de la pluralidad de organizaciones u ordenamientos contemplados en el ordenamiento global contenido en la norma fundamental, que no es explicable por una integración jerárquica con otro ordenamiento, ya que los factores esenciales (problemas políticas, programas, etc.) deben ser siempre considerados y evaluados como componentes interdependien- tes del sistema total“®, puesto que cada ordenamiento, en lo relativo a sus constituyentes normativos (conocemos que el ordenamiento es pri-
176 Nelson Eduardo Rodríguez-García
Cfr. G arda De Enterría y T. R. Fernández, Ob. (C urso...) y Cit., p. 280. “ L. von Bertalannfy, Teoría..., Cit., pp. 26 y ss.
mordialmente una organización de la cual las normas son expresiones y herramientas)®’. Si bien la organización global es un sistema de variables mutuamente dependientes, todo ordenamiento se fundamenta, por tanto, en la separación o independencia en relación a los demás ordenamientos, con un conjunto propio de fuentes del Derecho originadas en el espacio perteneciente a la organización de la que brotan. Al no estar jerárquicamente subordinadas a las fuentes de ninguna otra organización diferente, incluida la general que comprende a la totalidad de ordenamientos singulares, tienen la cualidad de autonormarse, lo que en principio representa el concepto de autonomíd^^. Es la capacidad de creación de normas individuales en razón de sus facultades o competencias, comprendiendo tal cualidad “no tan sólo el límite de su poder jurídico, sino ese mismo poder” como asienta Kelsen®®. Su validez presupone una norma básica del ordenamiento fundamental que ha diseñado su estructura, determinado su contorno propio y condición material de accionar sus funciones. La norma autonómica es, en su espacio privativo atribuido por la Constitución, hegemónica, exclusiva y excluyente de las normas de cualesquiera otro ordenamiento que resultan nulas al irrumpir el espacio autonómico garantizado constitucionalmente, a menos que sean normas de una clase apta para moderar, restringir o anular, el ámbito prediche.
Las normas autonómicas no están en posición jerárquica subalterna a las del poder nacional, pues para poner en claro su relación se requiere recurrir al principio de competencia y no al de jerarquía. El principio de las competencias en el campo autonómico, en sus casos, podría dejar fuera a cualquier norma de otro ordenamiento, incluso la del Estado nacional. Cuando se analiza en Derecho el tema de la autonomía -y en esta ocasión un sistema de autonomías- es inevitable deslindar el espacio o ámbito de competencias en que esa autonomía, y sus normas específicas, pueden generarse y actuar. Más aún, cuando
D e s c e n t r a l iz a c ió n y d e m o c r a c ia 17 7
Cfr. E. García De Enterría y T. R. Fernández, Ob. (C u rso ...) y t. Cit., pp. 282 y ss. E. García De Enterría y T.R. Fernández, C u rso ..., Cit., T. I, pp. 282 y ss.Vid. Fíans Kelsen, T eoría ,.., Cit., p. 200.
la Constitución contempla -en la letra y en su espíritu- una descentralización por autonomías con también una idea democràtica corno valor decisivo” . Machaconamente insistimos en que el sistema de autonomías debe desarrollarse -po r ser un imperativo constitucional- por medio de la transferencia de competencias hacia los entes autonómicos territoriales para originar la descentralización y con ella el sistema de autonomías. Pero, es claro que hoy Venezuela no es el Estado federal descentralizado, ni su gobierno es descentralizado, ni se ha dictado la ley orgánica reguladora de la división político territorial que garantice la autonomía municipal y la descentralización administrativa (CV, arts. 4, 6, 16, 157, 159, 165, 168, 184). En la Venezuela de hoy todos los poderes públicos nacionales y quienes los representan como detentadores del poder, que responden a un signo político bajo el liderazgo del Jefe del Estado y Jefe del Ejecutivo Nacional y constituyen el “establecimiento” del poder, están en mora con la Constitución, de manera tal que no se supera la antítesis entre la organización autocràtica y la democrática, como observó certeramente Kelsen” . Volveremos sobre el punto.
3.3 El ámbito autonómico de los entes territoriales dotados de autonomía
El espacio autonómico de los Estados y Municipios se ha de fundamentar en la Constitución y en las Leyes de desarrollo de la descentralización y transferencia de materias de la competencia nacional a los entes territoriales con autonomía (CV, arts. 157, 158, 165); de transferencia y descentralización de los Estados a los Municipios (CV, art. 165); de regulación de la división político territorial de la República a la vez que de garantía de las autonomías territoriales y de la descentralización político administrativa. Estas leyes al ser orgánicas gozan de un vigor luengo sobre la ley ordinaria sancionada por el poder legis-
178 Nelson Eduardo Rodríguez-García
2° Vid. H. Kelsen, Teoría..., C it, pp. 234 y ss.2' Cfr. H. Kelsen, Teoría..., Cit., p. 244. En el mismo sentido: K. Loewenstein, Teoría..., C it, pp. 52 y s s . ; A. Brecht, Teoría Política, Cit., pp. 455 y s s . ; E. García De Enterría, Ob. (Democracia, Jueces....) Cit, pp. 81 y ss.; G Sartori Ob. (¿Qué es...) C it, pp. 87 ss.
lativo nacional, pues son invulnerables a ella, puesto que para su modificación o reforma la CV exige procedimientos espesados y basta combinados, por una parte, además de una ley del mismo rango y, en su caso, la aprobación por el/o los Estados si versa sobre materias concurrentes, por ejemplo; de modo que la norma autonómica emanada de un ente territorial podría tener una robustez superior a la norma (formal o material) emanada de los poderes públicos nacionales. En efecto, una ley nacional con intención de invadir espacios autonómicos resultaría básicamente nula al violar la obra arquitectónica de autonomías territoriales del orden constitucional sobre la que se ba perfilado la República venezolana como Estado federal descentralizado y su desiderátum de perfectibilidad democrática con la descentralización como instrumento político. Tal, y no otra, puede ser la interpretación de la Constitución dado su carácter de norma suprema y fundamento del ordenamiento jurídico, conforme con su texto considerado de forma total” y, en especial, el articulado referente a las autonomías territoriales, descentralización y su incolumidad a garantizar por todos los jueces y en especial por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, como indubitable Tribunal Constitucional (arts. 333, 334 y 335).
En el sistema autonómico municipal venezolano, como Administración local, los correspondientes contornos autonómicos están edificados por leyes orgánicas nacionales y por las disposiciones legales que de conformidad con ellas dicten los Estados (CV, art. 169), en otras clases de entes públicos con autonomía meramente administrativa los respectivos ámbitos autonómicos están delineados por leyes ordinarias, salvo la autonomía universitaria que de ser concedida por la Ley ba sido reconocida y consagrada constitucionalmente (CV, art. 109).
El artículo 16 de la CV obliga a que la división político territorial de la República se regule por Ley orgánica que garantice la autonomía municipal y la descentralización administrativa. Esta determinación del constituyente, señalando ya anticipadamente el modelo territorial del
D e s c e n t r a l i z a c i ó n y d e m o c r a c i a 1 7 9
' Vid. nuestro trabajo La interpretación..., Cit., pàssim .
Estado venezolano como una articulación en instancias autonómicas, aclara y hace patente una garantía institucional protectora de las autonomías territoriales. Tanto los Estados como los Municipios son partes del todo que es la República venezolana: Estado federal descentralizado ¿Qué sentido tiene tal garantía institucional? No dudamos en sostener que es el mismo de la Sentencia del Tribunal Constitucional de España de 21 de julio de 1981 y el de la Sentencia Rasíede del Tribunal Federal Constitucional de Alemania (BVerfGE 79), cuando ambas destacan que la garanda institucional señala un límite para el legislador impidiéndole disponer sobre el núcleo de la garantía que equivale al contenido esencial de los derechos fundamentales. Empero, estimamos que la decisión del constituyente es lo suficientemente clara en el texto constitucional, al menos para inspirar a los integrantes de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia garantes de la vigencia de la Constitución, y llegado el caso a afirmar la garantía institucional de los entes territoriales dotados por la Carta Magna de autonomía. Porque, corresponde a esa Sala conocer de las causas para garantizar judicialmente el principio de la separación ~o de la competencia- frente a la contingencia de las actuaciones de los entes con una situación política ventajosa sobre los terrenos de la autonomía. De la misma manera, le corresponde como órgano judicial de garantía bilateral, conocer de los posibles excesos u atropellos en que pudieran incurrir los entes autonómicos sobrepasando su marco legítimo de acción competencia! (CV, arts. 333 a 336; Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia [en adelante LOTSJ], art. 5).
4. La articulación y armonización de los ordenamientos
4.1 E l ju e g o articu lado de los ordenam ientos de la Nación (República o Estado venezolano) y los autonómicos en el marco constitucional
Como punto de arranque de este acápite hemos de señalar -siguiendo a von Bertalanffy en su Teoría General de los Sistemas- que encontramos, en el sistema u ordenamiento constitucional del que tratamos, sistemas cerrados y abiertos. La CV es un sistema abierto y global que comprende distintos ordenamientos que, convencionalmente, llamare
180 Nelson Eduardo Rodríguez-García
mos subsistemas. El sistema global abierto (Constitución) articula, coordina y concierta los distintos ordenamientos -que como arriba apuntamos derivan de la pluralidad de organizaciones como ba observado Santi Romano- denotando que no bay una separación concluyente, pues la Constitución como norma suprema, norma normarum^^, u ordenamiento superior (CV, art. 7), sirve de unión articular desde lo alto para el resto de ordenamientos concurrentes en el ámbito territorial de la Nación®®. Coexistencia, armónica y coordinada dentro de un mismo territorio, hubiese dicbo Lares en Venezuela®®.
No obstante, el juego de articulación de los ordenamientos sólo puede darse cuando la descentralización de competencias desde el Estado nacional bacia los Estados y Municipios sea una operación en marcha. En efecto, la transformación estructural dentro de un marco normativo constitucional tal requiere el desarrollo del proceso descentralizador iniciado bajo el imperio de la Constitución de 1961, en la década de los noventa del siglo pasado. Este proceso necesario pero de por sí complejo no ha avanzado, por no haber sido iniciado por los detentadores de los poderes centrales bajo las previsiones de la Constitución de 1999. Las técnicas jurídicas de articulación de los centros de poder en el sistema de distribución y ejercicio de competencias pueden perfeccionar y depurar ese marco jurídico haciéndolo funcional. Por el contrario, ha sido conscientemente retardado, obstaculizado y hasta desconocido su ámbito constitucional.
4.2 Los instrumentos clave para el tránsito de la posibilidad form al a la realidad autonómica
El ordenamiento constitucional indica como herramientas clave para hacer real y verdadero el funcionamiento del sistema autonómico en el
D e s c e n t r a l iz a c ió n y d e m o c r a c ia i 8 1
" Cfr. E. García De Enterría, La Constitución como norma y el Tribunal Constitucional,Civitas, Madrid, 1983, pàssim; E. García De Enterría y T. R. Fernández, C u r s o . C i t . , T. I, p, 113; Vid nuestro trabajo La interpretación..., Cit., pàssim.” H. Kelsen, Teoría..., Cit., pp. 181 y ss., 325 y ss.” E. Lares M., Manual de Derecho Administrativo, Universidad Central de Venezuela, Caracas, 1992, p. 605.
previsto una serie de instrumentos jurídicos de distintas clases que sólo mencionaremos y analizaremos en otra oportunidad:
1. Para las materias relativas a competencias concurrentes “leyes de bases” dictadas por el Poder Nacional (Asamblea Nacional), seguidas de leyes de desarrollo aprobadas por los Estados (CV, arts. 165; 162, 1).
2. Leyes de transferencia de determinadas materias de la competencia nacional que pueden ser dirigidas bacia los Estados o bacia los Municipios (CV, art. 157) para promover la descentralización del poder central bacia los poderes locales.
3. Leyes de previa consulta a la sociedad civil e instituciones de los Estados (CV, arts. 205 y 162).
4. Leyes estadales de descentralización y transferencia bacia los municipios de servicios y competencias gestionados por los Estados (condiciones: 1. Que los municipios estén en capacidad de prestarlos; 2. Deben ser acompañados de los respectivos recursos; 3. Esta legislación estadal debe estar guiada por los principios de interdependencia, coordinación, corresponsabilidad y subsidiariedad.
5. Leyes de presupuesto (los medios requeridos para el desarrollo y prestación de los cometidos estatales).
Si bien la CV determina un órgano legislativo originario, la Asamblea Nacional también reconoce y garantiza la autonomía de los Estados y municipios en los que se divide y organiza política y territorialmente la República (arts. 16; 159; 162, 1 y 2; 168; 175). Para tal derecho a la autonomía en su más amplia expresión {autos y nomos) los Estados disponen de la posibilidad real de su poder ejecutivo y su poder legislativo territorial.
El gobierno y administración (poder ejecutivo) de cdída Estado ejercido por un Gobernador, quien rinde cuenta de su gestión, anual y públicamente, ante el Contralor del Estado y debe presentar un informe de la misma ante el Consejo Legislativo y el Consejo de Planificación y Coor
18 2 Nelson Eduardo Rodríguez-García
dinación de Politicas Públicas (arts. 160 y 161). Se abandona así la condición de “agente del Ejecutivo Nacional en su respectiva circunscripción” que tenía el Gobernador en la Constitución de 1961, la cual era una grotesca expresión de centralismo, a todas luces incompatible e incongruente con la autonomía política de los Estados consagrada en la Constitución de 1999. En efecto, la Constitución de 1961 convertía expresamente al Gobernador del Estado en subordinado del Ejecutivo Nacional (arts. 21 y 23, 1°). Esta característica desaparece en la Constitución de 1999, lógica armónica con la autonomía política de los Estados, que “ .. .quedan obligados a mantener la independencia, soberanía e integridad nacional, y a cumplir y hacer cumplir esta Constitución y las leyes de la República” (art. 159).
El poder legislativo se ejerce por el Consejo Legislativo en cada Estado (CV, art. 162), a la vez que determina su forma y composición, por medio de la elección popular de sus integrantes enlazando el valor superior democracia con el sistema representativo: los integrantes del Consejo Legislativo son el producto de un proceso electoral por el que representan proporcionalmente a la población del Estado y los municipios y, entre otras atribuciones, le corresponde legislar sobre las materias de la competencia estadal (art. 162 y 164) y, la muy importante, de dictar la Constitución del Estado para organizar sus poderes públicos autonómicos como competencia exclusiva.
En igual sentido ocurre a nivel de los municipios donde la función legislativa corresponde al Concejo municipal cuyos integrantes, los concejales, son electos por la base popular y representan a los vecinos electores (CV, arts. 168 y 175).
4.3 La armonización de las com petencias en el Estado fed era l descentralizado
A lo largo de este ensayo se siente la presencia de las autonomías de carácter territorial dentro del Estado federal descentralizado que es la República de Venezuela, una Nación que dispone y distribuye políticamente su territorio en autonomías y lo organiza en municipios (CV, art. 16). De manera que, el Estado podemos representarlo con una pirámide invertida que tiene como base los municipios como unidades políticas
D e s c e n t r a l iz a c ió n y d e m o c r a c ia 18 3
esenciales, su agrupación constituye los Estados, la suma de éstos la República que es consustancial con la Nación como categoría política®®. Se colige con claridad, que tales autonomías son de naturaleza bifronte®’, es decir, son parte y su agregación constituye el Estado.
El constituyente venezolano ha sido plenamente consciente de la instauración de un sistema político-territorial descentralizado (Constitución de 1947, Constitución de 1961, Constitución de 1999), de manera tal que históricamente el consciente y el inconsciente del pueblo -como titular de la soberanía- se revela a favor de un Estado de autonomías territoriales. De autonomías consustanciales a la democracia no, por cierto, siguiendo a Loewenstein, de un centralismo autoritario correspondiente con regímenes fascistas o del socialismo marxista-leninista, todos ellos encarnación de la autocracia como concentración del poder y enemigos de la descentralización o del federalismo como principios de distribución del poder, pues son ámbitos de autonomía inaccesibles al uso exclusivo de su detentador al constituir núcleos potenciales de una oposición a su ejercicio dictatorial. Esto se encuentra ratificado por la historia de la autocracia (Elitler, Stalin, Franco, Perón, Vargas y las llamadas por Loewenstein “las dictaduras dei minorum gentium ” de Iberoamérica fieles seguidoras del modelo®*. Sin embargo, el poder central venezolano (tanto a nivel legislativo como ejecutivo) no ha tenido el mismo nivel de conciencia del constituyente en relación a la descentralización, salvo en las dos décadas finales del pasado siglo, a consecuencia del trabajo de la COPRE (Comisión Presidencial para la Reforma del Estado), por cierto, eliminada por el actual régimen al acceder al poder.
Un sistema de autonomías político-territoriales tiene a la coordinación como piedra angular de las relaciones inter-administrativas, especialmente las conexiones entre los tipos de autonomías y entre éstas,
18 4 Nelson Eduardo Rodríguez-García
Vid. A. Moles Caubet, Nación y particularismo; La personalidad jurídica del Lstado; Lstado y Derecho, en Principios de Derecho Público, UCV, Instituto de Derecho Público, Caracas, 1991, pàssim.” CJr J. Soriano García, Aproximación a la autonomía local en el marco de las relaciones autonómicas en Lstudios sobre la Constitución Lspañola (Homenaje al Profesor Lduardo García De Lnterría), Civitas, Madrid, 1991, IV, p. 3237.
Cfr. K. Loewenstein, Teoría de la Constitución, Ariel, Barcelona, 1964, pp. 384 y ss.
como partes del Estado que son, con el poder central; es la clave del incipiente poder autonómico en vías de desarrollo. No es posible concebir un esquema verdaderamente operativo y eficiente de autonom ías m un ic ipa les y au tonom ías e s ta d a les (am bas reun id as autonomías regionales), sin un principio de coordinación. Porque, dejando claro que entre autonomía y soberanía hay una diferencia enorme, pues autonomía no es soberanía, la relación entre el Estado nacional y las autonomías regionales rechaza cualquiera fundamentada en la jerarquía -com o técnica administrativa de orden y obediencia donde hay un superior y un subordinado, que es la característica de las Fuerzas Armadas- pues ello significaría la negación de la autonomía. En efecto, la CV decreta a la República Bolivariana de Venezuela como “Estado federal descentralizado” y conecta al principio de Estado de Derecho con una división del poder tanto vertical tradicional (o un Poder Público Nacional que se divide en Legislativo, Ejecutivo, Judicial, Ciudadano y Electoral) como con una distribución horizontal del poder (entre el Poder Municipal, el Poder Estadal y el Poder Nacional). Se trata, como algunas veces hemos apuntado en este trabajo, de un Estado Federal sui generis (García-Pelayo)” o pseudo federal (Giannini)®’.
El proceso de gobernar -quizá un arte- un sistema como el anteriormente descrito requiere una profunda convicción democrática y unas condiciones esenciales para gestionar, coordinar, negociar, cooperar, etc., puesto que sustituir la centralización concentrada durante siglos por un esquema de distribución de competencias que requiere de manera muy especial la necesaria cooperación y coordinación en las competencias compartidas y una extraordinaria responsabilidad política de los gobernantes que, si respetan el imperio y vigencia de la Constitución como norma suprema y fundamento del ordenamiento jurídico de la República, deben coadyuvar en la construcción y funcionamiento del sistema
D e s c e n t r a l iz a c ió n y d e m o c r a c ia 18 5
2’ Cfr. M. García-Pelayo, La división de poderes y la Constitución venezolana de 1961en Estudios sobre la Constitución (Libro Homenaje a Rafael Caldera), Universidad Central de Venezuela, Caracas, 1979, T. III, p. 1419.“ Cfr. M. S. Giannini, Ob. (D erecho...) C it, MAP-INAP, p. 203.
18 6 Nelson Eduardo RodrígueZ-Garcíai
autonómico. La similitud ficta de las instituciones y técnicas políticas de los Estados democráticos y los autocráticos hacen enrevesado, a veces, mostrar el disentimiento básico que los separa, pues unos y otros se cubren con una veste semejante. Ambos tienen hacia fuera; elecciones, partidos políticos, parlamentos, gobiernos, tribunales, burocracia, y “ .. .hasta sus mismas técnicas de gobierno presentan una notable similitud”®'. Porque como explica Loewenstein los modelos de gobierno no pueden ser entendidos arrancando de sus técnicas e instituciones, en la manera como las reseñan los textos constitucionales. Para que tengan significado se requiere estén basadas en un estudio de la realidad socio- política del proceso de gobierno, lo que no es posible inferir sólo de la lectura de la Constitución. Se requiere diseccionar el proceso del poder, de la “forma y manera en que se obtiene, ejerce y controla el poder político en una determinada sociedad estatal”®’. En aquel momento en el cual la relación sea o se pretenda, de orden y obediencia se revelaría un proceso de poder centralista y, hasta autoritario: la negación de la esencia de un Estado federal descentralizado (CV, art. 4) y de los principios y valores constitucionales democracia, libertad, igualdad, ejercicio democrático de la voluntad popular, pluralismo político; gobierno democrático, participativo, electivo, descentralizado, alternativo, responsable y pluralista.
Esta alternativa, de relación jerárquica de subordinación a nivel del Estado federal descentralizado está negada de plano por el texto constitucional de 1999, cuando dice su artículo 6: “El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela es y será siempre democrático, participativo, electivo, descentralizado, alternativo, responsable, pluralista y de mandatos revocables” (resaltado nuestro).
4.3.1 La distribución de las materias de la competencia de los Poderes Públicos Municipal, Estadal y Nacional no brinda un cuadro sistemático y acabado. Parte de una visión más cercana al modelo federal y sí mayor cambio al previsto en la Constitución de 1961.
Cfr. K. Loewenstein, Ob. (Teoría...) Cit., pp. 41 y ss. “ Ibidem.
a) Como primer criterio básico, el artículo 178 CV asigna de forma primaria a los Municipios una serie de materias de su competencia cuyas actuaciones “ ...no menoscaban las competencias nacionales o estadales que se definan en la ley conforme a esta C onstitución” . Hemos com enzado por el Municipio, debido a su definición por el constituyente en el texto constitucional como “ ... la unidad política primaria de la organización nacional... ”.
b) Enumera el artículo 164 CV las materias “ .. .de la competencia exclusiva...” de los Estados como partes del todo nacional. En este listado encontramos materias concurrentes y susceptibles de concurrencia competencial de las diferentes partes del todo nacional. Es claro que las materias referentes a los cometidos del Estado siempre pueden ser sujetas a coordinación.
c) El otro criterio de base, contenido en el artículo 156 CU, enumera una lista de materias al Poder público nacional -que podemos considerar como exclusivas-, en virtud de lo cual podemos considerar que el resto de posibles materias pueden ser de la competencia municipal o estadal. Algunas materias de las señaladas en dicho precepto -determinadas conforme el artículo- pueden ser atribuidas a los Municipios o a los Estados por la mayoría de los integrantes de la Asamblea Nacional, “a fin de promover la descentralización”.
4.3.2 ¿Qué debe considerarse una competencia exclusiva y qué una competencia concurrente?
Exclusivo es aquello que excluye o tiene virtud para excluir, es decir, único, solo, excluyendo a cualquier otro (DRAE, p. 1.016). Por su parte, competencias concurrentes serían aquellas que se juntan en un mismo lugar o tiempo. En este último caso, el ejercicio de las competencias requiere una regulación en términos de legislación básica donde se establezcan las bases de “interdependencia”, “coordinación”, “cooperación”, “corresponsabilidad” y “subsidiariedad” (CU, art. 165) que evidentemente señala una primacía lógica de la normativa nacional (una Ley de bases dictada por el Poder legislativo nacional) con una relación
D e s c e n t r a l iz a c ió n y d e m o c r a c ia 1 8 7
Nelson Eduardo Rodríguez-García
dialéctica lex generalis-lex specialis que no de lex superior- lex in- feriofi’̂ . No podría ser de otro modo, pues el ejercicio de la competencia normativa sobre tales materias concurrentes tiene que ser objeto de leyes de desarrollo aprobatorias por parte del Poder legislativo estadal (CU, art. 165). Se requiere descartar toda pretensión de superioridad jerárquica, pues se trata -ya lo bemos dicbo- de un sistema plural de fuentes del Derecho, en el que todo conflicto lo es entre normas, no entre autoridades u hombres, lo cual nos vuelve a llevar a una cuestión de competencia, de resaltar los caracteres de cooperación, concurrencia, solidaridad y corresponsabilidad que necesariamente han de imperar en el Estado federal descentralizado (CV, arts. 2, 3, 4, 5, 6, 7).
4.3.3 El problema fundamental de todas las autonomías es la demarcación de la esfera de competencias donde tal autonomía, y por supuesto sus normas, pueden gestarse. El espacio autonómico de los Municipios y de los Estados se levanta sobre el piso de la Constitución y por los textos normativos emanados de la Asamblea Nacional y de los Consejos Legislativos de los Estados que lo perfeccionen y apliquen a cada clase de autonomía territorial; las transferencias de competencia nacional que la mayoría de los integrantes de la Asamblea Nacional aprueben transfiriéndolas a los Municipios o a los Estados tienen una fuerza superior a las Leyes nacionales, por ello son del todo inmunes a cualquier normativa que invada el o los espacios autonómicos, porque están protegidos por la Constitución al ser tales autonomías esencia misma del Estado federal descentralizado, substancia que goza de superrigidez constitucional (CV, arts. 4 y 347). Por ello, justamente, las propias leyes emanadas de la Asamblea Nacional que penetrasen ese ámbito autonómico de los entes político-territoriales, incluso los más insignificantes, serían nulos de raíz por violación del texto y el contexto constitucional.
El principio de separación de los ordenamientos en el Estado federal descentralizado empieza con las normas superiores correspondientes®®.
“ Cfr. J. L. Villar Palasí, Apuntes de Derecho Administrativo, Universidad a Distancia, Madrid, 1974, Tomo I, pp. 592 y ss.“ Cfr. E. García De Enterría y T. R. Fernández, Ob. (C urso...) y t. CU., pp. 282 y ss.
las de rango de Ley, máxime cuando la Asamblea Nacional es responsable de velar por los intereses y autonomia de los Estados: la Constitución es la norma suprema y el fundam ento del ordenamiento jurídico. Todas las personas y los órganos que ejercen el Poder Público a la Constitución (art. 7).
4 A El Consejo Federal de Gobierno
La única instancia factible y posible para coordinar el proceso de descentralización parece ser el llamado Consejo Federal de Gobierno (CV, Título IV, Capítulo, V). El texto constitucional prevé esta figura creando unos vínculos cuasi jerárquicos de un órgano administrativo de coordinación, que necesariamente tendrían que ser definidos por la ley orgánica prevista para regular la división políticoterritorial(sic) de la República que ha de garantizar la autonomía municipal y la descentralización político administrativa (CV, art. 16). Hasta ahora un cascarón sin contenido que en los tiempos actuales, impotente para actuar, debido a las características que imprime al régimen político el tener un único Presidente de la República desde 1998, y gracias a una “enmienda” constitucional -que habría engendrado una “norma constitucional inconstitucional”, según la bien conocida proposición de Bachof-®’ que procura una permanencia ilimitada en dicho cargo.
4.5 D escen tra lizac ión y valores superiores del ordenam iento jurídico
Antes hemos detallado, y ahora reiteramos, en que el texto constitucional de 1999 contiene un esquema constitucional fundamentado en una organización política territorial que refleja un sistema democrático, de pluralismo político, de libertad, de igualdad, de solidaridad, de responsabilidad social, de justicia, entre otros principios y valores constitucionales que debían ser la savia del Estado venezolano federal descentralizado y la política nacional de descentralización concebida por el constituyente para profundizar la democracia, acercando el poder a la población.
D e s c e n t r a l iz a c ió n y d e m o c r a c ia 1 8 9
‘ Cfr. E. García De Enterría, Ob. (La Constitución com o...) Cit., pàssim.
Un sistema dentro de cuyos límites deberían poder coexistir legítimamente las diversas alternativas políticas, pues tan sólo una y única opción atenta contra esos valores y los del gobierno por siempre democrático, participativo, electivo, descentralizado, alternativo, responsable, pluralista y de mandatos revocables y, por tanto, de respeto por las minorías potencialmente transmutables en mayorías.
Pero también recordamos un criterio de Loewenstein sobre clasificación realista de las Constituciones con base en su contenido ideológico. Para ello, establece una distinción entre lo que denomina Constituciones “cargadas” ideológicamente o con un “programa” ideológico y, por otro lado. Constituciones ideológicamente neutrales o puramente utilitarias (resaltado nuestro)®®, expresando que en alguna de éstas su contenido ideológico “es igual que el de una guía telefónica” donde cualquier referencia a los derechos fundamentales brilla por su ausencia. Esta realidad, para nosotros equivale a que estén contenidos -patentes, explícitos, vehementemente recalcados- en la Constitución principios y valores que en la práctica del ejercicio del poder por sus detentadores se transforman en antivalores. Es la perversión de la Constitución a través de la autocracia moderna. No se limita el poder en interés de la libertad de sus destinatarios, ni tampoco existe una garantía de su distribución. Precisa textualmente Loewenstein que “ ...Cada vez con más frecuencia, la técnica de la Constitución escrita es usada conscientemente para camuflar regímenes autoritarios y totalitarios. En muchos casos, la Constitución escrita no es más que un cómodo disfraz para la instalación del poder en las manos de un detentador único...”®’.
4.6 Descentralización, organización administrativa y eficacia de la Administración
La Administración Pública es una organización servicial de la sociedad, habla el artículo 141 de la CV: “...La Administración Pública está al servicio de los ciudadanos...” (Destacado nuestro), puesta al servicio de la comunidad, cuyos actos justamente no valen como propios de
19 O Nelson Eduardo Rodríguez-García
“ Cfr. K. Loewenstein, Ob. (T eoría ...) Cit., 205 y ss. ” Cfr. K. Loewenstein, T eoría ..., Cit., p. 214.
ésta, sino de una organización obligada a justificarse en cada caso de servicio de la comunidad a la que está incardinada pero sumisa®*. Pero, asimismo, dispone la CV que la Administración ha de ser eficaz y eficiente, principios que arropan a las Administraciones territoriales autonómicas en función, además, de la prestación de los cometidos estatales, además de su sometimiento pleno a la Ley y al Derecho (arts. 141, 158 y 259). Las obligaciones generales del Estado de autonomías -que lo son del Estado venezolano pero variadas con fines armónicos hacia diferentes resultados, de manera propia pero acoplada hacia el interés general por cada uno de los entes territoriales- obligan a una reconducción de las actividades de ese complejo orgánico de manera que permitan su concurrencia a un mismo fin.
En el caso de la Administración Pública Nacional -Administración central o Administración nacional- el principio competencial de la jerarquía administrativa permite resolver, al menos parcialmente, el problema de la unidad de actuación administrativa, que es fácilmente operable a determinados grados (por ejemplo, a nivel de un Departamento ministerial), mas no así cuando en una organización estatal su estructura solapa una indudable complejidad. Así, los diferentes ministerios no están en una relación de jerarquía entre ellos, pero uno de ellos no puede desconocer e ignorar la actuación de los otros; por esa razón, es necesario incorporar, a la par, otras técnicas que aseguren la indispensable unidad de obrar de la Administración.
La Constitución venezolana de 1999 consagra la organización estatal sobre el modelo de Estado regional, como hemos venido señalando a lo largo de este trabajo, con lo cual rechaza la estructura organizativa montada sobre el Estado-nación, unitario y centralizado. En efecto, la estructura organizativa establecida por la CV responde a “un Estado federal descentralizado” que se rige por los principios de: integridad territorial, cooperación, solidaridad, concurrencia y corresponsabilidad (art. 4).
D e s c e n t r a l iz a c ió n y d e m o c r a c ia 1 91
Cfr. E. García De Enterría y T. R. Fernández, C urso..., Cit., I, p. 33; N. Rodríguez García, El sistema contencioso-administrativo venezolano y la jurisdicción contencioso-ad- minístrativa, Ed. Jurídica Alva, Tercera Edición, 1991, p. 23.
En Venezuela el Presidente de la República es el Jefe del Estado y del Ejecutivo Nacional, y en esta última condición -Jefe del Ejecutivo Nacional- dirige la acción del Gobierno (CV, art. 226); y, como tal, entre otras competencias: fija el número, organización y competencia de los ministerios y otros organismos de la Administración Pública Nacional, así como también la organización y funcionamiento del Consejo de Ministros, dentro de los parámetros de la ley orgánica (CV, 236, 20); y también administra la Hacienda Pública Nacional (CV, art. 236, 12).
En este complejo orgánico, la figura del Jefe del Estado está dirigida a las relaciones derivadas de la representación de la Nación frente a los demás poderes públicos, dentro de la configuración constitucional de la separación y distribución de poderes, cada uno de ellos con funciones propias. Recordemos que el Poder Público se distribuye entre el Poder Municipal, el Poder Estadal y el Poder Municipal. Abora bien, el Poder Público Nacional se divide en Legislativo, Ejecutivo, Judicial, Ciudadano y Electoral. Como Jefe del Ejecutivo Nacional dirige, entonces, al Gobierno nacional. El Gobierno nacional, que es una institución constitucional, tiene una forma compleja: es parte integrante del Poder Ejecutivo con cualidad funcional, pero también es órgano de la Administración del Estado como organización personificada. A su vez, el Gobierno está integrado por diferentes órganos, veamos. El Presidente de la República como Jefe del Ejecutivo Nacional dirige la acción del Gobierno; el Vicepresidente Ejecutivo, colabora con el Presidente en la dirección, acción y coordinación del Gobierno y la Administración Pública Nacional, debe dirigir y coordinar el proceso descentralizador, etc. (CV, arts. 238,239,185); el Consejo de Ministros; los Ministros (CV, arts. 242 a 246), y los demás organismos que los integran; el Consejo de Estado, como órgano consultivo; etc. En un cuadro muy general y rudimentario, incluimos a la Administración Pública Nacional descentralizada funcionalmente (donde bay una transferencia de competencias entre sujetos de derecho público o de derecho privado, como personas jurídicas distintas), enmarcados todos en el campo nacional, pero sometidos a control de tutela por los organismos a los cuales están adscritos, que dependiendo del régimen político del momento puede trascender en jerárquico. Este último tema tiene, a diferencia de algún tipo de autonomía y en especial del político territorial, unas dife
19 2 Nelson Eduardo Rodríguez-García
rencias sustanciales con las relaciones de jerarquía, que no es el momento de explanar.
Tornando a las técnicas de organización administrativa, la jerarquía administrativa, como ordenación gradual y vertical de las competencias -que tiene su antecedencia en el Derecho Canónico, en la organización de la Iglesia que en el decurso de los siglos fue la organización más paradigmática, edificando un sistema de repartición de competencias conforme a un orden descendente, que fue copiado primero por la organización militar y luego por la organización administrativa civil- cuya consecuencia más relevante es el mantenimiento de la unidad en el sistema orgánico da las porciones del actuar administrativo encargadas a un agregado de órganos. El problema de las relaciones de subordinación, en el tema que nos ocupa, deriva de la característica típica de la unidad de dirección que consiste en la competencia del órgano superior, de supremacía sobre un subalterno, que le permite dictar normas e instrucciones de obligado cumplimiento para los inferiores. De esa manera, puede el superior encauzar las conductas de los órganos inferiores que quedan constreñidos por el deber de obediencia a someterse a las órdenes y mandatos precisos de los órganos superiores. Incluye también las más amplias facultades de vigilancia e inspección de su conducta, incluida la resolución de los recursos administrativos de alzada por las reclamaciones planteadas frente a los actos del inferior en la escala jerárquica.
El Derecho Público moderno ha tomado la noción de jerarquía de los ordenamientos jurídicos militares, en los que tiene un significado particular por ser una jerarquía de nivel de mando y hay un deber de obediencia absoluta respecto de la orden superior (proviene de la función u oficio fundamental que es de mando y, además, que en tiempos de acción dichos ordenamientos reducen la personalidad hominal -como apunta Giannini- a un nivel infrahumano®’. Dicho lo anterior, que no por ser excesivamente duro deja de ser cierto, es preciso aclarar que subor-
D e s c e n t r a l i z a c i ó n y d e m o c r a c i a 19 3
2’ M. S. Giannini, Diritto administrativo, V. I, Giuffré, Milano, 1970, p. 292.
dinación y obediencia no son sinónimos en el lenguaje jurídico. La subordinación es una relación entre órganos, la obediencia es el objeto de una obligación que tiene una persona que se encuentra en una situación de sujeción, es decir, no puede separarse de ella. Por ello, la obligación de obediencia tiene que estar contemplada por normas jurídicas en sus diferentes tipos en las que, en ningún caso, podrá violarse o menoscabarse los derechos fundamentales relativos a la personalidad del ser humano ya garantizados en la CV, en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos y fundamentales, que siendo inmanentes a la persona no figuren expresamente en ellos. Los funcionarios públicos en Venezuela que, ordenen o ejecuten cualquier acto violatorio de ellos, incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa, según los casos, sin que sirva de excusa órdenes superiores (arts. 7, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26 y 27, entre otros). Además, los órganos y funcionarios superiores deben obrar, a su vez, de acuerdo con sus competencias, conforme a los principios de legalidad, con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho (CV, arts. 7, 137, 141 y 259).
La implantación de la jerarquía como relación unitiva del conjunto de órganos en una misma Administración Pública no soluciona de manera absoluta la consecución del principio de unidad de actuación administrativa, cuando existen órganos que intervienen en la ejecución común de los fines y no están sujetos entre sí por una relación de jerarquía, lo que ocurre en una misma Administración Pública. Si esto sucede en una misma Administración -en la Administración Pública Nacional, por ejemp lo - acaece cuando se trata de diferentes Administraciones Públicas como es el caso de la organización del Estado regional o Estado de autonomías, o de su equivalente sui generis o pseudo federar’. “Estado federal descentralizado” venezolano que, como hemos observado, reconoce y garantiza la autonomía política de los Estados y Municipios.
De igual modo, para los Estados y Municipios es trascendente la eficacia y eficiencia en la prestación de los cometidos estatales hacia la persona humana como expresión suprema del valor superior dem o -
1 9 4 Nelson Eduardo Rodríguez-García
’ Ver notas 55 y 56 de este trabajo.
erada, que se expresa en la descentralización como política nacional en palabra del constituyente (CV, art. 158), y que también es obligación de los entes territoriales autonómicos. Se trata del deber del Estado a ciertas prestaciones del carácter social que caben en el concepto desarrollado por Fortsboff de la Daseinvorsorge o procura existencial o asistencia vital como una de las funciones fundamentales -y de ninguna manera accesoria del Estado de prestaciones característico de nuestro tiempo” . En la división vertical de poderes establecida por la CV con tres niveles (“ ...cada uno de ellos con su propia esfera de competencias, disposición de recursos etc.: el poder nacional, el de los Estados, y el de los municipios”” ), le corresponde a los Estados y Municipios, como niveles de poder, ese vínculo más íntimo -s i se nos permite el vocablo- con el individuo para la perfección de la democracia, pero que también reciba el ciudadano prestaciones y ventajas, desde materiales (vivienda, calles, plazas, medios de transporte, etc.), personales (educación, asistencia sanitaria, etc.) y espirituales (cultura, arte, etc.).
Y justamente la autonomía político-territorial de los Estados y Municipios complica, mejor impide, el uso y aplicación de la jerarquía entre el poder nacional, el de los Estados y el de los municipios. No puede el poder nacional dar órdenes para que sean obedecidas a los otros poderes del esquema de división vertical del poder dentro de la noción de jerarquía de los ordenamientos jurídicos militares” . El entendimiento, la incomprensión o la desavenencia de los detentadores de poder con la concepción del constituyente al plasmar esa división vertical del po der les lleva a lo abstruso. El problema ba llegado a tal magnitud que el
D e s c e n t r a l iz a c ió n y d e m o c r a c ia 1 9 5
" Cfr. E. Fortshoff, Tratado de Derecho Administrativo, Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1958, pp. 473 y ss.; H. Wolf, “Fundamentos del Derecho Administrativo de prestaciones” en Homenaje a Sayagués-Laso, Perspectivas del Derecho Público en la segunda mitad del siglo XX, T. V, Instituto de Estudios de la Administración Local, Madrid, 1969, pp. 350 y ss.
Cfr M. García-Pelayo, La división de los poderes..., C it, p. 1419.” Vid. F. López Ramón, La caracterización jurídica de las Fuerzas Armadas, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1987; N. Rodríguez García, “Constitución y Fuerza Armada Nacional” en Libro Homenaje a Gustavo Planchart Manrique, Universidad Católica Andrés Bello, Caracas, 2003.
Presidente de la República ha manifestado su contrariedad con el sistema autonómico de organización territorial, incluso dictando Decretos leyes con fuerza de ley (previa autorización por ley habilitante) que establecen órganos administrativos territoriales dependientes jerárquicamente del Ejecutivo Nacional, paralelos a los Estados y Municipios previstos en la Constitución, e inclusive la Asamblea Nacional dicta una Ley sobre descentralización que intenta asignar las competencias exclusivas de los Estados establecidas en el artículo 164 CV al Poder nacional, creando sin lugar a dudas un Derecho al margen de la Constitución’’ . En nuestra opinión, a esa creación de un nuevo derecho material en oposición a la Constitución vigente hay que llamarla técnicamente -siguiendo a Giacometti- contra constitutioncm ’̂ , insistiremos sobre el punto en las conclusiones.
4.7 Soluciones a los prob lem as orig inados en el E stado de autonomías
La autonomía territorial es una técnica funcional de gobierno” , y su fundamento legítimo se encuentra en el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos que les atañen para perfeccionar el ejercicio de la democracia, de forma tal que los cometidos estatales sean procurados con eficacia y eficiencia. Por ello, el constituyente venezolano repetida e insistentemente ha escogido la solución autonómica territorial descartando la centralización, este último sistema “la organización del desgobierno ”, apropiándonos de “la lúcida y àcida caracterización de Alejandro Nieto”". Al poder Nacional donde se encuentran los poderes públicos -en el sentido politològico de división horizontaf^, el poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder judicial, el ciudadano y el electoral (CV, art. 136), que debiendo, en estos momentos,
19 6 Nelson Eduardo Rodríguez-García
2“' Cjr. M. García-Pelayo, Constitución y Derecho Constitucional en Escritos Políticos y Sociales, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1990, pp. 60 y ss.22 Cfr. M. García-Pelayo, Constitución y ..., C it, p. 63.2̂ Cfr. E. García De Enterría, La revisión del sistema de autonomías territoriales, Civitas, Madrid, 1988, p. 38.22 Ibidem, p. 27.2* Cfr. M. García-Pelayo, La división de poderes y la ..., Ob. y t. Cit., p. 1416.
muchos opinan no son autónomos e independientes- le sería dable desarrollar el sistema de autonomías impulsando la descentralización administrativa incluyendo en esa acción técnicas administrativas para articular los dos sistemas de poder, el central y el autonómico. En efecto, el desenvolvimiento del “Estado federal descentralizado en los términos consagrados en esta Constitución... ” (CV, art. 4) no ha sido posible, como tampoco lo fue plenamente, es necesario reconocerlo, bajo la vigencia de las Constituciones de 1947 y 1961. Entre otros motivos porque ha sido una variable dependiente de la personalidad de quienes han desempeñado la Presidencia de la República, de la preparación técnica de sus sta ff and Une, tanto técnicos como políticos™.
Los juristas tenemos un deber y compromiso en materia de construcción, reforma y funcionamiento del sistema autonómico, para ofrecer las técnicas -en nuestro caso del Derecho Administrativo- que ayuden en la resolución de la tarea de articulación y racionalización de ese sistema (que es la función del Derecho) sin pretender substituir, de forma alguna, el papel principal, esencial e insustituible de los actores políticos. Transcribimos un párrafo de García De Enterría dedicado al problema de las autonomías en España aplicable hoy, a la perfección, a nuestro país, especialmente a los detentadores del poder público:
En el D erecho m edieval, de ra íces germ ánicas, se llam aba “con fu s ión” a una fórm ula de m ald ic ión ju ríd ica que so lían ce rra r las dec laraciones form ales que hac ían los su je tos, fó rm ula que invocaba la ju s tic ia de D ios para co rroborar la veracidad de lo declarado y ape laba expresam ente a las desgracias del dec laran te si o tra cosa fuese. P ienso que la confusión es tam bién el m ayor m al que p od ría ahora adven ir a nuestro sistem a au tonóm ico y que in ten ta r con ju rarla , con criterios de D erecho y de certeza, es una labor en la que a los ju ris ta s nos toca cooperar inexcusablem ente*''.
Las técnicas recomendadas y a combinar son la coordinación, la pla nificación y el presupuesto -no hay nada nuevo bajo el sol-, haremos una breve descripción de cada una aplicada al supuesto.
D e s c e n t r a l iz a c ió n y d e m o c r a c ia i 9 7
™ Utilizamos el principio en el sentido que le da James D. Money en Principios de Organización, trad, de F. Rubio Llórente, Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1958.
Cfr. La revisión..., Cit., Prólogo, p. 20.
4.8 La coordinación
Como se infiere de lo expuesto, el principio de jerarquía no es la solución a las relaciones inter-administrativas del sistema de autonomías con base territorial. En efecto, en la Administración nacional los distintos Ministros no están en una situación de jerarquía entre ellos -y, sin embargo, cada uno de ellos no puede desentenderse o desconocer la acción de los otros, o dar instrucciones a un Director de otro Ministerio; en un mismo Ministerio, un Director sectorial no puede dar órdenes a un Jefe de Sección de otro M inisterio- y se trata de la misma Administración. La situación empeora cuando el escenario es de Administraciones territoriales con autonomía. De modo que en el hacer administrativo no siempre actúan órganos que pertenecen a un mismo complejo orgánico, caso donde no se producen tales relaciones jerárquicas. Para soslayar el desorden, la anarquía, el caos, el desconocimiento recíproco de los distintos órganos y funcionarios operantes en lo interior de las diferentes Administraciones públicas -e incluso en el de una sola de ellas- es necesario apelar a técnicas e instrumentos diferentes a la jerarquía.
Uno de ellos es la coordinación que consiste en la cooperación y concordancia en el carácter de la actividad de distintos órganos competentes de dirección, centrales y locales de un sector. Cooperación y concordancia necesarias para la unidad en la ejecución de medidas generales y parciales por los órganos directivos en diferentes esferas. Existen técnicas y mecanismos, funcionales e institucionales, para lograr la coordinación. De carácter funcional, normativas que obliguen a reuniones de análisis previas a la aprobación de proyectos que deban ser sometidas a cuerpos colegiados. De índole institucional, el ordenamiento jurídico suele asignar a órganos determinados, o a otros preexistentes un oficio coordinador, por ejemplo, el Consejo Federal de Gobierno (CV, art. 185), o los Consejos de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas a nivel estadal (CV, art. 185), sólo por mostrar algunos previstos en la propia Constitución. En esta fórmula encontramos un elemental poder directivo de maniobras u operaciones de conjunto por parte de la unidad superior, en este caso los Consejos citados, integrados por órganos de las diferentes Administraciones territoriales del Estado federal descentralizado, incluidas las territoriales con autonomía política.
198 Nelson Eduardo Rodríguez-García
Toda coordinación conlleva un cierto poder de dirección que deviene de la situación de supraordenación en que está el coordinador respecto al coordinado y, en los ejemplos planteados tiene necesariamente perfiles de decisión colegiada, de directriz concertada, de concierto, de coordinación por medio del procedimiento tipo de las directrices. La directriz es una figura distinta a la orden jerárquica porque no causa la anulación de la voluntad del coordinado destinatario, que no se convierte en el mero ejecutor de una voluntad ajena, sino que da lugar a un amplio margen para que pueda ejecutar los objetivos planteados o recomendados por medio de opciones propias y descoger sus propios medios de acción. Ello porque la directriz debería circunscribirse a sugerir los efectos que se desea sin imponer órdenes bacia un inferior**.
Estos rasgos fundamentales que, como señalamos, admiten variaciones según el entorno en que debe realizarse la directriz -incluida la opción de separarse de los resultados sugeridos- se ajustan a las aplicaciones de ésta como instrumento de coordinación de órganos no vinculados por relaciones de jerarquía.
4.9 La planificación
Otra de las técnicas de concertar medios y esfuerzos metódicamente para una acción común de la que se sirve la Administración es la planificación. Un modelo sistemático y prospectivo de actuación que se elabora anticipadamente para dirigir y obtener el máximo rendimiento social y económico de los distintos recursos de una Nación, en el cual participan múltiples y diversos órganos de todas las Administraciones Públicas cuyas actuaciones es necesario coordinar para lograr la unidad de acción y resultados*’. En Venezuela la receta tradicional para planificar y expresar las estrategias, políticas, programas y metas de desarrollo ba
D e s c e n t r a l iz a c ió n y d e m o c r a c ia 1 9 9
Cfr. M. S. Giannini, Ob. (D iritto...) Cit., V. I, pp. 97 y ss.; E. García De Enterría y T. R. Fernández, Ob. (C urso...), C it, t. V. I, pp. 326 y ss.
Cfr. N. Rodríguez García y M. Salomón, Nociones generales acerca de la planificación en Revista de la Facultad de Derecho, Universidad Central de Venezuela, Caracas, N° 45, 1970.
sido la de un Plan de desarrollo económico y social de la Nación*’. La Constitución vigente conserva el modelo que debe ser formulado y dirigida su ejecución por el Presidente de la República, previa aprobación del Parlamento (CV, arts. 236, 18 y 187, 8).
Como ha señalado Giannini, en el cuadro de las actividades que comportan las actuaciones del Estado en terreno de la economía, la planificación es un procedim iento com puesto que com prende como elementos otra serie de procedimientos más conocidos que no son, en conclusión, más que las formas normales de actuación estatal, llevadas todas ellas a cabo para conseguir un fin unitario, pero que no representan ninguna exclusividad en cuanto que las instituciones jurídicas ostentan las mismas características que si se aplicaran independientemente de la planificación*“.
Un plan de desarrollo exige un concurso de voluntades que deben expresar en definitiva la del Estado nacional. En ese concurso de voluntades actúan tanto los poderes públicos en el sentido de su división vertical como en el de su división horizontal. Tanto el Gobierno nacional, como los gobiernos estadales y municipales, al igual que el Parlamento nacional como los poderes legislativos estadales y municipales, sin entrar a señalar en detalle otras voluntades, como las del sector privado o los sindicatos que podrían tener una función bastante interesante en dicho concierto. Visto el esquema de Estado regional de autonomías que engendra la Constitución, el poder Ejecutivo nacional y especialmente el Presidente de la República, se convierte en una pieza clave de una coyuntura decisiva para el definitivo desarrollo social, político, económico y democrático de Venezuela. Una aventura que exige coraje, preparación técnica y dedicación del Jefe del Estado y del Gobierno, como un elemento más del sistema, pero el gran responsable y artífice de la articulación consensual y democrática del Estado federal descentralizado, a través de un ordenamiento de los componentes del complejo con
200 Nelson Eduardo Rodríguez-García
*2 Ver nuestro trabajo Aspectos jurídicos de la planificación en Venezuela en Revista de Derecho Público, Caracas, N° 6,1981.
Cfr. M. S. Giannini, Sull’azione dei pubblici poteri nel campo dell’economia enRevista di diritto commerciale, N° 57,1959, p. 32.
características constitutivas, es decir, que dependen de las relaciones específicas que se dan dentro de él, reconociendo no sólo las partes sino también sus relaciones*®.
Si bien no es esta la ocasión para explanar con detalle todos los aspectos hipotéticos que en materia de planificación se evidencia en el texto constitucional, tomando en cuenta el horizonte que presenta el Estado federal descentralizado venezolano, no puede quitarse el ojo de algunos detalles.
Primero, que la propia concepción de Estado regional o de autonomías da a entender que la competencia para elaborar y desarrollar la técnica de planificación no puede ser exclusiva del poder nacional, es decir, no puede concebirse la existencia de un Plan de desarrollo exclusivo y excluyente de los Estados y de los Municipios. Sería la negación misma de las autonomías territoriales.
En segundo lugar, el sistema de autonomías territoriales y descentralización administrativa, si bien está delineado en la Constitución no ha sido desarrollado por la normación que debe emanar del poder legislativo nacional, de la Asamblea Nacional, y debe ser completado y complementado por la normación del poder legislativo estadal. Porque cada Estado tiene la obligación de crear un Consejo de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas en los términos previstos en el texto constitucional (art. 166), también prevé la Constitución los Consejos Locales de Planificación Pública a nivel de los Municipios (art. 182). Se observa que el poder nacional tiene una competencia general en materia de formulación y ejecución del Plan nacional de desarrollo (CV, arts. 187, 8); 236, 18), y a lo largo del texto constitucional una tendencia competencial con primacía vertical del Estado nacional en materia de coordinación y planificación del desarrollo económico y social, pero también otorga competencias a los Estados y Municipios -lo contrario sería un contrasentido- con lo cual ambas competencias se dirigen forzosamente a ser concurrentes, y la correspondiente a los entes autonómicos deben reco
D e s c e n t r a l iz a c ió n y d e m o c r a c ia 2 OI
Cfr. L. von BertalanfFy, Teoría General de los Sistemas, Fondo de Cultura Económica, México, 2006, pp. 46-47, 66-69, 83-84, 157-162.
nocer y someterse a la coordinación del organismo nacional competente en la materia (art. 185), el Consejo Federal de Gobierno.
4.10 El presupuesto
Una vez elaborado y aprobado un plan de desarrollo, sólo resta su ejecución, para ello se requiere financiarlo a través del presupuesto. El presupuesto “es el acto legislativo mediante el cual se autoriza el montante máximo de los gastos que el Gobierno puede realizar durante un período de tiempo determinado en las atenciones que detalladamente se especifican y se prevén los ingresos necesarios para cubrirlos”*®, tiene hoy día un efecto deliberado, intencional, sobre la economía, “de modo tal que ha pasado a ser un instrumento mediante el cual el Estado actúa sobre la economía”*’. Se encuentra estrechamente vinculado con la planificación** y se ha convertido en parte e instrumento de ésta.
Si el presupuesto, o los presupuestos, responden al principio de reflejo y unidad con la planificación, donde cada sector de las Administraciones públicas debe estar clasificado en programas y proyectos, indicando las unidades administrativas responsables del cumplimiento de los objetivos y metas de cada programa y proyecto. Así se convierte también en un instrumento de coordinación, supervisión y control de la acción de las Administraciones públicas para la prestación eficaz y eficiente de los cometidos estatales hacia los ciudadanos. Permite, asimismo, evitar la superposición de potestades y duplicaciones sobre un mismo objeto cuando un proyecto debe ser desarrollado por diferentes unidades de uno o varios organismos previniendo, en lo posible, las contradicciones en la toma de decisiones. Con ello, se puede obtener seguridad jurídica en la prosecución de la política económica e individualizar la responsabilidad que la actuación administrativa podría generar en los titulares de los órganos derivada de los deberes oficiales de los funcionarios.
202 Nelson Eduardo Rodríguez-García
“ Cfr. R. Martín Mateo y F. Sosa Wagner, Derecho Administrativo Económico, Ed. Pirámide, Madrid, 1974, p. 40.*2 Cfr G. Fonrouge, Derecho Financiero, Depalma, Buenos Aires, 1982 ,1, p. 123.** Cfr M. Rachadell, Lecciones sobre Presupuesto Público, Ed. Jurídica Venezolana, Caracas, 1985, pp. 103 y ss.
El máximo responsable del cumplimiento del Plan -e l Presidente de la República- puede evaluar y controlar el desarrollo general del país, pero también puede ser controlado por su órgano normal de censura política, el Parlamento, en tanto y en cuanto funcione el sistema de checks and balances -frenos y contrapesos- o, “como dijo Montesquieu en fórmula famosa, de pouvoir arrête le pouvoir””, cuando bay poderes autónomos e independientes, no de concentración impúdica y totalitaria de los poderes, idea para garantizar la libertad individual proveniente de Locke y sólo posible cuando los diferentes detentadores del poder son independientes entre sí, controlándose unos a otros.
4.11 El control
Constituye otro y distinto de los principios básicos y decisivos de la organización administrativa. Se expresa en la vigilancia con respecto a otros órganos y entes y, en especial, sobre los resultados de la eficacia, eficiencia, transparencia, responsabilidad en el ejercicio de la función pública y la rendición de cuentas, que deben serlo con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho.
Si bien, el control supone una posición de jerarquía o supremacía del órgano sobre los controlados (ínter-orgánico, tutela). En ocasiones da oportunidad al establecimiento de entes u órganos con facultades expresas de fiscalización, de control o vigilancia (contralorías, inspección, etc.). La actividad puede ser de varios tipos y con objetos diversos (control interno de la organización, control de la gestión de otro órgano, control de legalidad). Recordemos con Forsthoff que la estructura de los organismos depende en gran medida de las funciones que tienen que cumplir aquéllos, y que los organismos se hallan con las funciones en una relación de medio a fin*®. Puede ser preventivo o previo y control de carácter posterior. En todo caso, el punto excede el ámbito de este trabajo.
D e s c e n t r a l iz a c ió n y d e m o c r a c ia 2 0 3
’ Cfr. E. Forsthoff, Ob. (Tratado...) Cit., p. 547.
Conclusiones
1. El constituyente venezolano de 1999 apostó por la opción del Estado federal descentralizado, es decir, por la alternativa del Estado con autonomías políticas territoriales y la integración del ordenamiento jurídico de cada una de las autonomías que lo componen en el ordenamiento jurídico nacional. Lo que tiene como efecto inevitable el fenómeno llamado interferencia o interconexión de ordenamientos ju rídicos®“. El envite que la CV bace con la opción de ese “(...) Estado semifederal o, si se quiere, un federalismo sui generis’”̂', lo es para la perfectibilidad de la democracia, pero en ese juego deben convivir el Estado nacional, los Estados y los Municipios, “integrándose en una esfera de gobierno compartida para el ejercicio de las competencias en que concurren”®’. Cada una de dichas organizaciones político-territoriales con un ordenamiento jurídico que tienen que convivir entre sí cada uno en su territorio, pero también obligados a convivir con el ordenamiento jurídico para todo el Estado.
2. En este tejido se instaura un nuevo marco institucional de un ámbito político de competencias concentradas en el Estado nacional que deben ser descentralizadas hacia esos nuevos centros de poder, lo que ha permitido el surgimiento de unas nuevas clases políticas locales que deben gestionarlos y la crítica por las oposiciones a esa gestión a medida de su realización. Por tales circunstancias, siempre surgirán fricciones, choques y confrontaciones de todo tipo que deben ser solucionadas a despecho de las posiciones políticas provocadas.
Pero, si la aspiración del constituyente es profundizar la democracia acercando el poder a la población (CV, art. 158), el sistema autonómico reconduce el problema democrático a las entrañas de las unidades políticas regionales y locales. Debe abrirse el debate político para la selección y elección de las clases políticas que tienen que gestionar y
204 Nelson Eduardo Rodríguez-García
Cfr. L. Maitín-Retortillo, La interconexión de los ordenamientos jurídicos y el sistema de fuentes def Derecho, Cuadernos Civitas, Thomson Civitas, Madrid, 2004, p. 56.
Cfr. M. García-Pelayo, La división de poderes y la ... en Ob. y t. CU., p. 1419.” Véase, Lxposición de Motivos, Gaceta OficialPP 5453 Extraordinario del 24-03-2000.
administrar esos centros de poder, e igualmente a la crítica por las oposiciones de esa gestión a medida que se va realizando. Sólo el tratamiento democrático permitirá la perfección del sistema democrático, caso de ser lo que se desea. La población será cada vez más sensible a los logros de eficiencia de los equipos gobernantes antes que sus atributos políticos o ideológicos. Las gestiones de gobierno serán cada vez más concienzuda y escrupulosamente examinadas en sus logros en las oportunidades electorales. La eficiencia en la obtención de logros y la atención y procura de las necesidades locales y del individuo serán en estos niveles de población mucho más rotundos de los resultados electorales que lo son en el nivel nacional, donde los objetivos y los resultados se deslíen más fácilmente en la sofistería retórica general.
3. Uno de los caracteres irrebatibles de la democracia es la eventual transformación de las minorías en mayorías y, a la inversa, es la democracia que funciona democráticamente sentencia Sartori. Pero para la aplicación correcta de las previsiones constitucionales es necesario que funcione efectivamente el Lstado social de Derecho y de Justicia. Debe ser la Constitución la norma suprema y fundamento del ordenamiento jurídico, que se respete su inscripción del Lstado venezolano como valo- rativo que establece unos valores y principios jerárquicamente superiores que presiden la interpretación de todo el ordenamiento jurídico, empezando por la propia Constitución. Debe respetarse la distribución del poder entre sus diferentes detentadores y signifique para ellos una limitación y control a través de los cheks and balances (frenos y contrapesos), subrayando que están obligados a cooperar y ninguno puede imponer su voluntad a otro, porque ello es la negación de la supremacía de la Constitución, preponderancia que a su vez es la coronación de un sistema integral de controles políticos.
4. L1 Estado federal descentralizado consubstancial al Estado social de Derecho y de Justicia y al valor superior democracia y el concepto de Lstado adopta el sentido de “constitución”” como principio de
D e s c e n t r a l iz a c ió n y d e m o c r a c ia 2 0 5
Cfr. H. Kelsen, T eoría ..., Cit., p. 60.
creación del Derecho, porque el concepto lógico-jurídico de la constitución está orientado hacia el problema de la identidad del Estado hacia la constitución. El Estado es el mismo, aun cuando varíe su constitución jurídica, si cambia o se transforma en la forma en ella prevista. Pero, si la variación constituye una violación de la constitución estamos frente a un nuevo Estado, pues supone una norma fundamental diferente de la que sirvió de base a la constitución verdadera, la antigua o violada, la dejada de observar al ser modificada por un medio distinto al previsto (CV, arts. 333, 340, 341, 345). Desconocer la realidad de las autonomías políticas regionales es negar la Constitución misma.
Por ello, bien sea por vía del Poder legislativo o por delegación legislativa®® imponer, por ejemplo, que los Gobernadores de Estado sean agentes políticos subordinados al Presidente de la República; o intentar por cualquier medio menoscabar o violar la competencia exclusiva de los Estados, incluso por calificaciones normativas abstractas pues deben ser contrastadas en el plano técnico con precaución, pues de suyo, verba legis non sunt lex indefectiblemente y, siempre hay que cuidar no se produzca un fraude a la Constitución por vía de artificios concebidos por expertos en barucas. La unidad del ordenamiento constitucional impone su valoración conjunta; al aplicarse una regla hay que tener en cuenta las demás normas (según su rallo), que se refieran a la realidad social y política que resulte de la situación predicada.
5. Ha terminado una era y una noción del Estado, la del Estado explicado como un centro supremo y sin par, desde el que se dictan mandatos hacia el interior de su territorio del que antecedentemente había sorbido todos los poderes; y que, además, hace recaer sus ventajas superiores en fuerza y recursos sobre la provincia. La Constitución de 1999 abre con el sistema autonómico y de transferencias de competencias centrales hacia los Estados y Municipios una esperanza de democracia nueva frente a la autocracia, de reivindicación, que debe mantenerse viva, de un instrumento necesario para mejorar la población su libertad, su parti
2 0 6 Nelson Eduardo Rodríguez-García
Véase sobre el tema de la delegación legislativa, E. García De Enterría, Legislación delegada, potestadflreglamentaria y control judicial. Editorial Tecnos, Madrid, 1970.
cipación en la cosa pública, su identidad y su nivel de servicios públicos y de respuesta a sus necesidades colectivas que deben ser satisfechas con una prestación eficaz y eficiente de los cometidos estatales.
6. Esa autonomía presupone una libertad de -del Estado central o cen- tralizador y es por esencia una independencia relativa de é l- como principio y valor de la CV dirigido a la perfectibilidad de la democracia, preferible como valor al centralismo, a la jerarquía subordinante, a la autocracia, y son preferibles como valores en la comparación, simplemente comparándolos” .
7. Para finalizar, los valores superiores de la Constitución derivan de la tesis de la superioridad de la civilización occidental, proposición que debe concretarse parafraseando a Sartori “a su “civilidad”, al contexto de la “buena ciudad” . Que lo es, que es buena, porque funda la ciudad de los ciudadanos en lugar de la ciudad de los súbditos”’®.
D e s c e n t r a l iz a c ió n y d e m o c r a c ia 2 0 7
“ Cfr. G. Sartori, ¿Q ué es ...? Cit., p. 368.* Ibidem.