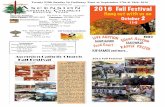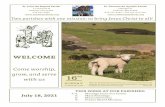De las desigualdades territoriales: conceptos y prácticas · de las riquezas que presentan esas...
Transcript of De las desigualdades territoriales: conceptos y prácticas · de las riquezas que presentan esas...
Seediscussions,stats,andauthorprofilesforthispublicationat:https://www.researchgate.net/publication/305434844
Delasdesigualdadesterritoriales:conceptosyprácticas
Article·September2011
CITATIONS
0
READS
10
1author:
DanielHiernaux
AutonomousUniversityofQueretaro
267PUBLICATIONS322CITATIONS
SEEPROFILE
AllcontentfollowingthispagewasuploadedbyDanielHiernauxon20July2016.
Theuserhasrequestedenhancementofthedownloadedfile.Allin-textreferencesunderlinedinblueareaddedtotheoriginaldocument
andarelinkedtopublicationsonResearchGate,lettingyouaccessandreadthemimmediately.
Sociedad y territorio
Ciencia y Sociedad Ciencia y Sociedad Ciencia y Sociedad Ciencia y Sociedad Ciencia y Sociedad
Septiembre de 2011 Nueva Época – Volumen 1
2
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO
M. en A. Raúl Iturralde Olvera Rector
Dr. Guillermo Cabrera LópezSecretario Académico
Dr. Luis Hernández SandovalJefe de Investigación y Posgrado
FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES
Mtro. Carlos Praxedis Ramírez OlveraDirector
Mtro. Antonio Flores GonzálezSecretario Académico
Mtro. José Antonio Morales AviñaJefe de Investigación y Posgrado
Soc. Efraín Mendoza Zaragoza Coordinador de Divulgación
Foto de portada: Jesús Morales
FRONTERA INTERIOR
Soc. Efraín Mendoza Zaragoza Editor
Consejo Editorial
Coordinadores de Cuerpos Académicos de la FCPS
Dra. Martha Gloria Morales GarzaPolítica y Sociedad
Dr. Víctor Gabriel Muro GonzálezTransformaciones socioculturales y su dimensión espacial Dr. Alfonso Serna JiménezGlobalización, Modernización, Desarrollo y Región
Dra. Carmen Imelda González Gómez Estudios Socioterritoriales
Frontera Interior. Ciencia y Sociedad es una publicación semestral dictaminada por pares y editada por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Querétaro.
Nueva Época – Número 1, septiembre de 2011.
Visítenos: www.fcps.uaq.mx/frontera.
Toda correspondencia dirigirla al editor: Soc. Efraín Mendoza Zaragoza, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Autónoma de Querétaro, Cerro de las Campanas, C.P. 76030, Queré-taro, Qro. Correo electrónico: [email protected].
La publicación de esta revista se financió con recursos del PIFI.
Todos los derechos de reproducción de los textos aquí publicados están reservados por la Uni-versidad Autónoma de Querétaro. DR ©. La opinión expresada en los artículos firmados es respon-sabilidad del autor.
ISBN: 978-607-513-017-0
7
De las desigualdades territoriales:
conceptos y prácticas Daniel Hiernaux1
En homenaje a Pierre George (1909-2006).A cinco años de su fallecimiento.
Introducción
El hecho de que muchos autores se planteen cuál es el papel de la geografía en la solución de los desequilibrios territoriales es muy significativo de la profunda inquietud que provoca, en todos los medios la permanencia y, en algunos casos, la profundización de las diferencias entre territorios a lo largo y ancho del mundo.
La geografía se ha preocupado desde décadas atrás por entender estas desigual-dades: por una parte, han sido centenas los estudios de corte corológico que se han dedicado a presentar un estado de la cuestión en regiones de un mismo país o entre países. Sería inclusive totalmente ilusorio pretender hacer un repaso de estos trabajos, ya que la profusión es demasiado grande.
Por otra parte, la geografía humana se ha interesado en el tema de los “des-equilibrios territoriales”, prácticamente desde sus padres fundadores. Sin embargo, no siempre calzan los trabajos empíricos de corte corológico, con las reflexiones propuestas por los teóricos de la geografía, o por quienes han intentado, desde las experiencias concretas, entender tan compleja situación.
Es por este motivo que hemos considerado oportuno emprender un breve re-paso crítico de los conceptos vertidos por la geografía humana, conceptos frecuen-temente articulados a las prácticas, y que evolucionaron sensiblemente a lo largo de las últimas décadas.
1 Profesor titular de la Licenciatura en Geografía Humana e Investigador del Departamento de Sociología, Área de Investigación Espacio y Sociedad de la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa de la ciudad de México; asesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Querétaro sobre cuestiones socioterritoriales. Correo electrónico: [email protected]; página web: www.danielhiernaux.net
8
De las desigualdades territoriales: conceptos y prácticas
1. La geografía clásica y los llamados “desequilibrios territoriales”
Cabe señalar, desde un principio, que la misma expresión de desequilibrios territo-riales no es oportuna para reflejar cómo los geógrafos clásicos enfrentaron el tema que hoy nos interesa bajo este nombre. En efecto, desde el Barón Alejandro von Humboldt, y a lo largo del siglo XIX e inicios del XX, la diversidad de los lugares a lo ancho de la faz de la tierra no fue realmente percibida como un problema sino a partir de la segunda mitad del siglo XX.
Para el mismo Humboldt (1874-75), parecería que la diversidad de los territo-rios es esencialmente el reflejo de una tierra rica y compleja, sin que ello remita a un juicio de valor. Inclusive es válido afirmar que el geógrafo alemán veía la diversidad, antes que todo, como una riqueza. Todos conocemos sus textos, en particular aque-llos dedicados a América Latina, donde expresa su admiración frente a una riqueza natural y humana extraordinaria.
En este sentido, Humboldt se ubica en la huella de los grandes descubridores, aquellos que construyeron esta particular “geograficidad de la aventura”, como tan bien lo expresó Eric Dardel (1952). El habitante de esas tierras lejanas es así visto con benevolencia, en buena medida como ese “buen salvaje” que las sociedades europeas desconocían pero que podían apreciar como curiosidad. Por lo que se refiere a la naturaleza, Humboldt estableció el mayor inventario que le fuera posible de las riquezas que presentan esas terrae incognitae, y lo ofreció como regalo a sus contemporáneos y a aquellos que, como nosotros, seguimos valorando el enorme trabajo que emprendió con su inseparable Bonpland.
Por su parte, Karl Ritter, fuertemente marcado por el determinismo propio de su época, asumió que las disparidades a partir de las porciones del territorio eran susceptibles de explicar ciertas tendencias en cuanto al éxito del progreso eco-nómico de un continente sobre otro. Se conoce su afición por un tipo de análisis determinista sustentando en las diferencias de formas geométricas entre territorios, que lo hizo proponer que el éxito de Europa se debe a su forma particularmente concentrada, con grandes facilidades de acceso y una fuerte densidad de población, en comparación, por ejemplo, con África (Ritter, 1850).
Estas reflexiones deterministas sobre las diferencias entre partes del globo, bien pueden completarse con las que realizó Friedrich Ratzel, con relación al espacio vital y la relación entre el tamaño del territorio y la posibilidad de volverse una gran nación. Fruto de un determinismo exacerbado pero también productora de
9
Daniel Hiernaux
derivaciones fascistas posteriores extremadamente peligrosas, esta posición otorga una valoración a la localización, la extensión, la ocupación y la posición relativa a otros territorios; más aún, puede derivarse de estos indicadores varias conclusiones sobre un posible quehacer geopolítico del cual se conoció los estragos (Ratzel, 1898-1899).
Una mención especial debe ser hecha sobre la posición de Eliseo Reclus (1830-1905) al respecto. En ocasiones marcado por un determinismo propio de su época, Reclus no duda en plantearse otras consideraciones, mucho más actuales y pareci-das a aquellas a las cuales nos referiremos posteriormente, propias de una geografía crítica. Así el geógrafo anarquista francés presentó, a lo largo de su Geografía Uni-versal, consideraciones sobre la relación entre naturaleza y sociedad, en el sentido que las condiciones adversas de la primera pueden ser causas directas del retraso de la segunda: marca segura de los estragos del determinismo aún en mentes pre-claras. Sin embargo, en Reclus se percibe una profunda admiración por los paisajes y la diversidad que observa: sentimiento clásico asimilable a las observaciones de Humboldt, ciertamente.
Por otra parte, es también evidente que Reclus no ciñó tampoco en voltear la ecuación anterior en otros textos, y plantear que el principal factor explicativo de las desigualdades en la evolución de los territorios, debe encontrarse en la existen-cia de las clases sociales y en su lucha permanente que determina las condiciones de los territorios (Reclus, 1906). En ese sentido, Reclus es indudablemente moderno y el precursor del pensamiento crítico que surgirá después de la Segunda Guerra Mundial y que impregnará esta conciencia de las desigualdades socioterritoriales de la cual todavía el pensamiento geográfico actual es heredero en buena medida.
Paul Vidal de la Blache (1845-1918) fue el fundador de una escuela geográfica que ha influido sensiblemente en el desarrollo de la geografía humana a lo largo y ancho del mundo. Una revisión de sus textos apuntaría a algo que puede parecer sorprendente: las diferencias entre territorios no son tema central, ni siquiera se-cundario, de su pensamiento y de su propuesta teórico-metodológica (Vidal, 1977). La explicación se antoja sencilla: Vidal y sus seguidores se concentraron en el estu-dio de la región vista como una entidad particular, dotada de una personalidad pro-pia. La integración de las regiones en un todo nacional, si bien era indudablemente un momento necesario de la gran tarea que se planteó la escuela vidaliana para el largo plazo, no llegó a concretarse en vida de su fundador, y no fue retomada como tal por sus seguidores inmediatos. En este sentido, la meta del trabajo geográfico de los vidalianos consistía en volverse especialistas en todas las dimensiones de un espacio regional bien acotado, cuyas delimitaciones eran evidentes frente a las regiones vecinas, sin que las diferencias entre regiones fueran realmente una fuente
10
De las desigualdades territoriales: conceptos y prácticas
de preocupación. Un gran geógrafo era quien, a partir de la doble tesis doctoral impuesta por el sistema académico francés, sabía todo y más de su región.
Esta visión de la región como única y con “personalidad propia”, esa preocu-pación por espacios restringidos sin consideraciones sobre las relaciones entre esas regiones y el entorno, es una de las características dominantes de la geografía clásica francesa y de sus secuelas a lo largo del mundo, particularmente en América Latina.
2. El giro conceptual: la problematización de las disparidades
No cabe duda que la Segunda Guerra Mundial cambió muchas perspectivas en las ciencias sociales. Para la geografía humana, el cambio más señalado fue el regre-so en fuerza del positivismo y la emergencia de una nueva corriente de creciente fuerza y bautizada bajo diversas voces, entre las cuales retenemos la de “geografía teorética y cuantitativista” (Bosque, 1986).
Otro cambio de perspectiva importante para la geografía de la posguerra, es el regreso a una visión más global que ya sostenía anteriormente la geopolítica de ori-gen alemana y sus secuelas estadounidenses e inglesas. Percibir la globalidad de los fenómenos sociales en la tierra no fue solamente una inquietud de los geógrafos, también la asumieron los economistas; por ejemplo, esto es perceptible en las obras de W. W. Rostow, de Arthur Lewis, o de René Gendarme, entre otros, sobre el cre-cimiento económico y las potencialidades de las diversas regiones del mundo para insertarse en un crecimiento sostenido. Este tipo de enfoque, que posteriormente introducirá la noción misma de “subdesarrollo”, abrió la puerta a que los geógrafos se interrogaran sobre el sentido mismo de las diferencias observadas entre espacios o territorios en el mundo, a diversas escalas, sea entre países, entre regiones de un mismo país o entre microespacios de una misma región.
El precursor de estos enfoques fue Pierre George (1909-2006) y el equipo de entonces jóvenes geógrafos críticos que se asociaron al mismo, para plantearse la necesidad de una nueva geografía; nueva en el sentido de diferente con respecto a la posición defendida por los seguidores (bastante exhaustos en esa época) de la geografía regional vidaliana. La propuesta de la “geografía activa” presentada en la obra colectiva de 1962, dirigida por George (1967 en castellano), fue doblemente innovadora: en primer lugar, reconoce las profundas disparidades entre países y regiones del mundo y se considera que lo anterior es un serio problema mundial
11
Daniel Hiernaux
que debe ser analizado por la geografía. En segundo lugar, los autores no dudan en plantearse la necesidad de que el geógrafo debe salirse de la torre de marfil de la cátedra universitaria, para involucrarse de una manera u otra en la solución de esta problemática.
No hay duda alguna, y ello fue documentado de manera magistral por un ob-servador y contemporáneo de esa época (Bataillon, 2006) que se planteó, entre un grupo de geógrafos franceses, la necesidad de un compromiso (“engagement”) político, resultado de su pertenencia al Partido Comunista Francés. Pierre George, Yves Lacoste, Bernard Kayser y Raymond Gugliemo, entre otros, fueron las puntas de lanza de una actitud distinta frente a las desigualdades, en esos casos fuertemen-te influidos por sus ideales políticos.
En otro tenor pero también como reflejo del mismo Zeitgeist, otros numerosos geógrafos, no marcados por la obediencia comunista, decidieron también tomar una parte activa en la solución de las desigualdades que se evidenciaban entre las regiones de sus países, pero también en el exterior. Así, personas como Jacqueline Beaujeu-Garnier, Michel Rochefort, Pierre Merlin y muchos otros, se convencieron de que era pertinente que los geógrafos dedicaran sus mejores esfuerzos a generar un territorio menos desigual, su vocero fue indudablemente Michel Phliponneau, quien escribió largamente sobre el tema (1999); en defensa, además de una posi-ción sin compromiso político, lo que les era reprochado pesadamente por el ala de izquierda de esta renovación de la geografía humana francesa. También habrá que recordar el papel tan relevante que jugarán geógrafos de la estatura de Michel Rochefort, para imprimir una orientación similar en la geografía brasileña de la cual fue uno de los mentores en los 60 y 80.
¿Cuál fue la posición que sostenían todos sus autores con respecto a las dispari-dades regionales? Una fuerte diferencia se observa entre dos posiciones antagóni-cas fuertemente divergentes.
La primera posición es la que asumieron quienes sostenían una visión crítica de obediencia de izquierda: las disparidades deben ser consideradas como desigual-dades, producto, en última instancia, del funcionamiento injusto y creador de des-igualdades del sistema capitalista. Para estos autores, si no se remueve la orientación capitalista de la economía, es improbable que se pueda imponer un orden más justo entre territorios.
La segunda posición, más moderada, planteaba que si bien las disparidades eran pro-ducto de un orden injusto, era posible, en el marco de una intervención rectificativa del sistema político a través del llamado “ordenamiento del territorio”, modificar esas dispari-dades que frecuentemente tenían su origen en situaciones históricas de largo alcance.
12
De las desigualdades territoriales: conceptos y prácticas
Estas posiciones reflejan, además, un debate intenso que se dio en el seno de la teoría económica regional, cuyos heraldos principales fueron Albert Hirschman (1961) y Gunnar Myrdal (1959). Mientras que los dos sostenían que las diferencias o disparidades entre regiones debían ser entendidas como un defecto del sistema que no había encontrado el equilibro, y que se tendería a un incremento de las desigualdades, otros autores proponían que las disparidades eran, por el contrario, el resultado de un funcionamiento temporalmente desequilibrado del sistema eco-nómico, y que se resolverían a través de los mecanismos de mercado.
Para el lenguaje de los regionalistas y de no pocos geógrafos, eso se tradujo por la adopción de dos términos muy distintos, correspondiendo a las dos posibilidades ofrecidas por la alternativa anterior: por una parte, quienes consideraban que las diferencias eran salvables y se resolverían a través de los mecanismos económicos (apoyados ciertamente por políticas ad hoc de un Estado keynesiano), empezaron a hablar de “desequilibrios regionales o territoriales”, reflejo de la teoría del equili-brio en economía y de su fe en la buena resolución de las disparidades.
Para quienes consideraban que el sistema económico sólo podía reforzar las disparidades, es el término “desigualdades regionales y territoriales” que se impuso. En esta línea, habrá que hacer mención de los trabajos precursores de José Luis Co-rragio (1997) y de Alejandro Rofman (1984), diferentes en matices pero al fin muy similares en su apego a la noción de desigualdades y sus substratos ideológicos.
Estas dos propuestas marcaron claramente las orientaciones de los trabajos geográficos, particularmente en una época cuando dominaba la economía y la cien-cia regional como disciplinas de referencia para la teoría geográfica.
Es así como encontraremos por lo menos dos orientaciones principales en los trabajos geográficos en América Latina a partir de los 60: por una parte, muchos geógrafos se apegaron al modelo tradicional y se dedicaron a demostrar la presencia de desequilibrios territoriales sea entre países o, más frecuentemente, por la todavía gran influencia de la geografía regional tradicional, a escala de las regiones. Estos trabajos se beneficiaron, además, de la creciente cobertura estadística de los espa-cios regionales (en México, las estadísticas regionales empezaron a ser producidas y difundidas a partir de los 80, curiosamente cuando el Estado perdió notoriamente interés en la dimensión regional del desarrollo) y en complemento con una creciente capacidad para procesar esos datos por medio de técnicas informáticas avanzadas.
Aunque es muy evidente que la cara cuantitativista a ultranza de la “Nueva Geografía”, que hizo estragos en los países anglosajones, no tuvo similar éxito en América Latina, por lo menos, condujo a un proceso de racionalización de la información y de su tratamiento mediante técnicas quizás no tan geográficas,
13
Daniel Hiernaux
pero propias del ambiente científico “duro” que se había impuesto en las ciencias sociales, entre otras, en la economía y la sociología. Puede hablarse, con ironía cier-tamente, de un cuantitativismo “light” latinoamericano en torno al análisis de las disparidades regionales.
Por el lado crítico, la influencia del marxismo estructuralista de cuño francés fue decisiva para que se impusiera un análisis de las disparidades desde una pers-pectiva de desigualdades estructurales propias del capitalismo. Florecieron así los estudios críticos, con frecuencia basados sobre premisas comunes y repetitivas que vieron, en cualquier caso de atraso territorial, la marca ineludible del capitalismo mundial. Los avances de la teoría del subdesarrollo y de la dependencia, una de las principales aportaciones latinoamericanas a la teoría social en los 60 y 80, reforzó esa posición. Conviene recordar que alguien como Manuel Castells no dudó en im-primir el sello conceptual de la dependencia para reescribir, en forma por lo demás elemental, la historia de las disparidades entre países y regiones en América Latina. Para los jóvenes geógrafos de los 70, ávidos de cambio y de explicaciones claras aunque fáciles, este tipo de enfoques tuvo un eco indiscutible a lo menos por dos décadas (véase por ejemplo Slater, 1975).
No deja de ser irónico que los enfoques dependentistas que perdieron brillo en los 90, siguen siendo aplicados por cientistas sociales y geógrafos que quieren ser críticos bajo otras latitudes, lo que es finalmente el reflejo de la insatisfacción de los mismos frente al mundo en el que vivien con el vigor de su deseo de cambio.
3. La globalización y sus secuelas sobre el estudio de las disparidades territoriales
No es nuestro propósito reescribir, por “n” vez, la historia de la globalización re-ciente en el mundo y en América Latina en particular; todos conocemos sus plan-teamientos y sus principales autores. Se intentará más bien llamar la atención, desde una visión geográfica, sobre los efectos que han tenido los fenómenos concretos de la globalización, pero también sus bases ideológicas, sobre el secular interés de los geógrafos por las disparidades territoriales (Hiernaux, 1999; 2001; 2002; Lévy, 2006).
Las conclusiones preliminares que pueden sacarse son las siguientes: por una parte, la globalización ha transformado notoriamente el foco de atención de la teoría social de lo atrasado/premoderno a lo avanzado/posmoderno. La conse-
14
De las desigualdades territoriales: conceptos y prácticas
cuencia directa es que ha habido un deslumbramiento de los geógrafos (aunque no únicamente de ellos) hacía lo más “brillante” de los procesos inherentes a la globa-lización: temas como las ciudades mundiales, los geosímbolos de la posmodernidad urbana, la multiplicación de los centros comerciales (malls), el amurallamiento de los barrios donde residen los grupos pudientes, entre otros factores, se han vuelto temas centrales de la geografía actual. A ello, habrá que agregar que el giro cultural manifiesto, tanto en la geografía humana como en casi todas las ciencias sociales y las humanidades, ha provocado un atracción palpable en torno a los temas cultu-rales, dejando de lado las inquietudes tradicionales de la geografía, entre las cuales el tema de las disparidades era visto como desequilibrios o como desigualdades (Lindón y Hiernaux, 2010).
Todo parece indicar que lo que se volvió el tema central fue el estudio del por-qué ciertas regiones han adquirido mayor fuerza en la globalización cuando otras se estancan o retroceden. El acento ha sido metido sobre lo primero: desde el interés por las “regiones que ganan” (Benko y Lipietz, 1992) hasta los trabajos de Paul Krugman, pasando por todos aquellos que se interrogan sobre las razones y condiciones que explican el éxito de ciertos distritos industriales, hacia los autores centrados sobre la competitividad de ramas o territorios. En otros términos, el inte-rés apremiante para ganar un espacio en la globalización selectiva, ha hecho invertir mucha reflexión y tinta en lo que se refiere al éxito más que al atraso o al fracaso.
Sin embargo, sería falso e injusto afirmar que la globalización ha hecho tabula rasa de los temas anteriores sobre las disparidades. En cierta forma, ha obligado a una nueva conceptualización de los mismos. Por una parte, vale mencionar a quie-nes, desde espacios periféricos de países centrales o desde regiones circundantes de la misma periferia internacional, han acordado su interés en las regiones que pier-den (Côté, Klein y Proulx, 1995). La reflexión de los autores en esa corriente gira en torno a una doble inquietud: la primera es conceptualizar el porqué de su posición periférica y alejada de las potencialidades nuevas ofrecidas por la globalización, y la segunda es la de plantear estrategias de competitividad para aquellos espacios.
Si nos ponemos a revisar con detenimiento estos textos, veremos que el tema de los desequilibrios entre territorios no está ya de moda: se reconocen profundas desigualda-des y se propone, en reminiscencia quizás involuntaria de algunas propuestas teóricas y operativas de los 50 y 60, la puesta en marcha de una dinamización selectiva de los territorios: quien conoce bien la historia de las teorías regionales de los 60, reconocerá fácilmente la huella de las posiciones de François Perroux, aunque no se expresan como tal, y menos se traducen en políticas de impulso a los polos de crecimiento como se solía plantear en América Latina con los desaciertos que todos conocen.
Por otra parte, no faltan los estudios regionales destinados a estudiar los meca-
15
Daniel Hiernaux
nismos particulares de atraso de una región, o de las dificultades que han tenido en lograr políticas de crecimiento exitosas en contexto de globalización.
El caso de las teorías del desarrollo local (por ejemplo Klein, 2006) muestra bien que el sesgo ideológico en achacar al modelo capitalista la culpa de las des-igualdades se ha reducido en la misma medida que los postulados políticos que lo impulsaba se han ido desvaneciendo después de la caída del Muro de Berlín. Plantear un desarrollo local es, en cierta medida, una forma de eludir los cuestiona-mientos más amplios que se hacían por el pasado, sobre el funcionamiento desigual del sistema como totalidad.
Nos atrevemos a proponer, con la seguridad de recibir fuertes críticas, que los planteamientos sobre desarrollo local son la traducción, en la esfera de los estudios territoriales, de una suerte de individualismo rampante en todas las perspectivas teóricas y prácticas en boga actualmente. Dicho en otros términos, el desarrollo local sería una perspectiva que hace caso omiso de las dinámicas de mayor esca-la, para reducirse a una propuesta de desarrollar el pequeño rincón del territorio mundial que interesa o donde uno se encuentra viviendo. En síntesis, un repliegue pragmático y ciertamente epistemológico frente a la forma mucho más abierta de enfrentar las disparidades que se pregonaba en el pasado.
Lo anterior es sin lugar a duda entendible en un contexto de complejidad, de caos y de indecisión del sistema capitalista mundial que no deja de proponer un crecimiento ejemplar, pero que, después de unas cuantas aceleraciones, no logra quitar ni siquiera el freno de mano de la máquina económica. Frente a similar agonía alargada, es entendible que pudiera parecer mejor cultivar su propio jardín, como lo aconsejaba Voltaire.
Así, si bien algunos geógrafos se dejan atraer por las deslumbrantes luces de la posmodernidad global, otros siguen analizando las condiciones del fracaso o medi-tan sobre su localidad desde una perspectiva mucho más individualista o “localista” que por el pasado. En este sentido, el gran movimiento destinado a conceptualizar las disparidades, sean como desequilibrios, sean como desigualdades, que tuvo su apogeo en los 60, se ve pálidamente reflejado en los trabajos geográficos actuales, aun si éstos no carecen de méritos en otros aspectos (García, 2006; Hiernaux y Torres, 2008).
La geografía debe entonces repensar las disparidades territoriales en una forma más congruente que por el pasado, para tomar su lugar -el lugar que siempre se ha merecido- en la renovación intensiva de la teoría social actual (Lindón y Hiernaux, 2010b).
Unas indicaciones orientativas ocuparán entonces el cierre de este trabajo:
16
De las desigualdades territoriales: conceptos y prácticas
Por una parte, la reflexión sobre lo escalar en geografía y en las ciencias • sociales en general, nos hace ver que el tema de las desigualdades, o como se quieran llamar, no debe enfocarse solamente desde perspectivas regiona-les, como se solía hacer en el pasado. En ese sentido, los aportes recientes sobre la segregación y otros mecanismos de diferenciación territorial en el espacio urbano, son esenciales en la reflexión.
También pensamos que es necesario que esta reflexión alcance un nivel aún • más micro: en la perspectiva interna de los barrios, en el espacio doméstico, surgen también fuertes diferencias espaciales, cuyas explicaciones pueden encontrarse en aspectos como la división sexual del trabajo, el racismo o temas similares que tradicionalmente ha abordado una geografía más “cul-tural”, particularmente en el mundo anglosajón.
La temática de las disparidades no debe ser estudiada solamente desde una • perspectiva cuantitativa tal y como parece imponerse en la actualidad: los datos o indicadores de desarrollo humano de marginación o similares, si bien pueden ofrecer cierto interés desde perspectivas más generales, no pueden imponer el hacer caso omiso de perspectivas más subjetivistas. En este sentido, cabe hacerse preguntas sobre los imaginarios de las desigual-dades o la pobreza o las percepciones reales de las desigualdades, las cuales parecerían haberse incrementado en la medida que los medios de comu-nicación evidencian los niveles de calidad material de vida alcanzados por reducidas pero potentes minorías.
ReferenciasBataillon, Claude (2006), “Six géographes en quête d’engagement : du communisme à l’aménagement
du territoire essai sur une génération”, Cybergeo, núm. 241, 15-32.
Benko, George y Lipietz, Alain (1992), Les régions qui gagnent, París, Presses Universitaires de France.
Bosque Sendra, Joaquín (1986), “La evolución de la geografía teórica y cuantitativa”, en García, Aurora (coord.), Teoría y práctica de la geografía, Madrid, Editorial Alambra, núm.4, 44-64.
Corragio, José Luis (1997), “Los complejos territoriales dentro del contexto de los subsistemas de producción y circulación”, Textos, núm. 2.
Côté, S., J-L. Klein y Proulx, M.-U. (Eds.) (1995), Et les régions qui perdent ?, Rimouski, Québec, GRIDEC.
García Álvarez, Jacobo (2006), “Geografía regional”, en Hiernaux, Daniel y Lindón Alicia (coords.),
17
Daniel Hiernaux
Tratado de Geografía Humana, Barcelona, Anthropos y Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa, 25-70.
George, Pierre et al (1967), La geografía activa, Barcelona, Seix Barral.
Hiernaux, Daniel (1999), “Fondements territoriaux du libéralisme contemporain”, Tiers-Monde, núm. 157, París, Institut d’Etudes du Développement Economique et Social-IEDES, 107-120.
Hiernaux, Daniel (2000), “L’Aménagement du territoire au Mexique: de l’Etat au marché, 1970-1998”, Historiens-Géographes, París, 95-109.
__________(2001), “La mondialisation et le territoire. La vision du géographe”, en Suzanne Laurin, Klein, Juan Luis y Tardif, Carole, Géographie et Sociétés, Québec, Presses Universitaires du Québec, 43-60.
__________ (2002 a), “Hacia una geografía de la globalización”, en Correa, Ma. Antonieta y Gutiérrez Roberto (Eds.), Tendencias de la globalización en el nuevo milenio, México, D. F., Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, 49-72.
__________ (2002 b), “Las regiones en el sistema local, una reinterpretación” en Campos Aragón, Leticia (coord.), La realidad económica actual y las corrientes teóricas de su interpretación: Un debate inicial, Porrúa e Instituto de Investigaciones Económicas-UNAM, México D.F., 423-432.
Hiernaux, Daniel y Torres Baños, Rino (2008), “Desarrollo Territorial en México: un balance general”, en Delgadillo, Javier (coord.), Política Territorial en México: Hacia un modelo de desarrollo basado en el territorio, México, Instituto de Investigaciones Económicas-UNAM y Sedesol, 97-223.
Hiernaux, Daniel y Lindón, Alicia (1997), “¿En qué sentido las desigualdades regionales?”, en Revista Latinoamericana de Estudios Urbano Regionales EURE, vol. 22, núm. 68, Santiago de Chile, Instituto de Estudios Urbanos de la Pontificia Universidad Católica de Chile, 29-43.
Hirschman, Albert (1961), La estrategia del desarrollo económico, México, Fondo de Cultura Económica.
Holland, Stuart (1978), Capital versus regions, Nueva York, McMillan Press.
Humboldt, Alexander von (1874-75), “Cosmos. Ensayo de una descripción física del mundo”, extractos de Cosmos. Ensayo de una descripción física del mundo, Madrid, Imprenta de Gaspar y Ruig Editores, 4 tomos, del tomo 1, 1-8; del tomo IV, 10-12, en Gómez, Josefina; Muñoz, Julio y Ortega, Nicolás (Eds.) (1982), El pensamiento geográfico, Madrid, Alianza Editorial S.A., 159-167.
Klein, Juan-Luis (2006), “Geografía y desarrollo local”, en Hiernaux, Daniel y Lindón Alicia (coords.), Tratado de Geografía Humana, Barcelona, Anthropos y Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa, 303-319.
Lévy, Jacques (2006), “Geografía y mundialización”, en Hiernaux, Daniel y Lindón Alicia (coords.), Tratado de Geografía Humana, Barcelona, Anthropos y Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa, 273-302.
Lindón, Alicia y Hiernaux, Daniel (coords.) (2010 a), Los giros de la geografía humana: desafíos y horizontes,
18
De las desigualdades territoriales: conceptos y prácticas
Barcelona, Anthropos y Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa.
___________ (2010 b), “Compartir el espacio: encuentros y desencuentros de las ciencias sociales y la geografía humana”, en Lindón, Alicia y Hiernaux, Daniel (coords.), Los giros de la geografía humana: desafíos y horizontes, Barcelona, Anthropos y Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa, 271-295.
Myrdal, Gunnar (1959), Teoría Económica y regiones subdesarrolladas, México, D. F., Fondo de Cultura Económica.
Phliponneau, Michel (1999), Geografía Aplicada, Barcelona, Ariel.
Ratzel, Friedrich (1898-1899), “El territorio, la sociedad y el Estado”, París, L’Année Sociologique, núm. 3, 1-14, en Gómez, Josefina; Muñoz, Julio y Ortega Nicolás (Eds.) (1982), El pensamiento geográfico, Madrid, Alianza Editorial S.A., 193-203.
Reclus, Eliseo (1906), “Prefacio” de El hombre y la tierra, Barcelona: Editorial Escuela Moderna. Retomado en Colectivo de geógrafos, 1980, La geografía al servicio de la vida (antología de Eliseo Reclus), Barcelona: Editorial 7 ½, 29-32.
Ritter, Karl (1850), “La organización del espacio en la superficie del globo y su función en el desarrollo histórico”, en Ritter, Carl, (1974), Introduction à la géographie générale comparée, París, Edic. Les Belles Lettres, 166-189, en Josefina, Gómez; Muñoz, Julio y Ortega Nicolás (Eds.) (1982), El pensamiento geográfico, Madrid, Alianza Editorial S.A., 168-177.
Rofman, Alejandro (1984), “Subsistemas espaciales y circuitos de acumulación regional”, en Revista Interamericana de Planificación, México, D. F., Sociedad Interamericana de Planificación, vol. 18, núm. 70, 42-61.
Slater, David (1975), “Underdevelopment and Spatial inequality”, en Progress in Planning, vol. 4.
Vidal de la Blache, Paul (1977), “Los caracteres distintivos de la Geografía”, en Randle, Patricio (Ed.), Teoría de la Geografía, Sociedad Argentina de Estudios Geográficos, Buenos Aires, 67-79.
View publication statsView publication stats