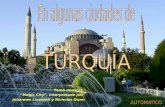Ciudades en betartcities a los ... - Escuela de Diseño...
Transcript of Ciudades en betartcities a los ... - Escuela de Diseño...
Seminario: "Sm
art cities para Smart C
itizens: Repensando la relación entre espacios, tecnologías y sociedad".
Seminario: "Sm
art cities para Smart C
itizens: Repensando la relación entre espacios, tecnologías y sociedad".
Seminario: "Sm
art cities para Smart C
itizens: Repensando la relación entre espacios, tecnologías y sociedad".
Seminario: "Sm
art cities para Smart C
itizens: Repensando la relación entre espacios, tecnologías y sociedad".
Seminario: "Sm
art cities para Smart C
itizens: Repensando la relación entre espacios, tecnologías y sociedad".
Seminario: "Sm
art cities para Smart C
itizens: Repensando la relación entre espacios, tecnologías y sociedad".
Seminario: "Sm
art cities para Smart C
itizens: Repensando la relación entre espacios, tecnologías y sociedad".
Seminario: "Sm
art cities para Smart C
itizens: Repensando la relación entre espacios, tecnologías y sociedad".
Cam
pus
Lo C
onta
dor U
C —
15.
07.2
014
p.02
p.07
p.21
p.31
p.46
>>> Volumen 1
>>> Ciudades en beta: De las Smartcities a los Smartcitizens.
>>> Prólogo.
¿Qué es la inteligencia ciudadana?: Hacia la politización de la noción de Smart Cities — José Allard & Martín Tironi
>>> I. Prototipando la ciudad.
Del cuidado inteligente al diseño del cualquiera. — Tomás Sánchez Criado
Vuelta al Territorio. Inteligencia Colectiva Situada — Domenico Di Siena.
La ciudad que busca su nombre — Adolfo Estalella
>>> II. Usos y alcances de lo Smart.
Las ciudades Inteligentes y la movilidad: una perspectiva, un desafío — Pedro Vidal & Victor Manuel Cruz
La Ciudad Empática — Andrés Briceño
Usos de Sistemas inteligentes de Transporte para Ciudades Sustentables — Ricardo Giesen
Smart / Coordinación City — Ignacio Lira
>>> III. Debates y circulación del concepto de Smart City.
¿Smart Cities o Ciudades Sustentables — Jonathan Barton
Ciudades Hiperconectadas. Breves notas para una agenda de innovación — Nicolás Rebolledo
Situando la noción de Smart City en el contexto chileno: circulación y usos de un concepto en devenir — Martín Tironi & Daniel Muñoz
>>> Autores
>>> Créditos
01
De Nueva York a Abu Dabi, de Barcelona a Bogotá, de Río de Janeiro a Seúl, el discurso de las Smart Cities se expande con extraordinaria fuerza, seduciendo tanto a gobiernos locales, organizaciones civiles como empresas de todo el planeta. Las experimentaciones e iniciativas vinculadas a la Smart City no parecen monopolio de ningún país, y hoy las prácticas y discursos relacionados a la digitalización, dataficación y codificación de espacios urbanos circulan y son adoptadas por diferentes regiones. El concepto ha logrado posicionarse como un ‘punto de paso obligado’ para las ciudades contemporáneas, acaparando la atención de medios internacionales y marcando significativamente la agenda de autoridades e instituciones.
Si bien pretender estabilizar el significado de la noción de Ciudad Inteligente podría resultar un ejercicio tan tramposo como reductor, hay ciertas características que se le suele reconocer a esta categoría. En primer lugar, supone un uso intensivo y extensivo de nuevas tecnologías de la información y comunicación, lo que permitiría conectar actores y objetos, horizontalizar la relación entre ciudadanos y autoridades, generar y compartir información, mejorar el suministro de recursos y optimizar la distribución servicios de la ciudad. Así, gracias al desarrollo de tecnologías ubicuas y el advenimiento del “internet of things”, las ciudades serán capaces de producir capas informativas que permiten gestionar de manera más inteligentes y eficientes, coordinada y fluida, la vida en las grandes ciudades. En esta línea, las ciudades se lanzan en proyectos de iluminación, estacionamientos o avenidas inteligentes, herramientas de consumo o servicios geolocalizado, redes de suministro eléctrico (smart grids) y un amplio abanico de tecnologías de sensorización de variados parámetros urbanos (ruido, calidad del aire, polen, daños, radioactividad, humedad, temperatura, ritmo cardiaco, etcétera). De esta manera, el imaginario de la Smart City ha sabido identificar una agenda amplia de problemas urbanos (transporte, energía, inseguridad, participación, etc.) que son susceptibles de traducir/resolver mediante el uso de ‘tecnologías inteligentes’.
Una de las premisas que inspira este Volumen número 1 —Ciudades en beta: De las Smartcities a los Smartcitizens—, es la necesidad de interrogarse sobre el tipo de inteligencia que convocamos a la hora pensar el desarrollo urbano, y qué lugar
Martín Tironi, Sociólogo, Académico Diseño UC.José Allard, Diseñador, Director Diseño UC.
¿Qué es la inteligencia ciudadana?: hacia la politización de la noción de Smart Cities
Ciudad InteligentePolitizarSmartcitizensApropriaciónOpen-source urbanismFormas de inteligencia
From:
Subject:
Tags:
03
ocupan los ciudadanos en la redefinición de las infraestructuras y tecnologías que equipan y gobiernan nuestros espacios. Es en este último sentido que hablamos de la necesidad de politizar la noción de Smart City: reconocer las bifurcaciones y contrapuntos a la idea de inteligencia urbana basada exclusivamente en lógicas de optimización, eficiencia y automatización tecnológica, y observar las prácticas emergentes que surgen a partir de iniciativas ciudadanas y colaborativas que se involucran en el rediseño de la ciudad. Politizar, entonces, es una operación que invita a reflexionar sobre los efectos prácticos que tienen ciertas definiciones de inteligencia en el espacio urbano, pero a la vez, una forma cobijar la multiplicidad de modos que tiene lo smart de representarse y traducirse, de diseñarse y mantenerse, de probarse y experimentarse.
En Chile, por ejemplo, han surgido una serie de iniciativas ciudadanas que, ‘desde abajo’ o desde la óptica smartcitizens, empiezan a apropiarse de la noción de ‘inteligencia’ tecnológica, elaborando formas de uso y apropiación del espacio, de producción y circulación de conocimiento diferentes al modelo estatal y corporativo, de resignificación y politización de ciertas infraestructuras y zonas urbanas. Tales intervenciones y experimentaciones con el tejido urbano desafían el papel que convencionalmente poseen los organismos estatales, pero sobre todo obligan a buscar nuevas formas para describir y conceptualizar estos fenómenos. La socióloga Saskia Sassen, haciendo referencia a la cultura digital abierta, ha acuñado el término de open-source urbanism (urbanismo de código abierto) para referirse precisamente a iniciativas e intervenciones que surgen desde la colaboración ciudadana y la apropiación de las tecnologías. Los lugares y espacios, infraestructuras y equipamientos no están definidos por la administración tecnocrática solamente, y emergen también desde las prácticas situadas de los agentes, que van ensamblando diferentes usos y especialidades según sus propios diagnósticos, necesidades y diseños. Es en este sentido, la noción de “ciudades en beta” hace referencia a un modo de comprensión de la condición urbana que cuestiona el pretendido carácter clausurado y fijo de la ciudad top-down. Al contrario, la entienden e interactúan como un prototipo, ecosistema en estado beta, en constante recomposición. Esta forma tecno-política emergente acepta nuevas nomenclaturas y formas de colaboración, utilizando la experimentación y el prototipo como modo de exploración y composición de la experiencia urbana.
Desde Diseño UC se han estado generando esfuerzos desde diferentes frentes (proyectos de títulos, de investigación, talleres, exposiciones, etc.) orientados a ‘bajar’ el término norteamericano de Smart City a la realidad y necesidades locales. Así, por ejemplo, el curso Urban Hacking (www.urbanhacking.cl) refleja esta necesidad de ‘idiosincratizar’ el concepto de Ciudad Inteligente, buscando métodos y estrategias, diseños y activaciones acordes al tejido social local. Estamos conscientes que las promesas de la Smart City pueden transformarse en un innovador slogan si no somos capaces previamente de detectar cómo se empalma este régimen tecnológico con los problemas, saberes y requerimientos de las personas. Antes de obnubilarse con las soluciones tecnológicas, los dispositivos ubicuos y los discursos de innovación disruptiva que trae consigo
04
el programa de las Ciudades Inteligentes, creemos necesario desarrollar una capacidad para empatizar y acompañar las transformaciones de nuestra sociedad, poniendo siempre en el centro la experiencia del usuario. Apostamos a que el “diseño inteligente” no se mide solamente por la sofisticación y automatización de la técnica, sino por su capacidad para generar confianza y canales de comunicación, colaboración y capital social.
¿Hasta qué punto resulta pertinente seguir defendiendo el postulado que lleva a separar el mundo en dos clases de sujetos, los expertos smart equipados de sus metodologías, y por otro lado, los usuarios profanos, simples validadores de productos y servicios? Creemos que un diseño auténticamente centrado en el usuario, no puede suponer que los profesionales del marketing y del brainstorming son los que monopolizan el significado de nociones como ‘innovación’, ‘inteligencia’ o ‘cultura y, por el contrario, se debe observar cómo los propios individuos se apropian e interactúan esas categorías, expandiendo en muchos casos su significado. Desde este punto de vista, creemos que el desafío para el Diseño como disciplina es identificar esos espacios y lugares donde lo smartziticens se manifiesta, y explorar las condiciones de posibilidad para que esa inteligencia ciudadana sea utilizada en pos de ciudades más inclusivos y sustentables, democráticas y creativas.
Este volumen pretende hacer visible, a una audiencia especializada como no-especialista, diferentes comprensiones y aplicaciones del término Smart City, proponiendo problemáticas, casos y conceptualizaciones que van más allá de una visión tecnologizada del urbanismos smart. Permite pluralizar y a la vez tomar distancia crítica de esta ola de Ciudades Inteligentes, mostrando las múltiples formas de inteligencia que adopta la vida urbana, que pueden ir desde la recomposición de espacios públicos hasta sofisticadas formas de gestión en transporte. Digámoslo de otra manera: aquellos productos diseñados y definidos por “sistemas expertos”, no tiene el monopolio de lo smart, y el prototipo espontáneo de una cancha de fútbol o de una barrera anti-ruido elaborada por un colectivo ciudadano puede ser tan inteligente o más que que un brazalete wearable. Lo importante es estar atento a esas pulsiones y gestos, sensores y desplazamientos urbanos
En suma, la vocación de este libro es abrir el debate sobre las Smart Cities, explorando a partir de diferentes perspectivas y disciplinas (Antropología, Diseño, Ingeniería, Sociología, Arquitectura, Políticas Públicas...), la pregunta sobre qué implica una práctica urbana inteligente y sus efectos en la estructuración de la ciudad y sus discursos. Algunos de los textos aquí reunidos formaron parte de la conferencia organizada por Diseño UC y el académico Martín Tironi en 2014 (¿Smart City para Ciudadanos Inteligentes? Re-pensando la relación entre espacio, tecnologías y sociedad) y otros artículos son de autores nacionales e internacionales que aceptaron la invitación a re-pensar las implicaciones y ramificaciones del término Ciudad Inteligente. ◊
05
Tomás Sánchez Criado — @tscriado — www.tscriado.org
Del cuidado inteligente al diseño del cualquiera.
Servicios de telecuidadoCuidadoInteligencia ciudadanaColectivo de diseño críticoAuto-construcciónDiseño libreInfraestructuración
From:
Subject:
Tags:
>>> "La acción humana depende de todo tipo de apoyos, siempre es una acción apoyada […] No podemos actuar sin apoyos, y sin embargo tenemos que luchar por los apoyos que nos permitan actuar"(Butler, 2012)[1].
Tecnologías inteligentes del cuidado y el problema del diseñador como figura solitaria de autoridad
El cuidado cotidiano y de larga duración sufre una transición gigantesca desde hace pocas décadas, configurándose como uno de los asuntos públicos de la más importante índole en la mayoría de países postindustriales. No es infrecuente leer reflexiones ante el envejecimiento poblacional creciente (que pone en riesgo tanto el cuidado informal como las formas de mutualización reguladas por aparatos estatales). Pero también son conocidas desde hace décadas las innumerables reflexiones y politizaciones desde espacios feministas que han venido luchando contra la invisibilidad de esta práctica de sustento vital cotidiano, su minusvaloración y los problemas derivados de considerarse algo ‘propio de las mujeres’, no formalizado ni remunerado apropiadamente.
Aunque quizá la cuestión más relevante en esta última década tenga que ver con el gigantesco desarrollo de tecnologías digitales ‘inteligentes’ que ofrecen nuevas soluciones para, supuestamente, hacer ‘más eficaces’ las prácticas y relaciones de cuidado. Sistemas tecnológicos, dispositivos y aparatos (como sensores ambientales para tomar registros, aplicar algoritmos y crear representaciones de patrones de usos de la casa o predicciones de situaciones de dependencia; o geolocalizadores y dispositivos de alarma) en los que se están invirtiendo ingentes cantidades de dinero público y privado para su desarrollo. Y cuya promoción viene siempre acompañada de grandes loas en las que estas ‘tecnologías inteligentes’ digitales aparecen como heraldos de un cambio en las formas de cuidar: contienen, o eso se dice, promesas de economización del cuidado, así como de alivio de parte de sus cargas para las personas cuidadoras y para quienes reciben el cuidado. Unas tecnologías que, así se suele plantear, permitirían responder con mayor eficacia a los retos del cuidado
[1] Butler, J. (2012). Cuerpos en alianza y la política de la calle. Trasversales, 26. En http://www.trasversales.net/t26jb.htm
09
ante los imperativos que plantean el cambio demográfico y las necesarias transformaciones destinadas a acabar con la distribución sexual asimétrica del trabajo de cuidados.
Sin embargo, a raíz de mis trabajos a lo largo de los últimos ocho años explorando etnográficamente está tecnologización inteligente del cuidado (analizando la implementación de servicios de telecuidado para personas mayores, participando en el diseño colaborativo de productos de apoyo o ayudas técnicas autoconstruidas, o realizando estudios sobre los modos en que son implementadas las infraestructuras urbanas de accesibilidad), quisiera plantear algunos compromisos o cuestiones que suelen quedar por fuera de esta promesa de un ‘futuro inteligente’ que parecen traer los dispositivos automatizados de las grandes firmas o de las instituciones públicas promotoras de estos grandes cambios tecnológicos.
En no pocas ocasiones las personas que acaban usando o empleando estas tecnologías no han sido partícipes de su concepción más que de un modo enormemente residual, colateral o robándoles las ideas al vuelo en sesiones de supuesta ‘co-creación’. Cierto, ‘los usuarios’ no suelen tener un modo específico de hablar de las mismas más allá de los términos que ponen en su boca los ingenieros, desarrolladores y proveedores de tecnologías inteligentes. Pero esto acaba haciendo que, lamentablemente, la mayor parte de ocasiones en supuestos proyectos de diseño participativo o colaborativo, bien por la rapidez con la que estos se realizan debido a presiones industriales o dado el modo en que los diseñadores se posicionan en estos procesos, acaban dando lugar a:
(a) dispositivos metodológicos en los que se pide a los usuarios que colaboren con su trabajo no pagado más que con una retribución simbólica proporcionado toda suerte de información sobre sí mismos o testeando los aparatos, pero haciendo esto de un modo que comúnmente impide que los usuarios puedan participar en el formateo de la información relevante o en la conceptualización final de esos proyectos (a lo que podríamos denominar una forma de ‘diseño colaboDativo’ o extractivo, donde la colaboración consiste en dar información para que esto pueda ser usado en la creación de un dispositivo de cuya comercialización esos ‘co-creadores’ no ven un duro); o
(b) meros usos validadores o sancionadores de los aparatos ya creados (a los que podríamos denominar ‘diseño consultivo’ o ‘diseño corroborativo’ donde la voz del usuario es incorporada para decidir si le gustan unos productos cuyo diseño fundamentalmente ha venido predefinido y su conceptualización ha tenido lugar en otro sitio).
Aparatos, por tanto, que son pensados para que seamos sus ‘meros usuarios’, siendo nuestras necesidades perpetuamente pensadas por otros que, pareciera, saben más sobre nuestra vida y nuestras necesidades cotidianas de sustento y soporte vital que nosotros mismos. En esto parece residir su ‘inteligencia’ incorporada. Y, sin duda, traducen el esfuerzo de excepcionales profesionales del diseño y del ámbito sociosanitario que necesitan navegar entre enormes constricciones económicas, materiales y constructivas para poder ofrecer una solución de calidad que pueda entrar en mercados de productos de salud cada vez más altamente competitivos y exigentes. Pero, ¿son estas formas de ‘colaboración’ las que realmente queremos o deseamos para
10
el diseño de elementos ‘inteligentes’ cruciales en nuestro sustento o en el de nuestros seres queridos? Esta ‘inteligencia’ parece un asunto demasiado importante como para que se la confiemos únicamente a los profesionales…
Asimismo, quizá pudiéramos aplicar un ápice de malicia al considerar los enormes esfuerzos puestos en práctica por los diseñadores profesionales y las industrias que les pagan para evitar que pensemos en, por ejemplo, configurar muchos de esos dispositivos una vez llegan a nuestro poder. Cierto que en ocasiones se trata de aparatos que están ‘cerrados’ porque toquetearlos pudiera alterar su eficacia o tener efectos perniciosos para nuestra salud. Y, claro, tiene sentido que en ciertas situaciones, como en el diseño de localizadores GPS de personas con demencia o Alzheimer, se busque dificultar ese toqueteo insistente de los usuarios para que los aparatos funcionen apropiadamente, pero en la mayor parte de los casos lo que opera como principal herramienta para evitar que esto ocurra no son sólo criterios de salud, sino los regímenes de propiedad que se ponen en juego: los saberes para intervenir estos aparatos suelen estar protegidos por el secreto industrial y perdemos la garantía de los productos si los abrimos.
¿Es este rol de autoridad o de guardianes de la industria el que los diseñadores quieren cumplir ante la sociedad? ¿Es esta la manera en que se quieren aproximar a dar soluciones, aplicando toda su ‘inteligencia’ a los problemas fundamentales de nuestro presente como nuestro sustento vital y cotidiano, o el modo en el que forjamos e intervenimos nuestros lazos de interdependencia, o el modo en que queremos vivir una vida en la que se respete nuestra diferencia? Quizá necesitemos invocar un modo de hacer distinto, donde los saberes de los diseñadores sean puestos a trabajar de otro modo, donde la inteligencia esté redistribuida.
Redistribuir la inteligencia ciudadana, tomar la infraestructura del cuidado.
Desde 2012 colaboro estrechamente en el proyecto "En torno a la silla"[2] , un colectivo de diseño crítico de Barcelona, integrado de forma heterogénea por arquitectos, manitas, activistas del movimiento de vida independiente, así como por etnógrafos-documentalistas, todos nosotros vinculados al despliegue de inteligencia ciudadana que ha supuesto el 15M en España. Un proyecto colectivo centrado en el uso de medios digitales de comunicación, documentación y fabricación para la auto-construcción y ‘diseño libre’ (por el modo en abierto con el que se conceptualiza, fábrica y documenta el proceso con el objetivo de que quien se sienta interpelado pueda participar) de productos de apoyo desde la filosofía de la ‘diversidad funcional’ [3]. En este proceso hemos venido: (1) fabricando colaborativamente elementos para
[2] Véase https://entornoalasilla.wordpress.com/
[3] Una concepción desarrollada por activistas del Foro de Vida Independiente y Divertad español que sitúa en el centro la diversidad funcional constitutiva del ser humano en lugar del eje de dis/capacidad, planteando la discriminación histórica que han sufrido algunas personas en razón de su diversidad funcional como un atentado a la diversidad humana.
11
transformar los entornos de las sillas de ruedas, sus ocupantes y sus relaciones; (2) realizando muy diferentes tareas de sensibilización y protesta de las condiciones de inaccesibilidad, así como organizando eventos para visibilizar y mostrar la innovación cacharrera del colectivo de personas con diversidad funcional: y su ingenio para forjar aparatos, apaños y arreglos de bajo coste o de diseño libre y abierto a partir de los que las personas con diversidad funcional buscan hacerse la vida más a medida, con un estilo propio, diferente del de la industria tecnológica con planteamientos ‘capacitistas’ (bien con su estética hospitalaria y rehabilitadora para reconstruir y hacer presentables cuerpos carentes o haciendo primar el ‘que no se note’); así como encuentros de co-creación donde son estos usuarios con unas necesidades enormemente claras y bien especificadas los que dirigen y coordinan el proceso.
Sin dejar de considerar los enormes problemas para crear una economía sostenible en torno a estas prácticas, la auto-construcción o el cacharreo de colectivos como En torno a la silla bien pudiera estar ayudando a configurar una nueva forma de inteligencia ciudadana que traiga consigo una nueva práctica del diseño de tecnologías de cuidado centrada en la radicalización democrática de sus prácticas, procesos y productos. Una cierta idea de autogestión o de gestión participada (derivada del lema ‘nada sobre nosotros sin nosotros’ del Movimiento de Vida Independiente y de lucha por los derechos de las personas con diversidad funcional), que nos conmina a que cada cual en su diversidad recupere su voz a la hora de gestionar cómo quiere articular materialmente su vida. Politizando, por ende, nuestros formatos de diseño, haciéndolos más atentos a esas alteridades, a esos cuerpos diversos que comúnmente quedan fuera de las reflexiones y las consideraciones sobre cómo articular la vida en común.
En el fondo en situaciones análogas de cacharreo digital pudiera observarse la articulación o la infraestructuración de nuevos formatos y sujetos de la colaboración (una suerte de ‘cobayas auto-gestionadas’) que, atravesados por esta versión radicalizada de la colaboración en el diseño, articulan una nueva manera de pensar la ciudad inteligente: una en la que los ciudadanos toman y abren la infraestructura material (digital o no) del cuidado para repensar cómo quieren vivir . Y esto convierte el diseño en un asunto del cualquiera, más o menos ignorante. Lo que no quiere decir rechazar los saberes de los artesanos o los profesionales del diseño, sino redistribuirlos y convertirlos en patrimonio de todos aquellos con los que se diseña (convocando a otros cualquiera a que le ayuden a mejorar lo que hace a través de la documentación y difusión de su proceso puesta a disposición de los demás). Esto es, frente al diseño de la ciudad inteligente que nos priva de la capacidad de tener algo que decir sobre ella, una redistribución de la inteligencia ciudadana que altera las prácticas de diseño digital: un diseño hecho por ese cualquiera que comparte que necesita las cosas de una manera determinada y no le vale exactamente de otra, que quiere poder decidir sobre ellas y que a veces no tiene más remedio que cacharrear para poder seguir adelante, siendo todo el proceso frágil y requiriendo de un tipo particular de mimo para poder seguir haciendo (cuando las condiciones institucionales y económicas que nos fragilizan no parecen hacer más que dilatarse y extenderse, requiriendo de nosotros que pensemos en otros formatos comunitarios de mercados
12
y relaciones económicas); un diseño que se documenta y comparte para que otros puedan crear sus soluciones para que ese cualquiera pueda intervenir en tener una vida personal y colectiva más digna y vivible[4]. Un diseño para darse acceso a la vida pública o, mejor dicho, para auto-otorgarse el derecho a diseñar la propia vida con otros. Un cacharreo colectivo para crear dispositivos de cuidado en común. ◊
[4] Para un relato más detallado de esto véase Sánchez Criado, T., et al. (2015) Care in the (critical) making. Open prototyping, or the radicalisation of independent-living politics. ALTER, European Journal of Disability Research http://dx.doi.org/10.1016/j.alter.2015.07.002
13
Domenico Di Siena
Vuelta al Territorio. Inteligencia Colectiva Situada.
Identidad SocialProsumersSocial mediaHibridaciónAuto-organizaciónInteligencia colectiva situadaCiudadanías emergentes
From:
Subject:
Tags:
Durante las últimas décadas, se ha normalizado un modelo de vida que además de insostenible está fundamentalmente alejado de las realidades locales. Todas nuestras ambiciones profesionales además de cierto estilo de vida, se han vuelto definitivamente prioritarios frente a cualquier otro tipo de consideración que pudiese dar mayor importancia al contexto local y relacional. En este proceso, el papel de la tecnología es fundamental. Por un lado favorece la comunicación y por ende el acceso al conocimiento global, pero por otro lado promueve una economía y una cultura global que pierde de vista la necesidad de una relación entre las actividades económicas y culturales con los territorios en los que se desarrollan.
Según Pierre Levy (1994), vivimos en un espacio antropológico que él define como el espacio de los flujos de las mercancías, donde las actividades fundamentales se pueden agrupar en tres grandes categorías: producción, transacción y comunicación. En este ecosistema la identidad de cada uno está directamente condicionada por el papel profesional que cubre en una de estas tres categorías. Por tanto, nuestra identidad social se define en gran medida en función de nuestro trabajo, que en la mayoría de los casos es un trabajo asalariado y por ende fuertemente dependiente de mecanismos económicos sobre los cuales la mayoría de las personas nunca son llamados a opinar.
La comunicación abre nuevos modelos, que no sustituyen los de siempre, pero seguramente los amplían y los enriquecen. Con Internet ahora somos “prosumers”, es decir productores y consumidores al mismo tiempo; y consumimos informaciones producidas por amigos y conocidos. Lentamente el bombardeo mediático, con su sincronización, sus telediarios que siempre muestran las mismas personas y el mismo tipo de noticias, empiezan a dejar espacio a las frivolidades publicadas por nuestros amigos en facebook, así como a sus pensamientos políticos y a sus reflexiones sobre lo que ocurre a su alrededor. Hablamos cada vez más de nosotros mismos, seguramente con cierta tendencia hedonista, pero al mismo tiempo esto nos permite conocer a nuestros amigos e incluso a nosotros mismos.
El intercambio constante de informaciones, sin intermediarios, nos permite experimentar de primera mano los mecanismos de inteligencia colectiva de los
14
que hablaba Pierre Levy en los años noventa. Las implicaciones sociales de estos mecanismos son enormes, puesto que promueven un cambio en la definición y la percepción de la identidad personal que se vuelve directamente ligada al conocimiento que cada persona tiene. Son las señales de la ruptura del muro de la desconfianza.
Según Levy, estamos promoviendo un nuevo espacio del conocimiento que se activa gracias a la experimentación de nuevas relaciones humanas basadas en la valorización de las personas en base a sus conocimientos y competencias, sin la necesidad de recurrir a una clasificación impuesta por la pertenencia a una determinada categoría social, profesional o económica y claramente sin la necesidad de ningún tipo de certificación académica o formativa.
Nos encontramos delante a una especie de retorno a la realidad, una nueva condición de vida donde las actividades cotidianas vuelven a estar relacionadas con las dinámicas que caracterizan la identidad de los lugares que habitamos. Empezamos a redescubrir el territorio y las comunidades de las que formamos parte. En este proceso, las nuevas tecnologías de comunicación han adquirido un papel determinante. Se trata de un fenómeno en completa contratendencia respecto a las dinámicas impulsadas por el desarrollo tecnológico de las tres revoluciones industriales que nos han precedido, que, comos hemos visto, han promovido de forma progresiva un cierto distanciamiento de la sociedad de la dimensión física y por ende del territorio.
La llegada de las nuevas tecnologías digitales y telemáticas, nos han hecho pensar que continuaremos por el mismo camino, ampliando de forma exponencial la importancia de la que podemos llamar la dimensión digital, en detrimento de la dimensión física. De hecho, durante algunos años se ha hablado mucho de realidad virtual y de mundos digitales paralelos; un ejemplo es la enorme bola mediática que ha generado durante cierto tiempo la plataforma Second Life, que ofrecía un mundo digital donde desarrollar todo tipo de actividades.
Hoy, afortunadamente nos damos cuenta de que lo digital está en todo y forma parte de nuestra contexto. Ya hablamos de una realidad compuesta por la hibridación de lo físico con lo digital. A diferencia de cómo pensaban y siguen pensando muchos, el uso de las nuevas tecnologías no está generando un nuevo muro entre las personas, sino todo lo contrario: está construyendo nuevos puentes incluso entre generaciones y culturas diferentes.
Los Social Media, son promotores de una nueva comunicación horizontal que reduce la importancia de los intermediarios y promueve un nuevo espacio de diálogo y colaboración. Los efectos de un uso local de estas herramientas son sorprendentes. Cuando los procesos de inteligencia colectiva se desarrollan en un ámbito local, entonces nos encontramos frente a una verdadera renovación de la misma idea de ciudadanía, que experimenta mecanismos de auto-organización capaces de transformar de manera directa el territorio en el que se dan.
15
Asistimos, en otras palabras, a dinámicas de Inteligencia Colectiva Situada, donde los habitantes de un territorio en constante conexión, desarrollan mecanismos de transformación y gestión, que van más allá de las viejas estructuras basadas en la representatividad como son por ejemplo los sindicados o las asociaciones de barrio, consiguiendo ser más eficaces, más abiertas y más transparentes. De esta forma, se abre el camino hacia ciudadanías emergentes que saben cuidar de su territorio empezando por las relaciones locales, por las personas y los intereses comunes y el bien común, y fuera de los partidismos de siempre. ◊
16
Adolfo Estalella — [email protected]
La ciudad que busca su nombre.
Infraestructuras creativasIniciativas ciudadanasRediseñoOpen SourceSoftware libreChris KeltyObjeto abierto
From:
Subject:
Tags:
Ciudades inteligentes. Ciudades digitales. Ciudades sensibles. Ciudades creativas… La ciudad es sintetizada en una imagen que pretende clausurar su naturaleza presente y devenir futuro. Un ejercicio que toma forma frecuentemente en el molde de las tecnologías digitales: sensores que producen datos, infraestructuras creativas y dispositivos que reorganizan su gobernanza; las tecnologías digitales se han convertido en fuente recurrente para reimaginar la ciudad y reformular lo urbano. Frente a esos grandes tropos hay otra versión de la ciudad que se muestra desbordante en su ejercicio de inventiva ciudadana, pero tan modesta y sencilla que aún no tiene nombre. En esta breve provocación quiero insinuar la versión de una ciudad atravesada por eso que se ha llamado la cultura libre, la ciudad que he conocido en mi trabajo antropológico en Madrid[1].
Madrid ha vivido un momento de efervescencia creativa y reinvención política desde que la crisis económica se instalara en el sur de Europa en 2008. Hemos sido testigos de una explosión de iniciativas ciudadanas que intervienen en el rediseño de lo urbano y exploran la posibilidad de una relación distinta con la ciudad: proyectos vecinales que recuperan edificios desocupados y los transforman en centros culturales, espacios baldíos convertidos en huertos barriales e iniciativas que re-amueblan el espacio público con infraestructuras de apaño. Prácticas seculares a través de las cuales los ciudadanos han tomado parte en el diseño de la ciudad, pero hay algo distintivo en muchas intervenciones materiales que han proliferado en Madrid en estos años: están atravesadas por un impulso liberador que toma inspiración de la cultura libre. Una pulsión que lleva a esos proyectos a problematizar lo urbano y a experimentar con nuevas configuraciones de ciudad.
La cultura libre se ha desarrollado a lo largo de la última década como un particular régimen de propiedad intelectual que promueve la libre circulación de obras culturales. Singularmente, esa manera de entender la cultura se ha tornado en fuente de inspiración para iniciativas urbanas diseminadas por
[1] Se trata de una larga investigación etnográfica desarrollada en Madrid en colaboración con Alberto Corsín Jiménez desde el año 2010. Puede leerse sobre ella en ‘Prototyping: How experimentation Works’, URL: http://www.prototyping.es
17
ciudades de toda España. Su impulso ‘liberador’ ha llevado a pensar las plazas como wikipedias dispuestas a su reformulación, a convertir el mobiliario urbano en ‘open source’ (de fuente abierta) y ‘abrir’ las formas sociales de organización ciudadana. El software libre se torna en infraestructura digital para la ciudad y su traducción cultural en fuente de inspiración para la reimaginación urbana.
Sabemos que el software libre constituye una de las creaciones más singulares de Internet; sus estudiosos lo han descrito como una cultura del don, una forma de imaginación moral, una innovación radical en los regímenes de propiedad intelectual y una reinvención de nuestra esfera pública. Hay un aspecto singular señalado a menudo al que sin embargo no se le ha prestado mucha atención: su condición pedagógica.
El antropólogo Chris Kelty[2] ha narrado cómo el sistema operativo Linux surgió como alternativa a otro programa destinado al aprendizaje informático en la universidad llamado Minix. Su autor, Andrew Tanembaum, lo diseñó para que fuera utilizado exclusivamente en la universidad y entendió que esa condición pedagógica requería que el programa no fuera modificado en exceso. Linus Torvalds, el promotor inicial de Linux, estaba ávido por aprender a programar y cuando encontró que no podía trastear libremente con Minix decidió comenzar Linux. Le movía la idea de que la mejor manera de aprender informática era no poner límites a las posibles modificaciones del software. Abrió el código a su reformulación y Linux se tornó en un objeto abierto a su transformación constante, un estado beta que lo convirtió en un excepcional objeto de aprendizaje. La apertura del código liberó unas capacidades pedagógicas desconocidas.
¿Qué forma tendría la cultura libre si fuera emplazada en la ciudad? Las iniciativas ciudadanas y proyectos vecinales a los que me refiero abren la ciudad a un rediseño permanente. Lo hacen a través del amueblamiento material del espacio urbano, mediante el desarrollo de sofisticadas metodologías de organización y a través de ejercicios detallados de documentación y archivado. Al tiempo que reformulan la ciudad esos ejercicios generan las condiciones espaciales, materiales y metodológicas para nuevos aprendizajes urbanos.
Esa es una ciudad que ocurre en lugares singulares: huertos urbanos, edificios okupados, baldíos reamueblados… vacíos urbanos que el arquitecto español Ignasi de Solá-Morales llamó "terrain vague"[3] : lugares donde la ciudad ha sido evacuada y está por definir. Esos lugares donde la cultura libre es emplazada parecieran provocarnos desde su indefinición a tomar parte en ellos y reformular su misma condición. La ciudad de los vacíos urbanos acondicionados para el
[2] Kelty, C. (2008). Two Bits. The Cultural Significance of Free Software. Durham: Duke University Press.
[3] Solà-Morales, I. d. (2014). Terrain Vague. In M. Mariani & P. Barron (Eds.), Terrain Vague. Interstices at the Edge of the Pale (pp. 24-30). London, New York.
18
aprendizaje libera las capacidades pedagógicas de una ciudad que noconocíamos: alumbra una pedagogía urbana en beta. Singularmente, quienes toman parte en esos proyectos encuentran dificultades para darle nombre a esa ciudad que es re-hecha en lugares vagos y espacios indefinidos. Una ciudad que no tiene nombre porque es precisamente su indefinición la que abre la ciudad a su continuo re-aprendizaje. ◊
19
Pedro Vidal, Victor Cruz Torreswww.ciudadesinteligentes.gob.cl @ciudadinteli_cl
Las Ciudades inteligentes y la movilidad: una perspectiva, un desafío.
Herramientas tecnológicasCiudadaníaUnidad de Ciudades InteligentesTrabajo colaborativoBottom-upMovilidadCo-diseñar
From:
Subject:
Tags:
Que las ciudades cada vez son menos predecibles y más complejas, integran buena parte de los diagnósticos para las ciudades en la actualidad. Que el prisma desde el cual éstas se analizaban está quedando obsoleto, es otra realidad. ¿En qué se traduce lo anterior? En qué no sólo basta cambiar alguna metodología, sin antes cambiar la lógica y entender el habitus mismo de la ciudad.
La noción de Smart Cities o Ciudades Inteligentes, surge en este escenario como una perspectiva válida desde dónde abordar las diferentes dinámicas tanto de comportamientos, herramientas tecnológicas, como de los entornos en estas nuevas ciudades. Sin embargo, no se trata sólo de una novedad tecnológica, como lo fue en un principio, sino que se relaciona con una nueva perspectiva más trascendental desde la cual mirar la vida de las personas, comunidades y urbes en general.
De este modo, las ciudades inteligentes no son ciudades construidas o mejoradas sólo por los gobiernos o ciudades que funcionan en silos, es decir, de manera vertical y sólo en medida de sus especificidades y expertises o ciudades que comienzan de cero, en otras palabras, que no aprenden de su tradición y de sus aciertos o errores. El valor agregado de lo smart, está en que es una ciudad que se piensa y que pone en valor lo que tiene, comunicándose entre sí, y poniendo en el centro a los ciudadanos, llamados a construir su propio entorno.
Chile: Smart City desde la Movilidad.
En el caso de Chile, uno de los primeros acercamientos al tema aconteció con la implementación de la UOCT[1] a principios de la década del 90, en una mirada que buscó dar soluciones tecnológicas a través de los ITS[2], para abordar los problemas del tránsito en la ciudad de Santiago, luego complementada con la incorporación de otras tecnologías ITS en ámbitos de transportes público
[1] Unidad Operativa de Control de Tránsito, www.uoct.cl
[2] Sigla del inglés que refiere a los Sistemas Inteligentes de Transportes (Intelligent Transport Systems) y que corresponde al conjunto de tecnologías aplicadas a facilitar el transporte de carga y personas.
22
y fiscalización. Sin embargo, si bien contribuyó a preparar mejor a la ciudad en respuestas y protocolos, no ha sido suficiente para responder, dada la complejidad que está adquiriendo la ciudad y el empoderamiento de los ciudadanos. Ciudadanías más activas, informadas y decididas, necesitan una contraparte institucional gubernamental adecuada. Precisamente por ello, surge en el 2011 en el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones la incorporación de esta línea de trabajo, la que en 2014 se consolida a través de la creación de la Unidad de Ciudades Inteligentes.
En ese escenario, nuestra definición intenta abordar los elementos de muchas de las propuestas que han surgido en torno al concepto de ciudad inteligente y se traduce en una "ciudad pensada para las personas que a través del trabajo colaborativo, herramientas de innovación y tecnologías implementa soluciones integrales y sustentables para entregar mejores servicios para el transporte"[3]. En los objetivos relativos a la movilidad que propone esta definición está el hecho de buscar que las personas puedan moverse de manera más fácil, cómoda y rápida en la ciudad, que la movilidad se mejora entre todos y que el centro está, precisamente, en las personas y el foco, en el territorio.
Para llevar a cabo estas medidas, tradicionalmente se han incluido dos grandes modelos de desarrollo, el top-down y el bottom-up, en donde el primero diseña las soluciones para la ciudad y sus habitantes desde la expertise técnica, identificándose con el modelo tradicional de gestión superior y centralizada, y el segundo, facilita la co-creación con una ciudadanía activa que construye soluciones a partir de sus necesidades y medios.Nuestro enfoque es una combinación de ambos modelos, pues se considera lo que surge desde las inquietudes, propuestas y soluciones ciudadanas y territoriales, pero dotándolas del sustento que entrega una gobernanza que reconoce el potencial de todos sus actores y donde el Estado asume también un rol de articulador de todas estas iniciativas.
De este modo, las Ciudades inteligentes para el transporte deben pensarse como una solución no sólo técnica sino como un paso, una forma de activar y poder responder de mejor manera a requerimientos más complejos, para co-construir una movilidad más colaborativa, innovadora, integral y sustentable, instituyendo que toda política pública debe ser pensada desde y con las personas.Es necesario el cambio desde un estado acumulador a un estado que comparte, que educa y con ello compromete a sus habitantes a co-diseñar los servicios y espacios que habita, haciéndolos no sólo poseedores de privilegios y derechos sino también de responsabilidades.
Es por ello que se han definido cinco áreas de trabajo que permiten avanzar en estas materias y desde diversas perspectivas: movilidad innovadora, movilidad medida, movilidad informada, movilidad activa y movilidad eficiente. ◊
[3] Extraído de la Estrategia Ciudad Inteligente para el Transporte 2020 , link: www.ciudadesinteligentes.gob.cl
23
Andrés Briceño Gutiérrez
La Ciudad Empática
Democratización de la informaciónBienestar ciudadano-colectivoCiudad empáticaComunidadFuturo urbanoColaboraciónCiudadano-ColectivoTransformaciónResponsabilidad
From:
Subject:
Tags:
>>> “Existen dos puntos de vista diversos para contemplar la propia época: uno, por el cual se la estudia desde fuera, y el otro que con la consciencia de formar parte de ella, procura desde dentro comprender su sentido y su rumbo”.(Siegfried Giedion)
La ‘democratización de la información’ es uno de los fenómenos más visibles que ha generado la irrupción masiva de Internet a principios de los años 90. Constituye, asimismo, uno de los paradigmas sobre los cuales descansa un modelo emergente basado en el intercambio.
La cantidad de información y datos que posee la red, posibilita que sus valores sean explosivos y exponenciales, -no hay crecimientos lineales-, y con cierta evidencia esa notable colección de bits[1] ha dejado de ser letra muerta y poco a poco se ha ido transformando en una inmejorable oportunidad para modificar el mundo tangible que nos rodea: el de los átomos.
Estas modificaciones pueden surgir desde la modificación física de la materia como de la transformación de patrones de comportamiento que se vinculan a fenómenos urbanos o sociales. Todo ello, es posible medirlo, cuantificarlo, analizarlo, visualizarlo en tiempo real con diversos dispositivos que permiten construir el imaginario de una Ciudad Inteligente, pero que no necesariamente genera un beneficio a lo que realmente importa en una ciudad: la experiencia urbana.
En la ciudad prácticamente todo acto es transformable a datos, a números, a métricas y patrones. Ahora bien, el desafío es cómo se accede a esos datos públicamente y cómo se procesan en función del flujo input y output para que su procesamiento a la vez tenga un beneficio igualmente público y no únicamente privado. En otras palabras, la actividad urbana y sus transferencias son un acto privado con consecuencias públicas y la comprensión de ello debiese ser en beneficio del bienestar ciudadano-colectivo.
[1] Un bit, representa a la unidad de información en informática.
24
En este sentido, la Ciudad Inteligente debería ser más bien una ‘ciudad empática’, es decir, una que es capaz de situarse en el que le habita, en la comunidad, en el fenómeno urbano que no se sostiene desde el dato duro ni vertical, sino que se sostiene desde el hecho urbano que nace del comportamiento humano. El modelo urbano que sostiene esta forma de entender el mundo, está comenzando a demandar poco a poco un balance entre la propiedad privada y la pública, entre el individuo y la comunidad. Nuestro ser público tiene un rol colectivo y no puede olvidar su responsabilidad con ello, y el rol privado no es cuestionable cuando no tiene relación con su responsabilidad comunitaria.
El futuro urbano a mediano plazo alcanza a destellar un horizonte relativamente amplio al situar nuestra realidad en medio de una explosión literal del sistema de producción capitalista actual. El sentido del concepto de empatía apunta justamente a desmembrar la centralidad de los modelos y derivarlos a los ciudadanos como la principal fuente del futuro modelo. La colaboración es + eficiente que la competencia[2]. ◊
[2] Humberto Maturana, el afamado neurobiólogo chileno, ha descrito en diversas oportunidades que los sistemas basados en la colaboración son más eficientes que los basados en la competencia.
25
From:
Subject:
Tags:
Ricardo Giesen — [email protected]
Uso de Sistemas Inteligentes de Transporte para Ciudades Sustentables
Sistemas inteligentes de transporteSustentabilidadDatos de movilidadLógica colaborativaTIC ITS Logística Colaborativa
En las últimas décadas hemos visto un desarrollo sostenido de las Tecnología de Información y Comunicaciones (TIC) que permite adquirirlas a costos cada vez menores. De esta manera, los sistemas de transporte son equipados con más sensores para monitorear la infraestructura, y sistemas de localización basados en posicionamiento geo-referenciado (GPS) que dan la posibilidad de implementar sistemas de localización automática de vehículos (AVL). Esto permite contar con gran cantidad de información en tiempo real a costos menores. Esta posibilidad de monitorear el estado del sistema en tiempo real, sumada a sistemas de comunicación de dos vías, hace posible enviar información e instrucciones a los vehículos.
Esta es la promesa de los Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS), que los avances en tecnologías de sensores, localización, información y comunicaciones puedan usarse efectivamente para mejorar el rendimiento de la infraestructura y sistemas de transporte en términos de movilidad, seguridad, resiliencia y sustentabilidad (Mahmassani, 2007). Idea que puede tener un gran impacto en el desplazamiento de personas y bienes, en la medida que se logran reducir los tiempos de viajes, mejorar la confiabilidad, disminuir el número de accidentes y fatalidades, reducir el consumo de energía y contaminación, mitigando así la huella de carbono.
De manera general, podríamos decir que la aplicación de nuevas tecnologías a sistemas complejos tiene dos etapas. La primera se utiliza para realizar tareas específicas sin modificar sustancialmente la forma de hacer las cosas; y una segunda donde se implementan formas completamente distintas de resolver los problemas (Mahmassani, 2015). En el caso de la mayoría de las implementaciones de sistemas ITS estamos frente al primer caso. Los sistemas ITS han sido crecientemente adoptados por flotas comerciales con el objetivo de mantener trazabilidad, conocer dónde están los vehículos en cada momento, y por personas para buscar mejores horarios y rutas para realizar sus viajes. Sin embargo, el potencial de estas tecnologías todavía es bastante subutilizado. Es común ver grandes centros de control con muchos monitores de gran tamaño, pero a la hora de apoyar la toma de decisiones con toda esta información, son escasas las herramientas y los sistemas incorporados que permiten aprovechar todo el potencial de las TIC. La mayoría de las implementaciones de sistemas ITS tienen, todavía, poca “inteligencia” instalada.
26
Todo esto ha comenzado a cambiar en los últimos años observándose dos tendencias que probablemente tendrán un creciente impacto en la forma en que se realizan los viajes (Mahmassani, 2015). La primera es la personalización en el tipo de servicios y datos entregados, de forma que los usuarios puedan configurar sus preferencias y recibir el tipo de alternativa y ofertas que les interesa. Y la segunda, es la sociabilización de los datos de movilidad, producto del crecimiento de aplicaciones en redes sociales que permiten compartir localización. Este escenario probablemente favorecerá la posibilidad de coordinación de viajes, pero también facilitará la convergencia de viajes a determinados lugares donde están las amistades o recomendados por ellas. Los principales impactos y transformaciones de estas tendencias en el comportamiento de los viajeros va ciertamente más allá de conocer la ruta a corto plazo y la hora de salida, y están todavía sub aprovechadas.
En conclusión, las tecnologías ITS pueden tener un rol clave en aumentar la eficiencia, confiabilidad , sustentabilidad y seguridad de sistemas de transporte y cadenas logísticas, sin embargo, la tecnología per se no es una panacea que vaya a resolver los problemas de transporte urbano. El gran desafío en materia transporte es desarrollar metodologías y aplicaciones que permitan aprovechar todo el potencial de las TIC. Algunas áreas que están concentrando la atención de los investigadores son la logística colaborativa (Giesen et al, 2009), sistemas de control de flotas comerciales (Hernández et al, 2012), la implementación de mercados electrónicos de transporte que permitan reducir el número de viajes vacíos de los vehículos de carga, el uso de incentivos para permitir un mejor uso de la capacidad, coordinación de distintas actividades para hacer un empleo más eficiente del sistema. Todo ello exige mejorar la capacidad de predecir la evolución del sistema de forma tal de proponer adecuadas alternativas para los escenarios futuros y probables. ◊
Referencias
Giesen, R., H.S. Mahmassani, P. Jaillet (2009). “Logistics in real-time: inventory routing operations under stochastic demand. In Bertazzi L., van Nunen J., Speranza M.G. (eds.) Innovations in Distribution Logistics. Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems, Springer-Verlag, Heidelberg.
Hernández D., J.C. Muñoz, R. Giesen, F. Delgado (2015) “Analysis of Real-Time Control Strategies in a Corridor with Multiple Bus Services”. Transportation Research Part B-Methodological, 78, 83-105.
Mahmassani, H.S. (2007). “Accelerating Innovation in Intelligent Transportation Systems Research and Application”, Charla en Northwestern University, Evanston, IL, EE.UU. Diciembre, 2007.
Mahmassani, H.S. (2015). “Thinking small with big data? Opportunities and pitfalls for big data in transportation”. Key Note Lecture, 18th Euro Working Group in Transportation. Delft, Holanda. Julio, 2015.
27
Ignacio Lira
Smart/Coordinación City. La experiencia de Mi Parque.
Recuperación participativaEspacios públicosCiudad integradaComunidadesSmart CiudadSmart MunicipioSmart comunidad
From:
Subject:
Tags:
¿Qué es una Smart City? ¿Puede ser la ciudad inteligente en sí misma? Pensando desde la perspectiva de Mi Parque, ¿Qué sería para nosotros una Smart City?
Desde la experiencia que hemos tenido en la recuperación participativa de espacios públicos, creo que una ciudad inteligente es aquella que construimos entre todos. Una ciudad no puede ser inteligente o no inteligente en sí misma, sino que depende de cómo sus habitantes se plantean ante ella. Ahí está la inteligencia. En este sentido, la clave está en el trabajo coordinado de los distintos entes o niveles que influyen sobre una ciudad.
Smart ciudad
Para lograr una ciudad inteligente primero hay que construir una visión de ciudad que guíe el desarrollo de esta. Para problemas de ciudad, visión de ciudad. Tenemos el desafío de superar la visión local, simplista, aislada, para comenzar a pensar en cómo construimos una ciudad integrada, global, equitativa, amplia y con perspectiva hacia el futuro. En este sentido, una de las prioridades sería el definir a “alguien o algo”, con las facultades necesarias para poder construir esta visión.
Smart municipio
La presencia del estado que es percibida con mayor cercanía por la población es la de los municipios. Por medio de ellos aterrizan la mayoría de las políticas públicas. Al mismo tiempo, poseen un conocimiento único sobre la realidad de su territorio y población. Este conocimiento local es un verdadero tesoro. Trabajando con varios municipios del país, nos hemos dado cuenta de que muchos sufren una tendencia al aislamiento. Cada uno trata de resolver sus problemas o dificultades con sus propias soluciones, como si fuese el único deber enfrentarlos. Lo mismo sucede al interior de sus departamentos, en donde cada uno trabajo con sus propios objetivos, sin coordinarse con el resto. Un municipio inteligente es aquel que levanta toda esta información que le da la cercanía con la gente, logra darle un uso, construye una visión de comuna y comparte su experiencia con otros municipios al mismo tiempo que aprende de la experiencia de otros.
28
Smart comunidades
Cada vez que construimos un proyecto, uno de los momentos más notables es cuando la comunidad se da cuenta de que puede ser un actor principal y activo en las transformaciones y mejoras de sus propios barrios. Para lograr una ciudad inteligente, es necesario que las comunidades sean organizadas, que tengan representatividad, que sean muy empoderadas, que generen sentido de pertenencia y participación. Que no esperen que todas las soluciones les lleguen desde afuera, sino que estas mismas asuman un rol activo.
Para que de verdad surta efecto lo que usualmente se entiende por “smart”, es decir la aplicación de modernas tecnologías y sistemas informativos, es necesario que primeramente estos tres niveles se relacionen de manera coordinada, es decir compartiendo visiones, objetivos y metas. Sólo así se podrá lograr una ciudad inteligente, construida y compartida por todos. ◊
29
Prototipando la ciudadUsos y alcances de lo SmartDebates y circulación del concepto de Smart City
31
Jonathan R. Barton
¿“Smart Cities” o Ciudades Sustentables?
Ciudades sustentablesDesarrollo sustentableSmart GrowthRevolución
From:
Subject:
Tags:
¿Queremos Smart Cities, ciudades sustentables u otro tipo de ciudad, sean estas Slow, Happy, Liveable, Eco, Verde, Competitiva, Creativa, Posmoderna, Justa, Posindustrial, o Resiliente? El desarrollo urbano y el urbanismo involucra un proceso sin fin de redefinición y replanteamiento de propósitos, formas y procesos. Sin embargo, desde los años 90 el concepto de desarrollo sustentable ha tomado fuerza en la agenda urbana, y ahora compite de cierta forma con el concepto de Smart City. Sin embargo, no son la misma cosa.
El concepto de sustentabilidad urbana nace en 1972, en la Cumbre de Estocolmo, donde se enfatizó la relación entre desarrollo urbano e impacto ambiental. De allí nació el PNUMA y, en 1976, ONU-Habitat. La agenda urbana de la ONU aborda la pobreza urbana, la satisfacción de necesidades básicas y el consumo de recursos, y se refiere de forma explícita al problema de inequidad. Es esa agenda la que, con ajustes y adaptaciones, se mantiene a través de las Cumbres de Río en 1992 y 2012, y Johannesburgo en 2002. La Agenda 21 y la Declaración de Río son las herramientas clásicas de este proceso, que han sido aterrizadas en la práctica, por ejemplo, en la Carta de Aalborg en 1994 para ciudades en Europa.
A pesar del entusiasmo por la Agenda 21 en distintos países, en EE.UU. no había una aceptación equivalente. Entre las pocas experiencias de innovación en sustentabilidad urbana en dicho país se incluyen las ciudades de Portland y Seattle. Allí surge el Smart Growth, como una forma de apropiación de los principios del nuevo urbanismo apoyado por la Agencia de Protección Ambiental de EE.UU. Smart Cities brota de esta línea de pensamiento y enfatiza fuertemente las oportunidades ofrecidas por innovaciones tecnológicas digitales, particularmente las aplicadas en tiempo real. ¿Pero qué significa “smart”? Smart es inteligente pero, más bien, astuto, y su antónimo es poco inteligente, o dumb. ¿Debemos asumir que, si no avanzamos a una amplia incorporación de tecnología, somos estúpidos?
Este es un debate artificial. La historia de las ciudades es una historia tecnológica que involucra técnicas de construcción, saneamiento, iluminación y calefacción, sistemas de movilidad, comunicaciones y entretención. En muchos casos, esas mismas tecnologías han generado los desafíos urbanos de hoy. La llamada “sociedad del riesgo” de Ulrich Beck es un ejemplo. Cada tecnología introducida
32
fue smart en su momento, una innovación. Sin embargo, la tecnología tiene externalidades, efectos secundarios, trade-offs. No debemos asumir que la revolución digital es más importante o relevante que la revolución agrícola para mantener poblaciones urbanas, la revolución en el saneamiento para combatir las grandes epidemias, la revolución industrial en las dinámicas de empleo y consumo, y la revolución automotriz en la movilidad. En términos de las olas de innovación y transformaciones –Kondratieff o Modelski– estamos viviendo la era de telecomunicaciones, pero esto no es excepcional en sí mismo.
Como con cualquier tecnología, el movimiento se muestra andando. Sin duda, las nuevas tecnologías asociadas con internet, el celular y los medios sociales son de suma importancia, pero son solo una parte del puzle de la ciudad más sustentable. Hay que demostrar qué sacan las personas de la pobreza, qué disminuye las inequidades entre las personas y los grupos socio-culturales, y qué genera mayores niveles de bienestar. ¿Cómo evitar que las tecnologías digitales de hoy traigan consecuencias indeseadas como ya lo hicieron la industria pesada o el automóvil?
Smart Cities y Ciudades Sustentables no son sinónimos. Las ciudades son entes tecnológicos, y siempre lo han sido. La pregunta es cómo usar las tecnologías para generar ciudades más sustentables, en formas más equitativas, inter e intra-generacionalmente. Son herramientas para alcanzar una meta, y no un fin en sí mismo. Para crear ciudades más sustentables, debemos ser inteligentes al elegir las tecnologías que ocupamos, para quiénes y con qué propósitos, y más inteligentes aún en cuáles son las que dejamos de lado. ◊
33
From:
Subject:
Tags:
Nicolás Rebolledo Bustamante
Ciudades hiperconectadas. Breves notas para una agenda de innovación.
HiperconexiónInteracción ubicuaCambio socialGobernar la complejidadAgenda de innovación públicaInnovación Tecnológica
Hoy más del 50% de la población mundial vive en ciudades, más del 30% está conectado a Internet y alrededor del 85% tiene un teléfono-móvil. Si se mantiene el ritmo actual de urbanización y desarrollo tecnológico, se piensa que en 2025 la mayoría de la población mundial estará en línea (Cohen & Schmidt, 2013)[1] y viviendo en una ciudad (Burdett y Sudjic, 2010)[2] . La tendencia en el caso de Chile podría verse aún más pronunciada, ya que hoy el 87% de la población vive en zonas urbanas (Minvu, 2013)[3] , casi el 60% es usuaria de Internet (Internet World Stats, 2012)[4] y la penetración de la telefonía móvil es del 138% –habiendo más teléfonos que personas en el país (Subtel, 2013)[5]. Parece un hecho entonces que en nuestro tiempo, el mundo se está desarrollando en forma de ciudades hiperconectadas y la discusión sobre su desarrollo está siendo cada vez más influenciada por el debate sobre el rol que las tecnologías de información y comunicación (TICs) están jugando y cómo su rápido y creciente despliegue en el entorno construido, transformará radicalmente nuestra manera de vivir y relacionarnos.
Las transformaciones de nuestras condiciones materiales de habitación y conectividad –urbana y en línea–, se relacionan con grandes cambios socio-culturales que modifican y tensionan las formas en que las personas interactúan entre sí y con el mundo.
[1] Cohen, J. & Schmidt, E. (2013) The New Digital Age: Reshaping the Future of People, Nations and Business. First Edition. London, John Murray.
[2] Burdett, R. & Sudjic, D. (2010) The Endless City. London, Phaidon Press.
[3] Minvu (2013) Política Nacional de Desarrollo Urbano. [Online]. Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Gobierno de Chile. Available from: http://politicaurbana.minvu.cl/wp-content/uploads/2012/11/Pol%C3%ADtica-Nacional-de-Desarrollo-Urbano-F.pdf [Accessed: 1 October 2013].
[4] Internet World Stats (2012) Chile Internet Usage Stats Population and Telecommunications Reports. [Online]. Internet World Stats. Available from: http://www.internetworldstats.com/stats2.htm#americas [Accessed: 1 August 2013].
34
Desde el punto de vista del habitante por un lado, la experiencia de la ciudad está siendo enriquecida y aumentada por capas digitales de interacción ubicua, abriendo múltiples dimensiones para su comprensión, función, uso y relación . Desde el punto de vista de la gestión por otro lado, la creciente capacidad para capturar, procesar y visualizar grandes volúmenes de datos geolocalizados y en tiempo real, no sólo está permitiendo sofisticados niveles de planificación y operación de servicios urbanos en línea, sino que también preocupantes formas de vigilancia oculta. A la vez, la gran penetración en el uso de medios sociales está impactando fuertemente el cómo la ciudadanía se relaciona entre sí, con la información, el poder y los mercados, modificando radicalmente lo que entendemos por socialización, comunicación, consumo, política y esfera pública.
Este fenómeno complejo es necesario entenderlo como un proceso de cambio sistémico, que es dinámico, considera múltiples factores y está inscrito dentro de los procesos de urbanización. Sin embargo pareciera que gran parte de las corrientes principales del debate sobre estas transformaciones – el mainstream– habita aún en un espacio ambiguo y principalmente tecnocrático. Según Hollands (2008), estamos siendo bombardeados por una amplia gama de nuevos discursos construidos bajo preguntas sobre cuán inteligentes, innovadoras, cableadas o digitales pueden o deben llegar a ser nuestras ciudades producto del impacto de las TICs, vinculando transformaciones tecnológicas y de información con cambios económicos, políticos y socio-culturales. El problema es que si bien algunos de estos adjetivos como smart implican claramente una innovación tecnológica positiva en la ciudad, realmente no sabemos lo que todas estas etiquetas están revelando/ocultando ideológicamente (Hollands, 2008)[6].
Lo que muchos de estos discursos –que parecen ideológicamente agnósticos– ocultan, es la tensión subyacente que existe en la relación entre innovación tecnológica y cambio social dentro de los procesos de urbanización. Desde algunos que entienden la tecnología como un motor del cambio social –determinismo tecnológico–, a otros que tienden a subestimar su rol reduciéndolo a algo neutral o accesorio dentro de los procesos sociales (Kirsh, 1995)[7].Lo que sabemos es que esta tensión ha sido una constante en el desarrollo de las ciudades modernas. Graham y Marvin (2001), en su investigación sobre el
[5] Subtel (2013) Informe Sectorial: Telecomunicaciones en Chile. [Online]. March 2013. Subsecretaría de Telecomunicaciones. Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Gobierno de Chile. Available from: http://www.subtel.gob.cl/images/stories/apoyo_articulos/informacion_estadistica/ analisis_sectorial_dic2012_20130315.pdf [Accessed: 1 August 2013].
[6] Hollands, R.G. (2008) Will the real smart city please stand up? City: analysis of urban trends, culture, theory, policy, action. [Online] 12 (3), pp. 303–320. Available from: doi:10.1080/13604810802479126.
[7] Kirsch, S. (1995) The incredible shrinking world? Technology and the production of space. Environment and Planning D: Society and Space. 13, pp. 529–555
35
rol de las redes de infraestructura, información y comunicación en la condición urbana, parten desde la idea de que la relación entre sociedad y tecnología es una dialéctica –la tecnología es una construcción social, y la sociedad es una construcción tecnológica–, y desde ahí proponen que el urbanismo moderno surge como un proceso socio-técnico extraordinariamente complejo y dinámico, donde las ciudades relacionan constantemente durante su transformación, factores sociales y tecnológicos de manera dialéctica y continua. Así, sostienen que las ciudades, de hecho, son los más grandes 'híbridos socio-técnicos” ya que a través de complejas interacciones entre transformaciones basadas en la oferta tecnológica –technology push– y otras guiadas por factores de la demanda –demand pull–, hemos llegado a depender estructuralmente de toda una red interconectada de grandes sistemas técnicos como redes de electricidad, agua, transporte y telecomunicaciones (Graham y Marvin, 2001)[8].
Desde esta perspectiva entonces, el problema no es acerca de cuán smart o inteligentes podrían llegar a ser nuestras ciudades a causa del despliegue de una nueva generación de TICs. Pensarlo así –desde el determinismo tecnológico–, condiciona el discurso a entender el desafío como un problema sólo de adopción tecnológica, donde la nueva tecnología es el factor principal que condiciona el cambio social de nuestras ciudades –que en este caso sería algo así como cambiar a ser más inteligentes por usar más sensores–, y donde todo el esfuerzo está asociado a facilitar su implementación y uso.
El problema por el contrario, radica en preguntarse cómo vamos a ser capaces de gobernar la complejidad de estos procesos de cambio socio-técnico con el fin de que la transformación urbana esté al servicio de crear mayor valor público para la sociedad y las personas, y no a sólo crear valor para los productores de tecnología.
El desafío está en cómo ser capaces de impulsar agendas de innovación pública comprensivas del contexto, que articulen factores sociales y tecnológicos en su estrategia e implementación, y que consideren al menos lo siguiente:
— Partir desde la demanda, entendiendo la complejidad de los desafíos concretos que tenemos en nuestras ciudades —tales como manejo de residuos, calidad del aire, colapso de los sistemas de transporte, acceso a servicios sociales, segregación, seguridad y exclusión social—, desde una perspectiva sistémica y centrada en las personas involucradas, entendiendo sus problemas, motivaciones e intereses.
— Usar la política como una herramienta de cambio, convocando y liderando la articulación de la multiplicidad de actores que el desafío implica, entendiendo a cabalidad los intereses que están en juego y quienes los representan, con el fin
[8] Graham, S. & Marvin, S. (2001) Splintering Urbanism. London, Routledge.
36
de aumentar el nivel de entendimiento de la complejidad del ecosistema, trabajar en diagnósticos comunes y buscar compromisos que permitan trabajar desde un inicio en facilitar la implementación y apropiación de las futuras innovaciones.
— Entender el contexto tecno-industrial existente en el o los sectores productivos involucrados en el desafío, identificando a los actores de la industria, los niveles de competitividad del mercado y los de regulación del sector, con el fin de entender las condiciones y capacidades innovativas del sector productivo presente.
— Avanzar en crear condiciones habilitantes para la creación de nuevos ecosistemas productivos en torno a los desafíos, adoptando estándares para el manejo de datos, protocolos de interoperabilidad y redes de comunicación abiertas y reguladas que disminuyan las barreras de entrada a nuevos actores, con el fin de poner los esfuerzos en crear y fortalecer mercados abiertos y no caer en subsidiar monopolios.
— Por último fomentar y articular la oferta tecnológica desde la demanda, fomentando una capa intermedia de emprendedores tecnológicos que puedan crear e implementar soluciones concretas a los desafíos de nuestras ciudades y dejar de tener que comprar grandes y costosas soluciones hechas para problemas que no existen.
Al final, no se trata de subestimar la tecnología como agente de cambio, si no que se trata de establecer una agenda de innovación que esté al servicio del cambio social que queremos producir con la transformación de nuestras ciudades. En palabras de Thackara, tenemos que cambiar la agenda de innovación de tal manera que las personas estén antes que la tecnología para movernos de una agenda guiada por la “ciencia-ficción” a una inspirada por la “socio-ficción” (Thackara, 2006)[9]. ◊
[9] Thackara, J. (2006) In The Bubble. Paperback edition. Cambridge, MA, MIT Press.
37
From:
Subject:
Tags:
Martín Tironi & Daniel Muñoz
Situando la noción de Smart City en el contexto chileno: circulación y usos de un concepto en devenir.
Circuitos culturalesExperimentaciónUrbanismo inteligenteSector privadoBig DataLaboratorios urbanosDo-it-yourself (DIY)Gubernamentalidad
Introducción
Este artículo no pretende dar una definición canónica del concepto Smart City. Hoy estas definiciones proliferan en la literatura y hay tantas como entidades que las promueven. Es un concepto que ha experimentado una extraordinaria difusión y acogida, desarrollando auténticos “circuitos culturales” (Thrift, 2005) que visibilizan, legitiman, escenifican y actualizan el significado de este programa tecno inteligente[1]. Nuestro propósito consiste en dar ciertas pistas sobre cómo el “circuito cultural” de la Smart City es recepcionado en Chile, y cómo ciertos actores locales lo hacen funcionar.
Asimismo, queremos mostrar que la efervescencia y ambigüedad que rodea al fenómeno de la smartizacion deriva, en parte, de su carácter móvil y en redefinición permanente. Propondremos entender el urbanismo smart como un concepto en devenir, más verbo que sustantivo, que emerge a partir de las prácticas que le dan forma y a su vez, lo smart como discurso, provoca y configura realidades múltiples. En este sentido, la Smart City es más un acontecimiento que un objeto definido y circunscrito. Se encuentra en circulación, moviliza anhelos y políticas, emprendimientos y tecnologías, ‘aparatos conectados’ y prototipos, datos y un sinnúmero de asociaciones entre actores y estrategias no siempre alineados. Al aproximarse a la noción de Smart City como un hacer constante, resulta más sencillo comprender por qué se le asocia tan recurrentemente a conceptos
[1] Thrift (2005) utiliza el término de “circuitos culturales” para examinar la red de actores y entidades que permiten la difusión, legitimación y visibilización del capitalismo. Lo importante es que este “circuito cultural” del capitalismo no sólo está constituido por un corpus duro de conocimiento científico y tecnologías de producción, sino también por elementos “blandos” constituido por discursos, consultores, prensa escrita, escuelas de negocios, ferias internaciones, etc. que son los que constituyen para Thrift el soft capitalism.
38
como “innovación” y “laboratorio”, así como los altos grados de incertidumbre y fascinación que suscita. Esta forma de ser basada en la experimentación (Tironi & Laurent, 2015), no sólo permite testear conocimiento, sino que elaborar realidades enteramente inéditas. Digámoslo de otra manera: la Smart City, más que un lugar definido, un “objeto ciudad” que podamos visitar, es un una promesa que provee ideas y prácticas, articulando settings materiales y actores que la discuten y promueven, ansían y temen. Si bien existen esfuerzos desde la academia por transformar lo smart en una noción comparable, operacionalizable y medible[2], el propósito de este texto es, por el contrario, destejer esta categoría, mostrando que a pesar de su indeterminación, posee un fuerte carácter performativo, demarcando y a la vez coordinando un ecosistema de actores. Gobiernos locales, colectivos ciudadanos e iniciativas empresariales orbitan y se vinculan con la Smart City de diversas formas, haciéndola acontecer pero también siendo influenciados y configurados por ésta.
La noción de “urbanismo inteligente” no tiene existencia fuera de una serie de procesos y prácticas, usos y protocolos, dispositivos y business model que van configurando su significado. Si asumimos la hipótesis de la Smart City como un efecto relacional, lo que trataremos de explorar aquí son justamente algunos de los discursos y significaciones que van dándole vida a esta condición urbana vinculada a la inteligencia.
En base a una serie de entrevistas con actores claves realizada en el marco de Fondecyt (Num. 11140042)[3] se propone realizar una descripción de ciertas prácticas y discursos movilizados por tres ámbitos de acción diferentes: público, empresarial y ciudadano. Lejos de pretender cerrar el tema, esta restitución busca mostrar cómo estos actores cohabitan y co-producen este ecosistema de aspiración tecno-inteligente, apropiándoselo de múltiples maneras y propiciando dinámicas de competencia, negociación y/o coordinación entre sí.
1. Empaquetando la Smart City
Ante todo, vale la pena destacar que cada actor proveniente de estas tres grandes esferas (pública, privada y ciudadana) se posiciona de manera relacional con respecto al resto. Su carácter, recursos, ritmos, agenda e incluso su propia auto-percepción se desprenden de la posición que ocupa en relación a los demás actores vinculados al escenario smart. De alguna manera, la Smart City parece operar como un escenario de disputas, mutuas validaciones, negociaciones y consensos que expresan su agencia sobre estos actores. En otras palabras, vale la
[2] El trabajo de Boyd Cohen es un buen ejemplo de este esfuerzo por operacionalizar la Smart City. Ver https://en.wikipedia.org/wiki/Boyd_Cohen
[3] Este Fondecyt a cargo de Martín Tironi lleva por título, “Configurando espacios y usuarios inteligentes. Un estudio socio-técnico de las prácticas, dispositivos y discursos de las 'Smart Cities' en Chile”. Se ha preferido anonimizar los nombres de los entrevistados.
39
pena preguntarse: ¿Cómo construimos la Smart City? Pero también, y en la misma medida: ¿Qué nos hace hacer la Smart City, y cómo nos hace ser?El carácter ambiguo del término parece, en principio, preocupar a actores del sector privado. La variedad de formas en que se le define permitiría la entrada de entidades que lo utilizarían sólo como una “etiqueta” útil en su estrategia de marketing. En este sentido, un proyecto de urbanismo smart puede ser casi cualquier cosa, y esto desafiaría al sector privado a desarrollar ciertos criterios básicos para su reconocimiento y validación de lo smart.
Uno de estos criterios de validación y empaquetamiento del concepto Smart City en el discurso empresarial abocado a las telecomunicaciones, tiene que ver con el uso de las tecnologías del Big Data: el procesamiento automatizado de grandes cantidades de datos no sólo puede mejorar la entrega de servicios, sino también predecir comportamientos humanos y no humanos; y en general facilitar una mayor coordinación entre un sinnúmero de componentes de la ciudad. Para el sector empresarial el concepto de Smart City empieza a hacerse real, cuando introducimos procesos de cuantificación de grandes volúmenes de datos (Big Data). La gestión de la tecnología del Big Data exigiría gozar de una arquitectura infraestructural y normativa que permita la captación generalizada e intercambio masivo de datos. El Big Data supone la disponibilización permanente de datos, emitidos por equipamientos urbanos y personas, por intuiciones y objetos. Sin embargo, desde la mirada de actores del sector privado, la realidad chilena continúa revistiendo fuertes trabas a este tipo de despliegues. Muchos de ellos se deberían, particularmente, al lento accionar del Estado frente a los avances en esta materias de gestión abierta de datos, y a una mirada cortoplacista que no estaría bien articulada con las capacidades que ofrecen las nuevas tecnologías:
>>> Lo que tenemos que hacer es integrar un par de bases o dominios para tener las primeras formas de vida analítica conjuntas, y ahí tenemos serios problemas políticos y legales. La ley no nos apoya. ¿Por qué? Porque resulta que hay muchos problemas de privacidad de datos. Chile es un país muy atrasado en políticas de privacidad de datos a diferencia de otros países que nos llevan años de ventaja, por lo tanto no estamos protegidos legalmente ahora para compartir datos. Tenemos la tecnología para poder enmascarar, encriptar…Todo lo que uno quiera. Pero no hay un marco regulatorio que diga que puedo mezclar los datos de salud de un paciente con los datos del sistema bancario, por ejemplo. No puedo hacer eso. (Entrevistado sector privado).
Pese a este tipo de limitaciones, el discurso empresarial ve en el Estado un aliado sumamente relevante, indispensable para sus proyecciones en la ciudad. Es en articulación con la esfera pública que la empresa percibe que se levantan más oportunidades para el desarrollo del proyecto de Smart City. El Estado es la contraparte, un escenario de “validación” fundamental del quehacer privado en tanto es quien puede estar más interesado en comprar sus soluciones
40
tecnológicas y provisión de servicios informados por Big Data. En definitiva, el interés de la iniciativa privada consiste en poder desarrollar interesantes modelos de negocios que permitan desplegar esta articulación de fuerzas.
2. Una Smart City con aire ciudadano
En cuanto al sector público, particularmente en sus unidades orientadas a la exploración de iniciativas de Smart City, levanta un discurso abierto a la cooperación con empresas en tanto se las entiende como un proveedor conectado con el desarrollo e implementación de tecnologías útiles para esto. Sin embargo, también se las percibe como un actor poco articulado con la ciudadanía y las formas de trabajo basadas en la participación, el desarrollo bottom-up y el co-diseño.
Estos componentes, basados en la elaboración en conjunto con la ciudadanía, resultan de central interés para el quehacer del sector público, que se autocomprende como un actor cuyo foco central se encuentra en la “calidad de vida de las personas”. Es así como su discurso sobre la Smart City -si bien comprende y valora las oportunidades que se desprenden de la sensorización y el manejo de datos-, se orienta más bien desde los principios de la creatividad e innovación social como activos que la ciudadanía puede aportar al diseño de servicios, infraestructuras y soluciones urbanas.
>>> …se empezaron a incorporar otros componentes al tema más que tecnológico, se empezó a incorporar el componente de la innovación y la creatividad. El tema de la inteligencia colectiva, o sea, incorporar la mirada de abajo hacia arriba, de construir la ciudad con los ciudadanos. Porque todos los proyectos originales eran de arriba hacia abajo, las empresas le vendían al gobierno de la ciudad o al gobierno nacional una solución, que ellos compraban y después implementaban. Entonces, de a poquito se empezó a trabajar en este tema, de la innovación y la creatividad y de la generación de ciudad y de la construcción de ciudad, co-creando y co-diseñando (Entrevistado sector público).
Este escenario de interés se asienta sobre una comprensión particular de la ciudadanía. En el discurso del sector público, esta es percibida como una “fuerza potente y activa”, con la capacidad de desbordar –creativa o destructivamente– los servicios públicos. Así, representantes gubernamentales se han encontrado con iniciativas ciudadanas colectivas que sustituyen o mejoran los servicios entregados por el Estado, obligando al sector público a innovar a nivel estratégico y organizacional. Así, dispositivos smart que permiten la articulación del trabajo público y el ciudadano, han ido emergiendo y popularizándose. FabLabs, hackatones, laboratorios urbanos y otros espacios similares operan como plataforma de encuentro entre ambas fuerzas. La Smart City, bajo esta perspectiva, aparece entonces como una herramienta de involucramiento inteligente de la ciudadanía en procesos de toma de decisión.
41
En este contexto es que el sector público se auto-define, con respecto a los recursos e intereses movilizados por la ciudadanía y el empresariado, como un agente articulador de energías y un actor con vocación a “ciudadanizar” la categoría de Smart City. Su conexión con las necesidades de la gente y su capacidad de ponerlas en relación con servicios operados por el sector privado configuran a lo público como el ámbito en que componentes fundamentales de la Smart City pueden encontrarse.
3. Una Smart City “do-it-yourself”
En relación a los colectivos ciudadanos (Fab-Lab, Makers, fundaciones, etc.) que se enmarcan en el ámbito de la innovación y desarrollo de proyectos colaborativos, éstos describen al Estado como un agente lento, pero a la vez fundamental en su posicionamiento e impacto en el desarrollo de iniciativas locales e independientes. El apoyo financiero y/o logístico del sector público se entiende como un buen punto de articulación con otras fuerzas, y desde donde replicar o escalar estas soluciones tecnológicas. Aunque muchas veces este actor genere frustración entre estos colectivos ciudadanos que aspiran a un accionar rápido, orgánico y espontáneo, el interés en la calidad de vida y el bien común parece sintonizar a ambas fuerzas.
El operar de modo “independiente” resulta de especial interés para estos grupos, y en el origen de sus proyectos existiría el anhelo por desacoplarse de servicios tanto públicos como privados, percibidos como insuficientes, costosos, de escasa cobertura y/o desideologizados. Aunque participan de modo claro en la promoción de iniciativas “inteligentes” —como es el despliegue de iniciativas de innovación, prototipado de soluciones a problemas urbanas, sensorización de ciertas áreas, etc.— en general no se identifica necesariamente con el concepto smart. Se le entiende como una “etiqueta” de la cual el sector privado puede sacar provecho, y esto dibuja, bajo su perspectiva, un perfil empresarial que puede despertar sospechas. Lo describen como una fuerza relativamente conservadora cuyas acciones están circunscritas al ámbito del interés económico, lo que limita su accionar en términos de innovación social:
>>> …el mundo empresarial o corporativo, es muy conservador en Chile. Está en una zona de confort. No les interesa generar modificaciones trascendentes. (…) Cuando ellos hablan de innovación es una estrategia de marketing por un lado, y por otra parte los someten a procesos que están vinculados más con la gestión que con la ejecución concreta (…) Entonces, de algún u otro modo a la empresa le cuesta ver eso. Además cuando tu llegas a una empresa, incluso cuando puede tener interés en generar modificaciones dudan un poco de quién está frente a ellos, entonces tú tienes que conquistar algo que te permita ponerte frente al medio como alguien que tiene cierto valor, porque hizo un proyecto o porque le dieron un premio o porque ¡Oh, sí, en realidad! Y ahí te escuchan, pero antes no te escuchan ¡Y eso es muy chileno! (Entrevistado iniciativa ciudadana).
42
Gran parte de las prácticas de estos colectivos se articulan en torno a idearios vinculados al intercambio libre y abierto de información (software libre); a la economía colaborativa o del “acceso”; al uso de tecnologías como Arduino, impresoras 3D, Linux, Wiki, tech shop, RepRap, etc.; y a la proliferación de discursos sobre la “tercera revolución industrial”, sobre la cultura hacker, Do It yourself, Do-ocratie, etc.
Para el entrevistado, la distancia existente entre el sector empresarial y el ciudadano ubica la noción de Smart City en una posición dual: por un lado la ciudad tecnologizada que reduce al ciudadano a un rol pasivo de citizen sensor que entrega información a la gran nube de datos; y por otro, la ciudad de la innovación bottom-up que genera sus propias soluciones al margen de otros cuerpos institucionales en una lógica do-it-yourself (DIY)[4].
Estos colectivos deben lidiar con una ambivalencia no siempre fácil de sobrellevar: por un lado saben que su valor agregado reposa en el hecho de mantener un espíritu hacker y crítico, evitando un exceso de “institucionalización” de sus saberes, pero al mismo tiempo, son conscientes de que gran parte de sus vínculos con el ámbito público depende de alianzas posibles con organismos del Estado. De esta manera, muchas de sus prácticas y discursos disruptivos frente a la institucionalidad, son absorbidos y capitalizados por los grandes ‘sistemas expertos’[5].
Conclusión: Circuitos Culturales de las Smart City y nuevas formas de gubernamentalidad.
En esta reflexión hemos querido indicar algunas cuestiones que se desprenden de la pregunta por el significado de la Ciudad Inteligente hoy en Chile. Particularmente, hemos querido mostrar cómo este programa en permanente devenir, manifiesta una potente agencia sobre cómo ciertos actores operan, gestionan y se plantean el futuro de las ciudades.
Ningún actor de este circuito local reconoce tener la clave sobre el funcionamiento de la Smart City, ni es capaz de conocer con certeza sus futuros e inesperados despliegues. “Estamos aprendiendo”; “queremos experimentar”; “no sabemos qué ocurrirá mañana”; “tenemos que probar y ver qué pasa” y otras declaraciones como esas orbitan el discurso y las prácticas de estos /diseñadores/constructores/políticos/intelectuales/expertos de la Ciudad Inteligente. Frente al concepto de Ciudad Inteligente, los actores se posicionan
[4] Lallement, M. (2015). L'âge du faire: hacking, travail, anarchie. Seuil.
[5] Tironi, M & Criado, T. S. (2015). Of Sensors and Sensitivities. Towards a Cosmopolitics of “Smart Cities”?. TECNOSCIENZA: Italian Journal of Science & Technology Studies, 6(1), 89-108.
43
en base a diversas metodologías y agendas, lenguajes y énfasis, definiciones y protocolos, visiones y formas de hacer las cosas. Estos actores participan, eventualmente, de alianzas propiciadas por ciertos escenarios de encuentro (modelos de negocio, talleres de innovación, hackathon, seminarios, cuembres, etc.) Estos lugares de encuentro entre lenguajes y visiones diversas permitirán dinamizar el proceso de elaboración de la Smart City en un sentido integral y simétrico, articulando fuerzas que se reconocen mutuamente como relevantes.
Importante destacar cómo el Estado ha buscado posicionarse como actor protagónico en este “circuito cultural” de la Smart City en Chile. El aparato estatal ha venido desarrollando diferentes líneas estratégicas y diferentes fondos (en materia de transporte, competitividad, modernización del Estado, seguridad, etc.) inspirados directamente en el proyecto smart. Detrás de estas estrategias aparentemente sectoriales y fragmentadas, se vislumbran nuevas formas de gubernamentalidad de los individuos, espacios y ciudadanos. Uno de los principales desafíos para el Estado para lograr operacionalizar la idea de Smart City es incorporar las tecnologías del Big Data en sus diferentes dominios, y de esta manera mejorar el manejo de diferentes frentes estratégicos, ya sea en salud, política, urbanismo, seguridad, educación, vivienda, etc.).
Si, como se trato de mostrar en este texto, es mediante la articulación entre diferentes actores (gubernamentales, ciudadanos y privados) que la Ciudad Inteligente emerge, se negocia y testea, entonces es indispensable generar instancias deliberativas donde se discutan los usos del Big Data y otros dispositivos smart que empiezan a equipar nuestros entornos. Es en esas arenas comunes donde la proyección de la Ciudad Inteligente en Chile debe situarse, reconociendo el rol y capacidades que cada actor puede aportar en el desarrollo de espacios más inclusivos y sustentables. La Ciudad Inteligente puede convertirse en concepto vacío, en un adjetivo más dentro de una serie calificativos que circulan (Ciudad Global, Ciudad de la Información, Ciudad Resiliente, Ciudad Creativa, etc.) si no se dan las condiciones para pensar y construir colectivamente el tipo de inteligencia que queremos para nuestras ciudades. ◊
Bibliografía
Thrift, Nigel (2005) Knowing Capitalism. Londres. Sage.
Laurent, B., & Tironi, M. (2015). A field test and its displacements. Accounting for an experimental mode of industrial innovation. CoDesign, 11(3-4), 208-221.
44
José
Man
uel A
llard
est
udió
su
preg
rado
y
mas
ter e
n lo
s Es
tado
s U
nido
s (B
.F.A
. Th
e C
orco
ran
Scho
ol o
f Art
,Was
hing
ton,
D
.C./
M.F
.A. C
alifo
rnia
Inst
itute
of
the
Arts
, Los
Ang
eles
, CA)
. Doc
tor e
n D
iseñ
o In
dust
rial y
Com
unicac
ión
Mul
timed
ia e
n el
Pol
itécn
ico
de
Milá
n, Ital
ia. E
n la
act
ualid
ad s
e de
sem
peña
com
o D
irect
or d
e la
Es
cuela
de D
iseñ
o de
la P
ontifi
cia
Uni
vers
idad
Cat
ólica
de C
hile
. Sus
in
vest
igac
ione
s ha
n si
do p
ublic
adas
en
div
ersa
s re
vistas
nac
iona
les
e in
ternac
iona
les
tale
s co
mo
el
Info
rmat
ion
Des
ign
Jour
nal (
IDJ)
, Lín
ea
Grá
fica
(Ita
lia),
ARQ
(Chi
le),
entr
e ot
ras.
jalla
rd@
uc.c
l
Jona
than
R. B
arto
n Ex
Dire
ctor
de
l Cen
tro
de D
esar
rollo
U
rban
o Su
sten
tabl
e (C
onicyt
/Fo
ndap
/151
100
20) y
Pro
feso
r Aso
ciad
o de
l Ins
titut
o de
Est
udio
s U
rban
os y
Te
rrito
riale
s de
la P
ontifi
cia
Uni
vers
idad
Cat
ólica
de C
hile
. Se
form
ó co
mo
Geó
graf
o en
la U
nive
rsidad
de
País
de
Gal
es, y
tien
e un
Mag
íste
r en
Estu
dios
La
tinam
erican
os y
un
Doc
tora
do e
n H
isto
ria E
conó
mica
de la
Uni
vers
idad
de
Liv
erpo
ol.
Inve
stiga
en lo
s ca
mpo
s de
la p
olít
ica y
plan
ifica
ción
de
l des
arro
llo s
uste
ntab
le.
jbar
ton@
uc.c
l
Andr
és B
rice
ño e
s ar
quite
cto
UN
AB,
Mas
ter e
n Ar
quite
ctura
Avan
zada
–
Inst
ituto
de
Arqu
itect
ura
Avan
zada
de
Catal
unya
(Iaa
C)/
UPC
. Ha
sido
Ar
quite
cto
Asoc
iado
Mur
tinho
+Ra
by
Arqu
itect
os y
act
ualm
ente
es
Co-
Dire
ctor
de
FabL
ab San
tiago
y p
rofe
sor
Dis
eño
Indu
stria
l Dep
arta
men
to d
e D
iseñ
o FA
U U
nive
rsidad
de
Chi
le.
andr
es@
fablab
sant
iago
.org
Tom
ás S
ánch
ez C
riad
o es
Sen
ior
Rese
arch
er e
n el
Mun
ich
Cen
ter
for T
echn
olog
y in
Soc
iety
, TU
M
ünch
en. A
ntro
pólo
go d
e la
cie
ncia
y
la te
cnol
ogía
. Su
prin
cipa
l área
de
inve
stigac
ión
son
las
infrae
stru
cturas
pe
rson
ales
y u
rban
as d
e cu
idad
o.
tomas
.cria
do@
tum
.de
Víct
or M
anue
l Cru
z es
Lic
enciad
o en
Filo
sofía
y E
duca
ción
de
la
Uni
vers
idad
de
Play
a An
cha y
egre
sado
del
Mag
iste
r en
Pens
amie
nto
Con
tem
porá
neo
en la
Uni
vers
idad
D
iego
Por
tale
s. A
ctua
lmen
te s
e de
sem
peña
com
o D
iseñ
ador
C
once
ptua
l y ll
eva
la lí
nea
de
Mov
ilida
d C
iuda
dana
en
la U
nida
d de
C
iuda
des
Inte
ligen
tes
del M
inis
terio
de
Tran
spor
tes y
Tele
com
unicac
ione
s.
vcru
z@m
tt.g
ob.c
l
Dom
enic
o D
i Sie
na e
s C
ivic
Des
igne
r e
Inve
stigad
or; f
unda
dor d
e la
ag
encia
Urban
o H
uman
o. T
raba
ja c
on
auto
ridad
es lo
cale
s, o
rgan
izac
ione
s y
univ
ersi
dade
s pa
ra p
rom
over
la
Inno
vaci
ón C
ívica y
la c
olab
orac
ión
con
los
ciud
adan
os g
racias
a
las
nuev
as te
cnol
ogía
s. P
rofe
sor
invi
tado
en
cent
ros ac
adém
icos
de
Eur
opa y
Suda
mér
ica.
urba
nohu
man
o@gm
ail.c
om
Adol
fo E
stal
ella
es an
trop
ólog
o e
inve
stigad
or p
ostd
octo
ral e
n el
CSI
C
(Mad
rid, E
spañ
a), s
u in
vest
igac
ión
abor
da la
em
erge
ncia
de
nuev
os
activ
ism
os u
rban
os, las
trad
ucci
ones
de
la c
ultu
ra li
bre
(y c
ultu
ras
digi
tale
s)
en la
ciu
dad,
y la
pro
ducc
ión
de
nuev
as fo
rmas
de
expe
rtic
ias
en e
l pla
ntea
mie
nto
urba
no.
http
://w
ww
.pro
toty
ping
.es
Rica
rdo
Gie
sen
es In
geni
ero
Civ
il In
dust
rial y
MSc
de
la P
ontifi
cia
Uni
vers
idad
Cat
ólica
de
Chi
le y
PhD
de
la U
nive
rsidad
de
Marylan
d. E
s Pr
ofes
or A
sist
ente
del
Dep
arta
men
to
de In
geni
ería
de
Tran
spor
te y
Log
ístic
a de
la P
ontifi
cia
Uni
vers
idad
Cat
ólica
de C
hile
y d
icta
regu
larm
ente
los
curs
os d
e in
geni
ería
de
sist
emas
de
tran
spor
te, i
ngen
iería
logí
stica,
y
mét
odos
ava
nzad
os para
sist
emas
tran
spor
te y
logí
stica.
gies
en@
ing.
puc.
cl
Dan
iel M
uñoz
es
Soci
ólog
o y
Mag
íste
r en
Des
arro
llo U
rban
o de
la P
ontifi
cia
Uni
vers
idad
Cat
ólica
de C
hile
. Es
asis
tent
e de
inve
stigac
ión
del p
roye
cto
Fond
ecyt
"C
onfig
uran
do e
spac
ios y
usua
rios
inte
ligen
tes.
Un
estu
dio
soci
o-té
cnic
o de
las
prác
ticas
, dis
posi
tivos
y
disc
urso
s de
las
'Smar
t Citi
es' e
n C
hile
" ju
nto a
Mar
tín
Tiro
ni. A
ctua
lmen
te e
s es
tudian
te d
el D
octo
rado
en
Geo
graf
ía
de la
Uni
vers
idad
de
Edim
burg
o.
Igna
cio
Lira
es ar
quite
cto
de la
Po
ntifi
ca U
nive
rsidad
Cat
ólica
de
Chi
le, d
esde
el a
ño 2
010
form
a pa
rte
del e
quip
o de
Fun
daci
ón M
i Par
que,
do
nde ac
tual
men
te s
e de
sem
peña
co
mo
su d
irect
or e
jecu
tivo.
Cue
nta
con
un d
iplo
mad
o en
Ges
tión
de
Organ
izac
ione
s So
cial
es y
eje
rce
la d
ocen
cia
en la
Uni
vers
idad
de
l Des
arro
llo c
on e
l cur
so d
e Ar
quite
ctura
e In
nova
ción
Soc
ial.
ilira
@m
ipar
que.
cl.
Nic
olás
Reb
olle
do e
s ar
quite
cto y
dise
ñado
r est
raté
gico
y d
e se
rvic
ios,
de
dica
do a
la c
reac
ión y
desa
rrol
lo d
e pr
oces
os d
e in
nova
ción
en
serv
icio
s pú
blic
os. A
seso
r del
Lab
orat
orio
de
Gob
iern
o de
l Gob
iern
o de
Chi
le,
Prof
esor
Adj
unto
de
la E
scue
la d
e Man
agem
ent d
e U
nive
rsity
Col
lege
Lo
ndon
y P
rofe
sor V
isita
nte
de
la E
scue
la d
e D
iseñ
o de
Roy
al
Col
lege
of A
rt, d
onde
com
pleta
un P
hD e
n D
iseñ
o de
Ser
vici
os.
nreb
olle
do@
dise
nopu
blic
o.cl
Mar
tín T
ironi
es
soci
ólog
o de
la
Pont
ificia
Uni
vers
idad
Cat
ólica
de C
hile
, Mag
íste
r en
Soci
olog
ía
en U
nive
rsité
Par
is-S
orbo
nne
V y
Ph.D
en
el C
entr
e de
Soc
iolo
gie
de
l’Inn
ovat
ion
(CSI
), Ec
ole
des
Min
es
de Par
is, y
Pos
t-D
octo
rado
de
este
m
ism
o ce
ntro
de
inve
stigac
ión.
Ac
tual
men
te e
s in
vest
igad
or y
pr
ofes
or d
e la
Esc
uela
de
Dis
eño
de
la U
C, d
esar
rolla
act
ualm
ente
un
proy
ecto
de
inve
stigac
ión
(Fon
decy
t)
sobr
e ci
rculac
ión
del c
once
pto
de
Smar
t Citi
es, c
once
ptua
lizán
dolo
en
térm
inos
de
expe
rimen
taci
ones
y
prot
otip
os s
ocia
les
mar
tin.ti
roni
@uc
.cl
Pedr
o Vi
dal e
s Mag
iste
r en
Tecn
olog
ías
de la
Info
rmac
ión
e In
geni
ero
en
Info
rmát
ica
por la
Uni
vers
idad
Téc
nica
Fe
deric
o Sa
nta
Mar
ía. A
ctua
lmen
te
es e
l Coo
rdinad
or d
e la
Uni
dad
de
Ciu
dade
s In
telig
ente
s de
l Min
iste
rio d
e Tran
spor
tes y
Tele
com
unicac
ione
s e
inte
gran
te d
el D
irect
orio
del
Pro
gram
a Es
trat
égic
o de
Ciu
dad
Inte
ligen
te
de la
Reg
ión
Met
ropo
litan
a.
pvidal
@m
tt.g
ob.c
l
47
>>> Coordinador>>> Martín Tironi>>>>>> Edición>>> Martín Tironi>>> Constanza Almarza>>>>>> Fotografía>>> Camila Valdés — http://nombreyforma.com>>>>>> Diseño>>> Void — http://void.is>>>>>> Impresión>>> Ograma Impresores>>>>>> Este libro cuenta con el patrocinio del>>> CEDEUS, la Escuela de Diseño UC y el>>> Fondecyt Nº 11140042 >>> [http://thesmartcitizenproject.cl/].
>>> Colofón>>>>>> Tapa impresa en papel Curious
Matter Goyas White 270 grs.>>>>>> Páginas interiores impresas
en papel Hilado de 106 grs. y Tom & Otto de 130 grs. utilizando encuadernación costura hilo y hotmelt.
>>>>>> Los textos fueron compuestos
utilizando las fuentes Lettera (Regular), Three Six 01 Mono Pro (071 Regular + 108 Bold) & L15 (Regular + Semibold)
>>>>>> Se terminó de imprimir la
cantidad de 250 ejemplares en enero de 2016.
48
Seminario: "Sm
art cities para Smart C
itizens: Repensando la relación entre espacios, tecnologías y sociedad".
Cam
pus
Lo C
onta
dor U
C —
15.
07.2
014
Seminario: "Sm
art cities para Smart C
itizens: Repensando la relación entre espacios, tecnologías y sociedad".
Seminario: "Sm
art cities para Smart C
itizens: Repensando la relación entre espacios, tecnologías y sociedad".
Seminario: "Sm
art cities para Smart C
itizens: Repensando la relación entre espacios, tecnologías y sociedad".
Seminario: "Sm
art cities para Smart C
itizens: Repensando la relación entre espacios, tecnologías y sociedad".
Seminario: "Sm
art cities para Smart C
itizens: Repensando la relación entre espacios, tecnologías y sociedad".
Seminario: "Sm
art cities para Smart C
itizens: Repensando la relación entre espacios, tecnologías y sociedad".
Seminario: "Sm
art cities para Smart C
itizens: Repensando la relación entre espacios, tecnologías y sociedad".